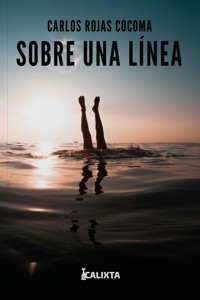
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Calixta Editores
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
1999. Camilo, Manuel y Gerardo son tres amigos bogotanos que, motivados por diferentes tropiezos emocionales, deciden atravesar Suramérica viajando por carretera luego de terminar el bachillerato. A Camilo lo impulsa el dejar atrás su primer amor. A Manuel, la sed por ver nuevos panoramas. A Gerardo, dejarse sorprender por lo que la vida ofrece. Las experiencias los harán confrontar su percepción de la realidad, sus planes a futuro, su destino y el sentido de la adultez. Entre amores, paisajes, nuevos conocidos y enfrentamientos con la muerte, descubren las incertidumbres que llegan con la edad y la manera en que el mundo se convierte (o no) en un lugar que vale la pena descubrir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
©️2022 Carlos Rojas Cocoma
Reservados todos los derechos
Calixta Editores S.A.S
Primera Edición Septiembre 2022
Bogotá, Colombia
Editado por: ©️Calixta Editores S.A.S
E-mail: [email protected]
Teléfono: (571) 3476648
Web: www.calixtaeditores.com
ISBN: 978-628-7540-76-7
Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado
Editor: Laura Tatiana Jiménez Rodríguez
Corrección de estilo: Alvaro Vanegas @alvaroescribe
Corrección de planchas: María Fernanda Carvajal
Maqueta e ilustración de cubierta: David Andrés Avendaño Maldonado
Diagramación: David Andrés Avendaño Maldonado
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Todos los derechos reservados:
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.
A Rebeca y Jacob.
A Theresa.
Al verdadero Gerardo, por un reencuentro
Capítulo I
Camilo apretó sus manos, desconcertado. Sentía el sudor frío correrle en la frente y en la espalda, y el corazón le latía como el de un perro que sube una cuesta a toda velocidad. Durante la tarde había bebido unas cuantas cervezas, después estuvo con Manuel, Gerardo y un par de amigas de ellos frente a una fogata, tomando vodka barato, entre los bosques de la Universidad Nacional. Sin embargo, para cuando llegó la noche, el frío desvaneció el efecto del licor.
Bebía con tanta frecuencia que con el tiempo los efectos eran más tolerados y, en cierto modo, menos violentos. Beber tres cervezas o no beber ninguna era lo mismo para él. Esa costumbre ni siquiera afectaba su rutina de ejercicio. Nadaba y perfeccionaba estilos desde los doce años, y ahora que cumplía dieciocho podía pasar una tarde de alcohol con sus amigos y al otro día madrugar para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento sin problema. Se sentía capaz de todo. A pesar de haber caminado toda la tarde desde la universidad hasta su casa en Teusaquillo, Camilo no sentía sino un poco de cansancio en las rodillas.
Serían las dos o tres de la mañana. Camilo tenía miedo. Pensaba en que, si fuera un gato, ya hubiera huido y se habría refugiado en el primer tejado al que pudiera saltar, lejos de todos esos rostros amenazantes que lo enfrentaban. A pesar de su altura y su corpulencia, se sentía el más débil de la montonera de hombres que lo rodeaban.
Estaba en Quirigua. La mayoría de las luces de las casas estaban apagadas, apenas sonaba el eco de la música que salía de algunos apartamentos, Rubén Blades por ahí y unas rancheras desconocidas más allá. Una manada de perros callejeros cruzó la calle. Camilo se odiaba a sí mismo porque en un momento tan pleno de tensión se distrajo en contar el número de perros e identificar su color: 3, 4, 5… dos blancos y uno con manchas pardas. Mientras pensaba en ello, recibió en su mejilla el metal duro de la chapa de un cinturón que le produjo una cortada y un leve sangrado. Camilo pensaba que era agua, hasta que lamió su labio y descubrió el sabor salado de su propia sangre.
Uno y otro golpe fueron llegando desde ángulos distintos. Una patada en la pierna, un puño sin fuerza en uno de sus hombros, un empujón en la espalda. Al lado suyo estaban Gerardo y Manuel, también asustados, pero en actitud más valerosa. Alguien jaló un mechón de su pelo hasta arrancarlo, pero, lejos de sentir dolor, Camilo lo percibió como un gesto amanerado. Incluso sonrió cuando sucedió. Como todo deportista, Camilo resistía el dolor con resignación, como parte de un elemento natural. El sudor frío no provenía de allí. Camilo sentía algo de orgullo por su tolerancia a este tipo de golpes físicos, solo esquivaba la cara para evitar cualquier lesión que le rompiera la nariz. El único momento en el que sufrió fue cuando vio cómo, de una patada en el estómago, su amigo Gerardo perdió la fuerza de sus rodillas y cayó a merced de todas esas botas con puntas de acero que, sin ninguna misericordia, pateaban y pateaban. Camilo lo sintió personal, como si los golpes a Gerardo dolieran más que los propios. Manuel, aguerrido a pesar de su débil contextura, se defendía con puños y gritos, balbuceando insultos a una velocidad que superaba la contundencia de cualquier golpe y atacando con una agresividad que le permitía mantener la distancia con los pandilleros. Manuel estaba acostumbrado a esos tropeles y, si no podía vencer a ninguno, al menos los mantenía ‘a raya’.
No pasaba lo mismo con Gerardo: además de delgado y pequeño, su tendencia natural era la de sonreír y andar sin prisa y en silencio. Sus ojos verdes transmitían la tranquilidad de quien escucha sin juzgar y opina sin ofender. No es común entre amigos adolescentes reconocer sentimientos de ternura, pero ante Gerardo, Camilo siempre la sintió. Por eso, el golpe que fulminó a Gerardo transformó su habitual parsimonia en furia, y desató una fuerza y una destreza que ni él mismo conocía.
Antes de que Gerardo cayera al piso, Camilo abalanzó su propio cuerpo hacia él para protegerlo. En el impulso, giró sus hombros y lanzó un puño veloz y directo a la nariz del tipo que había pateado a su amigo. Se puede decir que primero cayó el pandillero que Gerardo. Una vez lo vio en el piso, Camilo reconoció que la única opción para ayudar a su amigo era seguir peleando y no detenerse hasta que pudieran escapar de ahí. Así que continuó, se acercó a otro pandillero y le dio una patada. La energía que iba desde la cadera de Camilo hasta el empeine desembocó en los genitales del tipo. Sonó como si Camilo pisara descalzo una aceituna y el hueso saliera disparado. El pandillero, a quien su anchísimo y caído pantalón hopper no salvó de amortiguar el impacto con uno de sus testículos, cayó al piso, no sin antes lanzar un grito de dolor que dejó a todos confundidos.
Camilo siguió su ritmo. Sin reflexionar, lanzó un puntapié en la garganta al hombre capado. Y continuó los ataques hacia otros dos hoppers a los que les reventó la boca. Cuando se detuvo notó que todos observaban inermes, como si fuera un espectáculo de circo romano. Camilo esperó, intentó buscar una solución a lo que parecía un camino sin salida. Respiraba agitado, pero estaba lejos de sentirse cansado. De haber una piscina cerca, hubiera podido lanzarse a nadar 500 metros en estilo mariposa. Debía pensar rápido. Si se detenía, ellos reaccionarían. Si continuaba, podía contar con menos suerte. De nuevo, quiso volverse gato y largarse a una terraza. Esperó. Nadie hizo ningún movimiento. Lo único que quería era cuidar a su amigo. Todavía sentía en su propio abdomen la patada que Gerardo había recibido. Eran quizás los diez segundos más tensos que había vivido.
Algo debía romper la tensión, para un bando u otro. Y entonces sucedió. Desde el suelo, Gerardo se intentó levantar, en el esfuerzo tosió de forma ahogada y su boca salpicó sangre. Los ojos de Camilo se llenaron de rabia y esta vez, lejos de pensar en sobrevivir o ser estratega, solo emergió su animalidad. Recordó que en su infancia, como era el más pequeño de la clase, su única arma de defensa era morder. Así que se abalanzó sobre otro pandillero, tan alto como él, que no esperaba ser la siguiente víctima. Tan pronto lo vio acercarse, el hombre adoptó la postura de boxeador, como la imagen de Mohammed Alí o de Mike Tyson impresa en el póster de algún gimnasio, aunque con las piernas cerradas para evitar la patada inguinal. En el inconsciente de Camilo también estaba la imagen de Mike Tyson, pero aquella en la que arrancaba de un mordisco la oreja de Evander Holyfield. En efecto, eso hizo.
El pandillero asestó tres golpes de gancho dirigidos al abdomen endurecido de Camilo, pero más parecían clamores religiosos suplicando por piedad. Camilo no titubeó ante ninguno de los golpes, y apretó entre sus colmillos y sus muelas la oreja salada del pandillero; con un rugido extraño jaló con fuerza mientras empujaba con su mano la cabeza. Sentía en su boca el tejido de la piel y el cartílago desprendiéndose, con más facilidad de la que imaginó en un principio.
La escupió, y con la boca llena de sangre miró a todos como si se tratara de un gran animal, como un dios jaguar. La cosa tenía que parar de alguna forma, antes de que quizás un arma o cualquier otro grupo llegara y todo resultara fatal. Quien sacó a todos del letargo fue Manuel, se hizo delante de Camilo y comenzó a gritar, en su estilo veloz y desafiante, para que todos se fueran: «¡Písense de acá, maricas!», «¡los vi corriendo!», «¡lárguense o seguimos!».
Cuando gritaba, Manuel no se veía pequeño, su voz lograba producir una resonancia que lo hacía ver más fuerte y grande de lo que en realidad era, y en ese momento fue la mejor solución. Todos corrieron. Camilo miró sus brazos temblorosos. El sudor había empapado por completo su camiseta, a pesar de que a esa hora Bogotá ya bajaba a los tres grados centígrados. El hombre de la nariz fracturada se fue tambaleando; el de la oreja rota, tan pronto pudo recoger el trozo desprendido, corrió mientras soltaba alaridos de angustia; y el hombre sin testículo, pues era obvio que lo había perdido, se mantenía en el suelo lamentándose, casi sin aliento.
Ya más tranquilo, Camilo volteó su mirada hacia Gerardo y vio que se levantaba con facilidad. Al parecer, la sangre que había escupido su amigo no fue producto de sus tripas sino de algún otro golpe. Gerardo sonrió y sus brackets brillaron; Camilo entendió de inmediato cuál fue la fuente real de la saliva roja, ni Sherlock Holmes lo hubiera deducido tan rápido: algún golpe en el rostro causó que los frenillos le reventaran la boca.
Por su parte, Manuel, como si hubiera salido de un partido de fútbol amistoso, ya estaba reconstruyendo lo sucedido a modo de narrador de fútbol. Camilo preguntó si estaban bien, pero ellos lo miraban asombrado y le preguntaron lo mismo. No dijo nada. Estaban volviendo en sí, cuando del segundo piso de una casa se escuchó la voz de una mujer.
—¡Ey!, entren rápido y pidan un taxi, que esos luego vuelven por más —dijo ella, asomada a la ventana, tras lanzar las llaves al prado del frente.
Camilo se sorprendió de la situación, pues hasta el momento en su cabeza solo estaba el terror y sus dos amigos. Se sorprendió todavía más cuando Gerardo le respondió:
—¡Ya subimos, es mejor que hoy nos quedemos allí!
El tímido Gerardo jamás hubiera dicho algo así, a no ser que… claro, a no ser que se tratara de su propia hermana, de su propio barrio y, por supuesto, de su propia casa.
Mientras salía del shock y los dolores de su cuerpo se despertaban uno a uno, Camilo intentaba entender los lazos familiares de Gerardo. Fue recordando que, si terminaron en el barrio Quirigua, fue porque las amigas que estaban al inicio con ellos eran amigas de Gerardo. Que resultaron en una fiesta de extraños solo porque Manuel vio que podían entrar a esa casa. Que no se relacionaba tanto con Gerardo, de hecho, a quien conocía en realidad era a su primo Manuel, su amigo del colegio y de la infancia. Pero más allá de eso, solo hasta ahora se enteraba de que Gerardo vivía en un barrio popular de pandilleros y de que era pobre. Recordó que no estaba tan sobrio como creía estarlo, y que por eso tenía tantas lagunas de lo sucedido esa noche.
Entraron a la casa. La anestesia de la euforia en el cuerpo de Camilo se desvanecía. Percibió que no había lesiones severas, pero que cada golpe, aun el más insignificante, reclamaba su atención. Camilo cojeaba, los nudillos de su mano derecha estaban destrozados, le dolía uno de sus hombros y la herida del rostro se calentaba e hinchaba. La zona del mechón de cabello que le habían arrancado se sentía como un dolor de cabeza agudo; ahora a Camilo no le parecía tan amanerado el gesto del pandillero.
Gerardo llevó a Camilo al baño de la casa, mientras pedía hielo a su hermana mayor, que se encontraba en la cocina. El lugar era pequeño, la parte donde iba la sala-comedor estaba decorada con poltronas abultadas y una vieja mesa de madera, de esas que se suelen heredar de casas más grandes y que en esos espacios solo acentúan la estrechez. El equipo de sonido, grande y aparatoso, también encogía la habitación. Los casetes y los discos estaban organizados en una alacena diseñada para ello. El baño de la visita tenía el espacio adecuado para que solo pudiera entrar una persona, por lo que Gerardo se quedó afuera. Entre la sombra, se acercó la hermana de Gerardo para alcanzarle una toalla y el hielo, y aunque solo podía juzgar por su silueta y su voz, llamó de inmediato la curiosidad de Camilo. Recordó entonces la ocasión en que Manuel le habló sobre la hermana de Gerardo. Vivía enamorado de ella, le decía que era su prima favorita, pero que era un ̔imposible̕. Además, tenía un novio siete años mayor que él. Apenas cumplió los 18, Manuel renunció a cualquier ilusión.
—Mi hermana se llama Amalia —dijo Gerardo, ignorante del torbellino de ideas que pasaba por la mente de Camilo. Se llamaba Amalia, y hasta el momento no había tenido para él la menor importancia.
Camilo aún se sentía poderoso, con justa razón. Había vencido a un grupo de pandilleros a pesar de que jamás había peleado con nadie. Sentía la fuerza moral para acercarse a conocer a Amalia o a cualquier mujer que se atravesara con una valentía con la que nunca volvería a comportarse. Al final ni le importaba Amalia, solo le importaba sentirse victorioso. En todo caso, el efecto de superioridad felina había finalizado. Camilo prendió la luz del baño y quedó perplejo al ver su rostro en el espejo. El párpado superior derecho estaba inflamado por completo, una protuberancia violácea resaltaba en la frente, el labio roto y deforme, y la mejilla herida lo hacían parecer un monstruo. En su cabeza se representaba como Al Pacino en Scarface, pero ante el espejo se reconoció más parecido a Freddy Krueger. Gerardo, igual de sorprendido, miró el reflejo y no pudo evitar decirle:
—¡Tiene la cara vuelta mierda, Camilo!
Se miraron sin decir nada. Camilo estaba acostumbrado a que Gerardo siempre mencionara lo que era obvio. Al decir esto, sintió cómo Amalia regresaba sobre sus pasos y se dirigía al baño diminuto, con la curiosidad morbosa de un niño ante un monstruo de circo. Parada en la puerta, mientras observaba su reflejo, recibió de Amalia una risa cruel que le pareció monstruosa. La luz frontal solo le permitía ver la cara de Amalia, ella seguía en esa sombra que la transformó de dama misteriosa a bruja cruel. En un punto, Camilo se sintió inmaduro, quería llorar, y quizás lo hubiera hecho si el párpado no fuera a arderle de dolor con las lágrimas.
—Qué pena, es una risa nerviosa. Parece que hubieras salido a una fiesta de Halloween —dijo Amalia.
—No fue tan chistoso —respondió Camilo en voz baja, casi como si hablara para sí mismo.
—No, de verdad, discúlpame, vi todo y creo que fuiste muy valiente. Gracias por lo que hiciste por mi hermano.
Camilo quedó en silencio. Mientras veía su rostro al frente del pequeño espejo del baño, entraba a la escena del marco una mano larga, delgada y blanca con una toalla húmeda para limpiar con delicadeza cada una de sus heridas. No fue capaz de voltear a mirar, fijó su mirada en el reflejo del espejo y prefirió dejar que esa mano jugara y fuera curando con suavidad cada contusión. Aunque le dolía cada herida, contemplaba los movimientos de la toalla sincronizados con el ardor del Mertiolate en su rostro. Cuando Camilo quería ver esa imagen en tono introspectivo y romántico, la sensación de ardor del yodo lo devolvía a la tierra.
Amalia hacía preguntas que al rato ella misma respondía. Contaba lo que había visto, cómo lo había visto y la impresión de la escena. Preguntaba si producía dolor el yodo, pero la respuesta de Camilo era irrelevante, pues lo aplicaba igual. Ella tocó todas las heridas de su rostro. Finalizó con la del labio, en el cual Camilo pudo sentir con fina sensibilidad las huellas de sus dedos. Acá no pudo evitar cuidar más el orgullo y volteó adolorido su rostro, esperando verla; sin embargo, solo pudo ver una sonrisa que se despedía. Cuando Amalia terminó se fue al piso de arriba. Gerardo arregló el sofá y el tapete para que Camilo y Manuel pudieran dormir. Se recostaron a descansar y Manuel le recordó a Camilo que oficialmente su cumpleaños no había sido en la noche, sino que apenas comenzaba.
—Feliz cumpleaños, Camilo, que ojalá este año lo trate mejor que el pasado —dijo Manuel sonriendo, aunque ya con los ojos cerrados. Le bastaron unos minutos para dormirse como un bebé al que nada le ha pasado.
Camilo se inclinó y apagó la luz, pero el dolor de los golpes le impedía acomodarse bien. Intentó entonces tratar de dormir sentado, aunque su mente estaba agitada en la reconstrucción de todo lo que había pasado. Estaba adolorido y aún vibraba en su cuerpo la agitación de la noche. Abrió los ojos y buscó con la mirada algo de luz. En el corredor de las escaleras que daban al segundo piso rebotaba sobre la pared el reflejo de la lámpara encendida en la habitación de Amalia. Pensó en que a lo mejor esos indicios de Amalia, los fragmentos que había interpretado hasta ese momento, podían ser parte del conjunto de una mujer simpática. No lo sabía, era una intuición. Se imaginó a Amalia, fantaseó con su posible presencia y poco a poco cerró los ojos, hasta que pudo conciliar el sueño.
Era el año de 1999, Camilo comenzaba sus diecinueve años.
Capítulo II
En el corredor del terminal de buses, Manuel miraba las luces que pasaban por la avenida, esperando para tomar una fotografía perfecta. Debía ahorrar fotografías, solo llevó tres rollos fotográficos y sentía que eran muy pocos. La excitación del viaje lo motivaba de tal manera que ignoraba la incomodidad de su pesada maleta. Llevaba en sus manos una botella de agua y una guía de Lonely Planet con el título: Suramérica. Estaba embriagado de felicidad por iniciar a los 18 años lo que él proyectaba como el viaje de su vida, el cual haría junto a Camilo y Gerardo. Quería mostrarles el rostro frío e indiferente que solía poner en casi todo momento, pero esta vez la emoción no lo dejaba y sus ojos negros brillaban más que de costumbre.
Manuel se había preparado para el viaje como todo un gran explorador: botas de cuero a media bota, un par de blue jeans, una camiseta blanca y una chaqueta de estampado escocés que le había traído su padre de un viaje de negocios a los Estados Unidos. En uno de los bolsillos llevaba su walkman y seis casetes de noventa minutos que grabó a lo largo de todo un día; escogió cada canción con cuidado, pues consideraba que debían organizarse de acuerdo con un tipo de estado de ánimo. La única banda que tuvo un solo casete fue Nirvana, en el cual Manuel puso canciones de Nevermind, un par de In Utero y otras de unos conciertos que logró copiar de otro casete ya copiado de su hermano. Aunque el sonido fuera pésimo, el ruido de fondo de un bar de baja reputación le daba a la música una atmósfera sucia que, cuando la escuchaba, lo sumergía en la escena. Escuchaba Lithium, su canción favorita, cada vez que se sentía confundido con las cosas, como en esta precisa ocasión. Tenía todo su repertorio en la maleta: The Clash, los Prisioneros, los Cadillacs, Pink Floyd, y un par de casetes de la Fania para cuando quisiera un poco de salsa y trópico.
Tenía también una linterna, otras cuantas camisetas de más, ropa interior, un desodorante que podía ir en el morral o no y poco le importaba, documentos, una libreta y su preciada cámara fotográfica: una Canon que le regaló su padre cuando notó que disfrutaba salir con él a caminar. Llevaba un par de lentes, un trípode, una batería de repuesto, un pequeño beauty bag que aprendió a llevar desde que su mamá lo obligaba a ir a campamentos de verano en las vacaciones y del que, si bien era poco ‘masculino’, Manuel reconocía su utilidad sin sonrojarse. Empacó un bloc de dibujo y sus fieles lápices de grafito Faber-Castell que atesoraba más que nada; sabía que, mientras pudiera dibujar, no importaba lo tediosa que pudiera ser la carretera, la compañía o la espera.
El bus salía en quince minutos, quedaba tiempo para descargar la maleta y quizás fumarse un cigarrillo. Era de noche, habían optado por salir tarde lo suficiente como para poder dormir toda la noche sentados, aunque Manuel suponía que no podría descansar por la excitación.
Por lo general, cuando estaba nervioso hablaba más de la cuenta, pero esta vez disfrutaba el silencio. O mejor, disfrutaba entre el ruido de la terminal de transportes de Bogotá la oportunidad de no tener que decir nada. Por otro lado, siempre apreció que al lado de Camilo nunca tenía la presión de pronunciarse sobre algo; disfrutaba la tranquilidad que sentía al pasar con él ratos largos en completo silencio o escuchando algún disco de su colección sin tener que dar opinión de nada.
Manuel nunca había tenido novia, pero pensaba que, si un día lo hiciera, le gustaría una relación donde los dos pudieran estar callados sin tener que jugar a romper el hielo. Cada vez que tenía la oportunidad de estar cerca de una chica, los nervios lo impulsaban a hablar de manera desaforada y sacar una locomotora verbal en la que, lejos de parecer astuto o inteligente, le jugaba en contra.
Manuel sacó el cigarrillo y lo prendió. Después le ofreció uno a Camilo, quien lo sacó por instinto sin mirar siquiera la cajetilla. Como un autómata, Camilo esperó a que le pasara el cigarrillo encendido para encender el suyo con la punta. Fue uno de esos hábitos que se construyeron como un juego hasta que se hizo imposible dejarlo de hacer. Fumaban todo el tiempo: dentro del colegio, en el parque del barrio, en la habitación, en donde fuera. La diferencia entre los dos era que, mientras Manuel encendía varios en el día, Camilo seleccionaba estratégicamente esos momentos y hacía del humo un ritual que no quería acompañar con nadie. En parte era porque sabía que no debía fumar demasiado si quería competir en natación, y como todo fumador era consciente de que su vicio restaba su capacidad competitiva. El ritmo automático de su rutina hizo innecesario siquiera que se miraran el uno al otro. Manuel miraba la gente y más allá los carros que pasaban por la avenida. Resultaba más difícil de interpretar hacia dónde dirigía la mirada Camilo, pues si bien parecía enfocado como un águila en alguna distracción en la Terminal de Transporte, era posible reconocer que no miraba hacia ningún lado, tenía la vista perdida como un ciego con ojos de vidrio, una mirada decorativa como la de un maniquí.
El contraste de la escena inquietó a Manuel. La tristeza honda y paralizante de Camilo era opuesta a la excitación y alegría que él mismo desbordaba. No podía entender de qué manera se podía estar tan poco emocionado ante la aventura de recorrer Suramérica de bus en bus hasta que no hubiera más camino. La idea era fascinante: paisajes, aventuras, mujeres… o al menos los paisajes y las aventuras eran ya para Manuel un motivo suficiente para que sus ojos destellaran. En todo caso no conversaría nada con él alrededor de su tristeza, no se sentía capaz de hablar de ese tipo de emociones con él, y tampoco tenía interés en abrumarse por una energía negativa. Dicho de otra forma, a Manuel le importaba un carajo que Camilo estuviera hundido en la depresión, mientras él pudiera tener la ventana en el bus.
Sin decirlo, Manuel sabía que, si no funcionaban como compañeros en el viaje, podían tomar un camino distinto o ruta paralela o solo andar con mayor prisa para no encontrarse de nuevo. Estaba decidido a no abandonar su viaje hasta Buenos Aires una vez tomara ese primer bus directo de Bogotá hacia Pasto. Lo único que le preocupaba era su primo Gerardo; funcionaba como el Sancho Panza de la situación, solo que había dos Quijotes para compartirlo. O bueno, uno solo, porque al parecer a Camilo le daba la misma que estuvieran sus grandes amigos al lado suyo o que no hubiera ninguno. Manuel esperaba que el aire lacónico de Camilo no terminara por romperle la calma y estallando su paciencia en el medio del bus.
Jamás habían hecho un viaje los tres juntos, no sabían qué tan fácil o difícil podía llegar a ser, ni siquiera sabían a cuánto equivalía el Sol peruano o el boliviano en pesos colombianos. Tampoco imaginaban si podía ser costoso o económico un hospedaje en Santiago o en La Paz. Animarse a tomar un bus ya era un acto osado. Los únicos viajes de Manuel por carretera habían sucedido cuando era muy niño, viajes de tres días en carretera hasta llegar a Santa Marta, con toda la familia apretada en el mismo Mazda 323 negro. Recordaba siempre los casetes de su papá con gran nostalgia: Fruko, Niche y las baladas de Rafael. Un recuerdo de viaje de cuando tenía cinco años lo hizo pensar en su padre: sonaba la canción El caminante, mientras su padre conducía, su madre y sus dos hermanos mayores dormían y él jugaba con sus manos en el centro de la silla trasera. De repente, su padre gritó con alegría, después de varias horas conduciendo: «¡Ahí se ve el mar! ¡Se ve el mar!». Manuel recordaba ponerse de pie y buscar infructuosamente con la mirada. Solo había un destello de luz que nublaba el horizonte, era difícil incluso mantener los ojos bien abiertos. Por fin, con los ojos entrecerrados y el corazón a mil, vio un horizonte azul verdoso que reflejaba un destello dorado. «¡El mar!», dijo y mojó sus pantalones de la emoción.
Con el tiempo, viajar por carretera en Colombia se hizo peligroso y los viajes largos se redujeron poco a poco, año tras año, hasta que su familia dejó de hacerlo. Las noticias diarias de secuestros y extorsiones frenaron el ímpetu viajero de su padre y consigo las canciones de carretera. Por eso entre los casetes que llevaba agarró de la casa la compilación que su papá escuchaba entonces. Por eso mintió cuando le preguntaron a dónde iba a viajar, y tal vez por eso el miedo hizo que su corazón bombeara agitado cuando el ayudante del conductor gritó: «¡A Cali, a Cali, va saliendo!», pues solo entonces pensó que algo terrible podía pasar.
—Se ve preocupado, Manu —dijo Camilo después de soltar con lentitud una bocanada de humo.
—No me pasa nada, fresco —dijo Manuel, serio, y evadiendo la mirada buscona de Camilo.
—¿Seguro? —repitió inquisidor Camilo.
—Mmm. Debe ser la emoción, supongo —respondió Manuel—. Me da algo de culillo la carretera con toda esa vaina de los retenes de la guerrilla y esas cosas, mucha gente dice que dizque por donde vamos a pasar es zona roja.
—¿De paras o guerrillos?
—¡Ah, ni idea! —contestó Manuel con sinceridad—. La verdad yo ni entiendo quién es quién de todo eso. Lo importante es que no nos jodan.
—No se preocupe, Manu. Al final todo Colombia es zona roja y además nosotros valemos huevo, no somos nadie —dijo Camilo sonriendo.
La sonrisa de Camilo dio un parte de confianza a Manuel, quien de hecho constataba que, a pesar de la tristeza, se veía tranquilo por lo que sucedía.
Capítulo III
Compraron tres sándwiches, tres Coca-Colas, algunos paquetes de papas fritas y subieron emocionados al bus. Gerardo tomó una ventana libre al lado de un señor con cara de buena persona, y Manuel y Camilo optaron por un par de sillas en la penúltima hilera. El viaje podía resultar como fuera, tenían todo para clima frío o caliente, y estaban seguros de que, mientras estuvieran juntos, todo estaría bien. De todas maneras, para evitar dificultades o complicaciones, el dinero del viaje –y habían llevado el suficiente– lo dividieron en tres partes iguales y cada uno guardó una parte.
Tenían dinero porque se lo habían ganado. Su viaje comenzó ahí, desde la primera vez que descubrieron que era posible hacer dinero si se rompían algunas reglas. Tres años atrás, cuando estaban en octavo, Manuel y Camilo estaban en el salón de clase en el momento en que comenzó un rumor que produjo una gran montonera. Un niño de nombre Santiago había llevado en su morral una revista Hustler llena de rubias desnudas y con fotografías detalladas sin pudor alguno. Las fotos a todo color de esas rubias produjeron un llamado animal, como si fuera el aullido de un lobo, y a medida que iban pasando las páginas, todos los niños alucinaban, un espacio desconocido de sus conciencias se despertaba. Uno de los muchachos se había quedado en la puerta vigilando que no estuviera cerca el profesor; aunque se trataba de un colegio masculino, podía ser muy estricto en cuanto a la pornografía. Todos estaban absortos en su propia ensoñación, cuando de repente gritaron: «¡Viene el profe!», y como un hormiguero recién descubierto, corrieron a sus puestos, acomodaron sus sillas, se arreglaron sus buzos y camisas y peinaron sus cabellos. ¿Por qué diablos estaban despeinados?, pensaba Manuel, quien hizo lo mismo.
La manera en la que todos volvieron a sus puestos, con el estridente rechinar de las sillas y un orden excesivo como de escuela militar, hacía más sospechosa la escena que si simplemente hubieran mantenido el desorden. El profesor, un hombre que debía tener cerca de cuarenta años, pero a quien la calvicie había envejecido de manera prematura, miraba extrañado por todo el salón, buscando el objeto extraño. Como un zorro viejo, sabía a la perfección lo que ocurría, se había topado una y otra vez en su vida con situaciones similares. Al ya incómodo silencio, vino una presión mucho mayor: Manuel vio que el objeto de discordia estaba en el suelo entreabierto en la página más obscena justo al lado del puesto de Santiago, quien se veía bastante nervioso y estaba a punto de estallar en llanto. Si lo descubrían terminaría expulsado, o al menos avisarían a sus padres. El corazón de ese niño parecía escucharse en todo el salón. Con el placer de la tortura, el profesor caminó con lentitud hacia el objeto, lo miró como un biólogo que analiza algún tipo de hongo, lo tomó y lo comenzó a hojear con detenimiento, en silencio, mientras la presión y las miradas creaban un aura de angustia en todo el salón. Todos veían el rostro de Santiago como viendo en cuenta regresiva el despegue de un cohete espacial. 10… 9… 8… 7…
—Solo lo voy a preguntar una vez, o comienzo a preguntar uno a uno, y si los descubro, tienen problemas graves. ¿De quién es esta revista? —dijo el profesor con el poder de la tiranía que el momento le regalaba.
Santiago sudaba. Era uno de esos niños fantasma, un integrante de una nebulosa que la memoria se encarga de dejar en el olvido. Pero en todos corría un aire de solidaridad, pues no se sentían bien, y en cierta medida, todos disfrutaron con la mercancía. 6… 5… 4…
—Listo, comencemos uno a uno, y si encubren al responsable hago pagar a todos con tareas y llamados a padres, ¿les parece?
En el salón había varios con la competitividad entre las venas que, a pesar de la complicidad, no iban a permitir que una mancha ajena los ensuciara. 3… 2… Los moralistas, los ñoños, los lamebotas, era cuestión de segundos para que alguno de ellos delatara a Santiago, que en este punto ya estaba temblando del miedo y que, si el profesor tuviera un sentido de agudeza mayor, hubiera identificado al instante. 1…
—La revista es mía, profe —Se levantó con la frente en alto Camilo, quien se encontraba dos asientos detrás de Santiago y que sin duda sorprendió a todos con su respuesta.
—¿Usted la trajo? —dijo parco y un poco derrotado el profesor, pues el placer de su tortura se había visto destrozado con la tranquilidad de Camilo.
—Sí, profe. La tenía en la maleta, no tenía intención de que todos la vieran, pero les produjo curiosidad.
—¿Curiosidad? ¿Curiosidad de qué?
—Las tetas, profe —dijo Camilo.
Todos rieron, incluso Santiago. El profesor tuvo que resistir soltar una carcajada.
—Sabe que esto es material delicado, ¿no? Además, está prohibido que los menores de edad compren estas cosas, así usted parezca mayor de lo que es —dijo resignado el profesor, esta vez apiadándose, pues la curiosidad adolescente le parecía justificada y, por otra parte, la respuesta de Camilo, lejos de retarlo, le causó gracia.
—Lo sé, profe, y pido disculpas. No quería alborotar a nadie —dijo Camilo, manteniendo la calma en cada frase.
—Bueno. Igual no soy yo el que decide qué hacer. Vaya para coordinación y que elijan el castigo. Con la revista me quedo yo, no quiero que vuelva a quedar por ahí rondando.
Como gladiador resignado, Camilo cerró su maleta con obediencia. Los ojos siempre hacia al piso, salvo dos miradas que lanzó rápido: una a Santiago, quien hizo un gesto de agradecimiento y lealtad cortesana; y otra a Manuel, quien en cambio hizo un ademán con la mano queriendo preguntarle qué pasaba.
Camilo regresó una hora más tarde a un salón donde todo estaba otra vez como si nada; una amnesia sintomática había ya dejado atrás el suceso. Le comentó al salón y al profesor que debía realizar en todo octavo, noveno y décimo grado, una exposición con carteleras en las que explicara por qué la pornografía es mala, y debió jurar que, en caso de ser descubierto de nuevo, sería expulsado del colegio sin ninguna opción de protesta.
Se sentó en su pupitre y también él participó de la amnesia colectiva.
Cuando la clase finalizó y salieron al descanso, se quedaron en el salón solo Camilo, Manuel y Santiago. Entre las «¡gracias, gracias!» de Santiago y el «¡qué fue esa pendejada!» de Manuel, comenzaron a rodear a Camilo, que apenas sonreía con las preguntas. Perseguía algo más, tenía algo de suspicacia en su mirada.
—Santiago, hermano, no se preocupe por nada, pero tengo que cobrarle algo —dijo Camilo, que veía que Santiago casi quería lanzarse a besarle las manos del agradecimiento—. ¿Usted me puede traer otras tres revistas de esas?
—Claro, claro que sí, lo que sea, me salvó de una —contestó Santiago con total lealtad—. ¿Pero no le preocupa que lo vuelvan a descubrir?
—Sí, claro que me preocupa. Pero no son para mí, yo tengo una hermana pequeña y comparto el cuarto con ella, ni loco me arriesgo a que ella las encuentre. Y tampoco quiero que me echen de acá. Déselas a Manuel.
—Breves, se las traigo mañana.
Salieron del salón, y cuando se alejó Santiago, Camilo le reveló el plan a Manuel: gracias a la charla que debía hacer, todos los estudiantes iban a saber que él era capaz de conseguir las revistas pornográficas que para un colegio masculino era lo más parecido a traficar con oro. Él los iba a dirigir a Manuel, quien con su habilidad de comerciante seguro sacaría buen precio por ellas.
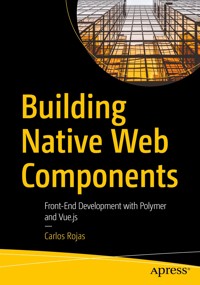
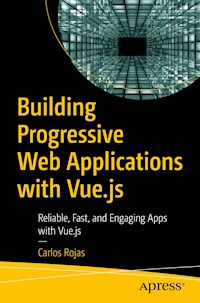













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













