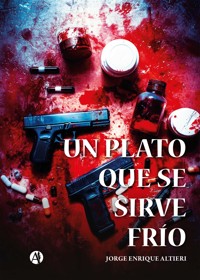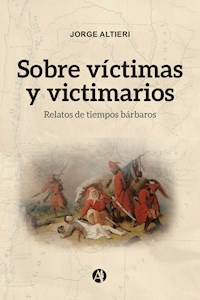
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
De víctimas y victimarios. Relatos de tiempos bárbaros. "La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es, quizás, menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente." – Marc Bloch. Apelando a relatos cortos, Jorge Altieri narra hechos históricos que tuvieron lugar en ambas márgenes del Río de la Plata durante el período que abarcó nuestras guerras civiles en el siglo XIX. Algunos de los hombres y mujeres que dan vida a los mismos, probablemente sean conocidos por el lector, pero otros se presentarán a su consideración, tal vez por vez primera. La relación entre las víctimas y victimarios está signada por la tragedia y los vaivenes del destino. El hilo conductor de los relatos es la barbarie, la crueldad y el salvajismo. La forma de matar o morir no dejará a nadie imperturbable. Así, el autor pretende ofrecer a sus lectores una visión de la época, potente en su esencia, pero a la vez entretenida. En estas páginas escritas con estilo llano y directo no hay lugar para personajes de ficción sino de carne y hueso, tampoco se apela a una descripción almibarada de los hechos, por el contrario, hay violencia, sufrimiento, abuso y maltrato. Los ajustes de cuentas, no dejan lugar a dudas que, en esa época, la manera de hacer justicia era sumarísima, pragmática y carente de todo remordimiento. En pleno siglo XXI y pese a todos los esfuerzos por lograr la ansiada unión nacional, la Argentina se muestra tan dividida como hace doscientos años.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
JORGE ENRIQUE ALTIERI
Sobre Víctimas y Victimarios
Altieri, Jorge Enrique
Sobre víctimas y victimarios : relatos de tiempos bárbaros / Jorge Enrique Altieri.- 1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-87-1625-1
1. Relatos. I. Título.
CDD 808.883
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A mi esposa María Cristina y a mis hijos
Alejandro, Jorge y Mariano por su sacrificio personal, apoyo incondicional, comprensión y paciencia.
AGRADECIMIENTOS
A mis camaradas y amigos,
Edgardo García y Jorge Sosa Molina por sus valiosos consejos, criteriosa opinión e invalorable ayuda.
Introducción.
Una tarde del año 1971, mi abuelo, ENRIQUE VIVIANI ROSSI, Teniente Coronel de Artillería del Ejército Argentino y largamente retirado del servicio activo, llegó a mi casa con un paquete bajo el brazo que inmediatamente me entregó, pues yo era el destinatario de su obsequio.
Rompí el envoltorio rápidamente y descubrí un estuche impreso de ambos lados con un dibujo que representaba el instante mismo en que un grupo de gauchos boleaba el caballo de un oficial y éste rodaba por el suelo. En la tapa del estuche podía verse nítidamente un daguerrotipo con el rostro de un hombre con gesto adusto y el título de la obra -“CANTO MONUMENTO” – A la memoria del Brigadier General JOSÉ MARÍA PAZ.
El autor de la obra era CARLOS DI FULVIO y dentro del estuche encontré un disco de vinilo y un cuadernillo con la transcripción de los relatos y canciones que contenía el disco. Realmente, esperaba recibir otra cosa pero, como mi abuelo solía ser sabio en sus elecciones le agradecí lo que me había entregado y me dispuse a escucharlo y leerlo en algún otro momento.
Cuando finalmente lo hice, quedé asombrado y pude apreciar en su real dimensión lo que mi abuelo supo poner en mis manos. Una obra magnífica sobre un hombre singular que, al igual que mi abuelo fue un oficial de artillería y yo, sin saberlo, en ese entonces, también me convertiría en Subteniente de Artillería al egresar del Colegio Militar de la Nación en el año 1976.
En la introducción de su obra DI FULVIO sintetiza magistralmente lo que fue un período de nuestra historia signado por la tragedia de las guerras civiles que se extendieron por más de sesenta años en nuestro país (de 1814 a 1880) y lo hace de esta manera:
“Este consabido canto que todas las historias cuentan de trecho en trecho, entre una cantidad innumerable de sucesos y de fechas, entre millares de nombres que amontonan los pueblos, entre los hombres que por ellos cruzaron de a pie o de a caballo, con un norte de sables y de lanzas; con una esperanza primero - la Independencia -, y después por motivos revolucionarios. Este grupo de canciones fáciles que vienen del tiempo más difícil de la Patria; cuando el país incuba el egoísmo para diseminarlo luego entre sus hijos como un mal irremediable... Estos versos, que tal vez no tengan cura porque también fueron contagiados por esa pica de microbio que existe entre unitarios y federales, entre la lanza y el sable, entre el militar y el caudillo, entre las vacas y el hambre, entre la anarquía y el orden; y hasta por la pequeña diferencia que existe entre el bien y el mal.”
A partir de esa obra, me dediqué a leer compulsivamente todo aquello que tuviera relación con nuestras guerras civiles, así fui descubriendo, entre otras cosas, sus orígenes, las motivaciones de los bandos enfrentados, los hechos de armas que se produjeron, los hombres que se involucraron en las mismas, las decisiones que se adoptaron y finalmente las consecuencias que ocasionaron.
Una guerra civil es un enfrentamiento bélico dentro de un país entre grupos organizados de connacionales con intereses contrapuestos que buscan tomar el poder del país o una región, o cambiar la política del estado. Generalmente, uno de los antagonistas es el propio Estado y pueden originarse también por la identidad de las personas, sea dada por etnia, religión u otra afiliación social
Las guerras civiles argentinas ocurridas entre 1814 y 1880 en el actual territorio de la República Argentina, tienen relación directa con las guerras civiles que se produjeron en la Banda Oriental (actual República Oriental del Uruguay) durante el período en que ésta formó parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y aún después de su independencia, dentro del conflicto que se conoció como Guerra Grande(1839 -1851).
En diversos períodos participaron en los conflictos fuerzas extranjeras, de países vecinos y de potencias europeas.
Es así que, las guerras civiles en ambas márgenes del Río de la Plata, tuvieron dos características que a mi juicio las singularizan: su duración y su crueldad.
Décadas de enfrentamientos armados de diferente magnitud y trascendencia entre los cuales se encuentran registrados, exclusivamente en territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, doscientos diez (210) combates y doscientos cinco (205) batallas, son suficientemente elocuentes cuando se trata de establecer el grado de belicosidad, encono, porfía y odio que alimentaban a las facciones antagónicas.
En lo que respecta a la crueldad ejercida, pretendo recopilar en este libro los hechos en los que se puso de manifiesto en su dimensión más aterradora, irracional y abusiva. Algunos de ellos, puede que sean conocidos por el lector, otros no tanto y algunos seguramente ignorados pero, en todos, el hilo conductor de los relatos será la relación entre víctimas y victimarios, roles que, aunque opuestos y como macabra paradoja, el destino reservó para ciertos hombres que forjaron nuestra nacionalidad y la del pueblo uruguayo.
La bibliografía sobre estos asuntos es vasta y ofrece información con distintos criterios y con mayor ó menor rigurosidad histórica según el autor del cual provenga pero, el grado de violencia ejercido fue inusitado y los testigos de la época dan testimonio que durante el transcurso de las guerras civiles en el Río de la Plata, el odio entre facciones fue de naturaleza profunda, visceral y hasta podría decirse patológico. La guerra civil al extenderse por años, involucraba a toda la población que, sin distinción de clase aportaba su cuota de sangre y lo habitual era tener víctimas en todas las familias y por consiguiente alguien a quien vengar; esta situación generaba un círculo vicioso de acciones brutales y reacciones primitivas sobre la base de un deseo irrefrenable no de justicia sino de venganza. Las guerras por la organización nacional que comenzaron en 1820, culminaron cincuenta años más tarde con la represión de las montoneras federales ó la llamada Revolución de las Lanzas.
No obstante, considero importante expresar al lector que aplicar criterios contemporáneos a hechos del pasado es una mala idea. Tan mala como juzgar los actos de los hombres que los ejecutaron.
CAPÍTULO ILos bandos en las orillas.
Las guerras civiles en el territorio rioplatense durante el siglo XIX, se desarrollaron tanto en la Confederación Argentina entre federales y unitarios como en el Estado Oriental del Uruguay entre los partidos blanco - alineado con los federales - y colorado – aliado de los unitarios - y se prolongaron más allá de la finalización de la guerra de la Triple Alianza.
A partir de 1819, en el país se fueron definiendo claramente dos tendencias políticas: los federales y los unitarios. Los primeros, usaban una divisa de color rojo que, de acuerdo a los usos y costumbres de la época se la denominaba como “rojo punzó” pues tenía una tonalidad marcadamente tímbrica, ya que era de color rojo intenso.
La divisa “Rojo Punzó” fue un distintivo político y militar que Juan Manuel de Rosas impuso como de uso obligatorio hasta en los ámbitos educativo y eclesiástico. Toda persona que no la utilizara era visto como traidor y podía ser ejecutado, exiliado o torturado por medio de la Mazorca o Sociedad Popular Restauradora. En su obra “Facundo”, Sarmiento hace referencia al uso de la divisa y las consecuencias que acarreaba el hecho de no usarla:
“...Al principio fue una divisa que adoptaron los entusiastas; mándase después llevarla a todos, para que probase la uniformidad de la opinión. Se deseaba obedecer; pero, al mudar de vestido, se olvidaba. La policía vino en auxilio de la memoria; se distribuían mazorqueros por las calles y, sobre todo, en las puertas de los templos, y a la salida de las señoras se distribuían sin misericordia zurriagazos con vergas de toro. Pero aún quedaba mucho que arreglar. ¿Llevaba uno la cinta negligentemente anudada? ¡Vergazos!, era unitario. ¿Llevábala chica? ¡Vergazos!, era unitario. ¿No la llevaba? ¡Degollarlo por contumaz! No paro ni ahí la solicitud del gobierno, ni la educación pública. No bastaba ser federal, ni llevar la cinta, era preciso además que ostentase el retrato del Ilustre Restaurador sobre el corazón, en señal de amor intenso, y los letreros mueran los salvajes inmundos unitarios...”
“¡Si alguna señorita se olvidaba el moño colorado, la policía le pegaba “gratis” uno en la cabeza con brea derretida! ¡Así se ha conseguido uniformar la opinión! ¡Preguntad en toda la República Argentina si hay uno que no sostenga y crea ser federal...”.
Los unitarios, por su parte, usaban una divisa de color azul celeste claro ó blanco, aunque también utilizaron en sus uniformes el color verde. Los artilleros, por ejemplo, usaban un uniforme “a la rusa”, chaqueta de paño verde, pantalones blancos, bandoleras cruzadas de cuero blanco y gorra de paño blanco. También se distinguían los hombres por usar patillas largas que se unían a una barba en forma de “U” y delineaban el contorno del rostro pero sin usar bigote.
En la otra margen del Río de la Plata, el origen de los partidos blanco y colorado se produjo en la Batalla de Carpintería ocurrida el ١٩ de septiembre de ١٨٣٦. En dicha batalla las fuerzas gubernamentales, al mando de Juan Antonio Lavalleja, se enfrentaron a fuerzas revolucionarias, al mando del ex presidente Fructuoso Rivera, aliado con los unitarios argentinos exiliados en Uruguay.
En esta batalla, las tropas gubernamentales se distinguieron usando vinchas blancas, las cuales lucían la inscripción “Defensores de las Leyes”. Las tropas de Rivera usaron como distintivo una vincha hecha con el forro de los ponchos, que era de color rojo. Con anterioridad, los “colorados” usaban divisas celestes, pero con el tiempo se desteñían, tornándose casi blancas, por lo que se cambió el color al rojo. Así nacieron las divisas de los “blancos” y “colorados” uruguayos.
El ideario político que sostenían los dos partidos en pugna podía ser homologado para “federales” y “blancos” así como para “unitarios” y “colorados”. Los primeros defendían una postura nacionalista, anti-imperialista, defensora de los “pagos chicos”, es decir, del interior del país , para ello, garantizaban el gobierno, la libertad, la autonomía y el estilo de vida de las provincias delegando sólo algunas funciones a un Estado central. También buscaban ejercer un proteccionismo en beneficio de cada provincia. Uno de los mayores impulsores de estas ideas fue José Gervasio de Artigas. Pese a contar entre sus seguidores a ciertos intelectuales de la época, sus principales partidarios eran caudillos regionales y personas que provenían, en su mayoría, de la clase social baja y de los indios de etnia charrúa que llegaron a idolatrarlo como jefe. Este partido tenía su núcleo duro en el interior del país, en el ámbito rural y en los terratenientes.
Los partidos unitario y colorado defendían un liberalismo con énfasis en lo económico más que en lo político, así impulsaban el libre comercio, la libre navegación de los ríos por parte de naves extranjeras, la modernización del sistema financiero y las inversiones para la ejecución de obras de infraestructura. Sus ideas tenían una marcada impronta academicista y extranjerizante, alentadas por las altas burguesías urbanas nacidas en el marco de las ciudades-puertos de Buenos Aires y Montevideo y cuya preeminencia buscaban imponer sobre las provincias; además, sostenían que los impuestos se controlaran desde las aduanas de ambas ciudades. Sus integrantes eran de élite, miembros de la clase alta, intelectuales y militares. Su desprecio y falta de empatía hacia las clases bajas hacía aún más difícil llegar a acuerdos con los federales que se nutrían mayoritariamente de las mismas.
Al respecto, en 1820, cuando ambos partidos se encontraban en una etapa que podría considerarse “embrionaria”, Estanislao López, escribió:
“Conozco y respeto mucho los talentos de los señores Rivadavia, Agüero y otros de su tiempo, pero a mi parecer todos cometían un gran error: se conducían muy bien con la clase ilustrada, pero despreciaban a los hombres de las clases bajas, los de la campaña, que son gente de acción.” 1
Entre los principales líderes federales y blancos, se encontraban: Juan Manuel de Rosas, José Gervasio de Artigas, Estanislao López, Pascual Echagüe, Juan Antonio Lavalleja, Facundo Quiroga, Manuel Oribe, Ángel Vicente Peñaloza, Félix Aldao, Justo José de Urquiza, Ángel Pacheco , etc.
Los arquetipos de los partidos unitario y colorado, fueron: Bernardino Rivadavia, Juan Lavalle, Fructuoso Rivera, José María Paz, Prudencio Berro, Gregorio Lamadrid, Venancio Flores, Eduardo Acevedo, Genaro Berón de Astrada, Lorenzo Batlle, Melchor Pacheco y Obes, etc. No obstante, no toda la oligarquía era oriunda de Buenos Aires ó Montevideo, parte de la misma provenía del interior, como el sanjuanino Sarmiento, los cordobeses Paz y Vélez Sarsfield, los tucumanos Avellaneda y Roca, los orientales Paunero, Flores, etc.
Desde 1814 hasta 1880, los bandos, en su lucha por prevalecer unos sobre otros, apelaron a todo los medios a su alcance, así fue que recurrieron a alianzas, inclusive con potencias extranjeras, campañas militares, maniobras políticas, obtención de recursos económicos, propaganda, acción psicológica, torturas, saqueos, traiciones, asesinatos y ejecuciones. En síntesis, cada bando se ocupó de hacerle la guerra a su contrario e imponer de esa manera sus ideas.
La suerte de las armas, era cambiante y favorecía a los contendientes con alternancia y por períodos de diferente duración. Esta característica, sumada a la extensión en el tiempo de las guerras civiles hizo que se exacerbara la crueldad en las mismas, teniendo en consideración que los cambios de situación, en un ambiente de absoluta inestabilidad política alimentaban el deseo de venganza y se imponía una suerte de justicia sumaria y arbitraria sobre los vencidos cuya suerte estaba decidida de antemano y que privilegiaba la “Ley del Talión” por sobre cualquier otra forma de dirimir las diferencias.
Los partidos apelaron a diferentes jefes militares para actuar como sus verdugos cuando decidieron disciplinar a sus oponentes. Unos eran considerados “bárbaros” y otros “civilizados” pero, el común denominador fue que cada uno en su momento, no dudó en derramar abundante sangre enemiga para alcanzar los objetivos impuestos.
En el año 1828, tras el fusilamiento del Coronel Manuel Dorrego, se inició la guerra civil que duraría hasta 1831. Tomás de Anchorena, da a luz el decreto contra los “decembristas”, o sea contra todos los participantes del movimiento del 1º de diciembre de 1828 que había derivado en el lamentable fusilamiento de Dorrego: “Todo el que sea considerado públicamente como autor, o cómplice del suceso del 1º de diciembre o de algunos de los grandes atentados cometidos contra las leyes por el gobierno intruso (de Lavalle) será reo de rebelión, con las penas consiguientes”. También sería considerado de la misma manera, el que “no hubiese dado ni diese, de hoy en adelante, pruebas positivas e inequívocas de que mira con abominación tales atentados”.
El órgano oficial de los unitarios de 1828 reaccionaba contra esa política escribiendo: “… Al argumento de que si son pocos los federales es falta de generosidad perseguirlos, y si son muchos, es peligroso irritarlos, nosotros decimos que, sean muchos o pocos, no es tiempo de emplear la dulzura, sino el palo… sangre y fuego en el campo de batalla, energía y firmeza en los papeles públicos… Palo, porque sólo el palo reduce a los que hacen causa común con los salvajes. Palo, y de no los principios se quedan escritos y la República sin Constitución” 2
Por lo general, a los jefes unitarios se los consideraba “civilizados” pues, a la hora de ejecutar prisioneros apelaban al fusilamiento sin más trámite. El General Paz en sus campañas al interior, ejecutaba prisioneros a medida que se desplazaba ó tras una victoria en el campo de batalla tal como ocurrió en Oncativo. Lo mismo hacía el general Lavalle. Era un método efectivo para disciplinar oponentes, no dejar focos de resistencia en su retaguardia y, de alguna manera, podría ser considerado sutil en comparación con otros. Estos hombres, no dejaron fama de ser sanguinarios pero no fueron precisamente compasivos con sus vencidos.
Cuando Lavalle invade en 1829 la provincia de Santa Fé, proclama abiertamente:
“¡La hora de la venganza ha sonado! ¡Vamos a humillar el orgullo de esos cobardes asesinos! Se engañarían los bárbaros si en su desesperación imploran nuestra clemencia.
Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte, muerte sin piedad”. “Derramad a torrentes la inhumana sangre para que esta raza maldita de Dios y de los hombres no tenga sucesión”. 3
El propio Juan Manuel de Rosas, emite juicio sobre el desarrollo de la guerra en esa provincia, expresando:
“La provincia de Santa Fe ya no tiene que perder, desde que tuvo la desgracia de ser invadida por unos ejércitos que parecía que venían de los mismos infiernos. Nos han privado de nuestras casas, porque las han quemado; de nuestras propiedades porque las han robado; de nuestras familias porque las han muerto por furor o por hambre.”4
Tampoco se aprecia piedad alguna en las instrucciones que Domingo Faustino Sarmiento, impartió a Lamadrid en 1840, en las cuales indica:
“Es preciso emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguna, imitando a los jacobinos de la época de Robespierre”.
Los que tienen bien ganado el oscuro prestigio de “bárbaros”, primitivos y degolladores son los federales Oribe, Aldao y Urquiza quienes desde 1840 a 1851, cumplieron ese rol a la perfección y en beneficio de Rosas. Sus degollinas luego de las batallas de Quebracho Herrado, Famaillá, San Calá, Potrero de Vences, Pago Largo, Arroyo Grande e India muerta son hitos macabros en la historia rioplatense.
El médico e historiador Mario O´Donell, afirma:
“La dimensión clasista de la guerra civil hizo que las víctimas unitarias de los hermanos Aldao fueran habitualmente personajes de la clase alta y gobernante, por lo que sus muertes, destierros o prisiones tenían una repercusión mucho mayor, no sólo en su tiempo sino también en nuestra historia consagrada, que cuando el infortunio se abatía sobre anónimos gauchos federales que constituían la clase baja, bajo el poder de los caudillos locales que eran abatidos por los unitarios.” 5
Finalizada la Guerra Grande en el Estado Oriental del Uruguay, retirado Urquiza a la provincia de Entre Ríos luego de la batalla de Pavón, los caudillos del interior Ángel Vicente Peñaloza y Felipe Varela se rebelan contra el gobierno nacional con el propósito, entre otras cosas, de romper la alianza establecida con el Imperio de Brasil. Los unitarios por su parte, se proponen unificar la nación de una buena vez y para siempre, para ello, el Congreso Nacional declara el 19 de enero de 1867 una “guerra de policía” contra los provincianos insurrectos. “Todos los individuos que tomaran las armas o hayan tomado parte en la ejecución de atentados cometidos por los revolucionarios de Mendoza…y todos los que en cualquier punto del territorio sujeto a la jurisdicción nacional contribuyan con actos deliberados a estimular, fomentar o mantener aquel estado de anarquía, serán considerados como rebeldes y traidores a la patria, y sometidos por la fuerza a la justicia nacional para ser juzgados como tales con toda severidad de las leyes”.
Así fue que Sarmiento se erigió en ideólogo de un proyecto de unificación nacional para “eliminar la barbarie”. El plan se basaba en una intensa política educativa, en la inmigración selectiva y, principalmente, en una guerra contra los caudillos provincianos para exterminarlos. Paradójicamente, los verdugos seleccionados para llevar a cabo las campañas punitivas al interior del país no fueron argentinos sino extranjeros provenientes del Uruguay y colorados, tales como: Venancio Flores, Ambrosio Sandes y Wenceslao Paunero, por citar sólo algunos.
Sarmiento, “el padre del aula”, no recurría a ningún eufemismo cuando expresaba sus ideas respecto de la manera en que debía llevarse a cabo la parte militar de su plan. Al respecto, expresaba:
“Se nos habla de gauchos...la lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos.” 6 “Los sublevados serán todos ahorcados, oficiales y soldados, en cualquier número que sean”.
“Sandes ha marchado a San Luis... Si va, déjelo ir. Si mata gente, cállense la boca. Son animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor”. 7
“Córteles la cabeza y déjelas de muestra en el camino”. 8
Juan Bautista Alberdi, se referiría a estos hechos, con posterioridad, de la siguiente forma: “
En nombre de la libertad y con pretensiones de servirla, nuestros liberales, Mitre, Sarmiento y Cía., han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos. Sobre la revolución de Mayo, sobre la guerra de la independencia, sobre sus batallas, sobre sus guerras ellos tienen un Alcorán, que es de ley aceptar, creer, profesar, so pena de excomunión por el crimen de barbarie y caudillaje”. 9
CAPÍTULO IILas formas del suplicio.
Durante las guerras civiles argentinas las facciones en pugna ejercitaron una crueldad inusual, que recaía generalmente sobre adversarios políticos, jefes militares y prisioneros pero tampoco estaban exentos de ella otras categorías del tejido social.
La ejecución sumaria pasó a ser de uso corriente y, también se emplearon todo tipo de vejaciones y torturas con los vencidos, sus partidarios e inclusive contra los familiares más cercanos de éstos.
Era poco frecuente que se tomaran prisioneros, a los vencidos ó rendidos, simplemente se los mataba, a menos que los vencedores decidieran mantenerlos con vida para incrementar su sufrimiento ó para pedir un eventual rescate, si se trataba de algún personaje importante.
Los métodos más usuales para ejecutar fueron: el fusilamiento, el ahorcamiento y el degüello.
Podía uno alegrarse si le tocaba en suerte ser fusilado. El trámite era rápido y el sufrimiento mínimo pero si el sentenciado a esta pena de muerte era considerado traidor, se lo ejecutaba de espaldas como parte del escarnio. En esas épocas, la traición, estaba considerada como el pináculo del deshonor y la deslealtad, por tal motivo un fusilamiento por la espalda era el desprestigio más grande, especialmente para los militares y marcaba a sus deudos de por vida ya que la sociedad los aislaba y rechazaba de manera inmisericorde.
La horca ha sido el método de ejecución más usado en el mundo. Hebreos, griegos, romanos, germanos, españoles y muchos otros pueblos recurrían a este procedimiento para librarse, entre otros, de idólatras, blasfemos y traidores. Los ingleses extendieron su uso por Europa y América.
Lo que contribuyó a difundir este método de ejecución son las características que posee: extrema facilidad para su aplicación y un carácter netamente exhibicionista.
La ahorcadura o colgamiento provoca la muerte por la constricción del cuello, esto se produce cuando la tracción ejercida por el propio cuerpo en suspensión actúa sobre un lazo sujeto a un punto fijo.
Los que fueron ahorcados, tuvieron, asimismo, una muerte violenta y, aunque la agonía solía prolongarse en algunos casos varios minutos, no dejaba de ser una de las alternativas de ejecución menos cruenta.
En ciertos casos el reo era izado por el propio lazo de suspensión y, cuando quedaba suspendido, el ejecutor lo tomaba por los pies, lo cual incrementaba la tracción del lazo sobre el cuello del condenado y le provocaba violentas sacudidas al cuerpo. Normalmente, el reo era lanzado al vacío desde una plataforma que superaba los tres metros de altura y quedaba suspendido hasta su muerte. En ambos procedimientos, se producen intensas lesiones vertebrales cervicales, que se añaden al colgamiento propiamente dicho, dando lugar a lo que vulgarmente se conoce como una quebradura de cuello.
Por su parte, el degüello puede definirse como una lesión en la cara anterior del cuello provocada por un arma cortante que, en algunos casos, alcanza una profundidad considerable afectando todos los órganos de la región hasta planos pre-vertebrales.
El degollar se hizo costumbre en ambas márgenes del Río de la Plata y se extendió también al sur del Brasil. En nuestro territorio tanto unitarios como federales se mostraban pródigos en hacer correr sangre de este modo; en la Banda Oriental, los colorados y los blancos con cultura, tradiciones e idiosincrasia muy cercana a la nuestra también optaron por degollar a mansalva durante la Guerra Grande (1839/1851) y aún después, hasta la derrota del Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza.
También debe tomarse en consideración que en el siglo XIX los ejércitos carecían de una capacidad logística desarrollada como para permitirles ocuparse humanitariamente de los prisioneros y menos aún si éstos estaban heridos. Normalmente, no disponían de medicamentos, los analgésicos escaseaban y las técnicas quirúrgicas poco extendidas tenían características cruentas y, frecuentemente, terminaban en amputaciones, taponamiento de heridas y suturas de apuro. Los medios de transporte, se limitaban a carretas y parihuelas que trasladaban todo lo que la infantería y la caballería no pudiera transportar sobre sus espaldas ó a lomo de sus equinos. El ambiente y la situación operacional imponían marchas extenuantes, largos períodos a la intemperie bajo los efectos de condiciones climáticas adversas a lo que se sumaba la acuciante necesidad de disponer de un adecuado abastecimiento de agua. Así las cosas, ya sea por odio, espíritu de revancha, como mensaje inequívoco para la psiquis del adversario ó hasta para aliviar el dolor y el sufrimiento, el degüello se practicó con amplitud y su ejecución por motivos humanitarios se concretaba solamente entre camaradas de una misma facción en retirada y antes de abandonar a los heridos a merced del enemigo.
Es necesario recordar que, con posterioridad a la Batalla de Caseros (1852), pese a que la organización nacional se vislumbraba como un hecho, nada hizo menguar el frenesí del degüello, especialmente durante los años en que Mitre tuvo el poder y Sarmiento fue su consejero e ideólogo de un proyecto que buscaba una depuración social a toda costa, que excluía formas civilizadas de negociación y estimulaba las campañas punitivas en el interior del país donde algunos caudillos locales le ofrecían resistencia.
Como toda mala costumbre, el degüello comenzó a practicarse de manera casi imperceptible pero, rápidamente, esta manera de ejecutar fue extendiéndose entre los integrantes de las organizaciones militares de uno y otro bando sin distinción de posicionamientos ni de jurisdicciones, en toda la región platense y en las provincias del interior de nuestro país.
En el período considerado en esta obra, queda claro que gozó de una popularidad macabra, con características que la distinguían de las otras formas de suplicio a las que hice referencia. A mi juicio, lo distintivo estaba dado por: la intimidad del acto ya que era necesario el contacto físico entre el victimario y su víctima que, normalmente se encontraba indefensa e inmovilizada, asígnase a esta práctica una marcada connotación machista pues el degollador ejecutaba a su víctima solo, sin formar parte de un pelotón de fusilamiento ócontentándose con hacer perder el equilibrio al infortunado reo para que un lazo extinguiera su vida, un alto contenido de sadismo que permitía divertirse a costa de la víctima tal como ocurría si a los verdugos se les antojaba realizar carreras de degollados ; en éstas, los prisioneros esperaban su final de pie, los degolladores les cortaban simultáneamente el cuello y luego disfrutaban observando hasta donde podían llegar los desgraciados en sus estertores de muerte, ahogándose y resbalando en su propia sangre.
Tampoco puede negarse que se empleaba a menudo para producir un temor reverencial de alto impacto psicológico tanto por el horror que provocaba presenciar un acto de tremenda barbarie como las consecuencias del mismo ya que era práctica habitual exhibir las cabezas cercenadas que transmitían de manera inequívoca un mensaje más que elocuente.
Durante el fragor del combate se solían impartir órdenes mediante toques de clarín cada uno con su particular significado, es harto conocido, por ejemplo, el toque de “A LA CARGA” pero también se impartían órdenes a viva voz y, paulatinamente, en estas latitudes, la orden de cargar contra el enemigo fue reemplazada por la de “A DEGÜELLO” que inflamaba los espíritus y anunciaba la ausencia de toda misericordia para los vencidos.
En el blog “Esgrima criolla el arte del degüello”, se detalla que en la época, aparecieron denominaciones de origen según el tipo de degüello: “El “oriental” era externo y de oreja a oreja seccionando las carótidas y la yugular ; a la “brasilera” cuando el corte se hacía mediante la incisión por detrás de la tráquea, cortándose de atrás hacia delante con un tajo seco; el “argentino” se denominaba cuando se hacía por delante, con dos cortes rápidos en la carótida.“
Si el reo tenía cuentas pendientes con el bando opuesto, era considerado traidor ó simplemente merecía sufrir más de la cuenta, se le cortaba la cabeza por la nuca, es decir a la “brasilera”.
Los degolladores federales, apelaban a un código sencillo y no escrito para determinar cómo habría de morir la víctima, sólo dos palabras lo componían: VIOLÍN y VIOLÓN.
VIOLÍN garantizaba una muerte rápida, un tajo preciso con un facón bien afilado. VIOLÓN era su antítesis, para provocar un mayor sufrimiento en la víctima se empleaba un cuchillo con hoja mellada y carente de filo que desgarraba la carne, un corte desprolijo, irregular que prolongaba en atroces estertores y gritos la agonía. ¡Vaya diversión!.
La refalosa era una danza que se hizo popular durante el siglo XIX, dicen que de Chile pasó a la Argentina y desde 1835 a 1860 se bailaba con cierta habitualidad en la región de Cuyo, es decir en Mendoza y San Juan aunque también se extendió a otras provincias tales como Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca pero con menor popularidad en estas últimas. Actualmente puede considerarse que como danza popular folklórica ha desaparecido.
Toma su nombre de los pasos de baile que la componían y en los que, elegante y galanamente se deslizan los pies de los bailarines como resbalando sobre el suelo.
Precisamente en el norte, los ejércitos federales, triunfantes en sus campañas contra los unitarios en la década de 1840, hicieron culto del degüello y de un alto grado de brutalidad en las batallas de Quebracho Herrado, San Calá, Famaillá y Rodeo del Medio y le dieron, a lo que supo ser una danza de salón, la connotación macabra que los degolladores imponían al suplicio. Ya no danzaban un hombre y una mujer como parte de una diversión popular con absoluta fluidez y disfrutando de un esparcimiento social; la refalosa del degollador es una danza macabra entre hombres, en la cual uno solo disfruta de libertad de movimientos, cuchillo en mano, mientras que el otro yace inerme e indefenso esperando vanamente escaparle al destino que le aguarda para resbalar finalmente en su propia sangre.
El poeta HILARIO ASCASUBI describe minuciosamente la técnica del degüello y la finalidad que cada acción del degollador tenía en la psiquis y en el físico de su víctima. El poema conocido como “La Resfalosa”, relata en sus versos la amenaza que profiere un degollador mazorquero durante el sitio de Montevideo a uno de sus defensores, el gaucho Jacinto Cielo, unitario e integrante de la Legión Argentina que participaba en la defensa de la plaza. Hasta el apellido Cielo, del destinatario de la amenaza tiene un significado y es el de ser coincidente con el color de la divisa usada por los unitarios, casualmente de color celeste.
La amenaza es cruda, violenta y aterradora y hace referencia en sus versos al TIN TIN, sonido producido al entrechocar de la hoja de un facón ó cuchillo con su vaina de metal, que era el preludio de su uso en el cuello del desgraciado prisionero.
I
Mirá, gaucho salvajón,que no pierdo la esperanza,y no es chanza,de hacerte probar qué cosaes Tin tin y Refalosa.
II
Ahora te diré cómo esescuchá y no te asustés;que para ustedes es cantomás triste que un viernes santo.
III
Unitario que agarramoslo estiramos;o paradito nomás,por atrás,lo amarran los compañerospor supuesto, mazorqueros,y ligaocon un maniador doblao,ya queda codo con codoy desnudito ante todo.¡Salvajón!
IV
Aquí empieza su aflición.Luego después a los piesesun sobeo en tres doblecesse le atraca,y queda como una estaca.lindamente asigurao,y paraolo tenemos clamoriando;y como medio chanciandolo pinchamos,y lo que grita, cantamosla refalosa y tin tin,sin violín.
V
Pero seguimos el sonen la vaina del latón,que asentamosel cuchillo, y le tantiamoscon las uñas el cogote.¡Brinca el salvaje viloteque da risa!Cuando algunos en camisase empiezan a revolcar,y a llorar,que es lo que más nos divierte;de igual suerteque al Presidente le agrada,y larga la carcajadade alegría,al oír la musiqueríay la broma que le damosal salvaje que amarramos.
VI
Finalmente:cuando creemos conveniente,después que nos divertimosgrandemente, decidimosque al salvajeel resuello se le ataje;y a derechaslo agarra uno de las mechas,mientras otrolo sujeta como a potrode las patas,que si se mueve es a gatas.
VII
Entretanto,nos clama por cuanto santotiene el cielo;pero ahi nomás por consueloa su queja:abajito de la oreja,con un puñal bien templaoy afilao,que se llama el quita penas,le atravesamos las venasdel pescuezo.¿Y qué se le hace con eso?larga sangre que es un gusto,y del sustoentra a revolver los ojos.
VIII
¡Ah, hombres flojos!hemos visto algunos de éstosque se muerden y hacen gestos,y visajesque se pelan los salvajes,largando tamaña lengua;y entre nosotros no es menguael besarlo,para medio contentarlo.
IX
¡Qué jarana!nos reímos de buena ganay muy mucho,de ver que hasta les da chucho;y entonces lo desatamosy soltamos;y lo sabemos pararpara verlo refalar¡en la sangre!hasta que le da un calambreY se cai a patalear,y a temblarmuy fiero, hasta que se estirael salvaje; y, lo que espira,le sacamosuna lonja que apreciamosel sobarla,y de manea gastarla.De ahí se le cortan orejas,barba, patilla y cejas;y pelaolo dejamos arrumbao,para que engorde algún chancho,o carancho.
X
Conque ya ves, Salvajón;nadita te ha de pasardespués de hacerte gritar:¡Viva la Federación!
“La “Refalosa”, era considerada como un valsecito siniestro ó “un baile para los que sobran” y esa categoría, normalmente, era la que adquirían los prisioneros al ser aprehendidos ó vencidos.
También se acostumbraba a mutilar a los prisioneros, tal como se relata en el poema arriba transcripto, “… De ahí se le cortan orejas, barba, patilla y cejas …”. así el infortunado era “pelado” después de ser ejecutado, como un escarnio adicional y como diversión de sus victimarios.
Si bien una cabeza decapitada del enemigo constituía el máximo trofeo que podía ser entregado al jefe del bando rival, no siempre era posible obtenerlas y menos aún en buen estado por tal motivo se buscaban otras ofrendas como alternativa pero éstas eran de una categoría inferior. No obstante, solían ser bien apreciadas por ser parte de la cabeza de ese enemigo tan aborrecido ; las orejas eran sin duda alguna como la última credencial del difunto y algunos se permitían secarlas y perforarlas para que formaran parte de un trágico collar alrededor de una argolla de metal ó de cuero.
Pero una manea era un obsequio singular porque es un elemento infaltable en el equipo del jinete criollo y sirve para inmovilizar a un animal, especialmente si es “chúcaro”.
“La parte preferida del cuero para confeccionar una manea es la de la porción anterior del animal, especialmente la cabeza y, de ella, la parte correspondiente a las quijadas, la que circunda las astas y la del cuello (porque el material es grueso, de fibras entrecruzadas y dificultosamente se raja en la porción donde se ha practicado el ojal).
Las maneas se confeccionan con cuero (las hay de vacuno, de yeguarizo, de porcino, de anta, de ciervo, etcétera) como así también con cerda, con lana, etcétera. Las de lujo suelen ser de pura plata, con adornos (argollas, pasadores y bombas) de ese metal o de alpaca, a los que suele agregarse pequeñas dosis de oro.
A estos materiales debo añadir la piel humana. Sí, la piel del indio o del cristiano vencido en la lucha, en la llamada guerra del malón o en los combates intestinos entre fuerzas que pertenecían a distintos sectores políticos o partidarios.”10
Se apreciaba una ofrenda de este tipo por tres razones: la primera, por ser un elemento que todo jinete usaba; en segundo lugar, por estar confeccionada con la piel de un enemigo ejecutado lo cual le otorgaba al destinatario del regalo una satisfacción adicional y, finalmente, por el simbolismo intrínseco que poseía, el opositor había sido inmovilizado, domado, de manera definitiva, del otrora potro “chúcaro” solo quedaban las mentas, el dueño de la manea era dueño de su cuero.
HILARIO ASCASUBI, en las estrofas de “Isidora la federala y mashorquera” que forma parte del poema “PAULINO LUCERO ó Los gauchos del Río de La Plata cantando y combatiendo contra los tiranos de la República Argentina y Oriental del Uruguay (1839 a 1851)”, hace alusión a las maneas de piel humana, de esta forma:
“ … Se colaron, ¡Virgen Santa!,en ese cuarto que espantade pensar que vive en élel tirano Juan Manuel,restaurador de las leyes,entre geringas y fuelles,puñales, vergas, limetas;armas, serruchos, gacetas,bolas, lazos maniadoresy otra porción de primores;pues lo primero que vioIsidora en cuanto entró,fue un cartel,con grandes letras sobre él,y una manea colgadade una lonja bien granada:y el letrero decía así:«¡Ésta es del cuero del traidor BERÓN DE ASTRADA!,¡lonja que le fue sacadapor unitario salvaje,en el paraje del Pago Largo afamado,donde fue descuartizado! –Con razón: por malvao y salvajón,dijo la recién venida.”
Existía también cierta costumbre, aunque menos extendida que las mencionadas anteriormente, de acabar con la vida de un prisionero. Esta requería de cierto tiempo y elementos para llevarla a cabo , pero el trabajo valía la pena porque condenaba al reo a una lenta y dolorosa agonía y era reservada para aquellos a quienes se pretendía hacer sufrir cruelmente antes de que sobreviniera la muerte como consecuencia del tormento.
Cuando se decidía “enchalecar” a alguien era algo serio. Generalmente, se reservaba este tratamiento para los traidores y “retobados”. Quien tenía el triste privilegio de ser ejecutado de esta manera era envuelto en un cuero vacuno recién desollado que era prolijamente cosido alrededor del cuerpo de la víctima. La cabeza y las extremidades inferiores era todo lo que sobresalía del cuero vacuno. Posteriormente, el hombre enchalecado de esa forma era atado con cuerdas a unas estacas previamente clavadas en el suelo, al aire libre.
Una vez envuelto y atado, sin ninguna posibilidad de moverse, comenzaba el suplicio para el desdichado. El sol, implacable, comenzaba a secar el cuero vacuno y éste a encogerse lentamente alrededor del cuerpo humano. Así el condenado tenía una agonía que se extendía por varias horas para deleite de su victimario quien lo escuchaba aullar de dolor hasta que se producía la muerte por asfixia ó por paro cardio-respiratorio.
El doctor Pablo Mantegazza documenta con detalles el pavoroso “retobo” del que fue objeto, en Santiago del Estero, un sujeto de apellido Livarona:
“Obligado el reo a sentarse, se encogía sobre si mismo como un feto en el vientre materno, atados la cabeza y los brazos entre los muslos y apretados estos al cuello. Luego se envolvía a la víctima en un cuero fresco de vaca, que se cosía cuidadosamente, y se colocaba este ovillo de carne humana cerca de una gran fogata. El fuego secaba el cuero prontamente. e Ibarra, sentado frente de aquel ejemplo, deleitábase escuchando el crujido de los cueros y el estallido de las vértebras.” 11
En los pagos de Felipe Ibarra y aún en la otra margen del Río de la Plata, territorio bajo el dominio del “Protector de los Pueblos Libres”, se enchalecaba ó retobaba con mayor frecuencia que en otros lugares. Cuestión de gustos nomás.
En este capítulo, he detallado la formas en que se acostumbraba ejecutar a prisioneros ó adversarios políticos, no obstante, considero conveniente aclarar al lector que lo titulé “las formas del suplicio” porque normalmente la ejecución de un ser humano era el término de su sufrimiento pero para la víctima, el suplicio propiamente dicho, solía comenzar con anterioridad, en el preciso momento de declararse vencido ó de ser aprehendido y se materializaba en torturas brutales con el objetivo de quebrar su voluntad de lucha ó someterlo a vejaciones mediante la aplicación de tormentos tanto físicos como psicológicos tales como: palizas, caminatas extenuantes, privación de agua, alimento y abrigo, mutilaciones, inmovilización, prolongación de la agonía degollando despacio ó con cuchillo sin filo, castrar y apuñalar antes del degüello para qué éste fuera una suerte de cese de la humillación y del tormento y todas las atrocidades que pudieran concebirse como ritual de escarmiento.