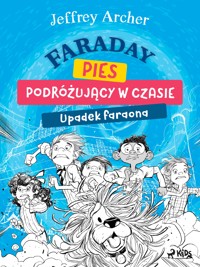Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Las crónicas de Clifton
- Sprache: Spanisch
La epopeya de Harry Clifton empieza en 1920 con las escalofriantes palabras: «Me dijeron que mi padre había muerto en la guerra». Pasarán veinte años hasta que Harry descubra cómo murió de verdad su padre, aunque la verdad solo le llevará a preguntarse quién era realmente. ¿Es Harry Clifton realmente el hijo de Arthur Clifton, un estibador de los muelles de Bristol, o es el primogénito de un heredero del Oeste de Inglaterra cuya familia es dueña de la Naviera Barrington? La historia de «Solo el tiempo lo dirá» abarca desde 1920 a 1940, con un elenco de personajes memorables que The Times ha llegado a comparar con La Saga de los Forsyte de John Galsworthy. El volumen uno nos cuenta los estragos de la Gran Guerra y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que Harry debe decidir si asentarse en Oxford o unirse a la marina para luchar contra la Alemania de Hitler. Este libro nos lleva en un viaje que no queremos que acabe, aunque en sus últimas páginas nos espera un dilema que nadie, ni siquiera Harry Clifton, podría haber esperado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
Solo el tiempo lo dirá
(Las crónicas de Clifton, Vol. I)
Traducción de José Luis Piquero
Saga
Solo el tiempo lo dirá
Translated by José Luis Piquero
Original title: Only Time Will Tell
Original language: English
Cover image: Shutterstock
Copyright © 2011, 2021 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491937
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
ALAN QUILTER
1927-1998
Mi agradecimiento a las siguientes personas por su
asesoramiento e investigación inestimables:
John Anstee, Simon Bainbridge, John Cleverdon,
Elanor Dryden, George Havens, Alison prince,
Mari Roberts, Susan Watt, David Watts
y Peter Watts.
MAISIE CLIFTON
1919
PRELUDIO
Esta historia nunca habría sido escrita si no me hubiera quedado embarazada. Eso sí, siempre había planeado perder mi virginidad en la excursión de los trabajadores a Weston-super-Mare, pero no con ese hombre en particular.
Arthur Clifton nació en Still House Lane, igual que yo; incluso fuimos a la misma escuela, la Elemental de Merrywood, pero como yo era dos años más joven, él no sabía de mi existencia. Todas las chicas de mi clase estaban coladas por él, y no solo porque fuera el capitán del equipo de fútbol de la escuela.
Aunque Arthur nunca había mostrado ningún interés por mí mientras estaba en la escuela, eso cambió tan pronto como volvió del Frente Occidental. Ni siquiera estoy segura de que se diera cuenta de quién era yo cuando me pidió un baile aquel sábado por la noche en el Palais, pero, para ser justos, yo tuve que mirarlo dos veces antes de reconocerlo, porque se había dejado un bigote de lápiz y llevaba el pelo peinado hacia atrás como Ronald Colman. No miró a otra chica en toda la noche, y después de que bailásemos el último vals supe que solo sería cuestión de tiempo que me pidiera que me casara con él.
Arthur me cogió la mano mientras volvíamos a casa, y cuando llegamos a mi puerta trató de besarme. Me aparté. Después de todo, el reverendo Watts me había dicho muchas veces que tenía que mantenerme pura hasta el día de mi boda, y la señorita Monday, nuestra directora del coro, siempre me advertía que los hombres solo buscaban una cosa, y una vez que la tenían, perdían rápidamente el interés. A menudo me preguntaba si la señorita Monday hablaba por experiencia.
El sábado siguiente, Arthur me invitó al cine a ver a Lillian Gish en Lirios rotos, y aunque le permití que me pasara el brazo por el hombro, seguí sin dejar que me besara. No armó escándalo. La verdad es que Arthur era bastante tímido.
Un sábado después le permití que me besara, pero cuando trató de meter una mano dentro de mi blusa, lo aparté. En realidad nunca le dejé hacerlo hasta que me pidió matrimonio, compró un anillo y el reverendo Watts leyó por segunda vez las amonestaciones.
Mi hermano Stan me dijo que yo era la última virgen conocida en nuestro lado del río Avon, aunque sospecho que lo que tenía en mente era la mayoría de sus conquistas. Aun así, decidí que había llegado el momento, y ¿cuándo mejor que durante la excursión de los trabajadores a Weston-super-Mare con el hombre con el que iba a casarme dentro de pocas semanas?
No obstante, en cuanto Arthur y Stan se bajaron del charabán, se fueron directamente al pub más cercano. Pero yo me había pasado el último mes planeando ese momento, así que cuando me bajé del autobús, como una buena chica exploradora, estaba preparada.
Iba caminando hacia el muelle, sintiéndome bastante harta, cuando me di cuenta de que alguien me seguía. Me volví y me llevé una sorpresa al darme cuenta de quién era. Me alcanzó y me preguntó si estaba sola.
—Sí —dije, consciente de que a esas alturas, Arthur ya iría por la tercera pinta.
Cuando me puso la mano en el trasero debería haberle dado una bofetada, pero por diversas razones no lo hice. Para empezar, pensé en las ventajas de tener sexo con alguien con el que probablemente no volvería a encontrarme. Y tengo que admitir que me sentía halagada por sus avances.
Para cuando Arthur y Stan debían de ir por su octava pinta, él había reservado habitación en una casa de huéspedes junto al paseo marítimo. Al parecer tenían una tarifa especial para visitantes que no tuvieran planes de pasar la noche. Empezó a besarme antes incluso de que llegásemos al rellano del primer piso, y una vez cerrada la puerta de la habitación, me desabrochó rápidamente los botones de la blusa. Obviamente, no era su primera vez. De hecho, estoy bastante segura de que yo no era la primera chica que conseguía en una excursión de los trabajadores. De otro modo, ¿cómo iba a saber lo de las tarifas especiales?
Debo confesar que yo no contaba con que todo terminara tan deprisa. Una vez que se quitó de encima de mí, desaparecí en el cuarto de baño mientras él se sentaba en el extremo de la cama y encendía un cigarrillo. Quizá fuese mejor la segunda vez, pensé. Pero cuando salí, no estaba por ninguna parte. Tengo que admitir que estaba decepcionada.
Puede que me hubiera sentido más culpable de haber sido infiel a Arthur si no hubiera estado mareado todo el camino de vuelta a Brístol.
Al día siguiente le conté a mi madre lo que había ocurrido, sin decirle quién era el tipo. Después de todo, ella no lo conocía, y no era probable que llegara a conocerlo nunca. Mamá me dijo que tuviera la boca cerrada porque no quería tener que cancelar la boda, e incluso si resultara estar embarazada, nadie tenía por qué enterarse, ya que, para cuando se notara, Arthur y yo ya estaríamos casados.
HARRY CLIFTON 1920-1933
1
Me dijeron que a mi padre lo mataron en la guerra.
Cada vez que le preguntaba a mi madre sobre su muerte, ella solo me contaba que había servido en el Regimiento Real de Gloucestershire y que había muerto en combate en el Frente Occidental solo unos días antes de que se firmara el armisticio. La abuela decía que mi padre había sido un hombre muy valiente, y en una ocasión en que estábamos solos en casa me enseñó sus medallas. Mi abuelo raramente daba una opinión sobre nada, pero es verdad que estaba sordo como una tapia y a lo mejor es que no escuchaba mis preguntas.
El único otro hombre que recuerdo era mi tío Stan, que se sentaba a la cabecera de la mesa durante el desayuno. Cuando salía por la mañana, yo lo seguía a menudo hasta los muelles de la ciudad, donde trabajaba. Cada día que pasaba en el astillero era una aventura. Los cargueros llegaban de tierras lejanas y descargaban sus mercancías: arroz, azúcar, plátanos, yute y muchas otras cosas de las que nunca había oído hablar. Una vez vacías las bodegas, los estibadores las cargaban con sal, manzanas, estaño, incluso carbón (lo que menos me gustaba, porque era un prueba evidente de lo que había estado haciendo todo el día y mi madre se enfadaba), antes de partir de nuevo hacia yo no sabía dónde. Yo siempre quería ayudar a mi tío Stan a descargar cualquier barco que hubiera atracado esa mañana, pero él se echaba a reír y me decía: «Todo a su tiempo, chaval». Yo no veía el momento, pero, sin previo aviso, la escuela se interpuso.
Me enviaron a la Elemental de Merrywood cuando tenía seis años, y pensé que era una completa pérdida de tiempo. ¿Qué sentido tenía ir a la escuela cuando podía aprender todo cuanto necesitaba en los muelles? No me habría molestado en volver al día siguiente si mi madre no me hubiera arrastrado hasta la entrada principal, depositado allí y regresado a las cuatro de la tarde para llevarme a casa.
No me daba cuenta de que mamá tenía otros planes para mi futuro; planes que no incluían quedarme con el tío Stan en el astillero.
Cada mañana, una vez que mamá me soltaba en la escuela, yo me entretenía en el patio hasta que se perdía de vista y luego me escabullía hacia los muelles. Me aseguraba de estar de vuelta en la escuela cuando volvía a recogerme por la tarde. De camino a casa le contaba todo lo que había hecho en la escuela ese día. Era bueno inventando historias, pero no pasó mucho tiempo antes de que ella descubriera que solo eran eso: historias.
Uno o dos chicos de mi escuela también solían merodear por los muelles, pero yo me mantenía alejado de ellos. Eran mayores y más grandes, y me zurraban si me cruzaba en su camino. También tenía que tener cuidado con el señor Haskins, el capataz, porque si me encontraba rondando por allí me echaría de una patada en el culo, por usar su expresión favorita, acompañándolo con esta amenaza: «Como vuelva a verte rondando por aquí, chaval, se lo diré al director de la escuela».
De vez en cuando, Haskins decidía que me había visto con demasiada frecuencia y se lo decía al director, que me azotaba antes de mandarme de vuelta a mi clase. Mi tutor, el señor Holcombe, nunca se chivaba cuando no iba a clase, sino que se mostraba indulgente. Cada vez que mi madre se enteraba de que había hecho novillos, no podía ocultar su furia y me retiraba mi paga semanal de medio penique. Pero a pesar del puñetazo ocasional de algún chico mayor, los azotes del director y la pérdida de la paga, seguía sin poder resistirme a la atracción de los muelles.
Solo hice un amigo de verdad mientras rondaba por el astillero. Lo llamaban el Viejo Jack Tar. El señor Tar vivía en un vagón de ferrocarril abandonado al final de los cobertizos. El tío Stan me dijo que me mantuviera alejado del Viejo Jack porque era un viejo vagabundo estúpido y sucio. A mí no me parecía tan sucio, ciertamente no tan sucio como Stan, y no tardé en descubrir que tampoco era estúpido.
Después de comer con mi tío Stan (un bocado de su sándwich de Marmite, el corazón de manzana que no se comía y un trago de cerveza), volvía a la escuela a tiempo para un partido de fútbol, la única actividad por la que valía la pena ir. Después de todo, cuando dejara la escuela iba a ir a ser capitán del Brístol City o a construir un barco con el que daría la vuelta al mundo. Si el señor Holcombe mantenía la boca cerrada y el capataz no avisaba al director, podía ir a los muelles durante días sin que me pillaran, y mientras evitara las cargas de carbón y estuviera junto a la verja de la escuela a las cuatro cada tarde, mi madre nunca se enteraba.
* * *
Un sábado sí y otro no, el tío Stan me llevaba a ver al Brístol City a Ashton Gate. Los domingos por la mañana, mamá solía arrastrarme a la iglesia de la Sagrada Natividad, algo de lo que no tenía modo de librarme. Una vez que el reverendo Watts impartía la bendición final, salía corriendo hacia el campo de deportes y me unía a mis compañeros para jugar al fútbol antes de volver a casa a comer.
Para cuando cumplí siete años, estaba claro para cualquiera que supiera algo de fútbol que nunca iba a entrar en el equipo de la escuela, no digamos ya ser capitán del Brístol City. Pero fue por entonces cuando descubrí que Dios me había dado un pequeño talento, y no estaba en mis pies.
Para empezar, yo no notaba que nadie que se sentara cerca de mí en la iglesia un domingo por la mañana dejara de cantar cuando yo abría la boca. No le habría dedicado a la cuestión ni un segundo si mamá no hubiera sugerido que me uniera al coro. Me reí con desdén; al fin y al cabo, todo el mundo sabía que el coro solo era para chicas y mariquitas. Habría descartado la idea sin pensarlo dos veces si el reverendo Watts no me hubiera dicho que a los chicos del coro les pagaban un penique por funeral y dos peniques por boda; mi primera experiencia de soborno. Pero incluso después de aceptar a regañadientes hacer una prueba de voz, el diablo decidió poner un obstáculo en mi camino en la forma de la señorita Eleanor E. Monday.
No me habría topado con la señorita Monday si no hubiera sido la directora del coro de la Sagrada Natividad. Aunque solo medía metro y medio y parecía que se la iba a llevar una ráfaga de viento, nadie intentaba tomarle el pelo. Me daba la sensación de que el mismo diablo le tenía miedo a la señorita Monday, porque el reverendo Watts ciertamente se lo tenía.
Acepté hacer una prueba de voz, pero no antes de que mi madre me hubiera adelantado un mes de paga. Al domingo siguiente me puse en una fila con otros chicos y esperé a que me llamaran.
—Llegaréis siempre puntuales a los ensayos del coro —anunció la señorita Monday clavando sus ojos en mí. Yo le devolví una mirada desafiante—. No hablaréis nunca, a menos que se os pregunte. —De algún modo conseguí mantenerme en silencio—. Y durante el servicio estaréis concentrados en todo momento. —Asentí de mala gana. Y entonces, Dios la bendiga, me proporcionó una escapatoria—. Pero lo más importante —declaró poniendo los brazos en jarras— es que dentro de doce semanas se espera que aprobéis un examen de lectura y escritura, para asegurarme de que sois capaces de enfrentaros a un himno nuevo o a un salmo desconocido.
Yo estaba encantado de haber fracasado al primer intento. Pero, como muy pronto iba a descubrir, la señorita Eleanor E. Monday no se rendía con facilidad.
—¿Qué pieza has elegido para cantar, niño? —me preguntó cuando estuve el primero de la fila.
—No he elegido ninguna —le dije.
Abrió un libro de himnos, me lo dio y se sentó al piano. Sonreí ante la idea de que aún podría llegar al segundo tiempo de nuestro partido de fútbol de los domingos por la mañana. Empezó a tocar una melodía que me era familiar, y cuando vi a mi madre mirándome desde la primera fila de bancos, decidí que sería mejor hacerlo bien, solo para tenerla contenta.
«Todas las cosas brillantes y hermosas, todas las criaturas grandes y pequeñas. Todas las cosas sabias y maravillosas...». En el rostro de la señorita Monday había aparecido una sonrisa mucho antes de que llegara a: «Todas las creó el Señor».
—¿Cómo te llamas, niño? —preguntó.
—Harry Clifton, señorita.
—Harry Clifton, te presentarás al ensayo del coro los lunes, miércoles y viernes a las seis en punto. —Se volvió al chico que iba detrás de mí y dijo—: ¡El siguiente!
Le prometí a mi madre que llegaría puntual al primer ensayo del coro, aun cuando sabía que sería el último porque la señorita Monday pronto se daría cuenta de que yo no sabía leer ni escribir. Y habría sido el último de no haber resultado evidente para cualquiera que me escuchara que mi voz de canto era muy diferente a la de cualquier otro chico del coro. De hecho, en el momento en que abrí la boca, todo el mundo se quedó en silencio, y las miradas de admiración, incluso de asombro, que yo ansiaba en el campo de fútbol se estaban produciendo en la iglesia. La señorita Monday fingió no darse cuenta.
Cuando nos despidió, no me fui a casa, sino que corrí hasta los muelles para preguntarle al señor Tar qué podía hacer con el hecho de que no sabía leer ni escribir. Escuché atentamente el consejo del anciano, y al día siguiente volví a la escuela y ocupé mi asiento en la clase del señor Holcombe. El maestro no pudo ocultar su sorpresa cuando me vio sentado en primera fila, y aún se sorprendió más cuando por primera vez presté atención a las lecciones matinales.
El señor Holcombe empezó por enseñarme el alfabeto, y al cabo de unos días pude escribir las veintiséis letras, si bien no siempre en el orden correcto. Mi madre me habría ayudado cuando llegaba a casa por las tardes, pero, como el resto de mi familia, tampoco sabía leer ni escribir.
El tío Stan apenas sabía garabatear su firma, y aunque podía distinguir un paquete de Wills’s Star de uno de Wild Woodbines, yo estaba bastante seguro de que no sabía leer las etiquetas. A pesar de sus gruñidos poco cooperadores, me dediqué a escribir el alfabeto en cualquier trozo de papel que pudiera encontrar. El tío Stan no pareció darse cuenta de que los pedazos de papel del retrete estaban siempre cubiertos de letras.
Una vez que dominé el alfabeto, el señor Holcombe me inició en unas pocas palabras sencillas: «sol», «voz», «mamá» y «papá». Fue entonces cuando le pregunté por primera vez por mi padre, con la esperanza de que pudiera contarme algo sobre él. Después de todo, el señor Holcombe parecía saberlo todo. Pero pareció sorprendido de que supiera tan poco sobre mi propio padre. Una semana después escribió en la pizarra mi primera palabra de cinco letras, «libro», luego de seis, «bonito», y de siete, «pequeño». Al terminar el mes pude escribir mi primera frase, «Le gustaba cenar un exquisito sándwich de jamón con zumo de piña y vodka frío», la cual, señaló el señor Holcombe, contenía todas las letras del alfabeto. Lo comprobé y resultó que tenía razón.
Al terminar el curso sabía deletrear «himno», «salmo» e incluso «cántico», aunque el señor Holcombe seguía recordándome que aún marcaba las haches al hablar. Pero entonces llegó el parón de las vacaciones y empecé a pensar que nunca pasaría el exigente examen de la señorita Monday sin la ayuda del señor Holcombe. Y ese podría haber sido el caso si el Viejo Jack no hubiera ocupado su lugar.
* * *
Había llegado con media hora de antelación al ensayo del coro del viernes cuando me enteré de que tendría que pasar mi segundo examen si quería continuar siendo miembro del coro. Me senté en silencio, confiando en que la señorita Monday cogiera a algún otro antes de llamarme a mí.
Ya había pasado el primer examen con lo que la señorita Monday describió como una buena nota. Se nos había pedido a todos que recitásemos el Padre Nuestro. Eso no supuso ningún problema para mí porque, desde que tenía memoria, mi madre se arrodillaba junto a mi cama cada noche y repetía las palabras familiares antes de arroparme. Sin embargo, el siguiente examen de la señorita Monday iba a ser más exigente.
Esta vez, al final de nuestro segundo mes, se esperaba que leyésemos un salmo en voz alta frente al resto del coro. Yo escogí el Salmo 121, que también me sabía de memoria, porque lo había cantado muchas veces antes. Alzaré mis ojos a las colinas, de donde viene mi auxilio. Solo puedo esperar que mi auxilio venga del Señor. Aunque era capaz de ir a la página correcta del libro de salmos, ya que ahora sabía contar del uno al cien, temí que la señorita Monday se diera cuenta de que era incapaz de seguir cada verso línea a línea. Si lo hizo, no soltó prenda, porque yo me quedé en el coro otro mes mientras dos delincuentes —así lo dijo, y no es que yo supiera lo que significaba esa palabra hasta que le pregunté al señor Holcombe al día siguiente— fueron despachados de vuelta a la congregación.
Cuando llegó el momento de pasar el tercer y último examen, estaba preparado. La señorita Monday nos pidió a los que quedábamos que escribiésemos los Diez Mandamientos en el orden correcto sin consultar el Libro del Éxodo.
La directora del coro hizo la vista gorda ante el hecho de que pusiera el robo por delante del asesinato, no pudiera deletrear «adulterio» y ciertamente no supiera lo que significaba. Solo después de que otros dos delincuentes fueran sumariamente despedidos por ofensas menores me di cuenta de lo excepcional que debía de ser mi voz.
El primer domingo de Adviento, la señorita Monday anunció que había seleccionado a tres nuevos sopranos —o «pequeños ángeles», como solía describirnos el reverendo Watts— para entrar en su coro, mientras que los demás habían sido rechazados por cometer pecados tan imperdonables como charlar durante el sermón, chupar un caramelo o, en el caso de dos chicos, ser pillados jugando a la castaña durante el Nunc Dimittis.
El domingo siguiente me vestí con una larga sotana azul de cuello blanco con volantes. Solo a mí se me permitió llevar colgado un medallón de bronce de la Virgen Madre, para mostrar que había sido seleccionado como soprano solista. Habría llevado orgullosamente el medallón todos los días a casa, incluso a la escuela al día siguiente, para presumir ante los demás chavales, si la señorita Monday no me lo hubiera confiscado al final de cada servicio.
Los domingos me sentía transportado a otro mundo, pero temía que ese estado de frenesí no durara para siempre.
2
Cuando el tío Stan se levantaba por las mañanas, de algún modo se las arreglaba para despertar a toda la casa. Nadie protestaba, porque era el que ganaba el pan para la familia, y en cualquier caso resultaba más barato y más fiable que un despertador.
El primer sonido que Harry escuchaba era el portazo de la puerta del dormitorio. A este lo seguían los pasos de su tío sobre el suelo de madera del rellano, que no paraba de crujir, para luego bajar la escalera y salir de casa. Después, otro portazo al meterse en el retrete. Si alguien seguía dormido, el ruido del agua cuando el tío Stan tiraba de la cadena, seguido por dos portazos más antes de volver a la habitación, servía para recordar que Stan esperaba encontrar su desayuno en la mesa cuando fuera a la cocina. Solo se lavaba y afeitaba las noches de los sábados antes de ir al Palais o al Odeon. Se bañaba cuatro veces al año, el día del cambio de estación. Nadie podía acusar a Stan de malgastar en jabón el dinero que tanto esfuerzo le costaba ganar.
Maisie, la madre de Harry, era la siguiente en levantarse, y saltaba de la cama momentos después del primer portazo. Para cuando Stan salía del retrete había un tazón de gachas en el fuego de la cocina. Al poco rato se levantaba la abuela, que se unía a su hija en la cocina antes de que Stan se sentara a la cabecera de la mesa. Harry debía bajar antes de que pasaran cinco minutos del primer portazo si quería que le tocara algo de desayuno. El último en llegar a la cocina era el abuelo, que estaba tan sordo que a menudo se las arreglaba para dormir durante todo el ritual matinal de Stan. La rutina diaria en el hogar de los Clifton nunca variaba. Cuando solo hay un retrete exterior, un fregadero y una toalla, el orden se convierte en una necesidad.
Mientras Harry se lavaba la cara con un hilo de agua fría, su madre preparaba el desayuno en la cocina: dos gruesas rodajas de pan con manteca para Stan y cuatro finas rodajas para el resto de la familia, las cuales servía tostadas si había sobrado carbón del saco que arrojaban en la puerta principal todos los lunes. Una vez que Stan se terminaba las gachas, a Harry se le permitía lamer el tazón.
Siempre había en el fogón una gran cacerola marrón con té, que la abuela vertía en varias tazas a través de un colador de té victoriano bañado en plata que había heredado de su madre. Mientras los demás miembros de la familia disfrutaban de una taza de té sin azúcar —el azúcar era solo para los días festivos y las vacaciones—, Stan abría su primera botella de cerveza, que habitualmente se bebía de un solo trago. Luego se levantaba de la mesa y eructaba sonoramente antes de coger su fiambrera, que la abuela le había preparado mientras desayunaba: dos sándwiches de Marmite, una salchicha, una manzana, dos botellas más de cerveza y un paquete con cinco cigarrillos. En cuanto Stan se marchaba camino de los muelles, todo el mundo se ponía a hablar a la vez.
La abuela siempre quería saber quién había ido al salón de té en el que su hija trabajaba de camarera: qué habían comido, qué llevaban puesto, dónde se habían sentado; detalles de las comidas que preparaban en el fogón de una sala iluminada por bombillas eléctricas —que no dejaban cera de vela—, por no mencionar a los clientes que a veces dejaban una propina de tres peniques, que Maisie tenía que repartir con la cocinera.
Maisie estaba más preocupada por saber qué había hecho Harry en la escuela el día anterior. Exigía un informe diario, que a la abuela no parecía interesarle, quizá porque nunca había ido a la escuela. Pensándolo bien, tampoco había ido nunca a un salón de té. El abuelo raramente comentaba algo, porque después de cuatro años de cargar y descargar un cañón de artillería mañana, tarde y noche, estaba tan sordo que tenía que contentarse con ver cómo se movían los labios y asentir de vez en cuando. Esto podía dar a los extraños la impresión de que era estúpido, lo que el resto de la familia sabía a su costa que no era.
La rutina matinal de la familia solo variaba los fines de semana. Los sábados, Harry salía con su tío camino de los muelles, siempre un paso por detrás de él. Los domingos, la madre de Harry acompañaba al chico a la iglesia de la Sagrada Natividad, donde, desde la tercera fila de bancos, gozaba de la gloria del soprano solista del coro.
Pero hoy era sábado. Durante el paseo de veinte minutos hasta los muelles, Harry no abría la boca a menos que su tío hablase. Cuando eso ocurría, resultaba ser invariablemente la misma conversación que habían mantenido el sábado anterior.
—¿Cuándo vas a dejar la escuela y a ponerte a trabajar, jovencito? —era siempre la salva inicial del tío Stan.
—No me dejan hasta que tenga los catorce —le recordaba Harry—. Es la ley.
—Una maldita ley estúpida, si me lo preguntas. Yo mandé a paseo la escuela y me puse a trabajar en los muelles cuando tenía doce —anunciaba Stan como si Harry nunca hubiera oído esta profunda observación. Harry no se molestaba en contestar, porque sabía cuál sería la siguiente frase de su tío—. Y además firmé para alistarme en el ejército de Kitchener antes de cumplir los diecisiete.
—Háblame de la guerra, tío Stan —decía Harry, consciente de que eso lo tendría ocupado durante varios cientos de yardas.
—Yo y tu padre entramos en el Regimiento Real de Gloucester el mismo día —decía Stan, tocándose la gorra de tela como si saludara a un recuerdo distante—. Tras doce semanas de entrenamiento básico en los Barracones de Taunton nos enviaron a Wipers a luchar contra los boches. Una vez allí, pasábamos casi todo el tiempo recluidos en trincheras infestadas de ratas esperando a que nos llamara algún oficial engreído para salir, en cuanto sonara la corneta, y avanzar, disparando y con las bayonetas caladas, hacia las líneas enemigas. —A esto solía seguir una larga pausa, después de la cual, Stan añadía—: Yo fui de los afortunados. Volví a Inglaterra sano y salvo y con todo en su sitio.
Harry podía predecir su siguiente frase palabra por palabra, pero permanecía en silencio.
—Tú no sabes lo afortunado que eres, muchacho. Yo perdí a dos hermanos: tu tío Ray y tu tío Bert, y tu padre no solo perdió a un hermano, sino a su padre, tu otro abuelo, que nunca llegaste a conocer. Un hombre de verdad, que podía bajarse una pinta de cerveza más rápidamente que cualquier estibador que yo haya conocido.
Si Stan hubiera mirado, habría visto al muchacho pronunciar las palabras a la vez que él; pero aquel día, para sorpresa de Harry, el tío Stan añadió una frase que no había pronunciado nunca.
—Y tu padre seguiría hoy vivo si la gerencia me hubiera escuchado.
Harry se puso alerta rápidamente. La muerte de su padre siempre había sido tema de conversaciones en voz baja. Pero el tío Stan cerró el pico, como si se diera cuenta de que había ido demasiado lejos. Quizá la próxima semana, pensó Harry mientras alcanzaba a su tío y se ponía a su paso, como dos soldados en un desfile.
—Bueno, ¿con quién juega esta tarde el City? —preguntó Stan, volviendo al guión.
—Con el Charlton Athletic —replicó Harry.
—Son una panda de pringaos.
—Nos dieron una paliza la temporada pasada —le recordó Harry a su tío.
—Puta suerte, te lo digo yo —dijo Stan, y no volvió a abrir la boca. Cuando llegaron a la entrada del astillero, Stan fichó antes de dirigirse al cercado en el que trabajaba con los demás estibadores de su grupo, ninguno de los cuales podía permitirse llegar un minuto tarde. El desempleo estaba en su punto más alto y había muchos hombres jóvenes esperando junto a las verjas para ocupar su puesto.
Harry no siguió a su tío, porque sabía que si el señor Haskins lo pillaba rondando por los cobertizos se ganaría un tirón de orejas, seguido de una patada en el culo que le daría su tío por irritar al capataz. En vez de eso, salió en dirección opuesta.
La primera parada obligatoria de Harry cada sábado por la mañana era el Viejo Jack Tar, que vivía en el vagón de ferrocarril al otro extremo del astillero. Nunca le había hablado a Stan de sus visitas regulares, porque su tío le había advertido que evitara al viejo a toda costa.
—Probablemente no se ha bañado en años —decía un hombre que se bañaba cada tres meses, y solo porque la madre de Harry se quejaba del olor.
Pero la curiosidad hacía mucho que se había apoderado de Harry, y una mañana se arrastró a cuatro patas hasta el vagón de ferrocarril y se asomó por una ventanilla. El viejo estaba sentado en primera clase, leyendo un libro.
El Viejo Jack se volvió hacia él y dijo:
—Pasa, muchacho.
Harry se bajó de un salto y no paró de correr hasta que llegó a la puerta de su casa.
El sábado siguiente, Harry volvió a gatear hasta el vagón y miró dentro. El Viejo Jack parecía estar dormido como un tronco, pero entonces, Harry le oyó decir:
—¿Por qué no entras, muchacho? No voy a comerte.
Harry giró el pesado tirador de metal con cierta indecisión y abrió la puerta del vagón, pero no entró. Solo se quedó mirando al hombre sentado en el centro del vagón. Resultaba difícil decir cuántos años tenía, porque su rostro estaba cubierto por una barba entrecana bien arreglada que le hacía parecerse al marino del paquete de Players Please. Pero miró a Harry con una calidez en los ojos que el tío Stan nunca había mostrado.
—¿Es usted el Viejo Jack Tar? —se aventuró Harry.
—Así me llaman —replicó el viejo.
—¿Y aquí es donde vive? —preguntó Harry, contemplando el vagón hasta que sus ojos se detuvieron sobre una pila de periódicos atrasados en el asiento opuesto.
—Sí —respondió—. Ha sido mi casa durante los últimos veinte años. ¿Por qué no cierras la puerta y tomas asiento, jovencito?
Harry meditó la oferta antes de saltar fuera del vagón y echar a correr de nuevo.
El sábado siguiente, Harry cerró la puerta, pero mantuvo la mano en el tirador, preparado para abrir si el viejo movía un solo músculo. Se miraron el uno al otro durante un rato hasta que el Viejo Jack preguntó:
—¿Cómo te llamas?
—Harry.
—¿Y a qué escuela vas?
—No voy a la escuela.
—Entonces ¿qué esperas hacer con tu vida, jovencito?
—Trabajar con mi tío en los muelles, por supuesto —respondió Harry.
—¿Por qué querrías hacer eso? —dijo el viejo.
—¿Por qué no? —se encrespó Harry—. ¿No cree que sea lo bastante bueno?
—Eres lo bastante bueno —respondió el Viejo Jack—. Cuando yo tenía tu edad —prosiguió— quise alistarme en el ejército, y nada de lo que mi viejo pudo decir o hacer consiguió disuadirme.
Durante la siguiente hora, Harry permaneció hipnotizado mientras el Viejo Jack Tar recordaba los muelles, la ciudad de Brístol y tierras más allá del mar de las que a Harry nunca le habían hablado en las clases de geografía.
El sábado siguiente, y durante más sábados de los que podría recordar, Harry siguió visitando al Viejo Jack Tar. Pero no les dijo ni una palabra a su tío ni a su madre, por miedo a que le prohibieran ver a su primer amigo de verdad.
* * *
Cuando Harry llamó a la puerta del vagón de ferrocarril aquel sábado por la mañana, se vio claramente que el Viejo Jack había estado esperándolo, porque había colocado en el asiento de enfrente su habitual manzana reineta. Harry la cogió, le dio un mordisco y se sentó.
—Gracias, señor Tar —dijo Harry mientras se limpiaba un poco de jugo de la barbilla. Nunca preguntaba de dónde salían las manzanas; formaba parte del misterio del gran hombre.
Qué distinto era del tío Stan, que repetía lo poco que sabía una y otra vez, mientras que el Viejo Jack enseñaba a Harry cada semana palabras nuevas, experiencias nuevas, incluso nuevos mundos. A menudo se preguntaba por qué el señor Tar no era maestro: parecía saber incluso más que la señorita Monday, y casi tanto como el señor Holcombe. Harry estaba convencido de que el señor Holcombe lo sabía todo, porque nunca dejaba de responder a ninguna pregunta que Harry le hiciera. El Viejo Jack sonrió, pero no dijo nada hasta que Harry se hubo terminado la manzana y arrojado el corazón por la ventanilla.
—¿Qué has aprendido esta semana en la escuela que no supieras la semana anterior? —preguntó el anciano.
—El señor Holcombe me contó que hay otros países más allá del mar que forman parte del Imperio Británico, y que en ellos gobierna el rey.
—Tiene toda la razón —dijo el Viejo Jack—. ¿Puedes nombrar alguno de esos países?
—Australia. Canadá. India. —Vaciló—. Y América.
—No, América no —dijo el Viejo Jack—. Antes sí, pero ya no, gracias a un primer ministro débil y a un rey enfermo.
—¿Quién fue el rey y quién fue el primer ministro? —exigió saber Harry, furioso.
—El rey Jorge III estaba en el trono en 1776 —dijo el Viejo Jack—, pero para ser justos, estaba enfermo, mientras que lord North, el primer ministro, simplemente ignoró lo que estaba sucediendo en las colonias, y, por desgracia, los mismos que eran de nuestra sangre al final se alzaron en armas contra nosotros.
—Pero tuvimos que machacarlos bien —dijo Harry.
—No, no los machacamos —dijo el Viejo Jack—. No solo tenían la razón de su lado, aunque eso no sea requisito obligado para la victoria...
—¿Qué significa requisito?
—Algo que es necesario —dijo el Viejo Jack, que continuó como si no lo hubieran interrumpido—. Sino que además los guiaba un general brillante.
—¿Cómo se llamaba?
—George Washington.
—La semana pasada me dijo que Washington era la capital de América. ¿Lo llamaron así por la ciudad?
—No; llamaron así a la ciudad por él. La construyeron en una zona de pantanos conocida como Columbia, a través de la cual fluye el río Potomac.
—¿También Brístol se llama así por un hombre?
—No —rió el Viejo Jack, al que divertía comprobar cómo la ágil e inquisitiva mente de Harry saltaba de un tema a otro—. Brístol se llamaba originalmente Brigstowe, que significa lugar de un puente.
—¿Entonces cuándo se convirtió en Brístol?
—Los historiadores difieren en sus opiniones —dijo el Viejo Jack—. El castillo de Brístol fue construido por Robert de Gloucester en 1109, cuando vio la oportunidad de comerciar con lana con los irlandeses. Después de eso, la ciudad se convirtió en un puerto comercial. Desde entonces ha sido un centro de construcción naval durante cientos de años, y creció aún más rápidamente cuando la Marina necesitó ampliarse en 1914.
—Mi padre luchó en la Gran Guerra —dijo Harry con orgullo—. ¿Y usted?
Por primera vez, el Viejo Jack vaciló antes de responder a una pregunta de Harry. Se quedó allí sentado, sin decir una palabra.
—Lo siento, señor Tar —dijo Harry—. No pretendía curiosear.
—No, no —dijo el Viejo Jack—. Es solo que no me han hecho esa pregunta desde hace años.
Sin decir otra palabra, abrió la mano y mostró una moneda de seis peniques.
Harry cogió la pequeña moneda de plata y la mordió, algo que había visto hacer a su tío.
—Gracias —dijo antes de guardársela.
—Ve y cómprate unos fish and chips en el café de la dársena, pero no se lo digas a tu tío, porque él solo preguntará dónde conseguiste el dinero.
En realidad, Harry nunca le había contado a su tío nada acerca del Viejo Jack. Una vez le oyó a Stan decirle a su madre:
—A ese pirado deberían encerrarlo.
Le preguntó a la señorita Monday qué era un pirado, porque no pudo encontrar la palabra en el diccionario, y cuando ella se lo dijo, se dio cuenta por primera vez de lo estúpido que debía de ser su tío Stan.
—No necesariamente estúpido —le corrigió la señorita Monday—. Simplemente mal informado y, por tanto, lleno de prejuicios. No tengo la menor duda, Harry —añadió—, de que te encontrarás con muchos hombres así durante el transcurso de tu vida; algunos de ellos sostendrán opiniones mucho más exaltadas que las de tu tío.
3
Maisie esperó hasta escuchar el portazo de la puerta principal y se aseguró de que Stan estuviera de camino al trabajo antes de anunciar:
—Me han ofrecido un puesto de camarera en el Hotel Royal.
Ninguno de los que estaban sentados alrededor de la mesa respondió, porque se suponía que las conversaciones a la hora del desayuno seguían un patrón regular y no consistían en coger a nadie por sorpresa. Harry tenía una docena de preguntas que quería hacerle, pero esperó a que su abuela hablara primero. Esta se limitó a servirse otra taza de té, como si no hubiera oído a su hija.
—¿Alguien va a decir algo, por favor? —dijo Maisie.
—Ni siquiera sabía que estabas buscando otro empleo —aventuró Harry.
—No lo estaba buscando —dijo Maisie—. Pero la semana pasada, un tal señor Frampton, el gerente del Royal, se dejó caer por Tilly’s para tomar café. ¡Volvió varias veces y al final me ofreció un empleo!
—Pensaba que estabas contenta en el salón de té —dijo la abuela, interviniendo finalmente—. Después de todo, la señorita Tilly paga bien, y el horario te conviene.
—Estoy contenta —dijo la madre de Harry—, pero el señor Frampton me ofrece cinco libras a la semana y la mitad de las propinas. Podría traer a casa un viernes hasta seis libras.
La abuela se quedó allí sentada con la boca abierta.
—¿Tendrás que trabajar por las noches? —preguntó Harry una vez que hubo terminado de lamer el tazón de gachas de Stan.
—No, eso no —dijo Maisie, revolviéndole el pelo a su hijo—. Y lo mejor es que tendré un día libre cada dos semanas.
—¿Tu ropa es lo bastante elegante para un gran hotel como el Royal? —preguntó la abuela.
—Me darán un uniforme, y un delantal blanco limpio todas las mañanas. El hotel tiene incluso su propia lavandería.
—No lo dudo —dijo la abuela—, pero se me ocurre un problema con el que todos tendremos que aprender a vivir.
—¿Y cuál es, mamá? —preguntó Maisie.
—Podrías acabar ganando más que Stan, y eso no va a gustarle ni una pizca.
—Entonces tendrá que aprender a vivir con ello, ¿no crees? —dijo el abuelo, ofreciendo una opinión por primera vez en semanas.
* * *
El dinero extra iba a resultar muy útil, especialmente tras lo que sucedió poco después en la Sagrada Natividad. Maisie se disponía a salir de la iglesia tras el servicio cuando la señorita Monday recorrió el pasillo central para encontrarse con ella.
—¿Puedo hablar en privado con usted, señora Clifton? —preguntó antes de volverse y echar a andar otra vez por el pasillo hacia la sacristía. Maisie fue tras ella como un niño tras el Flautista de Hamelín. Se temía lo peor. ¿Qué habría hecho Harry esta vez?
Maisie siguió a la directora del coro hasta la sacristía y sintió que le fallaban las piernas cuando vio allí de pie al reverendo Watts, al señor Holcombe y a otro caballero. Mientras la señorita Monday cerraba la puerta tras ella, Maisie sintió que se echaba a temblar de forma incontrolable.
El reverendo Watts le pasó un brazo por los hombros.
—No hay nada de lo que deba preocuparse, querida —le aseguró—. Por el contrario, creo que comprobará que somos portadores de buenas noticias —añadió, y le ofreció un asiento. Maisie se sentó, pero no pudo dejar de temblar.
Una vez sentados todos, la señorita Monday tomó la palabra.
—Queríamos hablarle sobre Harry, señora Clifton —comenzó. Maisie frunció los labios. ¿Qué podría haber hecho el chico para que se reunieran tres personajes tan importantes?
—No voy a andarme por las ramas —prosiguió la directora del coro—. El maestro de música de San Veda ha venido a verme y me ha preguntado si Harry consideraría presentarse a una de sus becas corales.
—Pero él está muy contento en la Sagrada Natividad —dijo Maisie—. De todos modos, ¿dónde está la iglesia de San Veda? Nunca he oído hablar de ella.
—San Veda no es una iglesia —dijo la señorita Monday—. Es una escuela coral que proporciona coristas a Santa María Redcliffe, que la reina Isabel describió en una frase célebre como la iglesia más bella y piadosa de toda la tierra.
—Entonces, ¿tendrá que dejar la escuela, además de la iglesia? —preguntó Maisie con incredulidad.
—Trate de verlo como una oportunidad que podría cambiar toda su vida, señora Clifton —dijo el señor Holcombe hablando por primera vez.
—Pero ¿tendrá que mezclarse con chicos elegantes y listos?
—Dudo que haya en San Veda muchos niños más listos que Harry —dijo el señor Holcombe—. Es el chaval más brillante al que he enseñado. Aunque ocasionalmente alguno va al instituto, a ninguno de nuestros alumnos le habían ofrecido antes la oportunidad de una plaza en San Veda.
—Hay algo más que debe saber antes de tomar una decisión —dijo el reverendo Watts. Maisie lo miró más ansiosa aún—. Harry deberá dejar su casa durante el curso, porque San Veda es un internado.
—Entonces no hay nada más que hablar —dijo Maisie—. No puedo permitírmelo.
—Eso no sería un problema —dijo la señorita Monday—. Si a Harry le ofrecen una beca, la escuela no solo renunciaría a cualquier cuota, sino que también le otorgaría una pensión de diez libras por trimestre.
—Pero ¿es una de esas escuelas en las que los padres llevan traje y corbata y las madres no trabajan? —preguntó Maisie.
—Es peor que eso —dijo la señorita Monday, tratando de tomarlo a la ligera—. Los profesores llevan largas túnicas negras y birretes en la cabeza.
—Aun así —dijo el reverendo Watts uniéndose a ella—, al menos allí no habrá más azotes para Harry. En San Veda son más refinados. A los chicos solo les dan palmeta.
Solo Maisie no se rió.
—Pero ¿por qué iba a querer irse de casa? —preguntó—. Él está a gusto en la Elemental de Merrywood y no querrá renunciar a ser corista principal en la Sagrada Natividad.
—Debo confesar que mi pérdida será aún más grande —dijo la señorita Monday—. Pero estoy segura de que nuestro Señor no querría que me interpusiera en el camino de un niño tan dotado, simplemente por mis propios deseos egoístas —añadió en voz baja.
—Incluso si acepto —dijo Maisie jugando su última carta—, eso no significa que acepte él.
—Tuve una charla con el muchacho la semana pasada —admitió el señor Holcombe—. Por supuesto, se mostró inquieto ante un cambio como ese, pero si no recuerdo mal, sus palabras exactas fueron: «Me gustaría probar, señor, pero solo si usted cree que soy lo bastante bueno». Pero —añadió antes de que Maisie pudiera decir nada— también dejó claro que ni siquiera consideraría la idea a menos que su madre estuviese de acuerdo.
* * *
Harry estaba a un tiempo aterrorizado y emocionado ante la idea de someterse al examen de ingreso, y tan nervioso por suspender y decepcionar a tanta gente como por aprobar y tener que irse de casa.
Durante el siguiente semestre no se perdió ni una clase en Merrywood, y cuando volvía a casa cada tarde se iba derecho al cuarto que compartía con el tío Stan, donde, a la luz de una vela, estudiaba durante horas que antes no había percibido que existiesen. Había incluso ocasiones en que su madre lo encontraba dormido profundamente en el suelo, con los libros abiertos desperdigados a su alrededor.
Cada sábado por la mañana seguía visitando al Viejo Jack, que parecía saber mucho sobre San Veda y continuaba enseñándole a Harry muchas otras cosas, casi como si supiera dónde lo había dejado el señor Holcombe.
Los sábados por la tarde, para disgusto del tío Stan, Harry ya no lo acompañaba a Ashton Gate a ver al Brístol City, sino que volvía a Merrywood, donde el señor Holcombe le daba clases extras. Pasarían años antes de que Harry supiese que el señor Holcombe también estaba renunciando, para enseñarle a él, a sus visitas para animar a los Robins.
A medida que se aproximaba el día del examen, Harry se fue asustando más ante la posibilidad de suspender que ante la de aprobar.
El día señalado, el señor Holcombe acompañó a su alumno estrella al Colston Hall, donde tendría lugar el examen de dos horas. Dejó a Harry a la entrada del edificio, con estas palabras: «No olvides leer cada pregunta dos veces antes de coger siquiera la pluma», un consejo que le había repetido varias veces durante la última semana. Harry sonrió nerviosamente y estrechó la mano del señor Holcombe como si fueran viejos amigos.
Entró en la sala de exámenes y se encontró con otros sesenta chicos como él charlando de pie en pequeños grupos. Para Harry estaba claro que muchos de ellos ya se conocían, mientras que él no conocía a nadie. A pesar de ello, uno o dos dejaron de charlar y lo miraron mientras se dirigía al frente de la sala tratando de aparentar confianza.
—Abbott, Barrington, Cabot, Clifton, Deakins, Fry...
Harry tomó asiento ante un pupitre en primera fila, y unos momentos antes de que el reloj diera las diez, entraron varios profesores vestidos con largas túnicas negras y birretes y colocaron las hojas de examen en los pupitres ante cada candidato.
—Caballeros —dijo desde el fondo de la sala un profesor que no había participado en el reparto de las hojas—, soy el señor Frobisher, y soy el supervisor de este examen. Disponen de dos horas para contestar un centenar de preguntas. Buena suerte.
Un reloj que no pudo localizar dio las diez. A su alrededor, las plumas se sumergieron en los tinteros y empezaron a arañar furiosamente el papel, pero Harry simplemente cruzó los brazos, se recostó en su asiento y leyó cada pregunta lentamente. Fue uno de los últimos en levantar la pluma.
Harry no podía saber que, en el exterior, el señor Holcombe se paseaba arriba y abajo por la acera, mucho más nervioso que su alumno. O que su madre no dejaba de consultar cada pocos minutos el reloj del vestíbulo del Hotel Royal mientras servía el café matinal. O que la señorita Monday estaba de rodillas, rezando en silencio ante el altar de la Sagrada Natividad.
Momentos después de que el reloj diera las doce, recogieron las hojas de examen y permitieron a los chicos abandonar la sala; algunos, riendo; otros, con el ceño fruncido; muchos, pensativos.
Cuando el señor Holcombe vio salir a Harry, se le hundió el corazón.
—¿Tan mal te fue? —preguntó.
Harry no respondió hasta que estuvo seguro de que ningún otro chico podía oír sus palabras.
—No fue como yo esperaba —dijo.
—¿Qué quieres decir? —preguntó ansiosamente el señor Holcombe.
—Las preguntas eran mucho más fáciles —replicó Harry.
El señor Holcombe sintió que nunca le habían dedicado un cumplido mayor en toda su vida.
* * *
—Dos trajes, señora, grises. Dos blazers, azul marino. Cinco camisas, blancas. Cinco cuellos duros, blancos. Seis pares de calcetines a media pierna, grises. Seis juegos de ropa interior, blancos. Y una corbata de San Veda —el dependiente comprobó la lista cuidadosamente—. Creo que está todo. Oh, no; el muchacho también necesitará una gorra escolar. —Buscó bajo el mostrador, abrió un cajón, sacó una gorra roja y negra y se la colocó a Harry en la cabeza—. Le cae perfecta —declaró.
Maisie sonrió a su hijo con considerable orgullo. Harry parecía un joven de San Veda de pies a cabeza.
—Eso serán tres libras, diez chelines y seis peniques, señora.
Maisie trató de no parecer muy consternada.
—¿Es posible conseguir alguno de estos artículos de segunda mano? —susurró.
—No, señora, esta no es una tienda de segunda mano —dijo el dependiente, que ya había decidido que a aquella cliente no se le permitiría abrir una cuenta.
Maisie abrió el bolso, sacó cuatro billetes de una libra y esperó el cambio. Era un alivio que San Veda hubiera pagado la pensión del primer trimestre por adelantado, especialmente porque aún necesitaba comprar dos pares de zapatos de cuero, negros con cordones, dos pares de zapatillas de deporte, blancas con cordones, y un par de zapatillas para el dormitorio.
El dependiente tosió.
—El muchacho también necesita dos pares de pijamas y una bata.
—Sí, por supuesto —dijo Maisie, esperando llevar en el bolso dinero suficiente para cubrir el coste.
—¿Y debo entender que el muchacho es un estudiante de canto? —preguntó el dependiente, examinando más atentamente su lista.
—Sí, lo es —respondió Maisie con orgullo.
—Entonces también necesitará una sotana, roja, dos sobrepellices, blancos, y un medallón de San Veda.
Maisie deseaba salir corriendo de la tienda.
—Esos artículos los suministrará la escuela cuando el muchacho asista a su primer ensayo en el coro —añadió el dependiente antes de entregarle el cambio—. ¿Va a necesitar algo más, señora?
—No, gracias —dijo Harry, que recogió las dos bolsas, cogió a su madre del brazo y la condujo rápidamente fuera de T.C. Marsh, Sastres de la Distinción.
* * *
Harry pasó con el Viejo Jack la mañana del sábado anterior al momento de presentarse en San Veda.
—¿Estás nervioso por ir a una escuela nueva? —preguntó el Viejo Jack.
—No, no lo estoy —dijo Harry desafiante. El Viejo Jack sonrió—. Estoy aterrorizado —admitió.
—Como cualquier chinche, que es como van a llamarte. Trata de tomarte todo este asunto como si estuvieras emprendiendo una aventura a un nuevo mundo, donde todos empiezan como iguales.
—Pero en cuanto me oigan hablar se darán cuenta de que no soy igual que ellos.
—Posiblemente, pero en el momento en que te oigan cantar se darán cuenta de que ellos no son iguales a ti.
—La mayoría vienen de familias ricas, con sirvientes.
—Lo que será un gran consuelo para los más estúpidos —dijo el Viejo Jack.
—Y algunos tendrán hermanos en la escuela, e incluso padres y abuelos que estuvieron allí antes.
—Tu padre era un buen hombre —dijo el Viejo Jack—, y ninguno de ellos tendrá una madre mejor que la tuya, eso puedo asegurártelo.
—¿Conoció usted a mi padre? —dijo Harry, incapaz de ocultar su sorpresa.
—Decir que lo conocía sería una exageración —dijo el Viejo Jack—, pero lo observaba de lejos, como a muchos otros que han trabajado en los muelles. Era decente, valeroso, un hombre temeroso de Dios.
—Pero ¿sabe cómo murió? —preguntó Harry mirando al Viejo Jack a los ojos, esperando que al menos él le diera una respuesta sincera a la pregunta que lo había perturbado durante tanto tiempo.
—¿Qué te han contado? —preguntó el Viejo Jack con cautela.
—Que lo mataron en la Gran Guerra. Pero como yo nací en 1920, incluso yo sé que eso no es posible.
El Viejo Jack no habló durante unos momentos. Harry estaba en el borde de su asiento.
—Es verdad que lo hirieron gravemente en la guerra, pero tienes razón en que esa no fue la causa de su muerte.
—Entonces, ¿cómo murió? —preguntó Harry.
—Si lo supiera, te lo diría —replicó el Viejo Jack—. Pero hubo tantos rumores aquellos días que no estoy seguro de a quién creer. No obstante, hay varios hombres, tres en concreto, que saben sin ninguna duda la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche.
—Mi tío Stan debe de ser uno de ellos —dijo Harry—, pero ¿quiénes son los otros dos?
El Viejo Jack vaciló antes de responder.
—Phil Haskins y el señor Hugo.
—¿El señor Haskins? ¿El capataz? —dijo Harry—. Ese no me daría ni la hora. ¿Y quién es el señor Hugo?
—Hugo Barrington, el hijo de Sir Walter Barrington.
—¿La familia propietaria de la naviera?
—La misma —replicó el Viejo Jack, temiendo haber ido demasiado lejos.
—¿Y son también gente decente, valerosa, temerosa de Dios?
—Sir Walter está entre los mejores hombres que he conocido.
—¿Y qué pasa con su hijo, el señor Hugo?
—No está cortado por el mismo patrón, me temo —dijo el Viejo Jack sin dar más explicaciones.
4
El muchacho elegantemente vestido iba sentado junto a su madre en el último asiento del tranvía.
—Esta es nuestra parada —dijo ella cuando el tranvía se detuvo. Se bajaron y echaron a andar lentamente colina arriba, hacia la escuela, un poco más despacio a cada paso.
Harry cogió a su madre de la mano mientras aferraba una maltrecha maleta con la otra. Ninguno de los dos habló mientras miraban los cabriolés y algunos coches con chófer que se detenían ante las puertas de la escuela.
Los padres estrechaban las manos de sus hijos, mientras madres envueltas en pieles abrazaban a sus retoños antes de darles un pico en la mejilla, como un pájaro que finalmente ha de reconocer que sus crías están a punto de volar del nido.
Harry no quería que su madre lo besara delante de los otros chicos, así que soltó su mano cuando aún se encontraban a cincuenta yardas de la verja. Maisie, al notar su incomodidad, se inclinó y lo besó rápidamente en la frente.
—Buena suerte, Harry. Haz que nos sintamos orgullosos de ti.
—Adiós, mamá —dijo él mientras luchaba por contener sus lágrimas.
Maisie dio media vuelta y echó a andar colina abajo, con las lágrimas rodando por sus mejillas.
Harry también echó a andar, recordando la descripción de su tío de cómo salían al ataque en Ypres para cargar contra las líneas enemigas: Nunca mires atrás o eres hombre muerto. Harry quería mirar atrás, pero sabía que si lo hacía ya no pararía de correr hasta encontrarse sano y salvo en el tranvía. Apretó los dientes y siguió andando.
—¿Has tenido unas buenas vacaciones, viejo? —preguntaba uno de los chicos a un amigo.
—De lo mejor —replicó el otro—. Papi me llevó a Lord’s para el partido del Universitario.
¿Era Lord’s una iglesia?, se preguntó Harry. Y de ser así, ¿qué clase de partido podía tener lugar en una iglesia? Cruzó resueltamente las verjas de la escuela y se detuvo al ver a un hombre que estaba de pie junto a la puerta principal con una pizarra en la mano.
—¿Y tú quién eres, jovencito? —preguntó, recibiendo a Harry con una sonrisa.
—Harry Clifton, señor —respondió, quitándose la gorra tal como el señor Holcombe le había indicado que hiciera cuando un profesor o una dama se dirigieran a él.
—Clifton —dijo pasando el dedo por una larga lista de nombres—. Ah, sí —puso una marca junto al nombre de Harry—. El primero de tu familia que viene, estudiante de canto. Muchas felicidades y bienvenido a San Veda. Soy el señor Frobisher, tu tutor, y esta es la Casa Frobisher. Si dejas tu maleta en el vestíbulo, un prefecto te acompañará al refectorio, donde me dirigiré a todos los chicos nuevos antes de cenar.
Harry nunca había cenado. «El té» siempre era la última comida en el hogar de los Clifton antes de que lo mandaran a la cama en cuanto oscurecía. La luz eléctrica aún no había llegado a Still House Lane, y raramente había suficiente dinero para gastar en velas.
—Gracias, señor —dijo Harry antes de atravesar la puerta principal y entrar en un enorme vestíbulo con paredes cubiertas de paneles de madera muy pulida. Dejó la maleta en el suelo y alzó la vista para mirar un cuadro de un anciano con el cabello gris y pobladas patillas blancas, vestido con una larga toga negra con una capucha roja sobre los hombros.
—¿Cómo te llamas? —rugió una voz a sus espaldas.
—Clifton, señor —dijo Harry; se giró y vio a un muchacho alto con pantalones largos.
—No me llames señor, Clifton. Llámame Fisher. Soy un prefecto, no un profesor.
—Lo siento, señor —dijo Harry.
—Deja tu maleta ahí y sígueme.
Harry dejó su maltratada maleta de segunda mano junto a una fila de maletas de piel. La suya era la única que no tenía unas iniciales grabadas. Siguió al prefecto por un largo pasillo repleto de fotografías de antiguos equipos escolares y vitrinas llenas de copas de plata, expuestas para recordar a la siguiente generación las glorias pasadas. Cuando llegaron al refectorio, Fisher dijo:
—Puedes sentarte donde quieras, Clifton. Solo asegúrate de no hablar en el momento en que el señor Frobisher entre en el refectorio.
Harry dudó durante unos momentos antes de decidir en cuál de las cuatro largas mesas sentarse. Unos cuantos chicos ya estaban paseándose por allí en grupos, charlando en voz baja. Harry caminó lentamente hasta el rincón más alejado de la sala y tomó asiento al final de la mesa. Alzó la vista y vio entrar a varios chicos que parecían tan perplejos como él. Uno de ellos se acercó y se sentó junto a Harry, mientras otro se sentaba enfrente. Siguieron charlando entre ellos como si él no estuviera allí.
Sin previo aviso, sonó un timbre, y todo el mundo dejó de hablar mientras el señor Frobisher entraba en el refectorio. Se situó detrás de un atril en el que Harry no había reparado y se tiró de las solapas de la toga.
—Bienvenidos —comenzó mientras se quitaba el birrete ante los presentes— en este primer día de vuestro primer curso en San Veda. En unos momentos probaréis vuestra primera comida escolar, y puedo prometeros que no mejorará.
Un par de chicos se rieron nerviosamente.
—Una vez hayáis terminado de cenar, os conducirán a vuestros dormitorios, donde desharéis el equipaje. A las ocho oiréis otro timbre. En realidad es el mismo, solo que suena a otra hora distinta.
Harry sonrió, aunque la mayoría de los chicos no captaron el pequeño chiste del señor Frobisher.