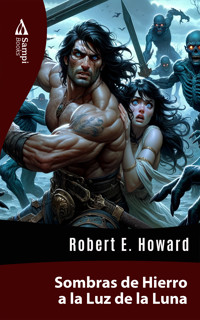
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En "Sombras de Hierro a la Luz de la Luna" de Robert E. Howard, Conan y la princesa Olivia huyen a una misteriosa isla, enfrentándose a antiguas estatuas vivientes y a tribus salvajes. Juntos, sortean los peligros de la isla, mezclando aventura, elementos sobrenaturales y una historia de supervivencia y valentía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 59
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sombras de Hierro a la Luz de la Luna
Robert E. Howard
Sinopsis
EEn "Sombras de Hierro a la Luz de la Luna" de Robert E. Howard, Conan y la princesa Olivia huyen a una misteriosa isla, enfrentándose a antiguas estatuas vivientes y a tribus salvajes. Juntos, sortean los peligros de la isla, mezclando aventura, elementos sobrenaturales y una historia de supervivencia y valentía.
Palabras clave
Conan, Sobrenatural, Supervivencia
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Capítulo I
Un veloz choque de caballos a través de los altos juncos; una fuerte caída, un grito desesperado. Del moribundo corcel se levantó tambaleante su jinete, una esbelta muchacha en sandalias y túnica ceñida. Su pelo oscuro caía sobre sus blancos hombros, sus ojos eran los de un animal atrapado. No miró a la jungla de juncos que rodeaba el pequeño claro, ni a las aguas azules que bañaban la orilla a sus espaldas. Su mirada estaba clavada con agonizante intensidad en el jinete que atravesó la malla de juncos y desmontó ante ella.
Era un hombre alto, delgado, pero duro como el acero. Iba vestido de pies a cabeza con una ligera cota de malla plateada que se ajustaba a su flexible figura como un guante. Bajo el casco dorado en forma de cúpula, sus ojos castaños la miraban burlones.
—Atrás, —gritó aterrorizada—. No me toques, Shahh Amurath, o me tiraré al agua y me ahogaré.
Él rió, y su risa fue como el ronroneo de una espada deslizándose desde una funda de seda.
—No, no te ahogarás, Olivia, hija de la confusión, porque la marea es demasiado poco profunda, y puedo atraparte antes de que llegues a las profundidades. Me diste una alegre persecución, por los dioses, y todos mis hombres están lejos detrás de nosotros. Pero no hay caballo al oeste de Vilayet que pueda distanciar a Item por mucho tiempo. —Señaló con la cabeza al semental del desierto, alto y de piernas delgadas, que iba detrás de él.
—¡Déjame ir! —suplicó la muchacha, con lágrimas de desesperación manchando su rostro—. ¿No he sufrido ya bastante? ¿Hay alguna humillación, dolor o degradación que no me hayas infligido? ¿Cuánto debe durar mi tormento?
—Mientras encuentre placer en tus gemidos, tus súplicas, lágrimas y retorcimientos, —respondió él con una sonrisa que a un extraño le habría parecido amable—. Eres extrañamente viril, Olivia. Me pregunto si alguna vez me cansaré de ti, como siempre me he cansado de las mujeres. Eres siempre fresca e inmaculada, a pesar de mí. Cada nuevo día contigo trae un nuevo deleite.
—Pero ven... volvamos a Akif, donde el pueblo sigue festejando al conquistador del miserable kozaki; mientras él, el conquistador, está ocupado en recapturar a una desdichada fugitiva, ¡una tonta, encantadora, idiota fugitiva!
—¡No! —Ella retrocedió, volviéndose hacia las aguas que chapoteaban azuladas entre los juncos.
—¡Sí! —Su destello de ira abierta fue como una chispa de pedernal. Con una rapidez a la que sus tiernos miembros no podían aproximarse, le agarró la muñeca, retorciéndosela con pura crueldad gratuita hasta que ella gritó y cayó de rodillas.
—¡Puta! Debería arrastrarte de vuelta a Akif a la cola de mi caballo, pero seré misericordioso y te llevaré en el arco de mi silla, favor que me agradecerás humildemente, mientras...
La soltó con un juramento sobresaltado y retrocedió de un salto, con el sable en ristre, mientras una terrible aparición irrumpía de la selva de juncos profiriendo un grito inarticulado de odio.
Olivia, levantando la vista del suelo, vio lo que le pareció un salvaje o un loco que avanzaba hacia Shahh Amurath en una actitud de amenaza mortal. Era un hombre poderoso, desnudo salvo por un taparrabos ceñido, manchado de sangre y con costras de fango seco. Su negra melena estaba enmarañada con barro y sangre coagulada; había vetas de sangre seca en su pecho y extremidades, sangre seca en la larga espada recta que empuñaba con la mano derecha. Bajo la maraña de mechones, unos ojos inyectados en sangre brillaban como carbones de fuego azul.
—Perro de Hyrkan! —dijo la aparición con acento bárbaro—. Los demonios de la venganza te han traído aquí.
—¡Kozak! —eyaculó Shahh Amurath, retrocediendo—. ¡No sabía que habíais escapado! Creía que yacíais todos tiesos en la estepa, junto al río Ilbars.
—¡Todos menos yo, maldito seas! —gritó el otro—. Oh, he soñado con un encuentro como éste, mientras me arrastraba sobre mi vientre a través de las zarzas, o yacía bajo las rocas mientras las hormigas roían mi carne, o agazapado en el fango hasta la boca... Soñé, pero nunca esperé que se hiciera realidad. Oh, dioses del infierno, ¡cómo he anhelado esto!
La alegría sanguinaria del extraño era terrible de contemplar. Sus mandíbulas chasqueaban espasmódicamente, la espuma aparecía en sus labios ennegrecidos.
—¡Atrás! —ordenó Shahh Amurath, observándole de cerca.
—¡Ja! —Fue como el ladrido de un lobo de madera—. ¡Shah Amurath, el gran Señor de Akif! Oh, maldito seas, cómo me gusta verte a ti, que diste de comer a mis camaradas a los buitres, que los desgarraste entre caballos salvajes, los cegaste y mutilaste a todos, ¡perro, asqueroso perro! Su voz se elevó a un grito enloquecido y cargó.
A pesar del terror que le producía su aspecto salvaje, Olivia miró para verle caer al primer cruce de las espadas. Loco o salvaje, ¿qué podía hacer, desnudo, contra el cargado jefe de Akif?
Hubo un instante en que las espadas flamearon y se lamieron, pareciendo que apenas se tocaban y se separaban de un salto; entonces la espada ancha pasó por encima del sable y descendió terriblemente sobre el hombro del Shah Amurath. Olivia gritó ante la furia de aquel golpe. Por encima del crujido de la malla desgarrada, oyó claramente el chasquido del hueso del hombro. El hyrkaniano retrocedió, repentinamente ceniciento, con la sangre chorreando por los eslabones de su cota de malla.
—¡Piedad! —jadeó.
—¿Piedad? —Había un temblor de frenesí en la voz del desconocido—. ¡Piedad como los que nos diste, cerdo!
Olivia cerró los ojos. Aquello ya no era una batalla, sino una carnicería, frenética, sangrienta, impulsada por una histeria de furia y odio, en la que culminaban los sufrimientos de la batalla, la masacre, la tortura y la huida atormentada por el miedo, la sed y el hambre. Aunque Olivia sabía que el Shah Amurath no merecía piedad ni misericordia de ninguna criatura viviente, cerró los ojos y se tapó los oídos con las manos para no ver aquella espada goteante que se alzaba y caía con el sonido de una cuchilla de carnicero, y los gritos gorgoteantes que se apagaban y cesaban.
Abrió los ojos y vio que el desconocido se apartaba de una parodia sangrienta que sólo se parecía vagamente a un ser humano. El hombre tenía el pecho hinchado por el cansancio o la pasión, la frente perlada de sudor y la mano derecha salpicada de sangre.
No le dirigió la palabra, ni siquiera una mirada. Lo vio atravesar los juncos que crecían a la orilla del agua, agacharse y tirar de algo. Un bote salió de su escondite entre los tallos. Entonces adivinó su intención y se puso en acción.
—¡Espera! —gritó, levantándose tambaleante y corriendo hacia él—. ¡No me dejes! Llévame contigo.





























