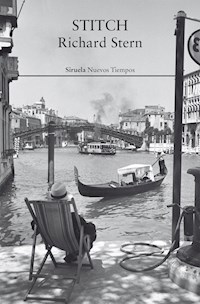
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
UN CLÁSICO SECRETO DE LA LITERATURA NORTEAMERICANA Del autor de Las hijas de otros hombres «La fluidez del libro es excelente: una escritura llena de gracia, que comunica de inmediato una gran cantidad de sentimientos y significados. Stitch es algo muy bueno». Saul Bellow «Stitch es brillante. Nadie que yo conozca ha retratado a los expatriados estadounidenses con semejante franqueza y vivacidad». John Cheever «Stitch dice la verdad, y, por supuesto, mucho más que la verdad. La emoción está ahí, plenamente. Es el mejor libro de Richard Stern». Bernard Malamud «Siempre he admirado la elegante ficción de Richard Stern por su lenguaje impecable, su refinada erudición y, sobre todo, su brillante ingenio». Thomas Berger «Las obras de Richard Stern poseen el rasgo distintivo de la gran literatura: hacer habitable un mundo cuyo significado se nos escapa, pero cuya belleza no deja de deslumbrarnos». Rafael Narbona, El Cultural En busca de la gloria literaria, Edward Gunther deja su trabajo como redactor publicitario, vende todo lo que posee y se muda con su esposa y sus tres hijos de Chicago a Venecia. Pero el éxito no llega sin dolor ni tan rápido como esperaba. Durante su primer mes en Italia, Edward lucha por publicar sus ensayos, discute con su esposa sobre las finanzas familiares y se embarca en un inestable romance con la poeta Nina Callahan. Justo cuando parece que sus sueños nunca se harán realidad, descubre que Nina ha trabado amistad con el famoso Thaddeus Stitch, indiscutiblemente uno de los mejores escultores del siglo XX. Si alguien tiene la chispa de la genialidad ese es Stitch, y quizá algo de su energía creativa se contagie a Edward, para quien el aliento de semejante luminaria lo significaría todo. Pero también el maestro se encuentra en un impasse vital. Anciano e incapaz de aceptar que el mundo pueda seguir adelante sin él, el artista siente que su tiempo se agota y que su obra maestra —un conjunto escultórico levantado en una isla en la laguna— terminará también desapareciendo bajo las crecientes aguas del Adriático. Publicada en 1965, poco después de conocer a Ezra Pound —inspiración directa de la figura de Stitch—, Richard Stern firmó, sobre el trasfondo de un invierno neblinoso en una de las más bellas ciudades del mundo, una de sus grandes novelas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: abril de 2022
Título original: Stitch
En cubierta: fotografía de © David Seymour/Magnum Photos/Contacto
Diseño gráfico: Gloria Gauger
Northwestern University Press edition published 2004.
© 1965 by Richard Stern. First published
in 1965 by Harper & Row. All rights reserved© De la traducción, Laura Salas Rodríguez
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19207-65-4
Conversión a formato digital: María Belloso
para Andrew, con amor
CAPÍTULO 1
El vaporetto a la Giudecca que Edward solía coger por la noche zarpaba del muelle de San Zaccaria a las 11:59, hora extraña que acrecentó su miedo a perderlo y tener que pasar una hora más deambulando por la riva. Necesitaba por lo menos quince minutos para llegar desde Santa Maria del Giglio, a pesar de ir alternando trotecillos con paso ligero. Si la Piazza estaba despejada, los trotes lograban su objetivo y llegaba con un par de minutos de antelación; los hombres de la ACNIL alzaban las manos para tranquilizarlo mientras él corría por el puente que había frente al Hotel Danieli. A pesar del peso creciente que depositaba en las básculas venecianas (ninguna exacta, pero todas de acuerdo en que su carne se acumulaba), sus carreras mejoraron a lo largo de octubre, pero, en noviembre, la marea alta de la Piazza y de los puentes lo retrasaba tres o cuatro minutos, el tiempo que tardaba en vadearla a saltitos y brincar de una tabla a otra en la pasarela elevada de la Piazza. Una o dos veces había cogido el barco en el mismo momento en que desataban los cabos de los bolardos.
El jueves anterior a lo que sería el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos —los Gunther no se habían acordado hasta que McGowan, aquel cónsul insensato y lascivo, dijo que les iba a llevar un pavo del economato militar de Vicenza—, Edward no solo encontró marea alta, sino una niebla terrorífica que ocultaba la ciudad y lo obligó a ir dando palos de ciego por calles y puentes hasta la Piazza, donde comenzó a dar zancadas con el brazo extendido ante él para interponerlo en el camino de lo que pudiese aparecer. La gran anchura de la Piazza era apenas una gasa de luz, y el Campanile, que de costumbre aparecía ante él como el Empire State, era una vaga sospecha de piedra en medio de la falta de precisión general. Cuando empezó a tantear los grandes pilares del Palacio Ducal para sortearlos, dieron en sonar las campanas de medianoche; primero las de San Zaccaria y luego la Marangona, la barítona del Campanile, difusa ella también por la niebla. «Lo he perdido». Una sirena de niebla rezongó sobre la laguna invisible.
De la ventanilla de los billetes colgaba un cartel: los barcos no cruzarían hasta que no se despejase la niebla; el empleado de la ACNIL que había en el interior suponía que harían falta horas. Edward se sentó en la barandilla del muelle, temblando y sudando, enjugándose la cabeza con su bufanda amarilla, inspirando profundamente y luchando por mantener el estampido que habitaba el interior de su pecho a un nivel inaudible. En medio de aquel algodón helado y sin filos, el viento empujaba las góndolas contra las cuerdas dentro de su encierro acuático; las cuerdas se deslizaban de arriba abajo y arrancaban gemidos de las estacas. «Atrapado».
Regresó caminando por donde había corrido, con la difusa intención de dirigirse al Zattere, al otro lado de la ciudad, desde donde salían traghettos rumbo a la Giudecca cada media hora, con niebla o sin ella, pero para cuando llegó al Palacio y empezó a caminar a tientas de pilar en pilar, ya había decidido volver a casa de Nina.
En Santa Maria del Giglio, subió la calle, llamó al timbre, respondió al «Chi è?» con un «Otra vez yo» y corrió escaleras arriba con el nuevo chucho de Nina, Charley, regalo de un gondolero, pisándole los talones.
—Niebla. No hay barcos.
Ella aún llevaba el jersey y la falda. Él se quitó el abrigo y los zapatos y se tumbó en el incomodísimo sofá.
—¿No tienes sueño hoy?
—No eres el único invitado esta noche.
¿Sería posible?
—Lo siento, Nina. —Fue a buscar sus zapatos—. Me marcharé.
—Quédate donde estás. No es necesario evacuar. El té estará listo dentro de un minuto. No te habría dejado entrar si fuese una situación comprometida.
A lo mejor era una mujer. Está claro que debería ponerse los zapatos y ajustarse la corbata. Pero ¿por qué no se lo había dicho antes?
Nina entró en la cocina, un pequeño cuadrado contiguo al cuchitril de techo bajo que hacía las veces de dormitorio, salita y estudio, con sus tres sillas rectas, una estantería con cuatro baldas de libros, una mesa cubierta de papeles, lápices, libros, una lupa, fichas de cartulina, impresiones en color de los frescos del palacio Schifanoia, un estudio de Pevsner, un zodiaco del siglo XIV, una desastrada alfombra para perros y la cama. Un lugar algo deteriorado para ahuyentar el frío; oscuro y acogedor. Nina volvió con un plato de galletas y tartaletas.
—Esto es una verdadera afrenta para el perro. ¿Quién es?
Había sonado el timbre. Tiró de la cuerda que abría sin preguntar «Chi è?».
—Ahora lo verás.
No había más de veinte pasos en el tramo de escaleras, pero transcurrió un minuto hasta que llegó el otro invitado, un hombre corpulento de barba gris, envuelto en una capa negra y con la enorme cabeza gris apenas tocada por un sombrero estilo fedora de pana negra. Inclinó la cabeza en dirección a Nina y, tras ser presentado a Edward, se quitó la capa y el sombrero; acto seguido los arrojó sobre el sillón contiguo al sofá donde se hallaba sentado Edward, que notaba el hocico de Charley recorriendo sus zapatos bajo la mesita de café. Entretanto, Edward estaba intentando digerir tanto el nombre de la persona que tenía delante como a la persona en sí. Un famoso provocador, ligeramente encendido. Pero la cara le resultaba tan familiar, incluso desde el primer momento, que Edward tuvo la impresión de que, de alguna forma, había presentido quién era gracias a la lentitud con que subía las escaleras. Cosa que era imposible, aun teniendo en cuenta lo consciente que era de la presencia de Stitch en Italia y de su gran obra allí.
—Supongo que debía haber adivinado quién podía ser —dijo; la camaradería se abrió paso a través de la reverencia—. Fui a su isla el segundo día.
Stitch, al otro lado del sofá, escrutó a Edward con sus ojillos profundos, de un verde brillante, cual hurón a través de un matorral, y luego respondió, con una voz suave y rasposa:
—Creo que hay un par de cosas en Venecia que tienen prioridad.
Un comentario cortante. Ni ofensivo ni agresivo, pero sí contundente. La objeción era a la vez modesta e inmodesta, una verdad que al mismo tiempo invitaba a su negación. Quizá incluso pedía una negación. Cayó un bloque de silencio entrecortado por los ruidos que Nina hacía en la cocina. Edward acusó tanto su peso que tardó al menos un minuto en levantarlo con la pregunta de cuánto tiempo llevaba Stitch en Venecia.
La respuesta tardó un momento en pronunciarse.
—Sesenta y ocho años.
Otro comentario cortante. Como Edward no encontraba manera de sortearlo ni de dejarlo atrás, se dedicó a sudar, tenso e inmóvil, hasta que Nina llevó el té y distribuyó las galletas. A Stitch no parecía molestarle el silencio. Nina sacó temas de conversación: la niebla, las acque alte, el frío prematuro, pequeños ruidos sociales que, sumados a los resultantes de beber té, llenaban la estancia. Stitch asentía, sonreía, bebía. A pesar de que su silencio constituía un obstáculo social conspicuo, Edward presentía que era completamente natural. De hecho, la primera impresión que le procuraba Stitch era la de un inaudito ensimismamiento en lo inmediato. Era como si la habitación se condensara a su alrededor y, sin embargo, ¿qué podía resultar menos enérgico que aquel vejestorio apoltronado mascando galletas?
Mascaba de aquella forma a causa de sus dientes, seis u ocho injertos descoloridos. A lo mejor eran los responsables de su silencio. ¿O es que habría hablado demasiado en otra época? Diez años a la sombra. Dios mío, se dijo Edward, y pensar que estoy en la misma habitación que él. Edward buscaba meter baza en la conversación de nuevo y estaba terminando una pregunta cuando Stitch se puso en pie. A lo mejor solo me ha parecido que la formulaba. No, había oído las palabras resonando en la habitación: «¿Está trabajando en este momento en la isla?». Pues bien, mientras estaba preguntando, o justo después, Stitch se puso en pie; sin decir palabra, cogió su sombrero y su capa, le dio las gracias a Nina y, por último, dedicó a Edward una inclinación de cabeza acompañada de una sonrisa que borró la rudeza de su silencio. Edward se levantó, hizo una reverencia, y dio un paso que le estampó la espinilla contra la mesita de café bajo la cual se había quedado atrapado uno de sus cordones. Cuando Stitch hubo salido, soltó un «Ay», y se la masajeó. Parecía que el dolor iba a ser su único recuerdo. ¿Así era conversar con los grandes?
—¿Por qué no me lo habías dicho? —Se quitó los zapatos con los pies y se echó hacia atrás; puso los pies donde Stitch se había sentado, cosa que por sí misma ya resultaba extrañamente emocionante.
—¿Qué tenía que decirte? Es la tercera vez que viene a tomar el té. Le gusta caminar por la noche y no tiene adónde ir salvo a su casa. Lo conocí en Bicci’s. Supe que era alguien en el mismo segundo en que lo vi. Es simpático. Y está un poco abandonado.
—¿Abandonado... como el Campanile? ¿Sin nadie con quien hablar? ¿A eso te refieres?
—En cierto modo. —Extendió el brazo para buscar unos vasos colocados tras los libros del escritorio y los rellenó de Vecchia Romagna.
—¿Está trabajando aquí?
—Yo no le pregunto nada en absoluto. No creo que se dedique a nada aparte de a darse un paseo de vez en cuando. En esa isla debe de hacer tanto frío como en la Antártida. Yo no le pregunto y él no me cuenta nada.
—¿Qué sabe él de ti?
—¿Qué debería saber, Edward? Me preguntó a qué me dedicaba y le leí algunos poemas. Dijo que le gustaban. Y ya está. Es una persona receptiva. Eso se nota.
—Siento haberlo ahuyentado.
—Nunca se ha quedado más de media hora. Le gustan los paseos nocturnos. Se está recuperando de una operación de próstata. De eso me he enterado por la señorita Fry.
—Chi è?
—Es la mujer con la que vive aquí. También tiene esposa en los Estados Unidos. Y un par de hijos de cada una. Se supone que todos se llevan bien, aunque no sean exactamente la familia perfecta.
Nina no sentía la tranquilidad de su relato. Su pequeña mandíbula mostraba rigidez en el punto en que las líneas de la boca se curvaban. No está segura de lo que siente hacia él, pensó Edward. Y, como de costumbre, cuando alguien que le gustaba hablaba de otra persona, se sentía celoso y avergonzado de sus celos al mismo tiempo. Por supuesto, la prostatitis no permitía un romance venturoso. No, no era por eso. Era porque Nina conociese a alguien verdaderamente importante.
—Convierte este lugar en algo especial —dijo él. Nina rio—. Bueno, dejando aparte lo especial que ya es. —Otra risa; Nina se reía con frecuencia. Sus ojos azules, el flequillo negro y lacio, toda la cara redonda mostraba el activo vaivén de la sorpresa agradable—. Eso por no hablar de ti.
—Yo no contaría mucho con él —dijo ella con rapidez.
Le echó una mirada por encima de sus calcetines oscuros. ¿Qué insinuaba?
—¿Para qué? ¿Para qué tendría que contar con él?
—Estimulación. Una expectativa natural. Pero creo que se le ha agotado. Si es que alguna vez tuvo algo que agotar. No lo sé. Solo conozco su reputación. Supongo que he visto tres o cuatro obras suyas, pero no tengo criterio para juzgar esculturas. Ves una, te gusta. Lo de la isla no lo conozco. Siempre digo que voy a ir, pero ha hecho demasiado frío. ¿Cómo es?
—No he ido. Tenía la intención, pero no lo hice. No sé por qué he dicho eso. Es una de las primeras cosas que piensas estando aquí, y pensé en ello el segundo día. Ahora tendré que ir. A lo mejor deberíamos ir juntos.
Tras más de un mes de verla casi cada día aún no se hallaba completamente cómodo con ella, y eso se dejó notar en la invitación, que temía el rechazo y por tanto incitaba a él. Pero ver la isla con Nina sería mejor que verla con los niños y Cressida.
—Me gustaría, pero más adelante, cuando haga más calor. Por lo que sé, podría tener algo que ver con lo que yo ando trabajando.
—¿Que es qué, Nina? —preguntó con humildad, porque no la había oído hablar de sus intenciones.
Es verdad, Nina nunca hablaba de ellas. Ya lo dijo William Blake: «Nunca intentes confesar tu amor». Sin embargo, desde que lo conoció, cinco semanas antes, Edward había pasado a formar parte de ese grupo de personas, dispersas en el tiempo y el espacio, a quienes se había abierto.
—Una especie de épica femenina. Nada de aventureros fundando y destrozando ciudades. Ni justificaciones ni bravatas. Otra cosa.
Y eso bastaba.
Su voz denotaba una extraña autoridad; una demarcación de territorio. Lo desconcertó lo suficiente como para decidir que no iba a pasar la noche en su alfombra perruna ni dormir en el duro sofá, a pesar de que su oferta era sincera (aunque de una estoicidad algo agresiva). Se abrigó, la besó en los labios —fríos pero amables— y se dirigió al Zattere.
2
—Uf —exclamó ella cuando la puerta se cerró, porque pensó que aquella noche llegaría el punto de inflexión y ella tendría que correr el riesgo de un distanciamiento prematuro.
Edward era una mezcla variable de sensibilidad y opacidad. Uno podía hacerle daño de cincuenta formas, pero reconfortarlo solo de diez. Quizá la presencia de Stitch había extinguido su ardor. A pesar de que su beso la había reconfortado en cierto modo, ir más lejos habría creado un jaleo temible. La inestabilidad contagiosa del placer.
Estaba recogiendo cuando estuvo a punto de pisar otra consecuencia de la presencia de Stitch: los excrementos del chucho, que era consciente de lo que había hecho y temblequeaba tras la cesta de la ropa sucia.
—¡Charley!
Fue a buscarlo con el periódico enrollado, y se llevó un papirotazo en el hocico antes de esfumarse, deslizándose entre las alfombras y escabullándose bajo la cama. Nina limpió el desaguisado y lo arrojó al canal a través de la ventana.
—Ya te enseñaré yo, cabroncete... —Fue por él, lo arrastró, lo levantó y lo acunó antes de besarlo donde le había golpeado; después le acarició la dura cabeza y enterró sus dedos en los rizos grises y blancos.
—Ay, Charley, Charley, corderillo, ¿qué voy a hacer contigo, eh? ¿Eh, pequeño? —Lo depositó a los pies de la cama y le quitó el temblor a base de caricias. Pobre carne, tan repleta de afecto.
Con las luces apagadas, el pijama puesto y el pie apoyado en la barriga de Charley por debajo del edredón, Nina evaluó a sus amigos humanos, Stitch y Edward. No podía pensarse en dos especímenes más distintos.
Stitch era el más digno de consideración, el menos disponible, aunque de alguna forma conectaba con ella de un modo que Edward no conseguía. No se debía solo a que fuese artista. Ni un compatriota exiliado. Tampoco a que fuese un contenedor de valiosos recuerdos, aunque el hecho de que hubiese conocido a Valéry y a Yeats, a Blok y a Rilke, y a sus equivalentes en arquitectura, pintura y música, sí que constituía una especie de milagro. Como lo era el hecho de que él mismo formase parte de ese grupo. Había sentido aquel vínculo que la unía a él antes incluso de saber quién era.
El hecho de verlo por primera vez en la Piazza casi vacía había supuesto quizá un presagio de dicho vínculo; no había nada que se interpusiese entre ellos. Había sucedido con la primera nevada del año, una muy prematura que había puesto en fuga a los últimos guías y vendedores de postales. Casi dos centímetros se amontonaban en los aleros y cornisas de los soportales, como encaje al atardecer. En la Piazza reinaba una maravillosa quietud, como si la nieve se hubiese unido al impulso universal hacia el letargo. La reducción del movimiento a adorno. La nieve no era un edredón, ni una montaña de joyas, ni un campo de algodón, solo aquel encaje que realzaba lo que ya estaba allí. Ella estaba de pie, bajo la arcada cercana a la loggia del Campanile, mirando mientras el frío traspasaba su abrigo. Entonces se fijó en dos personas que caminaban por el centro de la Piazza: un hombre corpulento con bastón y una mujer con un abrigo de paño negro. El hombre llevaba barba y caminaba despacio, inseguro. La mujer parecía guiarlo por el codo. De vez en cuando la mujer inclinaba la cabeza hacia el hombre. Nina los observó mientras atravesaban las arcadas bajo el Museo Correr, y supo que había visto a alguien especial.
Dos días más tarde, en Bicci’s, los vio sentados a una mesa. Estaban en silencio; él llevaba un polo marrón de punto y un suéter gris. Ella tenía el pelo tan blanco como la harina, pero era guapa y lucía un aspecto juvenil y alegre. El rostro de él resultaba más enigmático. Tenía unos rasgos definidos, pero algo difuminados por las arrugas; parecía distante; ni siquiera daba la impresión de advertir los tremendos rollos de pasta que se llevaba a la boca. Cuando Bicci se acercó a su mesa durante la entusiasta ronda diaria de clientes, Nina le pidió que les llevase el libro de invitados para que lo firmasen; creía que se trataba de gente importantissime. Bicci, que era un huevo con torso en lo que al aspecto y desarrollo intelectual se refería, se acercó a por el libro; quizá el anciano caballero fuese un professore.
Thaddeus Stitch. Lucia Fry.
Al día siguiente, en Bicci’s, los saludó con un gesto de la cabeza y recibió cálidas sonrisas como respuesta. Dos días después, su sonrisa de entrada obtuvo un saludo con la mano por parte de Stitch y, cuando se acercó, él se puso en pie y le acercó una silla.
Durante la comida, fueron ella y la señorita Fry quienes hablaron. La señorita Fry era un encanto: fina, ingeniosa y práctica. Al igual que Stitch, era estadounidense, aunque había pasado la mayor parte de su vida en Europa. Ambos hablaban con acento de Inglaterra, aunque Stitch tenía un deje irlandés.
Al final de la comida sabían que ella era poeta, pobre y, al igual que ellos, emigrante desde hacía tiempo. Y todo sin preguntar. La señorita Fry comentó que se habían fijado en lo guapa que era, y pensaron que debía de ser irlandesa, habían tenido muchos amigos irlandeses. Nina, imaginándose la exquisita compañía en la que la incluía aquello, se dejó llevar por los recuerdos. Aquello de «guapa» la hizo esbozar un resumen de las chicas Callahan; Milly, «la belleza», Aggie, «el ingenio», Dora, «el cerebro». Con Nina costó más. Su cualidad más notable era la fuerza. Podía ponerse cabeza abajo, hacer el pino con una mano o levantar a alguien que pesase el doble que ella. Intra muros, y a la espalda materna, se convirtió en «el músculo». En cuanto a lo de irlandesa, comentó el disgusto que suscitaba en su padre tal etiqueta. Era un caballero y, según su particular opinión, los caballeros no tenían orígenes. En cualquier caso, les servía para mandarlo al ático cuando la familia de su madre, irlandeses profesionales, inundaban la casa. Y allí se sentaba él, con su chaleco, su abrigo y su corbata, en el armazón sin asiento de una vieja mecedora, mirando a la calle, hasta que el último rastro de los Erin abandonaba la casa. Cosa que a Stitch le recordó a Emma Bovary, y Nina, de repente, en un destello, pensó que sí, así era Francis L., un romántico desarraigado y sumido en la zafiedad.
—Cuéntale a la señorita Callahan lo de Cocteau en su ático.
—Tú te acuerdas mejor que yo, Lucia —murmuró mientras clavaba aquellos ojos brillantes de merodeador de bosques en algún lugar del suelo.
—No, no, yo no. —Y, volviéndose a Nina—: Pídaselo. Es una historia maravillosa.
Nina sonrió y se encogió de hombros. Stitch acabó por farfullar cómo Cocteau había puesto en escena la Anunciación con la participación de Picasso, en el papel de Ángel, y luego se sumió en un silencio casi visible que abandonó solo para pagar la comida de Nina, tras hacer caso omiso de la negativa de esta.
Y así dieron comienzo un par de semanas durante las cuales fue a tomar el té o a cenar a su pequeña casa cuatro veces y un par de ellas fueron ellos los que acudieron a su apartamento. Y, de repente, una noche, cuando estaba en la cama, sonó el timbre, y la respuesta a su «Chi è?» fue «Soy yo»; a ella le dio tiempo a enfundarse un suéter y unos pantalones por encima del pijama durante el minuto que tardó Stitch en subir las escaleras.
No la dejó ayudarlo con sus cosas; se quitó la capa y la fedora de pana mientras comentaba que esperaba que no le importase; pasaba por allí, vio la luz, y se preguntó si le ofrecería una taza de té.
Ella contestó que estaba a punto de prepararse una también, y fue a hervir agua; lo dejó con Charley, extrañamente tranquilo bajo sus largos dedos rígidos.
Cuando volvió con la tetera, Stitch estaba leyendo sus obras completas de Chaucer. En la mesa de café, con la taza de té en los labios, la miró directamente al rostro y dijo con su acento claro, tranquilo y cantarín:
—Irradia usted paz y armonía interior, Nina.
Tras un momento ella contestó que aquello era muy amable. Se sentía más bien en paz, pero no sabía que era tan bueno.
—Quizá sea porque he dejado fuera demasiadas cosas.
En la penumbra de la lámpara de pared, con la bombilla oculta tras un hemisferio de metal agujereado, barba y pelo resplandecieron alrededor de su sonrisa. Recitó:
—«Apreciando en el fondo de su corazón no solamente su feminidad, sino también su gran bondad, la cual tanto de hecho como por la apariencia sobrepasaba en mucho la de cualquier otra persona tan joven»1.
—Es usted un galantuomo.
—Chaucer sabía cómo decir las cosas. Reproducirlas es fácil cuando se presenta la ocasión.
—Griselda es la versión de un hombre, pero eso no le resta belleza. Le agradezco que reproduzca palabras tan bellas. ¿Cuándo les da tiempo a los escultores a aprender inglés medieval?
—Cuando no saben mucho más y lo poco que saben no pueden usarlo.
A Nina le pareció un desprecio excesivo, pero levantó su vaso.
—Constan demasiadas cosas en acta que ponen eso en duda.
Aquello suscitó una sonrisa diferente, la de un muchacho alabado por un profesor hueso. Un giro sorprendente.
—Qué pena no tener galletas buenas que ofrecerle —dijo Nina para cambiar de tema—. ¿Qué le parece un poco de pan con confiture? Framboise.
Asentimiento. Charley estaba en el regazo de Stitch cuando volvió con la bandeja. Partió un pedazo de pan para el perro, y luego le preguntó a Nina si quería leerle algo suyo.
Ella le leyó una canzone que había compuesto en París.
Su reacción fue ideal: una pequeña pausa, cargada de reflexión pero grata, puesto que procedía de un manifiesto placer. Y después:
—Lleva la música en su interior, Nina.
Ella nunca había oído algo así. Francis L. tenía fuerza, pero no discernimiento.
—Ojalá llevase más. Siento una deficiencia en la rima.
Tras un momento de silencio, que para ella estuvo lleno, dejó a Charley en el suelo y se levantó.
—Gracias. Volveré, si no le parece mal. La brisa nocturna es una buena disciplina para mí. Tras una salida, puedo hacer mejor lo que mejor se me da ahora.
Ella respondió que también iba a dormir bien. El elogio de Stitch se injertó en la confianza de Nina, y cuando oyó el clic de la puerta cerrándose abajo se sentía una persona nueva gracias a él. Gozaba del reconocimiento de alguien que formaba parte de la gran tradición. Era la primera indicación externa de que Nina también pertenecía a ella.
3
Al principio, la supervivencia de Nina en Venecia dependía de la compasión local por las jóvenes extranjeras y de su costumbre de cargar los gastos a cuentas que rara vez liquidaba. Desde que se apeó del tren para echar su primera mirada de asombro a la ciudad de agua hasta que se instaló cerca de Campo Santa Maria del Giglio diez días más tarde, sus equívocas peticiones de consejo, ayuda e intercambios (de dibujos por comidas, de sonrisas por café y pasteles) se habían entroncado con la más impecable casualidad.
Durante los primeros diez días se alojó a dos calles de la estación, en un apartamento cochambroso que hacía doblete como fábrica de abalorios. Los ocupantes recibían el cargamento de abalorios el domingo y lo transformaban en una caja de collares para el sábado siguiente. Entre collar y collar, el casero de Nina, el signor Priuli, esperaba en la estación, algo apartado de la fila de representantes uniformados de hoteles. Cuando gente de aspecto pobretón atravesaba la barrera de ofertas oficiales, el signor Priuli avanzaba con su sonrisa ensombrecida por el bigote y preguntaba: «¿Rum? ¿Tsimmer? ¿Shambre? ¿Camera?». Si alguien se acercaba, explicaba en italiano y mediante gestos que estaba cerca y era barato, mil liras por noche, o, en temporada alta, mil quinientas. Nina iba preparada para ir probando uno a uno los hoteles hasta encontrar aquel cuyas condiciones pudiese cumplir, pero una mirada al signor Priuli le mostró cuál sería su destino temporal. La decisión resultó un acierto: cuando apareció el apartamentito de Santa Maria del Giglio y Nina, al despedirse, les dio a los Priuli la opción de pagarles cuando tuviese dinero o hacer un retrato a carboncillo de uno de sus nietos, optaron por lo segundo. No porque sospechasen que no había pájaro alguno, ni en mano ni volando, sino porque, como buenos venecianos, sabían que el valor era apariencia y que pocas cosas contaban más que su ceremonia.
Nina no se mudó del apartamento de los Priuli basándose en el principio de que la movilidad era la forma más amable de fraude, sino porque por primera vez en su vida de poeta había tenido un poco de suerte financiera. Al noveno día de su estancia veneciana recogió su primera misiva en el American Express (remitida desde Roma, donde había estado trabajando en la Biblioteca del Vaticano y dando clases en la Escuela Americana) y encontró en ella un contrato de la Universidad de Oklahoma que ascendía a quinientos dólares. En pleno delirio, trastabilló hasta la Piazza papel en mano, mientras las palomas y los turistas se apartaban a su paso. No recordaba razón alguna por la que nadie debiera ofrecerle un contrato. Sentada en Quadri’s, a la espera de su única bebida autofinanciada en un café de la Piazza durante su estancia en Venecia, el delirio se disipó y la razón volvió a ella. Era por una propuesta de comparación entre los primeros poetas de Grecia e Italia que, seis meses atrás, había redactado y enviado a cinco editoriales estadounidenses; todas, a excepción de la Universidad de Oklahoma, la habían rechazado sin dilación. Que aquel palo de ciego tuviese como consecuencia tal muestra de generosidad y, para más inri, fuese acompañada de una deliciosa carta de buen juicio editorial hizo tambalearse toda la valoración del arte y el comercio por parte de Nina.
Nina había conseguido cero ingresos de la poesía. Su único libro había sido un desastre financiero, no para ella, por supuesto, sino para el impresor de invitaciones de boda de San Francisco al que convenció para erigirse en editor a hombros de su talento. De los cuatrocientos ejemplares que se imprimieron, doscientos yacían en el sótano del impresor. Los otros doscientos no merecieron ni una triste reseña, ni una mención de haberse publicado; ni siquiera hubo acuse de recibo. Nada.
El contraste entre aquel silencio polar y la confianza ciega de Oklahoma la dejó anonadada. Se sentó en la gran Piazza, al resplandor del sol matinal, mirando los hermosos caballos de bronce que cabalgaban sobre el pórtico de San Marcos, permanentemente triunfantes. Había valores perdurables. Quinientos dólares la sacarían de apuros durante cuatro meses. Por supuesto, tenía deudas en ciudades de toda Europa y América, pero el olvido y la falta de expectativas subsanaban cualquier agravio que hubiesen podido causar. Si alguna vez conseguía dinero, le pagaría a todo el mundo. No disfrutaba saliendo adelante de aquella manera. Pero su obra era de interés para el mundo, aunque el mundo lo ignorase. No consideraba que el dinero fuese un engrandecimiento inmerecido. Para ella solo significaba unos cuantos suspiros de alivio. ¿Quién podría reprochárselo? La belleza se mecía sobre la magnífica plaza; era una compañía sutil, brillante, más honesta que la propia honestidad. Nina se sometió a su consideración.
Aquella noche, tras firmar y enviar el contrato, añadió un vinoso derroche a su cuenta de Bicci’s y charló con su vecino, el barón Von Schöller, un anciano dramaturgo vienés semiindigente que pasaba parte de las primaveras y los otoños en Venecia, en parte por la delicadeza del sol, pero sobre todo por los marineros a los que enganchaba con sorprendente facilidad cerca de los muelles. El barón era siempre amable con quienes no necesitaba y, cuando se enteró de que Nina era tan pobre como él, se mostró encantador con ella. Le habló del apartamento vacío. «Veintidós mil al mes y la casera es amnésica. Cuando uno se ve en dificultades...».
Él y Nina se entendían. Ella cargó la cena de él a su cuenta y caminaron juntos hasta Campo Santa Maria del Giglio. Era una noche suave y fresca. Una media luna se escondía y asomaba entre las nubes, jugando con el eco de las luces en los canales. El barón levantó una bufanda de hiedras de un palacio y leyó a la luz de la farola cuatro líneas de Henri de Régnier grabadas en una placa.
—Este lugar tiene bellezas ocultas.
—Por eso vine —dijo Nina.
—Cuesta creer que hayas guardado Venecia hasta ahora, después de tantos años en nuestro continente. A lo mejor no te queda tiempo para las bellezas obvias, conque cuánto más para las ocultas.
El apartamento era otra belleza, una buena habitación en la que trabajar y dormir, un aseo, una ducha y una cocina. Nina le prometió al barón tardes de té, cosa que lo mantenía en Viena, pero que en Venecia había tenido que sacrificar a la pasión. También la casera resultó ser ideal, una condesa pelirroja apellidada Lustraferri cuyos ojos iban de Nina al barón, como si no supiese bien dónde empezaba uno y dónde terminaba otro. Aquel, o bien otro malentendido, la llevó a proponerle a Nina que se mudase al estudio del barón.
—No le cuesta nada. Para ser sinceros, le saldría gratis.
—La signorina es estudiosa y poeta, condesa. Necesita silencio.
La condesa extendió los brazos, dejando en el aire las mangas de seda fucsia de su bata a modo de bienvenida para el mundo de los estudios y la poesía.
—Es una gran elección. La ciudad más silenciosa que hay, y, para ser sinceros, un palazzo que ha conocido poetas. Foscolo tuvo aquí su domicilio, lord Byron vino de visita. Ahora se suma usted a la lista —anunció, y balanceó los brazos; dos manos anchas y bastas asomaron de las mangas, cogieron las de Nina y tiraron para transmitir la fuerza de Byron y Foscolo a la última adquisición poética del palazzo.
Una semana después de haberse mudado (el signor Priuli había llevado sus viejas y voluminosas maletas), Edward, con un abrigo de paño azul y pantalones de franela blanca, se le acercó mientras hojeaba un libro fuera de la Biblioteca Marciana.
—Me he fijado en que es usted estadounidense. Se me ha ocurrido que podíamos tomar una copa.
Un sonrojo empapado en sudor cubría su rostro moreno. Los osos panda de gran tamaño; los conocía. Si te mantenías alerta para evitar algún zarpazo ocasional, eran una compañía bastante agradable.
—Le invito a tomar el té a mi casa.
A lo mejor sacaba un almuerzo de aquello.
En lugar de ello, lo que consiguió fue que Edward le contara su vida acodado en la mesa de la cocina. Con sus ojos decaídos de color negro azulado clavados en la taza humeante, Edward hablaba y sudaba como si hablar y sudar fuesen sus objetivos vitales. Habló de los varios tipos de amor, de la fatiga doméstica, del desgaste de una promesa precoz. Él había deseado convertirse en un físico teórico, pero resultó que carecía de todos los requisitos, a excepción del propio deseo.
—Me conformé con el comercio. Y dejé la cultura para el ocio. Cuarenta horas por semana vendiendo insecticidas perfumados y pienso vitaminado para pollos. Por la noche, Spengler y Spinoza. Así me pasé doce años antes de darme cuenta de que estaba desperdiciando mi vida. El invierno pasado. Parece que han pasado años.
Acababa de almorzar con un publicista en Batt’s, en South State Street, y regresaba caminando hacia Noonan’s cuando se encontró con una multitud; un par de hombres de uniforme sacaban a rastras de una alcantarilla algo que parecía un tronco embarrado.
—Pero, en Chicago, qué tronco ni qué niño muerto. Era un perista llamado Mungelic. Unos matones le habían roto los tímpanos con extintores, lo habían congelado en un almacén de carne y lo habían tirado a las cloacas. Un fotógrafo del Daily News sacó la foto. Esa misma noche, en el tren, abrí el periódico y allí estaba. Y yo mirándolo. Con unos ojos como platos, pero, a excepción de la capa de mugre, su hermano.
—¿Y así fue? —preguntó Nina, en medio de una pausa cargada. Ella le estaba prestando la atención que le había prestado a sincerados de toda Europa y los Estados Unidos, un regalo absorbente sin el que más de un mes habría pasado hambre.
—No es que no tuviese momentos buenos, incluso días. Mis hijos. Mi mujer. Los quiero. —Nina contuvo el aliento extra de alivio hasta su siguiente frase—. Pero te conviertes en lo que haces. Y yo me estaba convirtiendo en un trozo de cloaca. Quizá no yo, pero sí mi vida.
Nina sonrió; era una distinción salvable.
—Así que... —Y su largo brazo, enfundado en la manga de una camisa azul, se dirigió a los amplios ventanales; ambos contemplaron las tejas curvas y oxidadas de los techos y la espalda blanca y enlodazada del Teatro La Fenice—. Vine a Europa. Cogimos el dinero para la universidad de los niños, vendimos la casa y nos vinimos.
—¿Por qué Europa? Quiero decir que yo, por ejemplo, vine por las bibliotecas y porque es más fácil para una chica estar sola aquí.
—También es más fácil no trabajar aquí. Tienes un oficio inherente: ser turista. Más lo que hay aquí. Lo principal. Quería rodearme de las cosas que han perdurado. Llevo cuatro meses. Tres en Roma y uno aquí. Todavía no le he puesto el cascabel al gato. El dinero se acaba, el entusiasmo de mi mujer... —Hizo una pausa—. Se está enfriando, y yo me estoy poniendo nervioso. He malgastado años, he destrozado un matrimonio, y...
Ya podía ser bueno el almuerzo, pensó Nina.
—Y no quiero destrozar este también. No puedo. Y, sin embargo... Ya ves, de tanto mirar...
—Te has salido un poco del tiesto.
—Eres un lince, Nina. —Edward tocó la mano fresca y corta de Nina; ella cogió el té—. No estaba nada seguro... Una muñequita de ojos azules como tú...
—Creo que me estás sobrevalorando.
—Estoy demasiado ocupando sobrevalorándome a mí mismo. Quizá más adelante.
Y yo no debo infravalorarlo. Será mejor.
—Unas cuantas digresiones. En Roma, una belleza intacta en una escuela católica de buenos modales. Una estadounidense. Tu connais les types. —Sí, sí que conocía les types—. Sibyl Doubleday. Creo que su tatarabuelo fue quien inventó el béisbol. La llevé a Cumas, a enseñarle de dónde había sacado su nombre de pila. Mi mujer se enteró.
—¿Otra foto en el periódico?
—Llevo un diario. Sin llave. Sí, ya. Mi mujer sigue siendo un misterio para mí. Mi primera aventura fue demasiado transparente. A lo mejor estaba intentando darle un toque.
Nina se levantó.
—Quizá esto baste para una primera sesión, Edward. Almorcemos. Pero no lo escribas en el diario.
Y ahora, tumbada en la cama, pensó: «amor». Siempre el amor. El recurso de quienes no tienen nada más. La fase última del materialismo. ¿No era así? Había diseccionado los testimonios más sutiles de los estudiosos del amor: Ovidio, Gottfried, Cielo, Guido, pero tant cujava saber d’amor, et tant petit en sai. Nada de lo que había leído encajaba con lo que había sentido en ocasionales abrazos irlandeses en el coche, al menos un kilómetro más allá del honorable hogar de Francis L. Callahan, en Water Street. Ni era tortillera ni tenía deficiencias hormonales, aunque a los dieciséis, preocupada, había acudido a un médico y recibido un chute de estrógenos con la esperanza de aumentar su capacidad de satisfacción en brazos de los especímenes locales. No fue así. Siempre había un desnivel, una fisura entre el deseo y la percepción. Su cuerpo, moldeado para la pasión, a decir de los esporádicos expertos de Providence a Viena, o incluso del espejo, no había sentido más que espasmos de aquel errático hormigueo que, durante quince años, había sabido que no debía resultarle necesario.
A sus poetas se les llenaba la boca hablando de amor. Aunque bien sabe Dios que Beatrices y Damas oscuras podrían ser cualquier cosa. La única secuencia honesta de un soneto era la dedicada a una «Idea». Los que sabían lo que de veras era importante y no podían crearlo se dirigían al otro en busca de algo que en realidad solo podía provenir de uno mismo.





























