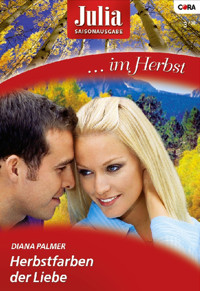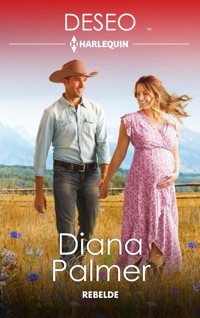5,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
A Micah Torrance no le venía mal que le echaran una mano. Entre dirigir su gran rancho de Wyoming y ocuparse de su testaruda hija Janey tenía más que suficiente. Este vaquero no estaba acostumbrado a pedir nada, pero cuando la preciosa Karina Carter le ofreció su ayuda, no pudo resistirse. Al ver su sonrisa dulce y el cariño con el que trataba a Janey, estuvo dispuesto a confiar en ella. Pero sabía mejor que nadie que el amor solo conducía al sufrimiento. La campeona de patinaje artístico Karina Carter necesitaba empezar de cero mientras se recuperaba. Cuidar de la pequeña Janey era solo algo temporal hasta que pudiera volver a la pista… o eso se decía. Pero cuanto más tiempo pasaba con ese guapísimo padre soltero, más atraída se sentía por él y por la familia que podrían compartir. Si al menos pudiera convencerlo de que estaba allí para quedarse, esa nueva vida con él podría superar hasta sus mayores sueños. En este conmovedor romance sobre segundas oportunidades, un ranchero de Wyoming encuentra el amor donde menos se lo espera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2018 Diana Palmer
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Sueños de esperanza, n.º 258 - junio 2022
Título original: Wyoming Legend
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-482-9
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Si te ha gustado este libro…
A mi editora, Patience, que es un encanto. Con todo mi amor.
A mi mejor amiga, Ann, que montó en camello en Marruecos, comió sushi en Osaka, tomó el sol en el Mediterráneo, recorrió Bruselas, navegó por los canales de Ámsterdam y se abrasó de calor en Montana y Arizona para visitar lugares históricos conmigo… Gracias por los recuerdos, pequeña. Fue un viaje fabuloso. Gracias a nuestros maridos, que no quisieron viajar, pudimos ver el mundo. Fuiste la mejor compañía que alguien podría pedir y la mejor amiga que alguien podría querer. Con cariño y abrazos, Diana Palmer.
Querido lector:
Llevo toda la vida viendo patinaje artístico y siempre me ha encantado. Tenía mis favoritos. A la protagonista de esta novela le puse el nombre de dos medallistas de oro: Katarina Witt e Irina Rodnina. Ha sido un privilegio ver a personas con tanto talento sobre el hielo, cuando todo mi conocimiento sobre el patinaje se limitaba a las pistas de patinaje sobre ruedas en las que entraba demasiado deprisa. Sabía patinar hacia delante y hacia atrás, hacer cruzados y casi todo lo que uno puede hacer sobre unos patines de rueda. Pero soy de Georgia y en los años cincuenta no tenía cerca ninguna pista de patinaje sobre hielo. El patinaje sobre ruedas era todo lo que teníamos.
Aun así, habría dado mucho por tener la oportunidad de ponerme unos patines de hielo y aprender esos preciosos movimientos fruto de tanta práctica y tanto dolor. El patinaje ocupa gran parte de esta novela, pero también trata de dos personas con sucesos trágicos en su pasado. Reúne a una patinadora lesionada con miedo a volver al hielo, a una exentrenadora de patinaje desencantada que compra una pista de patinaje sobre hielo en Catelow, Wyoming, cerca del gran rancho donde Karina consigue trabajo, y a una niña pequeña que quiere patinar, pero que solo tiene a la fría y desagradable prometida de su padre para enseñarla.
Ha sido una historia increíble de contar. Mientras la escribía he podido conocer de verdad el patinaje sobre hielo y las dificultades a las que se enfrentan todos los competidores cuando inician el largo recorrido de los entrenamientos que con el tiempo los llevan hasta las competiciones nacionales, mundiales y olímpicas. Me lo he pasado bomba escribiendo este libro. Espero que lo disfrutéis.
Con cariño,
Diana Palmer
Capítulo 1
Oyó los vítores de la multitud como si estuviera cerca. Luces centelleaban desde decenas de cámaras en las gradas de los espectadores. Música, una música preciosa. El sonido de sus patines sobre el hielo pulido por la Zamboni. Las elevaciones y los lanzamientos perfectos de su compañero mientras volaban hacia la medalla de oro en el Campeonato del Mundo. El palco de autoridades. La medalla colgada al cuello, el regocijo mientras se dirigía a los medios y relataba la lucha y las tragedias que los habían llevado a su compañero y a ella hasta ese triunfo. Y entonces, muy poco después, la nueva tragedia que la había llevado al hospital solo días antes de que fueran a empezar a entrenar nuevas rutinas para los Campeonatos Nacionales y después, si tenían suerte, para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la esperanza de esa medalla de oro olímpica en la categoría de patinaje artístico en parejas ya empezaba a disiparse en la distancia. Sus esperanzas y sus sueños habían quedado aplastados mientras el cirujano se afanaba por reducir el daño de su tobillo. Se habían esfumado. Se habían esfumado por completo. Esperanzas y sueños de medallas se habían perdido como el sueño que se desvaneció cuando se despertó en la cama de su solitario apartamento.
Karina Carter fue a la cocina a preparar café. Aún se le hacía raro caminar sin la escayola que había lucido durante cinco meses. También había hecho rehabilitación para la rotura, que estaba sanando. Pero su compañero, Paul Maurice, se había visto obligado a trabajar con otra patinadora; una que no era tan buena como ella. Si esa chica lo hacía bien, él, con el permiso de Karina por supuesto, rompería su asociación con ella y se prepararía para los Nacionales. Juntos habían conseguido situarse en el nivel superior tanto en el Grand Prix como en el Cuatro Continentes a principios de año, lo cual, sumado a la medalla de oro del Mundial, sin duda les daría un puesto en el equipo olímpico. El accidente durante el entrenamiento había sucedido justo después de la última competición internacional.
Ahora, en octubre, casi seis meses después, Paul iba a tener que trabajar con una nueva compañera, lo que significaría que tanto Karina como él sacrificarían el envelope, el sueldo concedido por la Asociación Estadounidense de Patinaje Artístico a los competidores de alto nivel. Paul y Karina habían estado en el más alto de todos. Pero si Paul cambiaba de pareja oficialmente, algo que aún no había hecho, tanto Karina como él perderían su ayuda económica.
Con eso en mente, Karina estaba estudiando posibilidades de trabajo. Tendría muchos menos gastos ahora que había salido de la competición, tal vez para siempre. Tenía que tomar una decisión profesional y sería complicada. Paul lo entendía. Siempre la había apoyado hiciera lo que hiciera. Esperaba que lo de la nueva compañera saliera bien y él pudiera volver a competir. Si trabajaba duro, su compañera y él podrían pasar los Seccionales y los Nacionales y participar en los grandes eventos del próximo año. Aun así, supondría perderse las Olimpiadas porque un equipo nuevo tenía que entrenar mucho para acceder siquiera a las competiciones clasificatorias. El patinaje en pareja era la disciplina más complicada del patinaje artístico porque los movimientos se tenían que ejecutar con una coordinación perfecta.
Pero eso a Karina ya no le preocupaba. Había renunciado. Su médico la había convencido de que era una locura volver al hielo y a ella le parecía bien porque le daba miedo probar a patinar otra vez. La caída había sido espeluznante.
Hoy tenía una entrevista de trabajo en Catelow, Wyoming, al norte de Jackson Hole y del pueblecito donde había nacido. Había vivido con la familia de Paul después de la tragedia que les había costado la vida a sus padres. Hacía ya tres años que se habían ido. Habían muerto, paradójicamente, en un accidente de avión de vuelta a casa tras ver a su hija competir en los últimos Juegos Olímpicos. Esa tragedia la había destrozado.
Su compañero y ella habían trabajado mucho, pero tan solo se habían situado en octava posición en las últimas Olimpiadas. Este año, en cambio, habían ganado los Nacionales, el Grand Prix, los Europeos y después el oro en el Mundial. Si no hubiera sido por la caída…
Esa medalla de oro los había alentado, les había hecho tener ganas de participar en los eventos que los llevarían de nuevo a las Olimpiadas. Pero el accidente, precisamente durante el entrenamiento, le había arrebatado a Karina cualquier esperanza de volver a competir. Paul se sentía culpable porque la había lanzado demasiado alto en una de sus figuras características. Pero había sido ella la que había aterrizado mal. Había sido culpa suya más que de él.
Su nuevo entrenador la había tranquilizado. Necesitaba varios meses para recuperarse después de la cirugía del tobillo, pero volvería. Tenía que seguir con la fisioterapia, ver a su médico deportivo con regularidad y luego volver al hielo. Podía hacerlo incluso aunque necesitara un año entero, que sería lo más probable. El entrenador, un consumado patinador, insistía en que un accidente no le arrebataría la oportunidad de un oro olímpico. Después de todo, ¿no le habían puesto su nombre por dos patinadoras famosas? «Karina» era una mezcla de Katarina, por la medallista olímpica de oro Katarina Witt, e Irina, por Irina Rodnina, que había logrado el récord de diez oros olímpicos a lo largo de su carrera. Ambas patinadoras habían sido unas heroínas para su difunta madre.
Karina había sonreído con languidez ante la actitud optimista del entrenador y le había dicho que haría todo lo posible, pero por las noches había llegado el miedo devorando su confianza en sí misma. ¿Y si existía una razón física por la que se había roto el tobillo? Después de todo, había sufrido una fractura múltiple en esa misma pierna en el accidente de avión que había matado a sus padres; un accidente al que solo ella había sobrevivido. ¿Y si volvía a pasar y se quedaba lisiada de por vida? Esos bellos saltos altos, los salchows, los lutzes, los triples, volar por el aire y dar vueltas, eran preciosos para el público, pero la parte más peligrosa del patinaje artístico. Muchos patinadores habían sufrido lesiones que les habían cambiado la vida, incluyendo algunas cerebrales que les habían impedido volver a patinar para siempre. Era desalentador. Aunque estaba acostumbrada a los golpes y las contusiones, porque todo patinador se caía de vez en cuando, otra lesión en la misma pierna resultaba preocupante.
Había perdido la seguridad en sí misma durante los meses de recuperación. Le daba miedo volver a pisar el hielo y ese miedo le impedía intentarlo. Llevaba cinco meses, y se cumplirían seis en una semana, haciendo rehabilitación para poder al menos volver a andar. No albergaba ninguna esperanza de poder patinar más. No se recuperaría a tiempo para los Nacionales, para los que solo faltaban tres meses. Tendría que volver a entrenar y recuperar el terreno que había perdido. Era abrumador. Una pesadilla de ejercicio y entrenamiento.
Los Nacionales se celebrarían en enero del año siguiente, justo antes de los Juegos Olímpicos de Pieonchang, pero estaba segura de que jamás volvería a participar. Paul y ella se habían colocado en primeras posiciones en eventos internacionales, sobre todo en los Mundiales. Esas competiciones ofrecían más oportunidades de ser elegidos para los Juegos Olímpicos. Pero ahora Paul estaba poniendo a prueba a una compañera nueva. Qué deprimente.
Su situación económica era incierta y necesitaba ese trabajo para que la sacara de apuros hasta poder decidir qué hacer con el resto de su vida. Ya que Paul y ella perderían el envelope, que se basaba en los puntos que ganaba un patinador y no se aplicaba a nuevos equipos, el dinero supondría un problema. A lo mejor podría volver a la universidad. Había hecho tres años del Grado en Historia. Había sacado buenas notas y estaba acostumbrada al trabajo duro. Había becas disponibles y sabía cómo solicitarlas. Podría licenciarse y con ese título podría dar clase en la universidad como profesora adjunta. Claro. Y a lo mejor también podría viajar a Marte…
No tenía muchas opciones.
Paul Maurice y ella llevaban juntos desde que tenían diez años. No se trataba de una relación amorosa porque era como un hermano para ella. Eran amigos íntimos y seguían en contacto. Karina era la madrina de los gemelos que Paul tenía con Gerda, otra patinadora a quien él había conocido durante los Mundiales cinco años atrás. Karina adoraba a los niños, pero estaba segura de que esa clase de compromiso no era para ella. O, al menos, no todavía.
Pobre Paul. Se había ofrecido a salir de la competición, pero ella había insistido en que buscara otra pareja. No estaba segura de si volvería a patinar o de si quería, y para que él pudiera seguir en la competición tenía que tener una pareja nueva. Ella se quedaría esperando hasta que se recuperara de la lesión o, probablemente, para siempre. Un tobillo roto resultaba peligroso si no sanaba por completo. Su médico quería que estuviera alejada de la pista entre seis meses y un año. Es más, le había dicho directamente que debería renunciar al patinaje profesional y buscar una ocupación menos peligrosa. Ya tenía algunos problemas en la pierna como consecuencia de las roturas de tres años atrás y lo más probable era que el tobillo roto le causara más dolor a la articulación. Y dado que era su pierna de aterrizaje la que estaba afectada, seguir compitiendo podría resultar letal, según había añadido el hombre.
La actitud del médico la había deprimido más incluso que la lesión. Ahora no estaba segura de poder llegar a reunir nunca el valor para volver a ponerse unos patines. Era increíble que, a excepción de algunos moretones y desgarros musculares, no hubiera sufrido ningún accidente grave en todos los años que llevaba en el hielo. Y eso que había estado patinando desde que tenía tres años. Su historial libre de accidentes era motivo de asombro para otros patinadores, la mayoría de los cuales habían tenido que retirarse durante semanas o meses seguidos debido a contratiempos en el hielo.
Los vecinos de Jackson Hole la llamaban La leyenda de Wyoming desde que Paul y ella habían ganado el oro en los Mundiales del año anterior. Fue genial. Fue el momento más emocionante de su vida. Pero había perdido la oportunidad de convertirse en una leyenda de verdad en el patinaje artístico. La idea del oro olímpico la obsesionaba incluso ahora con el miedo al hielo.
Antes le encantaba ir a entrenar; ponerse los patines, atarse los cordones y sentir el hielo bajo las cuchillas afiladas era emocionante. Pero ahora era una mujer corriente de veintitrés años que usaba su nombre real, Karina Miranda Carter, en lugar de Miranda Tanner, bajo el que había patinado durante tanto tiempo y que estaba compuesto por el apellido de soltera de su madre, «Tanner», y por su segundo nombre. Le daba cierto anonimato, algo que su madre, antigua medallista olímpica de patinaje artístico femenino, le había dicho que necesitaría cuando empezara a ganar medallas. Los atletas famosos vivían como en una pecera. Y era cierto.
Pensó en cuánto la había animado su madre, feliz incluso con aquel octavo puesto en las Olimpiadas de tres años atrás. Había sufrido lesiones a lo largo de los años y siempre había vuelto al hielo. Karina, en cambio, no tenía tanta seguridad en sí misma.
A pesar de su medalla de oro, era una donnadie en Catelow, Wyoming, donde esperaba conseguir un trabajo como niñera interna de la hija de un rico ranchero viudo. Le encantaban los niños, aunque nunca se había planteado tenerlos porque el patinaje había sido toda su vida. Su compañero y ella se habían pasado los días en la pista, practicando hora tras hora, perfeccionando su técnica con el entrenador alemán que los había animado y convencido para hacer rutinas de fantasía. Gracias a una de ellas habían logrado la medalla de oro en parejas en los Mundiales. Había sido un hito en sus vidas, la realización de un sueño. Pero, con el accidente, los sueños del oro olímpico habían quedado doblados y guardados, como una prenda especial con valor sentimental que alguien atesora y nunca más se vuelve a poner.
No podía mirar atrás. Tenía que seguir adelante, con ganas. El médico le había dicho que se recuperaría por completo, que solo era cuestión de hacer los ejercicios todos los días. Pero que pudiera o no volver a patinar al nivel de antes resultaba dudoso. El daño producido había sido grave. Como poco, estaba segura de que necesitaría un apoyo para el tobillo si alguna vez volvía a ponerse unos patines. De todos modos, no estaba segura de querer intentarlo siquiera. Con horror recordó la mala caída sobre el hielo durante el entrenamiento que había ido acompañada de un crujido. Cayó y solo entonces vio que no podía cargar peso sobre el tobillo. Era su pie de aterrizaje, y precisamente por eso todo resultó más trágico y aterrador. Imaginó que el tobillo no volvería a estar tan fuerte como antes, ni siquiera con fisioterapia continua, y el médico había insinuado lo mismo. Un espejo roto nunca volvería a estar íntegro. Ella era un artículo defectuoso. Inservible.
Sin embargo, sí podía cuidar de una niña pequeña. O eso esperaba. Había hecho de canguro en el instituto y había cuidado de los gemelos de Paul y Gerda cuando ellos habían viajado para las competiciones. Sabía hacer la reanimación cardiopulmonar y atender pequeñas emergencias. Incluso había sido maestra auxiliar en un colegio de su localidad como parte de las prácticas de la universidad. Seguro que podría hacerlo.
Aparte de todo eso, era el único trabajo disponible en el momento. Era octubre y no tenía fuentes de ingresos ahora que había perdido la capacidad de patinar. Lo único que tenía que hacer era convencer al ranchero, un hombre llamado Torrance, de que era una persona capacitada y responsable para que la contratara. El anuncio no había proporcionado mucha información más allá de que a la solicitante del puesto debían dársele bien los niños y debía estar dispuesta a vivir en un rancho. Ni siquiera había facilitado el nombre de pila del ranchero.
Karina había crecido en un pequeño rancho a las afueras de Jackson Hole, Wyoming, y le encantaban los animales, así que el aislamiento de un rancho no le supondría ningún problema. Es más, le gustaba estar sola. No se relacionaba bien con la mayoría de la gente y se ponía nerviosa delante de los hombres. De cualquier hombre. Por eso estaba soltera.
No tenía vida social y su compañero Paul nunca había sido más que un amigo. Nunca le habían atraído las aventuras fugaces. La habían criado unos padres religiosos y se tomaba la castidad muy en serio. A ella no le iban esas relaciones de una noche con las que algunos de sus colegas disfrutaban. Si alguna vez tenía una relación seria, se casaría o, de lo contrario, nada.
Sin embargo, el matrimonio, el compromiso, había sido lo último en lo que había pensado. Había estado obsesionada con el patinaje y todo su tiempo libre lo había pasado en la pista. Y aunque sus notas nunca se habían resentido por ello, había estado centrada en el futuro. Sus amigos habían pensado que estaba loca, pero era complicadísimo clasificarse en cualquier competición de patinaje. No solo era difícil físicamente, sino que había otros escollos que sortear y las políticas internas del patinaje eran lo de menos. Los jueces podían ser parciales. Otros patinadores podían ser brutales. No era un deporte para débiles.
Pero Karina era fuerte, como lo había sido su madre. Había ido subiendo gracias a su trabajo y así había ido superando los Campeonatos Divisionales hasta llegar a los Nacionales. Desde que Paul y ella eran niños, se habían centrado en el patinaje artístico en parejas, mucho más peligroso que la danza sobre hielo. A Karina le había encantado la velocidad, la temeridad e incluso el riesgo. Y ahora, ahí estaba, acabada a los veintitrés, sin ningún futuro sobre el hielo y con unas esperanzas de trabajo que dependían del visto bueno de una niña de nueve años a la que a lo mejor ni siquiera le caía bien. Y lo peor de todo era que era la única oferta de trabajo que podría asumir.
Su pequeño deportivo blanco tenía varios años; se lo había comprado cuando se había estado ganando bien la vida patinando y con los patrocinios y las apariciones públicas que Paul y ella hacían en distintos locales autorizados por la Asociación Estadounidense de Patinaje Artístico. Estaba bien cuidado, aunque se había chocado contra un árbol hacía poco y tenía una abolladura en el parachoques delantero. No podía permitirse pagar el arreglo de la carrocería, pero un mecánico le había dicho que era seguro para conducir. Así que condujo por la nieve en dirección al rancho con ayuda del sistema de navegación integrado para llegar a su destino.
Había un guardia en el portón principal. Sorprendente. No entendía por qué podía hacer falta en un rancho. El hombre salió de una pequeña garita y le sonrió al preguntarle qué quería.
–He solicitado este puesto de trabajo –dijo Karina sonriendo también. Sus ojos grises claros centellaron cuando le mostró al hombre el periódico con el anuncio rodeado–. Llamé anoche y el capataz del señor Torrance me dijo que viniera hoy a las dos. Es un trayecto largo desde Jackson Hole –añadió con una risita.
–Y tanto que sí, teniendo en cuenta la nieve –respondió el hombre–. ¿Puedes mostrarme alguna identificación? Lo siento, pero me quedo sin trabajo si no lo pregunto.
Ese tal señor Torrance debía de ser un tirano, pensó mientras le entregaba el permiso de conducir.
–De acuerdo. Coincide con lo que tengo aquí –dijo el hombre señalando un teléfono móvil–. El señor Torrance te espera. La casa principal está al final de este camino, a unos tres kilómetros. Mantente en el camino principal y no gires por ninguno de los laterales. Puedes aparcar delante de la casa donde quieras.
–Gracias.
–Me llamo Ted.
Ella sonrió.
–Yo, Karina.
–Un placer. Espero que consigas el trabajo.
–Gracias. Yo también –vaciló antes de subir la ventanilla y preguntó–: ¿Hay muchas candidatas?
El hombre negó con la cabeza y sonrió con pesar.
–Vino una mujer, pero cuando vio lo aislado que está el rancho, dio media vuelta y volvió a su casa. Por aquí no hay mucho que hacer. Cierran las calles a las seis todos los días.
Ella se rio.
–Este sitio es de los míos. Nací en High Meadow, al sureste de Jackson Hole. Por allí tampoco hay mucho que hacer. Me gusta el campo. Nunca he sido una chica de ciudad –añadió, aunque no era del todo cierto.
Ted también se rio.
–Te entiendo. Yo en una ciudad me marchitaría y moriría. Adelante, señorita.
Pulsó un botón para abrir el portón de metal y ella lo cruzó despidiéndose con la mano.
Había pastos cercados por todas partes y estaban bien cuidados. Por el camino vio rebaños de ganado rojo junto con casetas y cobertizos que les darían cobijo durante el duro clima invernal.
Red Angus, si no se equivocaba. Había leído sobre las distintas razas de ganado que resistían bien a un invierno en Wyoming. La Red Angus y la Black Angus eran populares en esa parte del país. Ella solo había estado cerca del ganado de forma limitada. Sus padres tuvieron un rancho pequeño cuando era niña. Había crecido con los animales de granja de su padre, incluyendo un rebaño pequeño de Black Baldies, un cruce de Hereford y Black Angus que eran ganado para consumo. Había ayudado a darles comida y agua durante todo el año como parte de sus tareas. También habían tenido perros, gatos y patos. Había sido una infancia maravillosa a pesar del sufrimiento del colegio. Nunca había encajado bien con el resto de alumnos. Incluso por aquel entonces el patinaje había sido su vida. Se había pasado horas al día en la pista del pueblo, practicando mientras su madre le daba clases. Había sido campeona olímpica de patinaje sobre hielo, medallista de oro, y la había entrenado bien. A Karina siempre le había encantado el deporte. A diario había hojeado el álbum de fotos de su madre, maravillada por las medallas y los aplausos que había recibido y por las muchas otras leyendas del patinaje que habían sido amigas suyas y con las que se había fotografiado.
Karina había deseado con locura formar parte de ese mundo y había estado dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Pero eso le había impedido tener una vida social. Otros alumnos se habían reído de su dedicación, de su ingenuidad. No era guapa, pero tenía una figura bonita. Los chicos querían salir con ella, pero Karina desconfiaba de ellos. Solo había tenido un novio de verdad mientras estudiaba y él había salido con ella solo porque su novia lo había dejado. Karina había sido su consuelo. Le había gustado mucho, pero no había sentido nada físico por él. A veces se preguntaba si tendría algún problema. Nunca había sentido esas pasiones sobre las que leía en las novelas. Existía un motivo por el que nunca había probado de verdad a tener una relación, pero solo recordarlo le dejaba un mal sabor de boca. Había apartado ese recuerdo. No quería un novio. El patinaje era toda su vida.
Según se acercaba al rancho, se fijó en que la casa era una mansión victoriana enorme con carpintería de estilo pan de jengibre y detalles en negro. Al igual que las vallas, estaba bien conservada y se asentaba sobre lo que debían de ser dos acres de terreno llano con un largo camino de acceso pavimentado, portones automáticos y árboles y arbustos que decoraban los espacios abiertos. El patio delantero contiguo a la casa también estaba pavimentado. El porche principal tenía un balancín y asientos por todas partes. Había muchas dependencias anexas. Parecía más una urbanización moderna que un rancho y estaba claro que el dueño nadaba en dinero. Karina había visto propiedades como esa en Internet y se vendían por millones de dólares. Desde luego que no era un ranchito ganadero tradicional.
Cuando aparcó, vio a un pastor alemán grande con la cara negra sentado en el amplio porche. Vaciló antes de salir. Sabía que los perros, sobre todo los guardianes, podían ser violentos si se les acercaba un extraño.
Una niña pequeña salió al porche y acarició al pastor alemán, que apoyó la cabeza en ella. La pequeña sonrió y le indicó a Karina que saliera del coche.
Karina se colgó el bolso al hombro y bajó muy despacio.
–¿Es sociable?
–¡Claro! Solo ataca si papi le dice una palabra en alemán –le aseguró la niña a la recién llegada–. ¿Eres la chica que va a cuidar de mí?
–Eso espero –respondió Karina con tono suave.
La niña era menuda, con el pelo largo negro azabache y recogido en una coleta, y los ojos azules claros enmarcados por un rostro bonito y redondeado.
–Soy Janey. ¿Cómo te llamas?
–Karina –respondió ella sonriendo.
–Encantada de conocerte. Mi papi ha tenido que bajar al granero. Uno de los toros ha pisado a Billy Joe Smith.
Karina enarcó las cejas y sonrió.
–¿Billy Joe?
La niña se rio.
–Es de Georgia. Dice que allí abajo muchos hombres tienen dos nombres de pila. Es simpático. Cría a nuestros pastores alemanes. ¡Son famosos!
–Este es precioso –dijo Karina mirando al perro.
–Se llama Dietrich –respondió Janey–. ¡Ve a saludar, Dietrich!
El perro se acercó despacio a Karina y la olfateó. Ella extendió la mano para dejar que la oliera y, cuando el perro la miró, le acarició el cuello.
–Hola, precioso –dijo en voz baja–. ¡Eres un chico muy guapo!
El animal apoyó la cabeza en ella y se deleitó con la muestra de afecto.
–Te gustan los perros, ¿no? –preguntó Janey.
–Me encantan. Cuando era pequeña tenía un husky siberiano. Se llamaba Mukluk y era escapista. Mi padre pasaba mucho tiempo buscándolo –dijo riéndose.
–A mí me gustan los huskys, pero tenemos muchos gatos –Janey suspiró–, así que no podemos tener huskies. Papi dice que muchos son peligrosos para los animales pequeños.
–Mukluk desde luego lo era –dijo Karina sonriendo–. Teníamos que tener a nuestro gato metido en una habitación cuando Mukluk entraba en casa. Le encantaba perseguirlo.
–Dietrich a nuestros gatos solo los lame –dijo Janey riéndose.
–Es un cielo.
El sonido de un motor las interrumpió. Un camión grande y negro se acercó y aparcó junto al coche de Karina. Un hombre bajó; un hombre grande, con piel oliva clara y cabello negro azabache bajo un sombrero Stetson de ala ancha. Era fornido y de aspecto sombrío, con los ojos marrones oscuros y un carácter fuerte que se veía a la legua. Llevaba una chaqueta de cuero con flecos y abalorios negros que resaltaban sus hombros anchos sobre ese cuerpo que parecía de luchador. Miró a Karina.
–¿Quién puñetas eres?
Karina se quedó desconcertada por las bruscas e inesperadas palabras.
–Es Karina –dijo la niña sonriendo y nada temerosa ni de ese hombre grande ni de su mal carácter–. Va a ser mi compañera.
El hombre dio un paso hacia ella. Karina dio un paso atrás. Resultaba intimidante.
–Soy Karina. Karina Carter –alargó una mano temblorosa–. Encantada de conocerle, señor… –intentó recordar, aturdida por el acercamiento algo agresivo–. Señor Torrance.
Él ladeó la cabeza y la observó con esos profundos ojos marrones. Melena rubia clara probablemente muy larga y recogida en un moño. Ojos grises claros. Estatura media, constitución delgada, ropa cómoda que parecía sacada de una tienda cara, calzado resistente, un pie en una bota ortopédica. Se apoyaba en un bastón.
–¿Cómo vas a poder cuidar de una niña si ni siquiera puedes andar? –preguntó con brusquedad.
–Señor, su hija no tiene pinta de que vaya a salir huyendo por nada, ni siquiera por mí –respondió ella con un ligero toque de humor.
El hombre emitió un sonido desde lo más profundo de la garganta.
–No. No hay muchas cosas de las que huya –estrechó la mirada. Le brillaban los ojos–. ¿Por qué quieres este trabajo?
–Porque estoy al borde de la ruina –respondió con sinceridad.
Una ligera sonrisa rozó esos labios esculpidos y muy masculinos.
–¿Qué opinas, Janey? –le preguntó a la niña.
Janey sonrió.
–Me gusta –respondió la pequeña sin más.
Él vaciló solo un momento.
–Compruebo los antecedentes de todo el que viene a trabajar aquí –enarcó las cejas cuando Karina se mostró ligeramente preocupada–. Solo cosas destacables. Me da igual si copiaste en un examen de Matemáticas en sexto –añadió insinuando que no ahondaría demasiado.
Eso la alivió. No quería que supiera lo que había sido. Había perdido toda su vida.
–Nunca he copiado en un examen –respondió Karina en voz baja.
–¿Por qué no me sorprende? –dijo él con gesto pensativo–. Estarás interna –añadió y le dio una cifra que la sorprendió.
Había estado acostumbrada a viajar en primera cuando Paul y ella estaban en la cima del patinaje artístico en parejas, pero ese era un sueldo desorbitado.
–¿No es mucho para trabajar solo de canguro? –preguntó intentando ser justa.
–Esta niña es muy traviesa –respondió él sorprendido por el comentario de la posible empleada. Nadie le había dicho nunca que pagaba demasiado a su gente.
–Sí que lo soy –dijo Janey.
–Y además tiene obsesión con el patinaje sobre hielo –añadió el hombre con un suspiro–. No hay manera de quitársela, así que tendrás que llevarla a la pista todos los días después del colegio.
–Quiero ser famosa –dijo Janey y sonrió–. Dice que si practico y me comprometo, este otoño puedo tener un entrenador –frunció el ceño–. ¿Comprometerme? –le preguntó a su padre.
–Claro. Comprometerte. Lo que no hiciste cuando dijiste que querías clases de piano y las dejaste después de dos meses –respondió él.
Janey suspiró.
–Tenía que pasar demasiado tiempo dentro de casa y a mí me gusta estar fuera.
Karina sonrió.
–Yo estudié piano durante seis años. Me encantaba, pero… –iba a decir: «Me gustaba más patinar», pero se contuvo–. Al final no sé cómo lo fui dejando –dijo finalmente.
Por dentro esperaba que la niña no siguiera las Olimpiadas. Aunque, de todos modos, Paul y ella habían participado solo una vez, tres años atrás, y el Campeonato del Mundo lo habían ganado hacía casi uno. Además, evitaban estar demasiado expuestos; eran personas celosas de su intimidad en un deporte muy público. Y en el mundo del patinaje era conocida como Miranda Tanner. No pasaría nada. O eso esperaba.
–Nunca se pierde las competiciones de patinaje por la tele –dijo su padre–. Y llevamos dos meses enteros con esto –murmuró mirando a su hija, que sonrió.
Karina se relajó. La niña estaba iniciándose, no era seguidora desde hacía tiempo. Era poco probable que la reconociera tal como estaba ahora.
–Y ahora tenemos patinaje en la pista de hielo del pueblo todos los días. Una mujer que fue entrenadora olímpica la compró y la ha reformado. La he apuntado a un club de patinaje, pero no tengo tiempo para estar llevándola y trayéndola y no me fío de que la lleve ningún hombre –recalcó de un modo que a Karina le resultó curioso–. Así que ese será tu trabajo de ahora en adelante.
A Karina se le aceleró el corazón, no solo de pensar que una entrenadora olímpica pudiera reconocerla, sino por lo de que ahora su trabajo era llevar a Janey.
–¿Quiere decir que estoy contratada?
–Estás contratada. ¿Puedes empezar ya mismo o necesitas tiempo para ir a tu casa y hacer las maletas?
–Vivo en un apartamento en Jackson Hole y no me he traído nada…
–Ve a por tus cosas. Pero primero pasa un momento –añadió al fijarse en su gesto de preocupación.
Janey se acercó a ella haciendo un bailecito y con Dietrich a su lado. Le brillaban los ojos.
–¡Qué bien lo vamos a pasar! ¿Te gusta patinar?
–Últimamente no he patinado mucho.
Y no era mentira. No había patinado.
Janey miró la bota ortopédica de su pie izquierdo y esbozó una mueca.
–Uy, ya me imagino. Pero te pondrás mejor, ¿no?
–Me pondré mejor –respondió Karina con voz suave y una sonrisa.
–¿Qué te pasó? –preguntó Torrance.
–Me resbalé con unas hojas mojadas y me caí por un terraplén –mintió sin mirarlo a los ojos–. El médico me dijo que tardaría unos seis meses en recuperarme por completo y la semana que viene se cumplirán los seis meses. Tengo que hacer ejercicios a diario para que no se atrofie.
–¿Puedes patinar? –le preguntó él mientras se dirigían a una sala.
Ella tragó saliva.
–En teoría –respondió sin querer dar detalles.
Podría vigilar a Janey desde las gradas. No quería volver a ponerse unos patines.
El hombre sacó un talonario.
–Te voy a dar un adelanto. Al menos vas a necesitar dinero para la gasolina.
Rellenó un cheque y se lo dio.
Karina se quedó impactada al ver la cifra, pero él no dijo nada.
–No tardes –añadió el hombre.
–Serán unas horas, nada más –respondió ella tartamudeando.
–Si necesitas que te lleve alguien, se lo diré a uno de los hombres –añadió él mirándole el tobillo.
–Puedo conducir bien. El tobillo que me rompí es el izquierdo.
–De acuerdo. Estate de vuelta antes de que anochezca.
–¿Por qué? ¿Se convierten en vampiros cuando se pone el sol? –soltó Karina sin darse cuenta. Se sonrojó porque resultó demasiado atrevido.
El hombre contuvo una sonrisa.
–No, pero estas carreteras son peligrosas por la noche y no solo por la nieve. Por estos bosques hay lobos –añadió mirando el campo que los rodeaba–. Los protegemos, pero viven en manadas y a algunos no les gustan nada las personas.
–Iré dentro de un coche, no caminando.
–Los coches se averían. Por cierto, el tuyo estaría mejor en un desguace.
–Es un coche pequeño y bonito –contestó exasperada–. ¿A usted qué le parecería si aun, quedándole varios años de vida, le dijeran que su sitio está en un desguace para personas?
Él enarcó sus cejas pobladas.
–Los coches no son mascotas.
–Bueno, pues el mío sí –respondió Karina con altanería–. Lo lavo y lo encero yo misma y le compro cosas.
–Entonces, ¿es como un coche novio?
Ella, incómoda, cambió de postura y apoyó todo el peso sobre la pierna buena.
–Más o menos.
Él se rio.
–Bueno, ve a por tus cosas y vuelve.
Karina sonrió.
–Sí –miró a Janey con verdadero afecto–. Y no me va a importar acompañarte a la pista de hielo.
–¡Gracias! Patinar es toda mi vida –dijo la niña con entusiasmo.
A Karina le recordó a sí misma cuando tenía esa edad. Qué rápido habían pasado los años.
–Antes de que anochezca –recalcó Torrance–. Además de los lobos tenemos ciervos, muchos, y se te cruzan por la carretera. Mi capataz atropelló uno la semana pasada y tuvimos que cambiar el camión en el que iba. Le arrancó de cuajo la parte delantera.
Ella se llevó la mano al corazón.
–Volveré, con mi escudo o sobre él –dijo con solemnidad.
Él se rio.
–Has leído sobre los espartanos, ¿eh?
Karina sonrió.
–Me encanta la historia antigua. Me paso horas leyendo sobre ella en mi iPhone.
–Yo también.
Mientras Torrance hablaba, le sonó el teléfono. Lo sacó de la funda que llevaba enganchada a su cinturón de cuero ancho.
–¿Qué? –preguntó con brusquedad.
Hubo una pausa.
–Mierda –murmuró. Miró a Karina–. Bueno, pues ve yendo.
–Sí, señor –respondió Karina.
Le guiñó un ojo a Janey, se subió al coche y gruñó cuando lo primero que hizo el coche fue petardear. Sabía que el señor Torrance estaba mirando y riéndose. Ahora tendría una opinión aún peor de su cochecito.
Fue familiarizándose con el rancho poco a poco. Torrance no seguía un horario regular. Él también parecía ser un ave nocturna. La primera noche allí lo oyó caminar de un lado para otro a las tres de la mañana y se preguntó por qué estaría despierto. Oyó unas pisadas fuertes pasando por delante de su puerta y al momento una voz áspera y otra de disculpa.
Hasta la mañana siguiente no descubrió lo que había pasado. Una vaquilla, una de las madres primerizas, se había puesto de parto y Torrance había salido con uno de sus peones para ayudarla a parir el ternero.
–Nosotros teníamos una vaca lechera que tuvo un ternero que nació de nalgas –comentó ella en el desayuno después de que Torrance le detallara las actividades de la noche anterior–. Mi padre y uno de los vaqueros lograron darle la vuelta sin hacerle daño a la vaca. El veterinario estaba a unos sesenta kilómetros, así que tuvieron que actuar con rapidez.
–¿Viviste en un rancho?
Ella asintió.
–No era grande, pero a mi padre le encantaban las Red Angus. Teníamos de esas y varios Black Baldies.
Él sonrió. Black Baldies. Ganado para consumo.
–Seguro que les pusiste nombre a todas –añadió Torrance con astucia.
Karina se sonrojó.
–Pues… sí –confesó fijándose en la cara de diversión de Janey–. Solo lo hice unas cuantas veces hasta que me enteré de por qué venían los camiones de ganado a llevárselos. Fue una dura lección. Lo que mi padre me decía era que se los llevaban a otras casas como mascotas.
–Mal hecho –dijo Torrance en voz baja–. No le haces ningún favor a un niño mintiéndole.
–Me quería –respondió ella sin más y con una sonrisa de tristeza–. Mi madre y él lo suavizaban todo cuando era pequeña. Mi madre decía que, ya que el mundo no me iba a arropar, ellos lo harían hasta que creciera.
Torrance frunció el ceño.
–¿Siguen teniendo el rancho?
A Karina se le tensó el rostro.
–Murieron en un accidente de avión hace tres años –respondió con tristeza–. Lo perdí todo de golpe.
–Joder.
–Dicen que volar en avión es seguro y supongo que por norma general lo es, pero odio los aviones.
–A mí me encantan. Tengo dos. Uno lo uso para reunir al ganado y el otro es un Cessna bimotor para los vuelos largos.
–¿Aviones en un rancho? –preguntó sorprendida.
Él asintió mientras se terminaba los huevos revueltos y el beicon que había servido el cocinero.
–Este rancho es tremendamente grande y también tengo negocios petroleros. Viajo mucho y por eso estás aquí.
–Lindy se ofreció a cuidar de mí –dijo Janey con voz de pito. Esbozó una mueca–. Dije cosas malas y me prohibieron ver la tele.
–Lindy no está acostumbrada a los niños –señaló Torrance mirando a su hija con el ceño fruncido–. Pero más te vale a ti acostumbrarte a ella. Va a estar por aquí mucho tiempo.
Janey suspiró.
Torrance se fijó en el gesto de curiosidad de Karina.
–Lindy es mi prometida. Ya la conocerás.
Karina sonrió.
–De acuerdo.
Cuando Torrance no vio en ella ningún gesto de decepción tras enterarse de que estaba prometido, se relajó visiblemente. No conocía a esa mujer. Esperaba que no hubiera querido el trabajo porque fuera rico y lo viera como un objetivo. No sería la primera vez que le pasaba.
–Lindy fue patinadora profesional –continuó sin darse cuenta del gesto de sorpresa de Karina–. Ganó una medalla en una competición regional.
–Una de bronce y solo porque dos de los participantes se retiraron –farfulló Janey.
–Déjalo ya –murmuró Torrance.
–Siempre está intentando decirme cómo tengo que patinar, pero a mí me parece que no me dice las cosas bien –continuó Janey–. Tengo un montón de libros sobre patinaje artístico. Se tambalea en los saltos porque despega mal…
–Nueve años y ya eres una experta –dijo su padre riéndose–. Tú escucha a Lindy. Solo quiere que seas buena patinando.
–Sí, señor –respondió Janey con mirada rebelde.
–Vas a llegar tarde. Oigo un motor en la puerta. Esta mañana te lleva Billy Joe.
–¡Toma ya! –exclamó la niña.
Torrance suspiró.
–Le encanta Billy Joe –explicó él–. La está enseñando a adiestrar perros. ¡Como si no le bastara con aprender a patinar! Y ha encontrado un canal de YouTube donde enseñan gaélico, así que también está fascinada con eso.
–Ciamar a tha sibh –parloteó Janey sonriendo.
–¿Y eso qué significa? –preguntó su sufrido padre.
–¿Qué tal? –respondió Janey tan contenta.
–Al colegio –gruñó Torrance.
–Jo, papá, ¿es que no quieres que sea lista? –preguntó la niña con tono lastimero.
Él se levantó y la besó en la cabeza.
–Sí, pero no demasiado. Aún no.
–Entonces, antes de irme me tomaré una pastilla para volverme tonta –dijo la niña con descaro.
Torrance se rio girándose hacia Karina.
–¿Ves lo que vas a tener que soportar?
Karina se estaba riendo.
–Janey, eres divertidísima –dijo Karina en voz baja y vio los ojos azules de la niña iluminarse.
–Mi padre dice que soy un pelmazo –contestó Janey señalando a su padre.
–Un pelmazo maravilloso –la corrigió él.
La pequeña sonrió y fue a su habitación a por la mochila.
Un hombre fornido con el pelo negro y tupido bajo un sombrero de ala ancha asomó la cabeza por la puerta. Llevaba una cazadora gruesa, pantalones vaqueros y botas.
–¿Qué pasa, Gran Mike? –gritó–. ¿Viene o no?
–¡Ya va! –respondió Torrance.
El hombre miró a Karina y sonrió.
–¿Y tú quién eres?
–Es la nueva niñera. Y ni te acerques –le dijo Torrance al hombre–. Esta nos la quedamos.
El hombre esbozó una mueca.
–Aguafiestas –sus ojos claros se iluminaron–. ¿Quieres aprender a adiestrar perros?
Torrance lo fulminó con la mirada.
–Eso solo funciona con niñas de nueve años que se obsesionan con facilidad.
–No me culpes por intentarlo –dijo riéndose el recién llegado.
–¡Hola, Billy Joe! –gritó Janey–. Ya estoy aquí. ¡Hasta después del cole, papi! –añadió mientras el hombre y ella salían. Estaba nevando.
Karina miró al ranchero con clara curiosidad.
–¿Gran Mike?
–Es un apodo –respondió él levantándose–. Mi nombre de pila es Micah y soy grande. De ahí el apodo que me han puesto. Hasta luego.
–¿Qué quiere que haga mientras Janey está en el colegio?
–Lee un libro. Aprende francés. Mira vídeos de YouTube para saber cómo atraer a los alienígenas y capturar al Bigfoot.
–Ah.
–No seguimos unos programas estrictos. Los relojes no tienen cabida en un rancho de trabajo. Que tengas un buen día.
–Igualmente… –comenzó a decir Karina.
Pero Torrance ya se estaba poniendo la cazadora. Agarró el sombrero y no miró atrás en ningún momento. Y todo eso antes de que ella pudiera terminar la frase.
Capítulo 2
Karina estaba sentada en el sofá de piel leyendo un libro en su iPhone cuando la puerta principal se abrió de pronto y una mujer entró. Tenía el pelo rubio y corto, los ojos azules claros y vestía como si hubiera salido de la lista Fortune 500.
–¿Dónde está Micah? –preguntó.
Karina se quedó mirándola un momento, asombrada.
–¡Ah! Se refiere al señor Torrance. Lo siento. No lo sé. Empecé a trabajar aquí justo ayer.
–¿Quién eres? –preguntó la mujer.
Karina vaciló, pero si esa mujer había entrado ahí tan tranquila y sin invitación, debía de ser su casa.
–Soy Karina Carter. El señor Torrance me ha contratado para cuidar de su hija.
–Ah. Eres la niñera.
Karina sonrió.
–Sí.
–Soy Lindy Blair –dijo la mujer.
–La prometida del señor Torrance –dijo Karina asintiendo al darse cuenta de quién era–. Me alegro mucho de conocerla.
La otra mujer se quedó mirándola, analizándola. Después pareció relajarse, como si no hubiera encontrado nada amenazador en la nueva empleada.
–Tiene que llevarme en avión a Los Ángeles. Tengo una reunión de negocios.
Karina no sabía qué decir, así que solo asintió.
–Bueno, voy a buscarlo. Imagino que estará ahí fuera en el granero con ese ganado apestoso –Lindy esbozó una mueca–. Con todo el dinero que tiene y ayuda a parir becerros. No sé adónde vamos a ir a parar…
Salió farfullando.
Conque esa era la prometida, pensó Karina. Tenía pinta de ser muy inteligente y, al parecer, era una mujer de negocios. Era justo lo que se esperaría de la futura esposa de un hombre rico. Además era muy guapa y tenía un tipo bonito. Pero a Janey no parecía caerle bien. A lo mejor con los niños era incluso menos simpática de lo que había sido con ella. Estaba bastante claro que no le caían bien otras mujeres, aunque al menos no parecía considerarla una amenaza.
Eso sería muy poco probable, se dijo. El señor Torrance era guapo, pero ella no sabía nada de los hombres y no estaba allí para enamorarse del jefe. Solo quería cuidar de Janey y pensar en qué haría después, cuando se le curara el pie.
En el granero había un ternero herido. Karina había visto a los animales durante su primera semana de trabajo. El capataz del ganado, Danny no sé qué, había sido amable cuando le había preguntado si podía ver lo que tenían en los graneros además de la maquinaria pesada que usaban para alimentar a los animales e inspeccionar los pastos.
–Mira, eso lo usamos para transportar esos fardos de heno grandes circulares –dijo Danny señalando a lo lejos–. Se los llevamos al ganado con el camión. Y eso lo usamos… –señaló una especie de camioneta con plataforma muy rara– para arrearlos y para salir a buscar a los descarriados.
–Pensaba que los rancheros tenían vaqueros montados a caballo para eso.
–Y los tenemos, pero usamos muchos métodos distintos para ocuparnos de los rebaños –se rio–. Aunque esta no es la actividad favorita del jefe. Antes que ranchero es petrolero. Heredó el rancho. Aprendió a amarlo, pero tardó un tiempo. Echa de menos la ciudad. Y se nota. Vivía allí antes de que su padre muriera y le dejara esto. Iba a venderlo, pero se formó una comisión.
–¿Una comisión?
–Todos los vaqueros, el capataz, el veterinario, el herrador, e incluso la gente del pueblo, vinieron en grupo a suplicarle que no vendiera el rancho. Mira, toda esta comunidad creció alrededor del rancho y todos dependemos de él para vivir. En un lugar tan remoto como este no hay muchos trabajos buenos, así que, gracias al rancho, llevamos comida a la mesa. Cuando lo entendió, decidió no vender y lleva aquí desde entonces. Eso pasó hace diez años. Digamos que ya está ubicado –hizo una mueca–. Pero, claro, se va a casar con esa rubia de gustos caros, así que es probable que lo deje arruinado en un año. Su último marido acabó trabajando de guía turístico en una isla caribeña. Ella se quedó con todo en el divorcio. Tenía un abogado muy bueno –añadió riéndose.
–Parece muy simpática –dijo Karina titubeando.
–De lejos, una cobra también lo parece –contestó el hombre y añadió con una mueca–: No le digas que he dicho eso, ¿vale? Cuesta mucho encontrar trabajo cuando se acerca el invierno.
Ella se rio.
–No voy a traicionarte. Yo estoy en la misma situación que tú. A mí también me costaría encontrar otra cosa.
–¿Llevas bien la soledad? –le preguntó el hombre mientras la guiaba por un pasillo pavimentado y pasaban delante de pequeños establos.
–Perfectamente –mintió–. Todo esto es muy bonito.