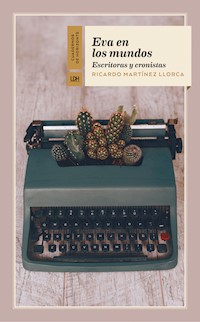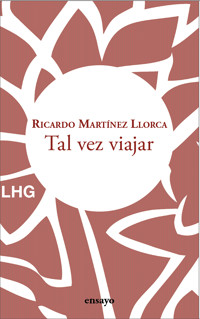
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Huerta Grande
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tal vez viajar es un homenaje y un lamento, una muestra más de que el amor, también el amor por el viaje, es un conflicto entre la realidad y el deseo. A uno le hubiera gustado pasarse la vida viajando, pero el viaje no tiene sentido si no viene acompañado de belleza, y la belleza viene definida por lo que importa, que es la amistad, que es la solidaridad. De nada sirve salir de viaje si uno no se da cuenta de que la travesía de la vida supone un aprendizaje en querer y en ser querido. Tal vez viajar clama contra el viaje que sirve para figurar en redes e indaga, tras muchos años de su autor moviéndose de acá para allá con bajo presupuesto y mucho tiempo de reflexión, sobre qué es lo que nos puede salvar del turismo y el dolor del turismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RICARDO MARTÍNEZ LLORCA (Salamanca, 1966) es escritor y ha sido viajero, alpinista y profesor de dibujo. Su obra literaria abarca veinte títulos, que van de la ficción, en la que destacan las novelas Tan alto el silencio (finalista del Premio Tigre Juan), El paisaje vacío (Premio Jaén), Hidrógeno, Atlas del camino blanco o Después de la nieve, a los homenajes a través de perfiles de vida aventurera, como en Eva en los mundos, Sueño y verdad o El precio de ser pájaro.
Ha tocado géneros como la literatura testimonial en Luz en las grietas (Premio Desnivel) o los libros de viajes: Cinturón de cobre, El viento y la semilla o Mozambique. Destacan también sus ensayos sobre cine, Para huir y Surcos en el agua (de próxima aparición) o el libro de relatos Hijos de Caín. Ha colaborado con distintos medios de viajes o como crítico literario. En la actualidad colabora en las revistas Zenda y Culturamas.
Tal vez viajar es un homenaje y un lamento, una muestra más de que el amor, también el amor por el viaje, es un conflicto entre la realidad y el deseo.
A uno le hubiera gustado pasarse la vida viajando, pero el viaje no tiene sentido si no viene acompañado de belleza, y la belleza viene definida por lo que importa, que es la amistad, que es la solidaridad.
De nada sirve salir de viaje si uno no se da cuenta de que la travesía de la vida supone un aprendizaje en querer y en ser querido.
Tal vez viajar clama contra el viaje que sirve para figurar en redes e indaga, tras muchos años de su autor moviéndose de acá para allá con bajo presupuesto y mucho tiempo de reflexión, sobre qué es lo que nos puede salvar del turismo y el dolor del turismo.
Tal vez viajar
Agenda de jardines, oasis, horizontes
COLECCIÓN DE ENSAYO
La Huerta Grande
Ricardo Martínez Llorca
Tal vez viajar
Agenda de jardines, oasis, horizontes
© De los textos: Ricardo Martínez Llorca
Madrid, enero 2025
EDITA: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6. 28001 Madrid
www.lahuertagrande.com
Reservados todos los derechos de esta edición
ISBN: 978-84-18657-67-2
D. L.: M-26063-2024
Diseño cubierta: Editorial La Huerta Grande según idea original de Tresbien Comunicación
Producción del ePub: booqlab
ÍndiceTal vez viajar
Cubierta
Ricardo Martínez Llorca
Tal vez viajar
Título
Créditos
Siempre serás un musungu
Prólogo fuera de ruta
Ideas recibidas
Lo sagrado y lo profano
Lo legítimo es soñar
Ser lo que otros han sido
La aventura
Neocolonizar
Las redes, maldita sea
Volar por dinero
Espacio partido por tiempo
Colapso
Desvanecimiento
Desterrarse: la violencia de cambiar
Sobre la autoestima
La emoción que mueve el mundo
Un concepto impreciso,un sentimiento claro
El papel, los papeles
El nómada y el compromiso
Cosas pequeñas, grandes recompensas
Un lugar en el mundo
Caminares
Encrucijada y mestizaje
Fin
Bibliografía
«El soñador no es superior al hombre activo porque el sueño sea superior a la realidad. La superioridad del soñador consiste en que soñar es mucho más práctico que vivir, y en que el soñador extrae de la vida un placer mucho mayor y mucho más variado que el hombre de acción. En mejores y más directos términos, el soñador es el verdadero hombre de acción»
Libro del desasosiego, Fernando Pessoa
«He rezado por mi niñez, y ha vuelto a mí, y siento que sigue siendo tan pesada como antes, y que no ha servido de nada hacerme mayor»
Los apuntes de Malte Laurids Brigge, Rainer M. Rilke
«Y es que el bosque nos arrebata cualquier pretexto que tengamos para morir»
En defensa de los ociosos, Robert L. Stevenson
Siempre serás un musungu
Pasarse la vida soñando y encontrarse con que las constelaciones pueden ser tan maravillosas como las huellas que dejan los pájaros en el barro. Viajar hasta las constelaciones o quedarse a observar cómo los gorriones picotean en el césped mal cuidado del parque, junto a tu casa, mientras sacas a pasear al perro después de la lluvia. En cualquiera de los dos casos, sentir como se sentía mi amigo en Zambia, que a pesar de haber vivido allí, en el territorio del que estaba enamorado, durante más de dos décadas, seguía lamentándose: «Siempre serás un musungu».
Un musungu, un hombre blanco, un tipo al que quienes nacieron allí consideran ajeno al lugar que tanto está queriendo, al paisaje que desea que lo construya, a la gente con la que se reconoce, a sus hábitos y a sus afectos. Recuerdo ahora la frase de Hugo de San Víctor que suelo citar de memoria y en traducción libre: «Quien encuentra que su patria es dulce todavía es blando; ya es fuerte quien se siente en cualquier país como en su casa, pero solo alcanza la plenitud aquel para quien el mundo entero es tierra extranjera». Unas pocas palabras más adelante, Hugo de San Víctor concluye: «El filósofo, en rigor, en todo el mundo es un desterrado».
Uno puede sentirse desterrado en el corazón de África o en los jardines públicos de la ciudad donde nació. Para evitar ser un musungu, intentamos adoptar los usos locales, aunque es posible que lo único que estemos haciendo, a la hora de la verdad, sea evitar ser devorados, o al menos intentarlo. No podemos impedir preguntarnos, entonces, qué satisfacción es esta que sentimos mientras tratamos de que no se nos devore mientras nos figuramos que estamos en tierra extranjera, buscando torpemente una plenitud que ignoramos en qué consiste, dejando que la materia de la que estamos hechos pasee por un trozo de mundo.
Todo destino se nos hace rudo, y en buena medida es esa rudeza la que queremos dominar cuando salimos de viaje. Aquí, en nuestro lugar de origen, donde vivimos casi todos los días, nos puede lo cotidiano, pues no tenemos armas ni munición contra la realidad. Allí, en el extranjero, nos podremos inventar y convertirnos en una auténtica fortaleza.
Pero la madurez, la misma a la que apelaba Hugo de San Víctor, empieza a alcanzarse cuando uno descubre que, dondequiera que uno se encuentre, nadie vendrá a abrigarlo y alimentarlo. No nos referimos únicamente a conseguir ropa y algo para comer, nos referimos a que viajar es incómodo. Puede ser maravilloso, pero es incómodo.
Uno de los temas centrales de vivir es la dificultad de encontrar nuestro sitio en la tierra, un aprieto al que cabe añadir, durante el viaje, la dificultad de hacernos entender de forma explícita, que es lo contrario de lo que suponemos que existe en la vida doméstica o en el trabajo, cuando la apariencia de conseguir que nos entiendan está presente y, de hecho, acostumbra a ser las paredes del callejón contra las que nos estrellamos constantemente intentando salir del lugar en el que nos figuramos encerrados. Tal vez por eso agrade el viaje, porque saca a flor de diálogo el eje de nuestro malestar común: la casi imposibilidad de hallar nuestro lugar en el mundo, la conciencia de sentirnos siempre, como mi amigo, un musungu en Zambia.
Mi amigo se alistó de niño en una orden religiosa porque tenía claro que para él ser un hombre libre significaba vivir en África. Y sabía que esa ruta, la que pasaba por la Iglesia católica, era la más corta hacia su jardín del edén. Aunque bien pudiera leerse una paradoja en su decisión, porque se puede interpretar que la jerarquía de la Iglesia como institución pretende manipular la conciencia y la libertad, al tiempo que su ideología sostiene que el ideal consiste en la conciencia liberada.
Este amigo fue mi profesor cuando yo tenía trece años, me suspendió, me mandó a la recuperación de septiembre y me escribió una carta desde Zambia, a los pocos meses de empezar el nuevo curso, durante mi primera etapa en octavo de EGB. Saludó así a todos los que fuimos sus alumnos y yo respondí. Desde entonces no hemos perdido el contacto.
Viajé a Zambia con menos de treinta años, para visitarlo, y ahora, al revisar el itinerario en mi memoria, me doy cuenta de que allí se fraguó ese debate que mantengo con mi espíritu y mis escrúpulos, acerca de qué idea de planeta debo sostener, o cuál es la idea de planeta que me sostiene a mí: por un lado es un hogar, una morada con sus terrazas, sus jardines, sus simpatías, su calor y su belleza; y por el otro es un territorio muy austero, con sus oasis, un lugar al que hemos venido a exiliarnos, porque es imposible encontrar nuestro sitio, y en el que apenas estamos de paso, lo que nos lleva con demasiada frecuencia al temor y al lamento, a reconocer que el miedo y la tristeza son hermanos gemelos.
Puede que no exista vida después de la muerte, pero tal vez sí existan otras vidas mientras estamos despiertos. Esa es la duda que nos interesa. Ojalá nadie encuentre la respuesta, porque buscar y caminar es necesario. Navigare necesse est, vivere non necesse. Dice Plutarco que Pompeyo espetó esta boutade a los marineros que no querían embarcarse por miedo al mar: navegar es necesario, vivir no lo es. Queremos encontrar esa otra vida cuando salimos lejos, a ser posible a lugares que antes solo conocíamos a través de los documentales y las fotografías.
En la película Doctor Zhivago, cuando el protagonista se encuentra más taciturno, cuando todas las melancolías le duelen, siempre levanta un poco los ojos y encuentra algo bello en lo que depositar sus emociones para así sentir un poco de descanso. A lo largo de la película seguimos al doctor Zhivago, que siempre se aleja, y lo hace sin rencor, y a medida que se aleja le van llegando las decepciones y en esos momentos le resulta sorprendentemente fácil encontrar la belleza, como puede resultarnos fácil encontrar gente digna, decente, noble, si somos musungus en Zambia. Es entonces cuando queremos averiguar cómo es posible que estos habitantes de todas las Zambias se entreguen con tanta naturalidad al proyecto de ser dignos, de mantenerse dignos, y para ello el musungu trata de ejecutar algo tan inverosímil como es no sentirse intruso.
Es aquí, en ese ahora, en ese encuentro con aquellos a los que las convenciones nos llevan a calificar como desfavorecidos, cuando brota un espíritu de temperatura más o menos humanista, y con él llegan todas las dudas: ¿cómo es posible ser a la vez un humanista y limitarse a ser espectador? ¿Espectador de qué?, ¿de la pobreza? La solución debería resolverse como se resuelven todos los problemas: con cortesía, con cariño. Lo que puede rescatarnos del malestar ocasionado por esa ansia de viajar a países en desarrollo, que es donde tendemos a reconocernos mejor como viajeros, es el respeto, que será el cemento con el que adaptarnos a cada paso. Si pisamos tierra firme, nos conviene intentar elegir el respeto en cada gesto, no en abstracto, no en términos de sabiduría, porque la sabiduría en estos contextos es un limbo. Lo más parecido a la sabiduría que soy capaz de concebir es aprender a separar el trigo de la paja y a dejar que las pequeñas cosas se las lleve el viento.
El musungu ha viajado para encontrar amistades de paso. Casi seguro que no sabe qué es lo que salió a buscar, pero se fue buscando algo de lo que carece. De lo que está convencido es de que pretendía encontrar la antítesis del sitio donde suele habitar, donde pasa la mayor parte de sus días y sus noches, y que suele tener la consistencia del suelo urbano. Ese es otro de los absurdos del viaje: una vez cumplidos los trámites con monumentos y museos, quien parte desde el mundo más desarrollado entiende que el verdadero viaje es a lugares más pobres, o tal vez a Manhattan, que es el paradigma de su civilización, la gran neurosis, el disparate. En cualquiera de los dos casos, lo que llama la atención es lo diferente. Nos encanta asistir a los cuadros de lo marginal y nos encantaría pegar la hebra con los dueños del lenguaje marginal y hasta nos encantaría soñar sus mismos sueños para así entenderlos mejor, para así culminar el viaje llegando a donde realmente están ellos. Pero nos conformamos con querer soñar esos sueños.
A la hora de la verdad, hemos hecho poco más que fotografiar sus tradiciones y elaborar alguna pequeña censura desde nuestros prejuicios. Intentamos sentirnos más cerca del documentalista que del antropólogo, y así nos damos a nosotros mismos el beneplácito para la invasión que estamos protagonizando, a pesar de la percepción inevitable de haber sido intrusos y como tal estar modificando aquello que deberíamos conservar. Será complicado evaporar del todo la mirada neocolonial mientras ponderamos que ellos viven esas tradiciones con honradez y entereza, una idea que pertenece también al mundo de nuestros deseos. Somos capaces de aventurarnos en lugares remotos donde los pigmeos aspiran a seguir siendo pigmeos para atraer el dinero de los turistas, y aun así considerar que estamos viajando.
Lo odiamos con toda el alma, pero nos sentimos tentados a incluir el adjetivo «pintoresco» en todos estos razonamientos: viajamos buscando lo pintoresco, la atracción de lo típico, que nos resulte, además, extravagante. Viajamos detrás de una cámara de fotos, ansiosos por conocer lo étnico y arriesgándonos a no respetarlo.
Según nuestros parámetros, podemos considerar pobres a los pigmeos, podemos considerar pobre un lugar y hasta un país entero y luego nos movemos por él sabiendo que su gente necesita dólares, pero se nos olvida que no quieren caridad ni piedad, ni tampoco aversión.
«Navegar es necesario» es una afirmación que nos habla acerca de la necesidad del movimiento. Pero el movimiento necesario es el movimiento libre, que debería ser la forma de moverse de quien viaja. No es tan sencillo definir la libertad, pero me atrevo a sostener que sentimos arder un fuego blanco dentro del pecho cuando tenemos la impresión de estar siendo libres, cuando alcanzamos los mejores momentos. A la hora de la verdad, la mayoría de nuestros actos son simples reacciones mecánicas.
La necesidad de movimiento libre es la de romper los automatismos, y eso nos lleva, si es necesario, a facilitar algo semejante a la agonía: atraídos por esa combinación de acción y emociones que solo se da en los seres humanos y que resulta de la suma de la derrota y la dignidad, como la que encontramos en los pigmeos aspirando a seguir siendo pigmeos gracias al dinero del turismo, entramos en un mundo que agoniza a manos del turismo, que se añade así a otros motivos que empujan a su desaparición, como la guerra, las devastaciones naturales, la polución, las fronteras, el deshonor y cualquier tapujo con que se vista la brutalidad.
La explotación a través del viaje obedece al mismo modelo con que se explota todo en este planeta, que es el de la minería, esa exigencia de no cesar de cavar hasta exterminar la veta entera. De esta manera, con la sobrexplotación, se están liquidando los nutrientes de buena parte del suelo agrícola, al igual que se exterminaron aldeas enteras capturando a africanos para que trabajaran como esclavos en las colonias de América.
África. Si tuviéramos que establecer o sugerir la ciencia del viaje, como quien elabora una teología, el lugar más santo seguramente fuera África. Queda, a su lado, la Ruta de la Seda, como queda, tal vez, la Antártida, y muy cerca quedarán las grandes cumbres. En esa mitología, ocupando el lugar del placer, estarán los viajes al sur, sobre todo a los Mares del Sur. Pero seguramente África sería el lugar designado para poblarlo de santos y profetas, de dioses coléricos, como el del Antiguo Testamento, o de un panteón de apariciones que sumarían infinito en la religión del viaje. Los sucesos que cabe calificar como milagros estarían a la orden del día y el templo que los ampara se poblaría de santos y brujos, de profetas, inquisidores y beatos. Y también de ateos. Porque en los casos en que la teología eleva altares tan idealizados, la existencia de los ateos es parte de la fiesta. Ayudan a dar sentido a la magia de la ciencia teológica.
Todas las cuestiones humanas que empiezan formulándose con un por qué, han dejado paso a un para qué: ¿Por qué vivir?, ¿para qué vivir? De este cariz es la fortuna del superviviente de la mayoría de los habitantes de África, o de Asia o de las regiones donde habitan los humillados y ofendidos. Y la respuesta suele tener un tufo a actuación inmediata: ¿Para qué vivir? Para no estar muerto. Eso es algo muy parecido a la resignación.
El musungu escuchó que la resignación es el peor de los males y que los griegos lo reflejaron en el mito de la caja de Pandora: Hefesto, el dios de la forja y el fuego, crea un recipiente, una tinaja, donde cupieran todos los males, que la imprudente de Pandora no pudo evitar abrir. Desde entonces los males vagan por el mundo, excepto uno, la resignación, que era el más terrible de todos y por eso se hallaba al fondo, desde donde no pudo escapar, pues Pandora cerró la tapa a tiempo de guardarlo. Y así la resignación es un mal que no viaja por el planeta, sino que lo conservamos con nosotros. Otras interpretaciones dictan que la esperanza era el único bien guardado en la tinaja, pero entre esperanza y resignación pueden no existir tantas diferencias.
Será difícil reinventarnos cuando confiamos en la esperanza, porque para reinventarnos debemos plantar semillas, regarlas y cuidarlas de los parásitos. La resignación, y en cierta medida la esperanza, pueden llevarnos a la inmovilidad de la nostalgia, esperando, confiando en que algo suceda para que los mejores tiempos regresen, para que todo vuelva a ser como ese día en el que gracias a una playa africana fuimos capaz de inventarnos con decencia, y hasta de ser felices.
Prólogo fuera de ruta
Un día el mono bajó del árbol, cambió la fruta por la carne y descubrió que gracias al dedo gordo era capaz de enarbolar la quijada de un asno a modo de arma. A partir de ahí, desarrolló eso que llamamos inteligencia y no ha estado quieto un solo instante, ni siquiera cuando se le anuncia que, de seguir bailando así, va a liquidar el planeta. Hoy la lucha más noble es detener cualquier ruido de motor o cualquier griterío de multitud que pueda despertar a un animal que hiberna. Debemos elegir entre ser parte del ruido o ser parte de la serenidad de la naturaleza, descubrir dónde está la dulzura y dónde el protagonismo.
Durante años yo estuve en la brecha del baile, viajando, hasta que la enfermedad me empujó a cambiar la forma de entender el mundo: desde que mi capacidad para moverme se vio reducida, contemplo la vida como un paisaje. Es ahora cuando me propongo reflexionar sobre el viaje y su sentido, o el viaje y los sentidos, cuando veo todo aquello, tantos kilómetros sumados, a través de una memoria que me devuelve más emociones que imágenes. Como si la memoria fuera puro humo, como si se pudiera jugar con ella al mismo juego que jugábamos de niños, tumbados en los prados, imaginando qué forma tenía cada nube. Y me doy cuenta de que llevo meditando sobre este tema muchos años. Ignoro cuántos libros de viaje habré leído, pero mi carpeta con reseñas de literatura vinculada al viaje suma más de quinientos documentos. Cuando quise volver a mis apuntes y tratar de poner algo en claro, aunque sea en episodios breves, coloqué una vez más el Libro del desasosiego como texto de referencia sobre la mesa, ese largo viaje inmóvil, y afilé los lápices baratos que jamás me abandonan.
Sostengo, desde hace tiempo, que un libro de viajes tiene un primer objetivo, que es lograr que el lector acompañe al autor, se sienta partícipe de la experiencia. Eso supone empatía, sí, aunque también azotar un poco la envidia. Pero la envidia no tiene por qué ser un pecado capital, la envidia puede ser un acicate, un estímulo y, quién sabe, tal vez hasta un sueño.
Así pues, revisé toda esa documentación y comprobé cuáles son los temas que más me han preocupado durante este tiempo: la mirada neocolonial, el nomadismo o su farsa, la emulación de la aventura, la desaparición de la naturaleza, las virtudes de caminar, la autoestima y su relación con los miedos, el imposible mestizaje… De repente me di cuenta de que hablamos en muchos casos de arena en los engranajes emocionales. Se trata de asuntos, de fingimientos o travesías, que en buena medida nos impiden ser parte natural de lo que acontece, pero empujan a quienes viajan a sentirse diferentes.
En cierta ocasión escuché a Constantino B., un intelectual al que admiro, definir con brevedad el peligro de sentirse diferente: «Diferente, es decir, mejor». Eso soltó, refiriéndose al protagonista de una de las novelas de éxito entre la crítica del momento, que encarnaba un exilio voluntario a la decadencia. ¿Es mejor quien detiene la excavadora que amenaza con destruir la cueva donde duermen los murciélagos que quien suma más sellos en su pasaporte? ¿Cuál de los dos pretende ser diferente, en el sentido que le atribuía Constantino? No hay que pretender ser mejor, solo hay que intentar hacerlo bien, a pesar de ser consciente de que por todos los lados nos rodean horizontes quemados. El ejemplo que sugería Constantino es el del protagonista de El Gatopardo, que al contrario que el otro personaje citado, no pretendía ser decadente sino un canalla, pero consigue representar, como nadie antes, la decadencia. «Uno no puede pretender ser decadente y serlo: de intentarlo, será un tipo patético», afirmó Constantino. Uno no puede pretender ser diferente, es decir, mejor, y serlo.
Lo que sí podemos hacer es ponernos de parte del planeta: pedir que se reduzcan los agrotóxicos, recoger el plástico de los mares, evitar echar más ponzoña a la esfera azul, hablarnos con cortesía. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hemos ligado gloria a destrucción para llegar a todos los lados, como si esa fuera la primera necesidad humana, la de conquistar el firmamento, la gloria de Alejandro Magno, la del imperio de los papas, la de la conquista de América. Ahora mismo estamos desbordados por el deterioro y si nos detenemos en la ansiedad que esto provoca, solo cabe retirarse, lo cual iguala al que intenta viajar a lo remoto con el que se refugia en su biblioteca. Y finalmente, para relacionarnos con el exterior, para estar en el mismo mundo que los otros, recurriremos al alprazolam.
¿Viajar obedece al deseo de revolucionar el mundo, de cambiarlo? Mi impresión es que buena parte de los viajes suceden con gente que mira el mundo como quien mira el televisor, ese aparato en el que todo aparece disuelto e igual, desde la desdicha doméstica de una folclórica hasta las almas quebradas bajo las bombas. Aquí, entre este tipo de espectadores, no hay revolución que valga, nada que se asemeje al espíritu de Espartaco. ¿Viajar, lo que hoy llamamos viajar, es una actividad egoísta porque es efímera, porque no puede ser una actitud, porque no puede ser perenne, estable, una forma de vivir que supone largo aliento? ¿Viajar es una actividad y no una experiencia? Y, sin embargo, existen los viajeros verticales, existe mi amigo en Zambia, como existió Karen Blixen y su granja en Kenia; y existen los reporteros de National Geographic y los escritores de guías Lonely Planet, que se pasan la vida desplazándose. He compartido mis días con alguno de ellos en Canadá, en Mongolia, en Laos. Y sentí esa envidia que se asemeja tanto al don de soñar.
Revolución o pequeña revuelta, egoísmo o sugestión de autoestima, temas sobre los que no estoy seguro de querer elaborar ninguna hipótesis vinculada a ese anhelo de salir, de alejarse, de conocer. Pero sobre los que me gustaría empezar a tener una opinión algo fundada. De hecho, miro los epígrafes de las carpetas en las que he ido sumando ideas y encuentro unas formas variadas de interés, desde el concreto —documentarse y leer, caminar, Instagram, turismo y negocio— a los términos abstractos, algunos de ellos ya conocidos en esta suerte de diálogos —libertad, miedo, velocidad y tiempo—, sin abandonar las más tiernas preocupaciones —biosfera y colapso, sin hogar o vagabundo, nomadismo frente a compromiso—. Tengo la sensación de haber apuntado en algún documento una idea y su contraria. Nadie tiene un humor constante, nadie se despierta todos los días con la misma música resonando entre los pulmones y la bóveda del cráneo. Hay días en que nos despertamos zorro y otras en que nos sentimos ratón. Tal vez por eso sea necesario dejar que pase el tiempo, tantos días siendo ratón y tantos siendo zorro, antes de intentar llegar a ningún lugar, a ninguna conclusión.
Ideas recibidas
Se dice que el viaje es un ejercicio de libertad pues, por ejemplo, nos permitimos el lujo de elegir el destino y hasta la compañía. En realidad, se impone el modo operativo, se impone el presupuesto, sin ir más lejos, con el que nos relacionamos del mismo modo que un perro lo hace con sus pulgas.
Más tarde, una vez que hemos llegado a tierra extraña, nos concederemos el derecho a improvisar, pero guardándonos las tres visitas que no vamos a perdernos con las que definimos, de un modo que tiene que ver con lo subjetivo y con los tópicos, los motivos de elegir ese destino. Una vez delante de ellas, nos sentimos con derecho a disfrutarlas o a decepcionarnos, aunque si nos decepcionamos es pensando en qué bien hemos hecho en llegar hasta allí para poder elaborar una opinión propia. Y, mientras tanto, también disfrutamos o nos decepcionamos con los imprevistos más o menos convenientes, al menos a la hora de forjar anécdotas que van surgiendo. Pero lo que de verdad ignoramos son todos los matices de los compañeros de viaje, tanto de aquellos que parten con nosotros desde el hogar como de los que nos salen al encuentro.
No es imposible pensar que ese ejercicio de libertad que se supone que es el viaje se limita, en realidad, a la disciplina de la sorpresa. Y también a la garantía de permitirnos unas semanas de un egocentrismo que puede bailar en cualquier punto del amplio abanico que se abarca desde lo neurótico a lo meramente narrativo, pasando por la tregua.
El riesgo de mitificar el viaje, de ubicarlo allí donde se ubica lo legendario, es el de sufrir alguna de las dos posibles maldiciones: la verificación o el olvido. Ambas opciones tienen que ver con el regreso. En realidad, un viaje jamás debería pertenecer al círculo de las leyendas y los mitos que han servido siempre para guiarnos en la educación. Allí donde no alcanzaban los ejemplos reales, llegaban los relatos que nos hablaban de justicia, de rebeldía, de compromiso, de aversión a lo propio de los desalmados. Era mito Hércules y era leyenda Heródoto.
Es mito, o leyenda, el Beatus ille, que se ha elevado a categoría de sacramento desde algún instante tal vez próximo al Renacimiento. Dichosos aquellos que viajan para apartarse de los ruidos de la civilización y convivir en armonía con el medioambiente. Aunque, maldita sea, hoy la vida retirada sería la de los ruidos que escuchaban Horacio o Fray Luis de León y de los que pretendían huir: el martillo de la fragua, el paso de un carro tirado por una mula sobre la que zumban las moscas, las mujeres doblando los riñones mientras lavan la ropa sin dejar de cantar y los hombres recogiendo acelgas mientras afinan la voz o, con mala suerte, el cruce de espadas de un duelo nocturno. Beatus ille sigue siendo un canto lírico, una ilusión, un deseo casi imposible de realizar en un mundo demasiado podrido por la contaminación del aire y del agua, y hasta por la contaminación de la noche. Para librarse de la polución solo cabe retirarse a un lugar muy inhóspito, en el frío extremo o en el peor calor, donde pasaremos las de Caín por culpa de la hostilidad de la naturaleza.
Hasta tal punto llega la leyenda del Beatus ille que un alto porcentaje de los rescates que se realizan en alta montaña son para salvar a gente que fue allí con intención de suicidarse en soledad, de protagonizar una muerte con falsa estética.
Si salimos al encuentro de otros lugares, conviene hablar pasionalmente con la gente de allí, los camareros o los funcionarios, los policías o los ladrones, las campesinas o el que tira del rickshaw. Podemos encontrar silencios, denuncias o consignas, defensas o ataques que no siempre reproducen un pensamiento crítico. Nos atosiga enfrentarnos a los lugares comunes, como sucede en buena parte de estas conversaciones, a tópicos implantados para seguir perjudicando al desfavorecido y, por un sencillo cálculo de simetría, beneficiando a los poderosos.
Queremos debatir y nos encontramos con demasiada frecuencia con la misma respuesta, con lo común, lo vulgar, lo gastado. Deberíamos preguntarnos, cada vez que soltamos una jaculatoria, si estamos reproduciendo algo oído sin siquiera haberlo certificado a través de los motores de nuestras ideas, o de las ideas de otro, de alguien que se mueva en un espacio divergente. Tal vez deberíamos empezar por cuestionar quién sale beneficiado de que pensemos así, al dictado. La respuesta suele ser, de nuevo, que el favorecido es el más poderoso, el más malo. Decir, por ejemplo, que todos los políticos son iguales favorece la avaricia del peor de ellos, favorece su integración social y hasta el perdón de los que quieren estar convencidos de que es la persona ideal, porque creen que les conviene, porque les pone el suelo bajo los pies, cuando vivir supone, la mayor parte del tiempo, tener los pies en el aire.
Se viaja solo, el viaje ayuda a conocerse a uno mismo, incrementa conocimientos, genera memoria, regala experiencias, ayuda a reinventarse; el viaje es espiritual, aventurero, libre y subversivo. El viaje se parece mucho, así sacralizado, a Juan Salvador Gaviota. Y tal vez no sean ciertas estas afirmaciones.
Se da por cierto que el viaje ha de estar lleno de encanto, tanto como para invitar a no dormir, a querer que la noche pase lo más rápidamente posible para seguir disfrutando de estar despierto. Sin embargo, a quienes viajan les parecen vulgares las cosas comunes, es decir, lo que es común en el destino y en el origen, y se sienten atraídos por lo marginal, con la tentación de considerar que lo marginal es lo que tiene encanto. Es entonces cuando podemos detenernos un momento a considerar si esa acepción de encanto no contiene, a su vez, frivolidad, poca sustancia, mucha superficie. Esta actitud obedece bastante a simular actuar como los primeros exploradores, que tenían cierta tendencia a volver más exóticos los pueblos que no conocían, para convertirlos así en lugares y gentes con más encanto, más maravillosos a oídos de sus paisanos. Se daba por buena la exageración e incluso una falsificación más o menos inocente.
Del viajero se espera lo anómalo, lo extraño, la afirmación de cosas imposibles, el relato de un mundo diferente, y eso le da derecho a trasgredir. Pero para poder trasgredir damos por supuesto que existe una ley, o una costumbre, que es el eje sobre el que gira algo que, a falta de otra palabra, llamaremos «verdad» en el sentido que le daba a esta palabra Nietzsche: la verdad como intuición de lo real, de la impresión directa de la realidad. Pero lo real está colmado de contradicciones y, por tanto, no es fácil que sea inmutable.
Tal vez damos por supuesto que quien viaja conocerá de primera mano esas contradicciones y será, por tanto, un tipo interesante, puede que tanto como para catalogarlo de impresentable o para que se atreva a calificarse a sí mismo como un impresentable. Las cosas que son sagradas para él, o que creemos que son sagradas para él, comulgan con el romanticismo: la luz y el crepúsculo, la capacidad para apartarse de las raíces, obviar el tiempo de los relojes, conseguir que el hogar quepa en una mochila, la aventura del movimiento y una soledad contemplativa.
También será romántica la pobreza, su dignidad y su ilusión, entre otros motivos, porque elige comulgar con ella, con los pobres, lo cual nos remite al riesgo de dar carta de naturaleza a la desventura y al drama. Si se exterminara la pobreza, considera el viajero, se liquidaría todo lo bueno de la región y del paisaje elegido: la austeridad sincera, el aire libre depurativo, las relaciones de afecto sin roces falsarios. El romanticismo no destaca por la definición de las certezas, sino por la mirada difuminada hacia un mundo de sueños azules. Si estas ideas se pudieran esculpir, tendríamos un tótem que ensalzaría, eso sí, a quienes nos están dando envidia, porque si uno no viaja, si uno se queda, entonces sí resulta inevitable pensar que el otro es más libre.
Para desprender a este tótem de todo romanticismo, bastaría con afirmar que lo único que necesita el viajero es una tarjeta de crédito. Aun siendo consciente de ello, el viajero disfrutará de los terrenos de barro, acostumbrado como está a manejarse por el asfalto conduciendo un coche. El mundo no debería estar enfermo para el viajero que no encuentra duchas, por muy acostumbrado que esté a utilizarla dos veces al día. El que lamenta no ducharse es el que se limita a desplazar el cuerpo.
El territorio al que viajamos es sólido, pero lo que no se solidifica es el viaje. El viaje es éter. El destino, al margen de lo intrépido que ha sido elegirlo, puede ser un parque temático, o puede que tendamos a reconocer allí lo mismo que encontramos en la mayor parte del resto del mundo. Es difícil ver lo singular, y en este caso utilizamos «ver» como puerta de entrada y casi sinónimo de «entender». En buena medida, nos cansamos de reconocer también el mundo, hasta el punto de terminar soltando algún lugar común, como que el mundo no es que se esté muriendo, sino que abortó antes de nacer en condiciones. Lo peor de estos tópicos es la exageración. ¿Exageraremos si mencionamos que un día vimos a dos hombres bajarse de un camión, tras una lluvia torrencial, en un barrio de una ciudad costera de Mozambique, para lavar bolsas de plástico en el charco que se había formado en un boquete en el viejo asfalto?