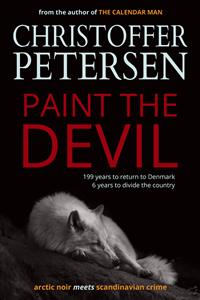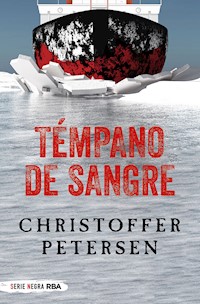
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: David Maratse
- Sprache: Spanisch
Durante una excursión por la tundra del este de Groenlandia, el policía retirado David Maratse se topa con un yate misteriosamente varado en el hielo. Al subirse a la embarcación, se encuentra con rastros de sangre en la cubierta. Parte de la tripulación ha muerto, otra yace herida e inconsciente. Y hay un desaparecido. Aunque reticente a abandonar su vida tranquila, Maratse es contratado para investigar el espinoso caso, cuyas consecuencias van más allá de los límites de la inmensa isla helada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto
de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia y no deben considerarse reales.
Cualquier parecido con hechos, localizaciones, organizaciones o personajes, vivos o muertos,
es pura coincidencia.
Título original inglés: Blood Floe.
Autor: Christoffer Petersen.
© Paton, Chris, 2018.
Publicado por acuerdo con Copenhagen Literary Agency ApS, Copenhagen.
© de la traducción: Cristina Martín, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U, 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: enero de 2022.
REF: ODBO991
ISBN: 978-84-9187-978-7
EL TALLER DEL LLIBRE, S. L. · REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
Del sol de medianoche,
de la noche invernal,
negra como una tumba,
nada se supo...
Apenas conocíamos
a quienes se perdieron.
Nordpolen,
LUDVIGMYLIUS-ERICHSEN
(1872-1907)
Fra Midnatssolen,
fra Vinternatten,
den gravkammer-sorte,
intet Bud...
Vi kender jo knapt
dem, der blev borte.
PARAELCLANHARFELD,
¡TODOSSUSMIEMBROS!
NOTAALLECTOR
Témpano de sangre es el segundo libro de la serie policiaca ambientada en Groenlandia, que tiene como protagonista al agente de policía David Maratse. Aunque no sea imprescindible, los lectores disfrutarán más de Témpano de sangre si leen antes el primer libro de la serie: Siete tumbas, un invierno.
Maratse y otros personajes, como Petra Jensen y Gaba Alatak, han aparecido también en relatos cortos ambientados en Groenlandia. No es necesario leer esos relatos antes de Témpano de sangre; no obstante, cada uno de ellos contiene información que contribuye a definir el personaje del agente de policía David Maratse.
Si el lector desea leer más cosas sobre el agente Maratse, tal vez le interese la Trilogía de Groenlandia: tres thrillers ambientados en Groenlandia, el primero de ellos titulado The Ice Star, en el que Maratse aparece por primera vez.
Los habitantes de Groenlandia hablan groenlandés, una lengua que tiene por lo menos cuatro dialectos, además de danés e inglés. En muchos aspectos de la vida cotidiana, las lenguas más funcionales son el groenlandés occidental y el danés. Témpano de sangre está escrito en inglés británico, pero allí donde resulte apropiado, incluye varios vocablos procedentes del groenlandés y del danés, tales como los siguientes:
GROENLANDÉSORIENTAL/ GROENLANDÉSOCCIDENTAL/ ESPAÑOL
iiji / aap / sí
eeqqi / naamik / no
qujanaq / qujanaraali / qujanaq / gracias
En Groenlandia, de igual manera que el idioma define la identidad, lo mismo sucede con la caza como medio de supervivencia, es decir, para obtener alimento, así como para ganarse la vida con la fabricación de objetos de bisutería hechos de hueso y la confección de prendas de piel y pelo de animal, sobre todo en el caso de las familias que viven en el extremo norte de la isla.
En Groenlandia la caza constituye un aspecto muy importante de la vida cotidiana, y más en concreto la caza de ballenas. Este es uno de los temas que se exploran en el presente libro, y aun cuando nunca sepamos apreciar de verdad —me incluyo a mí mismo— lo fundamental que es la caza para el modo de vida de los groenlandeses, en esta novela se describen varios aspectos de ella como una forma de conocer más a fondo cuán fascinantes resultan Groenlandia y su cultura.
CHRIS
Mayo de 2018
Dinamarca
1
HastaenlainsondableoscuridaddellargoinviernodelPolosiemprehayluz: lalunaquesereflejaenlasuperficiedelmarhelado; lasondulacionesverdesyblancasdelaauroraborealqueseextiendenporelcielonegrodelanoche; lasestrellas, destellosdeluzprimitivaqueescrutanlasaldeasylosasentamientosqueseaferrancomolapasaladesabridacostaoccidentaldeGroenlandia. Lascasasañadenunbrillocálidoyartificialalproyectarsobrelanieverectángulosdeluzamarilladesdelasventanasdegruesoscristales, entantolaslucecitasrojasdelpostedelaradiodifundensuresplandorporelcementerioubicadoenlafaldadelamontaña, queseelevaporencimadelasentamientodeInussuk, yelascuadeuncigarrilloardeconuntonoanaranjadoaescasoscentímetrosdeloslabiosdeunhombreque, conunapequeñalinternaadosadaalacabeza, vapaseandoelhazdeluzdeizquierdaaderechamientrasbuscaporlaarenadelaplaya, negraycubiertadenieve, alinquietoperrilloquenoquiereponerseelarnés.
El agente de policía jubilado David Maratse conocía el lado oscuro de toda Groenlandia. Durante sus años de servicio activo, había visto actos de maldad hasta decir basta, que ni siquiera el invierno más negro era capaz de ocultar. Ahora, con el cigarrillo encajado entre los dientes, acarició el ondeante arnés con las manos desnudas y se pinchó el dedo pulgar con el nudo del hilo encerado que había atado al extremo de una fuerte hilera de puntadas. Le había costado mucho coser el relleno de las hombreras, que tenía el grosor de su dedo meñique, puesto que le supuso una dura tarea dar con el tamaño y las dimensiones adecuadas mientras el hielo del mar iba haciéndose cada vez más denso, y el perrillo correteaba y jugueteaba entre sus rodillas mordisqueando la cinta métrica cada vez que tenía el extremo al alcance de los dientes. Otros cazadores que Maratse conocía habrían mostrado menos paciencia, habrían insistido más y habrían considerado a aquel perro una batalla perdida, pero a él le sobraba el tiempo y además se sentía en deuda y agradecido con el cachorro, porque cuanto más corría tras él menos lo molestaba el dolor de las piernas y menos se acordaba de que ese dolor se debía a que lo habían torturado. Metió el arnés en el bolsillo de su mono provisto de aislamiento térmico y se sentó encima de la piel de reno que había atado al maltrecho banco del trineo de madera con una cuerda confeccionada con piel de foca. La piel de reno, de pelaje hueco, estaba endurecida a causa del frío; notaba cómo se le clavaban los pliegues en las nalgas.
Apagó la linterna que llevaba en la cabeza y se terminó el cigarrillo a oscuras. Ya vendría el animal a él, razonó, porque era lo que hacía siempre que él lo ignoraba. Oyó cómo crujía suavemente la nieve bajo las patas del cachorro al aproximarse, sintió el tacto húmedo de su lengua lamiéndole el dorso de la mano y el frío de su hocico cuando apretó la cara contra el calorcito de su cuello. Maratse pasó los dedos por el pelo del cachorro, perlado de hielo, y le acarició el pecho y los fuertes hombros, hasta que llegó al collar que llevaba en el pescuezo.
—Hola, Tinka —le dijo.
La perrita brincó sobre la nieve cuando Maratse se puso de pie; él la agarró y le sujetó el cuerpo entre las rodillas. Acto seguido, se sacó el arnés del bolsillo, lo estiró y pasó el collar por el pescuezo del cachorro. Luego, le flexionó las patas delanteras y metió primero una y, después, la otra por los huecos triangulares del arnés. Cogió la rígida cuerda que había atado a un extremo del arnés, la sostuvo justo por encima de la cola de la perrita y permitió que esta se liberara de la prisión de las rodillas. A continuación, tirando del cachorro, echó a andar por la playa cubierta de nieve, en dirección al cinturón de hielo y al mar helado, en donde se encontraba anclado el equipo de perros. Dejó al cachorro sujeto a los arreos de la traílla enganchando la correa con ayuda de un pequeño mosquetón. El cachorro se quedó gimoteando cuando él se dio media vuelta y regresó a la playa para ir a recoger el trineo.
—Ya está bien, Tinka.
No se dio ninguna prisa con el trineo, jugueteó con la bolsa y la colgó en los montantes del manillar de la parte trasera, como si fuera un sobre de gran tamaño. Seguidamente, levantó la solapa de lona de la bolsa y echó un último vistazo a su interior, para comprobar que tenía todo cuanto iba a necesitar para el viaje. Los objetos de mayor tamaño, la tienda de campaña de lona, el infiernillo metálico plegable, el combustible, las provisiones y la ropa, estaban amarrados a la parte delantera del trineo, que era largo y ancho, y dejaba justo el espacio suficiente para que se sentara él, en ángulo, entre el cargamento y el manillar. La escopeta que le había comprado al sepulturero Edvard iba enfundada en una bolsa de lona atada al trineo, igual que un rifle a la silla de montar de un vaquero. Agarró el manillar y empezó a empujar el trineo hacia el cinturón de hielo.
—Deja que te ayude.
Maratse saludó con un gruñido a Karl, su vecino, que se acercó haciendo crujir la nieve y asió un lado del manillar del trineo. Entre los dos lo empujaron para calzarlo en el hielo.
—¿Qué tal está tu perra?
—No preguntes —respondió Maratse.
—¿Es la que está enredando todas las cuerdas?
—Exacto.
Karl rio.
—Vas a tener un viaje maravilloso.
—Podrías acompañarme.
—Podría —contestó Karl al tiempo que entre los dos colocaban el trineo a un metro de la traílla de perros anclada al hielo. Dio una palmada para apartar a los perros de los patines del trineo mientras Maratse enganchaba un mosquetón grande a los lazos de la gruesa cuerda que formaba una V entre los extremos curvos de la parte frontal del trineo.
—¿Y por qué no vienes, entonces? —le preguntó Maratse mientras caminaba hacia el nudo de cuerdas atadas a una cadena congelada en el hielo.
—Buuti está preparándolo todo para la comida del jueves y tengo que echarle una mano.
—Hum.
—No te olvides de que estás invitado. —Karl tocó con el pie el montón de cosas que iban atadas al trineo de Maratse.
—No lo olvidaré.
—Bien. —Karl encendió un cigarrillo y le ofreció otro a Maratse—. El trayecto hasta Svartenhuk es muy largo, incluso llevando nueve perros.
—Ya lo sé. —Maratse agarró con la mano el nudo de cuerdas—. Pero puede que no vaya tan lejos. Será una noche, quizá dos. Un corto trecho hasta el borde del hielo. —Enderezó la espalda—. ¿Estás preocupado?
—Naamik —respondió Karl—. Es simplemente que ya no eres policía.
—Lo sé.
Karl expulsó una nube de humo.
—No tienes por qué buscarte problemas —dijo.
—Y no lo hago —contestó Maratse al tiempo que propinaba un tirón a las cuerdas para liberarlas del hielo.
—Yo creo que sí.
Maratse soltó un gruñido y llevó las cuerdas hasta el trineo. Karl se situó en la parte de atrás y sujetó el manillar. El hielo estaba resbaladizo, así que clavó las puntas de las botas en una rugosidad para buscar un punto de apoyo que fuera firme mientras Maratse amarraba a los perros al trineo.
—Ah —exclamó Maratse, y al instante los perros se quedaron quietos un momento, todos excepto Tinka. Dio un paso al frente y repitió la orden, esta vez más fuerte, y Tinka agachó la cabeza. Sin perder de vista a los perros, fue hacia donde estaba Karl y le dijo—: Dile a Buuti que no me meteré en problemas.
—Fui yo el que dijo eso. Ella cree que eres cazador, pero yo sé que sigues siendo policía. Además, yo creo que los problemas te buscan a ti.
—No me pasará nada. —Maratse se terminó el cigarrillo, agarró el manillar del trineo y le hizo una seña afirmativa a Karl para que se apartase.
—Hasta el jueves —le dijo Karl, dándole una palmada en la espalda.
El perro que iba en cabeza era uno de los viejos líderes de la manada de Edvard, una hembra de pequeño tamaño que se llamaba Spirit. Maratse esperaba que lo ayudase a adiestrar a Tinka. Spirit levantó la cabeza, se adelantó hasta colocarse al final de la cuerda y la tensó de un tirón. Maratse lanzó una mirada rápida al resto de los perros y dio la orden de arrancar.
El equipo tiró de las cuerdas y empezó a correr. Todos los perros se colocaron en forma de abanico delante del trineo, salvo Tinka, que corría fuera de la formación, hasta que el impulso de sus compañeros la obligó a ocupar una posición lateral, a la izquierda del trineo. Maratse, corriendo detrás del trineo, aceleró y se situó en el lado izquierdo, para a continuación dar un salto y subirse en el espacio que quedaba entre el manillar y los pertrechos. Acomodó la espalda contra la bolsa del trineo, buscó una postura cómoda para las piernas y sacó el látigo del sitio en que lo había guardado: detrás de la cuerda que amarraba la tienda de campaña al trineo. Desenrolló el látigo, fabricado con tiras de piel de foca y del grosor de un lápiz, y lo dejó correr entre sus dedos hasta que se convirtió en una tira de cinco metros que iba arrastrando por el hielo. Asió relajadamente la alargada empuñadura de madera, hizo restallar el látigo contra el hielo a la izquierda de los perros y sonrió al ver que Spirit tiraba del equipo hacia la derecha. Rectificó la trayectoria haciendo restallar de nuevo el látigo a la derecha y, después, trabó la empuñadura metiéndola por debajo de la cuerda tensada sobre la piel de reno. A continuación, estiró las piernas en diagonal para que los tacones de las botas quedaran hacia un lado, por encima del banco, y apoyó las manos en el regazo. Daba una palmada cada vez que notaba que los perros empezaban a aflojar o cuando los veía girar la cabeza hacia el olor procedente de un agujero perforado en el hielo para pescar que despedían las entrañas de peces congeladas y esparcidas por la superficie.
La mortecina luz sin sol de media mañana fue transformando la negrura del cielo en un gris penitente. Maratse agachó la cabeza, metió la mano en el bolsillo delantero en busca del paquete de tabaco que llevaba y, sonriendo como reacción a lo que estaba pensando, alisó de nuevo con la mano el cierre de velcro del bolsillo.
—Piitalaat me diría que fumo demasiado.
Escrutó la gruesa capa de hielo marino —una anomalía si había que creerse lo que afirmaban los climatólogos— y volvió la cabeza para explorar las sombras de los icebergs inmóviles. Uno de ellos en particular, gigantesco y rematado por tres torres retorcidas, habría encajado de maravilla en alguna de las novelas de ciencia ficción que tanto apreciaba. Sonrió ante la perspectiva de montar el campamento, encender el infiernillo y ponerse a leer a la luz de la lámpara mientras los perros descansaban acurrucados junto al trineo. Cayó en la cuenta de que su jubilación le guardaba oportunidades de sobra y, a pesar del dolor en las piernas, aún era joven, le faltaba un año para cumplir los cuarenta.
El trineo tropezó con una fisura en el hielo, y Maratse descubrió una estrecha grieta de agua líquida, como de un metro de ancho. Dio una palmada, lanzó unos cuantos silbidos y unas cuantas voces de ánimo, y los perros, con Spirit a la cabeza, corrieron más deprisa y arrastraron el trineo y a Tinka hasta el hielo firme que había al otro lado del agua. Maratse se reclinó, orgulloso de su equipo y en paz con su entorno, sintiéndose en comunión con la naturaleza. Dejaron atrás el iceberg de tres torres y las sombras fueron disminuyendo a medida que la montañosa península se aplanaba hasta formar un largo dedo de granito cubierto de nieve que se extendía hasta internarse en el mar helado. Maratse observó la nube de condensación que se formaba sobre el agua, a lo lejos, junto al quebradizo borde del mar. Y también divisó otra cosa: una delgada línea que apuntaba al cielo, como un mástil. Se inclinó hacia delante al mismo tiempo que los perros, súbitamente picados por la curiosidad como él, provocaban una brusca sacudida al trineo. Pero no los reprendió ni los azuzó; llevado cada vez más por la curiosidad, dejó que continuaran avanzando, hasta que vio aparecer la forma del ancho casco de una embarcación amarrada en el hielo que iba perfilándose conforme el trineo se aproximaba a ella.
Los perros habían percibido un olor penetrante, y Spirit tiró de ellos en aquella dirección. Maratse, si no estuviera igualmente fascinado por la forma que se dibujaba en el horizonte, quizá hubiera advertido que Tinka se había abierto paso para situarse junto a la líder del pelotón, y que ahora corría pegada a ella amparándose en su experiencia. Maratse cambió de postura, se puso primero de rodillas y después de pie en el trineo, agarrado al manillar con una mano e inclinado hacia delante.
Frente al barco, en el hielo, había una mancha oscura, una franja de algo desconocido, demasiado estrecha para poder distinguirla a lo lejos, pero no del todo extraña. Maratse ordenó a los perros repetida y pausadamente que se detuvieran.
Sacó la empuñadura del látigo que había metido debajo de la cuerda y se sincronizó para poner un pie en el hielo. Sin hacer caso del dolor en las piernas, corrió hasta la cabecera de la traílla y frenó a los perros haciendo restallar el látigo mientras trazaba ochos en el aire gélido, delante de ellos. Los perros se detuvieron, con pequeños carámbanos de hielo colgando de los hocicos. Maratse fue hasta Spirit y le pasó una mano entre los ojos y por el pelaje de la cabeza. Descubrió un piolet enterrado profundamente en el hielo y amarró a los perros a él; a continuación, desenganchó el trineo y se puso a estudiar la embarcación que tenía enfrente.
Era un barco expedicionario con casco de aluminio reforzado para navegar a través del hielo. Lo había visto en una ocasión anterior, en la costa oriental, mucho tiempo atrás. Reconoció el ancho casco, las generosas dimensiones de la cabina acristalada y el nombre pintado en el costado: OPHELIA.
Estaba amarrado al hielo con dos cabos, cada uno de ellos sujeto por una piqueta. La proa estaba incrustada en el hielo y sellada varios metros a lo largo de cada costado del casco. Las velas, plegadas y metidas en sus fundas; los obenques, cubiertos de escarcha; y las cubiertas, sepultadas bajo varias capas de hielo viejo y nieve nueva. Llevaba allí varios días, tal vez una semana.
Dio la espalda al barco y examinó la mancha que había en el hielo. Del casco de la embarcación partían dos oscuros regueros de sangre que se interrumpían a un metro de donde estaba el trineo; o la sangre se había cubierto de nieve reciente o la herida había sido restañada. Observó las afiladas cumbres semicirculares de la península de Svartenhuk, visibles a lo lejos, y después, volvió a centrarse en el barco. La sangre era más reciente que el hielo de la cubierta. Avanzó un paso y se sorprendió al recordar lo último que le había dicho Karl. Se quitó aquella idea de la cabeza y recorrió los últimos metros que lo separaban del casco de la embarcación. En el costado de estribor, encontró una corta escala de mano, gritó un breve saludo en inglés y, acto seguido, subió a bordo.
Había nevado durante la noche. Tras dar unos pasos por la cubierta, se inclinó para limpiar la nieve de un estrecho ventanuco que tenía la forma de una lágrima alargada. El interior del barco se hallaba iluminado con una luz débil. Maratse apretó la nariz contra el plexiglás, entornó los ojos y, de repente, lanzó una exclamación ahogada al distinguir un cuerpo, un hombre, tendido en el suelo y con un cuchillo de grandes dimensiones que sobresalía de su estómago.
2
En el interior de la cabina flotaba un fuerte olor a sangre y a materia fecal, el último acto físico del moribundo. Maratse apartó el rostro de la escalera que conducía de la cubierta a la cabina. Esperó un segundo y, después, bajó a la cabina apoyando una mano en el mamparo. Recorrió con la mirada el recinto interior del barco, sumido en la penumbra. Había otros dos miembros de la tripulación, un hombre y una mujer, ambos muy delgados, desplomados sobre la mesa, la melena rubia de la mujer flotaba sobre la cabeza calva del hombre. El cuerpo de otro tripulante, una mujer, apareció tumbado en el suelo, como si se hubiera resbalado en la sangre. Tenía sangre en la frente, pegada a su cabello negro y corto. Los brazos se encontraban formando ángulos incómodos, como si la caída la hubiera pillado por sorpresa.
Maratse se adentró un poco más en la cabina, apoyó una mano en el armario que sobresalía en medio de aquel espacio y, al instante, la retiró contemplando la sangre que se le había quedado adherida a la palma y a los dedos. Paseó la mirada por encima del armario siguiendo la generosa salpicadura roja que recorría la pared. Allí, al otro lado del armario, había un quinto tripulante, otra mujer, con los pies apretados contra la base de una estantería, el cuello torcido y la cabeza aprisionada en el rincón, junto al horno. Tenía un cuchillo clavado en el cuello, más pequeño que el del primer hombre apuñalado en el estómago.
Maratse tomó un paño de un gancho que había junto al fregadero y se limpió las palmas de sus curtidas manos, aunque se le quedó un poco de sangre en los pliegues. A continuación, se guardó el paño en el bolsillo del mono y se acercó a la mujer que yacía en el suelo con la intención de examinarla. Al levantar el pie hizo un alto; el suelo estaba cubierto de sangre. Entonces centró la atención en todos los tripulantes desplomados sobre la mesa y alrededor de ella. Retrocedió hasta la escalera, se sentó y rebuscó en su mono hasta que sacó su móvil de un bolsillo interior.
—Necesito hablar con Simonsen —dijo cuando logró comunicar con la comisaría de policía de Uummannaq.
—No se encuentra de servicio.
—Está bien —prosiguió Maratse—. Deseo dar parte de un incidente.
—¿Su nombre?
—David Maratse.
—¿Maratse? ¿Desde Inussuk?
—Iiji.
—Danielsen al habla.
—Danielsen, estoy a bordo de un barco situado en la entrada del fiordo de Uummannaq. Hay dos personas muertas y tres inconscientes.
—¿Dos personas muertas? ¿Está seguro?
Maratse miró al hombre que tenía el cuchillo clavado en el estómago y observó su ropa ennegrecida por la sangre.
—Estoy seguro.
Calló unos instantes al oír a Danielsen tomando apuntes; se percibía el roce del bolígrafo por encima del ruido de su propia respiración.
—¿Y los otros?
—Me parece que aún viven.
—¿No puede comprobarlo?
—Si doy un solo paso más, contaminaré la escena del crimen.
—Necesito saberlo.
—Aguarde un minuto.
Maratse depositó el teléfono en el primer peldaño de la escalera y fue hacia los tripulantes de la mesa eligiendo una ruta en la que la capa de sangre fuera menos espesa. Al girar la cabeza de la mujer rubia, provocó que esta emitiera un leve quejido. En cuanto a su compañero, su brazo se estremeció cuando Maratse le puso los dedos en la muñeca para tomarle el pulso. La mujer desplomada en el suelo con la herida en la frente era la que tenía el pulso más débil. Maratse le examinó la cabeza y observó más de cerca el pico del banco; detrás de una viruta de madera había varios cabellos negros, sellados con más sangre.
Regresó a la escalera y recuperó el teléfono.
—Hay dos mujeres y un hombre, los tres con vida. Una de las mujeres tiene una herida en la cabeza.
—¿Cómo está el hielo?
—Bien a lo largo de la costa. Seis kilómetros al norte de Inussuk hay una grieta de agua líquida. Tendrán que rodearla.
—Esto va a llevar algo de tiempo. Necesito que no se mueva de ahí. ¿Podrá esperar?
Maratse observó la cabeza de la mujer de pelo negro.
—Puedo quedarme, pero tengo que curar la herida de la mujer y examinar a los demás. Creo que los han drogado.
—Adelante. Pero no toque a los muertos.
Maratse volvió la mirada hacia el hombre fallecido, respondió afirmativamente con un gruñido y puso fin a la llamada. Acto seguido, se guardó el teléfono en el bolsillo y dedicó unos momentos a estudiar el interior de la cabina. Aparte de la sangre y de los cuerpos, había poca cosa que sugiriese que había tenido lugar una pelea. En un extremo de la mesa, había varios vasos vacíos, empujados hacia un lado por los codos de los tripulantes. Maratse buscó sin éxito alguna botella de vino, cerveza o cualquier rastro de la clase de alcohol que imaginaba que sería necesario para dejar inconsciente a una persona.
Todo lo demás estaba colocado en su sitio y ordenado. Le vino a la mente la expresión «en perfecto estado de revista», lo que confirmaron las listas plastificadas sujetas a las paredes. Lo único que sabía del Ophelia era que se trataba de un barco alemán diseñado para su uso en las regiones polares. En los mamparos de la cabina había fotos enmarcadas en las que se veía el barco anclado en el hielo mientras realizaba travesías en invierno por el Ártico y por el Antártico. Se utilizaba para atracar en lugares oscuros y aislados.
Tras una primera inspección, los únicos objetos que vio fuera de sitio fueron los cuchillos, que ya no estaban colocados en la barra con imán situada encima del calientaplatos del horno, sino clavados en los cuerpos que tenía delante.
A no ser que se hubieran apuñalado ellos mismos, Maratse no entendía cómo los habían agredido. En el charco de sangre que cubría el suelo de la cabina había una curiosa ausencia de huellas de pisadas de cualquier tipo. Miró a los dos cadáveres, primero al hombre y después a la mujer, calculó que la distancia que los separaba sería de poco más de un metro y, a continuación, examinó la ropa de los tres supervivientes: toda limpia, aparte de las manchas de sangre que tenía la mujer de pelo negro en el hombro del forro polar. Si no se habían matado entre sí, razonó Maratse, a lo mejor había otro miembro de la tripulación escondido en algún sitio del barco.
Miró detrás de la escalera. La luz estaba apagada. Vio un panel de interruptores y probó a subirlos y bajarlos. O no funcionaban o alguien había quitado las bombillas. Miró a la mujer de pelo negro y comprendió que su herida no podía esperar. Se llevó la mano derecha a la cadera, olvidando por unos instantes que ya no llevaba pistola. Dio un paso en dirección a la puerta que tenía a su derecha; estaba abierta, una rendija del ancho de una mano.
—¿Hola?
Aguardó a que alguien le respondiera y avanzó otro paso.
Si había alguien escondido en la cabina, y si ese alguien había asesinado a los dos tripulantes y dejado incapacitados a los otros tres, no iba a suponerle mucho trabajo encargarse de un único groenlandés dentro de un espacio reducido. Apartó ese pensamiento de su mente y dio otro paso más.
El aullido de un perro hizo que a Maratse le diera un vuelco el corazón. Esperó a que se sumaran los demás perros y se dirigió hacia la puerta. La abrió golpeándola con la palma abierta, pero al momento retrocedió de nuevo, porque algo grande y negro cayó al suelo de los dormitorios. Intentó ver algo en aquella oscuridad, miró fijamente la forma desplomada, y sufrió otro sobresalto al oír una voz de mujer.
—Es mi bolsa —dijo la voz en inglés—, un petate. Estaba en mi litera.
Maratse se volvió para mirar a la mujer, que se tocaba la cabeza con la mano.
—Ha debido de caerse.
—¿Y los demás? —preguntó Maratse señalando más allá de ella, hacia la cocina—. ¿Se han caído también?
La mujer se dio la vuelta para mirar en la dirección en que señalaba Maratse. Retiró la mano de la cabeza y lanzó un chillido. El chillido fue cambiando de tono a medida que la energía iba escapándosele del cuerpo. Intentó regresar a la cabina, pero Maratse se lo impidió.
—No —le dijo—, no mire.
—Henrik... —dijo ella pronunciando aquel nombre entre los dedos con que se había tapado la boca. Maratse notó que temblaba cuando él la depositó de nuevo en el suelo.
—Deje que le examine la cabeza.
Maratse puso las manos a ambos lados de la cabeza de la mujer y la giró ligeramente hacia las tenues luces de la cabina.
—Lo que tiene clavado en el estómago —preguntó ella—, ¿es un cuchillo?
—Iiji.
—¿Qué?
—Sí, es un cuchillo. —Maratse la soltó y preguntó—: ¿Cuántos de ustedes hay a bordo? —Al ver que ella no contestaba, agregó—: ¿Cuántos tripulantes?
La mujer se volvió para mirar al hombre al que había llamado Henrik. Maratse pasó por encima de ella y se agachó en cuclillas para bloquear su línea visual. Ladeó la cabeza y la miró a los ojos. Los tenía vidriosos, con las pupilas dilatadas, desenfocados.
—¿Qué es lo que ha bebido?
—¿Bebido? No lo sé —respondió ella.
—¿Cuántos tripulantes son? —Maratse le puso una mano en el hombro—. ¿Cuántos?
—Seis.
—¿Seis? ¿En total?
—Sí.
—No se mueva de aquí —le ordenó. Se incorporó y salvó los dos pasos que había hasta la cabina. Vio una linterna sujeta al mamparo que separaba las puertas de la zona de dormitorios; la cogió y la encendió. Dirigió el haz de luz hacia el interior de la zona de descanso de estribor, por encima del petate negro y hasta el rincón. La luz topó con la cinta reflectante de una vela visible a través de la abertura, cinchada con un cordón provisto de un tope. Encontró más velas guardadas en el rincón de la segunda zona de dormitorios, el haz de luz de la linterna tropezó con una segunda cinta reflectante.
Fue un poco más allá de donde estaba la mujer, alumbró a los otros miembros de la tripulación y, después, el corto tramo de escaleras y el interior de la cocina. Se detuvo al llegar al límite del charco de sangre que cubría el suelo. Si diera un salto, podría alcanzar el primer peldaño, o bien caer resbalando por los tres escalones. Soltó un gruñido y pisó el charco de sangre. Con la segunda zancada llegó al peldaño superior, se agachó para iluminar con la linterna las entrañas del barco, hacia la popa, y a continuación bajó la escalera. En la ducha no había nadie, ni tampoco en el diminuto retrete ubicado al otro lado del pasillo. Encontró otras dos literas a ambos lados del pasillo y, en la proa, un espacio de almacenaje con un cubículo de escasa altura y una trampilla, que aislaba la sala de estar del compartimiento utilizado para guardar más pertrechos.
Maratse se agachó para salir del área de almacenaje y regresó a la generosa sala de estar. Subió la escalera, puso el pie encima de la huella que él mismo había dejado en la sangre y cruzó la cocina para ir a hablar con la mujer. Antes hizo un alto para asomarse por una ventana de la cabina y vio dos pares de luces a lo lejos, en el hielo, más allá de su trineo y de la traílla de perros. Imaginó que sería Danielsen al volante del Toyota de la policía, y abrigó la esperanza de que Simonsen estuviera de mejor humor que la última vez que ambos habían coincidido en la escena de un crimen. Descolgó un botiquín de primeros auxilios del mamparo y fue con él adonde estaba la mujer.
—Ya viene un equipo de socorro —le dijo al tiempo que se agachaba a su lado. Abrió el botiquín y sacó dos torundas de algodón impregnadas en alcohol para limpiarle la herida.
—¿La policía?
—Y una ambulancia.
—Me parece que ya sé lo que ha pasado —dijo la mujer. Pero Maratse la interrumpió negando con la cabeza.
—No quiero saberlo.
—Ha muerto mi amigo.
—La policía viene hacia aquí, podrá contárselo a ellos.
—¿Usted no es policía?
—Eeqqi —respondió Maratse haciendo un gesto negativo con la cabeza—. Estoy jubilado.
—Pero acaba de registrar el barco.
—He sido yo quien lo ha encontrado.
—Ha prestado socorro.
—He dado parte. La policía está en camino.
—¿Por qué no quiere ayudarme? —La mujer se limpió las mejillas con el dorso de la mano.
—He hecho cuanto he podido —contestó Maratse. Se incorporó al oír los motores de varios coches que desaceleraban y el chirrido de unos neumáticos que frenaban sobre el hielo—. Ya está aquí la policía, y también el médico. Ellos la ayudarán.
—No puede marcharse sin más —se quejó la mujer intentando asirle la mano.
Maratse dejó la linterna en el suelo, al lado de ella, y subió la escalera que conducía a la cubierta. Allí se encontró con Danielsen y con el médico italiano, que se disponían a entrar.
—El jefe lo está esperando ahí fuera —informó Danielsen.
Maratse asintió con la cabeza, acto seguido salvó la barandilla y descendió por la corta escala de mano hasta el hielo. Encontró a Simonsen fumando al lado de su trineo y su equipaje. Los perros se agitaban en la traílla, olfateaban el aire y expresaban su aprensión con gruñidos graves. Maratse los hizo callar y se encendió un cigarrillo.
—Dígame, agente —le dijo Simonsen expulsando una nube de humo—. ¿Cómo es posible que siempre sea usted el primero en llegar a la escena de un crimen?
—Es solo la segunda vez, desde que usted y yo nos conocemos.
—Se está convirtiendo en una costumbre.
—Es una coincidencia.
—Resulta sospechoso, más bien.
Maratse dio una calada al cigarrillo y metió las manos en los bolsillos. Simonsen lo miró con los ojos entornados a través de otra nube de humo.
—¿Quiere que le haga un informe?
—¿Un informe? Usted es un civil.
—Acaba de llamarmeagente.
—Porque, por lo visto, no parece que vaya a dejarlo. Uno de estos días, esa obsesión suya le va a causar problemas. —Simonsen señaló el barco con un gesto de la cabeza—. Puede que ya se los haya causado.
Maratse sacó el paño de cocina que se había guardado en el bolsillo del mono y dijo:
—He apoyado la mano en una superficie. En ella encontrará mis huellas dactilares. —Le arrojó el paño a Simonsen—. En la sangre que hay en el suelo de la cabina, junto al hombre que tiene un cuchillo de cocina en el estómago, hay huellas de mis botas. Y encontrará otras más que he dejado cuando he ido a inspeccionar el resto del barco. La mujer ha dicho que debería haber seis tripulantes. Dos están muertos, y otros dos están inconscientes, quizá drogados, y hay una mujer que tiene una brecha en la cabeza. El último miembro de la tripulación, el sexto, ha desaparecido. —Maratse tiró la colilla al hielo y se dirigió hacia sus perros—. Ese ha sido mi informe. Puede llamarlo como le apetezca.
—¿Adónde va?
Maratse señaló las montañas que se veían al noreste.
—A Svartenhuk.
—¿Por qué?
—Porque allí es adonde me dirigía.
—¿Cuándo piensa volver?
—El jueves. Me han invitado a cenar.
—¿Pretende ir y volver en tan solo dos días? Ya no. No lo conseguirá.
Maratse se agachó y desenganchó a los perros de la piqueta.
—Ya veremos —contestó, y ató la cuerda al trineo.
—¿Va a contestar al teléfono?
—Puede.
Se volvió y vio que Simonsen había echado a andar por el hielo en dirección al barco en medio de una nube de humo procedente de sus pulmones, y que Danielsen aparecía en la cubierta y le gritaba que se diese prisa. Trabó la traílla de los perros a través del mosquetón y dio dos tirones suaves. Spirit puso al equipo en posición, y él echó a correr junto al trineo. Se subió a él de un salto a la vez que Spirit y el resto de los perros tensaban las cuerdas. Tinka se situó al lado de Spirit, y Maratse se preguntó si estaría tan ansiosa como él por perder aquel barco de vista.
3
El hombre hundía las manos en la nieve como si fueran espadas. Sus dedos se extendían dentro de unas manoplas de lana cubiertas de nieve, congelados, que envolvían cada uno de ellos en telarañas de lana y hielo. Estaban manchados de sangre pero no le sangraban. Los tenía entumecidos, al igual que su mente. Y, sin embargo, un solo pensamiento lo impulsaba hacia delante, una idea que daba zarpazos en su conciencia de igual manera que él daba zarpazos en la nieve. Un día antes, hacía varias horas, no se habría considerado a sí mismo un superviviente, sino un explorador. Dos descripciones igual de inapropiadas para lo que él era en realidad —un investigador—, y para lo que él hacía en realidad —investigar—. Sobrevivir, ser un superviviente, no era un rasgo que apareciera mencionado en la definición de su puesto de trabajo, y no recordaba haber visto que fuera un requisito para embarcarse en la Expedición Ophelia. Él prefería el subtítulo: Expedición Alfred Wegener a Svartenhuk, en Groenlandia. Ello confirmaba la posición que ocupaba dentro del equipo, así como la posición de autoridad de la que disfrutaba en todo lo relativo a Alfred Wegener. Aquellos años de estudio, de noches interminables examinando gruesos libros en alemán y en inglés, enfundándose los guantes para leer polvorientos diarios de campo guardados en los archivos del Instituto Alfred Wegener, de Bremerhaven, y quitándose las gafas para frotarse los ojos cuando investigaba en la base de datos digital de dicho instituto; esos conocimientos habían convertido al investigador en un superviviente. Sabía que existía una cabaña, la cabaña de Wegener, en la base de la montaña por la que estaba arrastrándose a gatas. Los cazadores a los que habían preguntado se mostraron inusualmente reacios a proporcionar detalles o siquiera a reconocer que existiera dicha cabaña, pero él sabía que estaba allí, y ahora tenía que encontrarla.
Siguió gateando con las rodillas clavadas en las rocas cubiertas de líquenes negros que asomaban a la superficie, mientras raspaba las punteras de sus botas de senderismo y rasgaba los codos de su anorak. Lanzó largas retahílas de improperios escupiendo las sílabas con los labios blancos y apretados en un gesto de determinación. Entre una maldición y otra y en los tramos fáciles rezaba, y así ahondaba otro poco en sus raíces espirituales, de igual modo que estaba ahondando en la nieve. Apelaba a Dios, le suplicaba, y cuando la sombra de bordes rectos de un tejado llamó su atención, le dio las gracias por cada