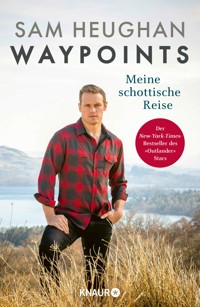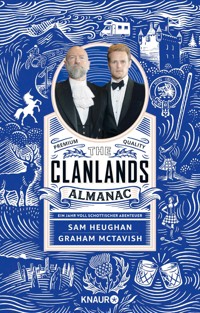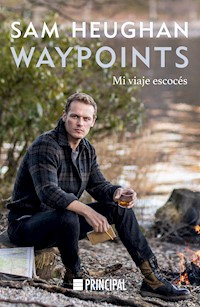9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Abróchate el cinturón, ponte una copita y prepárate para otra aventura inolvidable Las estrellas de Outlander, Sam Heughan y Graham McTavish, tienen un nuevo horizonte: Nueva Zelanda. Tierra de clanes en Nueva Zelanda es el relato de la epopeya de estos dos amigos escoceses en un país que Graham considera su hogar y que Sam siempre había querido visitar. De su mano conoceremos esta joya de los mares del Sur de punta a punta, exploraremos la fascinante historia de sus gentes y seremos testigos de cómo Sam pone a prueba los límites de la cordura de Graham. Disfruta de esta aventura en Nueva Zelanda llena de experiencias inolvidables y encantadores personajes con las estrellas de Outlander. Decidle adiós a vuestras preocupaciones y kia ora a la maravillosa Nueva Zelanda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tierra de clanes en Nueva Zelanda
Kiwis, kilts y una aventura en las antípodas
Sam Heughan y Graham McTavish
Traducción de Patricia Mata
Página de créditos
Tierra de clanes en Nueva Zelanda
V.1: octubre de 2024
Título original: Clanlands in New Zealand
© Sam Heughan y Graham McTavish, 2023
© de la traducción, Patricia Mata Ruz, 2024
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2024
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Imagen de cubierta: Jeff Cottenden
Imagen de contracubierta: Martina Knoblochova/Shutterstock
Fotografías de los autores: Dave FosterAdaptación de cubierta: Taller de los Libros
Corrección: Patricia Moriente, Manuel Pedrosa
Publicado por Principal de los Libros
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-18216-95-4
THEMA: WTL
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Prólogo
Prefacio
1. Diario de prisión
2. Comienzos peligrosos
3. La Tierra Media
4. Las masacres favoritas de Graham
5. Excentricidades animales
6. Conexiones celtas
7. La octava maravilla del mundo
8. Escocia en esteroides
9. Cuidado: tiburones
10. Far North y la segunda parte de las masacres favoritas de Graham
11. Lanzamiento de botas y aventuras entre ubres
12. Entre rocas y bodegas
13. Abzorbiendo la cultura
14. San Valentín
15. Un columpio para dos
16. Echando la vista atrás
Epílogo
Fotografías de los autores
Agradecimientos
Sobre los autores
Tierra de clanes en Nueva Zelanda
Abróchate el cinturón, ponte una copita y prepárate para otra aventura inolvidable
Las estrellas de Outlander, Sam Heughan y Graham McTavish, tienen un nuevo horizonte: Nueva Zelanda.
Tierra de clanes en Nueva Zelanda es el relato de la epopeya de estos dos amigos escoceses en un país que Graham considera su hogar y que Sam siempre había querido visitar.
De su mano conoceremos esta joya de los mares del Sur de punta a punta, exploraremos la fascinante historia de sus gentes y seremos testigos de cómo Sam pone a prueba los límites de la cordura de Graham.
Disfruta de esta aventura en Nueva Zelanda llena de experiencias inolvidables y encantadores personajes con las estrellas de Outlander.
Decidle adiós a vuestras preocupaciones y kia ora a la maravillosa Nueva Zelanda.
A todos los que nos acompañasteis en aquel primer viaje… y un cálido saludo kiwi a todos los que os unís ahora por primera vez. ¡Abrochaos los cinturones!
Sam
Este se lo dedico a Garance.
Con amor,
Graham
Prólogo
Cuando Graham McTavish me pidió que escribiera este prefacio, al principio no las tenía todas conmigo. Sinceramente, no quería leer el libro.
Esto no tiene nada que ver con Graham; todo lo contrario, siempre le he tenido mucho cariño. Estuvimos codo con codo en las trincheras durante el rodaje de la trilogía de El Hobbit y hemos mantenido el contacto desde entonces. Nuestra amistad se basa en nuestro amor mutuo por la historia y en un sentido del humor siniestramente parecido. Vi la primera temporada de Men in Kilts y la disfruté de principio a fin, por eso me alegré tanto cuando me enteré de que barajaban la idea de hacer una segunda temporada.
Mi problema era el país que habían elegido; los hombres con kilts podrían haber ido a Europa o haber hecho una ruta por varios países con idiomas desconocidos y gastronomías cuestionables. O incluso a Oriente Medio, con su comida exótica y sus muchas regiones en las que el vino y el whisky están prohibidos. Seguro que intentarían meter petacas ilegalmente en algún país y acabarían en prisión. ¡Sería graciosísimo! Podrían incluso haber elegido Australia, donde no solo aceptan que los hombres lleven falda, sino que lo celebran. Además, también he oído que tienen vinos buenísimos.
Pero no…, decidieron venir a mi país. A Nueva Zelanda. Y eso despertó en mí una reacción que podría explicar si nos remontamos a mi niñez.
Pero antes tendréis que entender la Nueva Zelanda en la que crecí: un país al que la mayoría del mundo ignoraba. Exportábamos cordero a Gran Bretaña y teníamos un equipo de rugby estupendo, y ya está. Ah, y no nos olvidemos del neozelandés Ed Hillary, que alcanzó la cima del Everest en 1953. Pero eso era todo, esa era toda nuestra trascendencia global.
Éramos plenamente conscientes de nuestra humilde situación. Nos habían dicho que muchos estadounidenses no sabían ni que existíamos, y los que lo sabían pensaban que formábamos parte de Australia. Cada vez que salía un mapa del mundo en alguna escena de una película o en un programa de televisión, los neozelandeses desviábamos rápidamente la vista hacia la parte inferior a la derecha, buscando nuestro país, aunque la mayoría de las veces ni siquiera aparecía. Los mapamundis solían llegar hasta la costa este de Australia y se cortaban. Simplemente, éramos insignificantes y al resto del mundo no le importábamos. ¿No me creéis? Jugad al Risk e intentad invadir Nueva Zelanda o, incluso mejor, buscad en internet «mapas del mundo sin Nueva Zelanda».
La única ventaja de eso era que, con la Guerra Fría en pleno auge, ese desconocimiento nos ofrecía seguridad (esperábamos que el Kremlin estuviera usando los mapas incompletos). Pero, en general, tanta irrelevancia nos hacía sentir como el niño raro al que siempre dejan para el final cuando eligen los equipos en clase de educación física.
Cuando yo era un crío, Coronation Street era la serie favorita de todo el mundo en Nueva Zelanda. Todos éramos perfectamente conscientes de que los episodios que consumíamos vorazmente todas las noches (en nuestro único canal de televisión) se habían emitido en Gran Bretaña cinco años antes. Eso hacía que nos sintiéramos no solo a miles de kilómetros del resto del mundo, sino a años luz. Las pocas veces que un tío o una tía hacían la larga travesía de regreso a la madre patria para, supuestamente, visitar a la familia, se les encomendaba una misión secreta: en el Reino Unido, tendrían que ver los últimos capítulos de la serie y regresar con información valiosa sobre el futuro de la trama de la novela. Bombardeaban al tío Frank con preguntas: «¿Los Ogden siguen siendo los dueños del Rovers Return?», «¿Ken Barlow sale con alguien?», «¿¡Qué has dicho que hace Ena Sharples!? ¡Madre mía!».
Sentirnos aislados nos hizo autosuficientes e ingeniosos. Por aquel entonces, todo lo que entraba en el país lo hacía por mar, así que, si se rompía o había que reparar algo, los recambios tardaban siglos en llegar. No teníamos más remedio que arreglar nosotros mismos las cosas, y todo el país desarrolló la mentalidad de apañárselas como pudiera. Ya fuera un coche, un autobús o un lavavajillas, todo se tenía que arreglar con los materiales que encontráramos. Por suerte, los granjeros del país habían construido sus cercas con lo que llamamos «alambre número 8», que ha resultado ser un instrumento muy versátil para las reparaciones improvisadas. Era alucinante ver cómo un alambre para vallado tan humilde se usaba en cosas tan creativas; yo mismo lo he usado. Todavía hoy, cuando algo se rompe, es probable que alguien masculle: «No te preocupes, tío. Eso lo arreglo yo con un poco de alambre número 8».
A pesar de nuestra incuestionable resiliencia, también surgió un complejo de inferioridad que forma parte del carácter de los neozelandeses. Lo que la gente «de ultramar» pensara de nuestro país nos importaba muchísimo. Recuerdo que en 1976 la mayoría de la población fuimos al cine en bandada a ver Perros de presa. La película de Roger Donaldson era el primer largometraje que se había grabado en el país en años, y en la gran pantalla aparecían actores neozelandeses que hablaban como nosotros. Resultaba desconcertante oír nuestro acento.
Cuando yo la vi, el público en la sala se avergonzaba y decía: «¡Venga ya! Nosotros no hablamos así, ¿no?».
Me disculpo por irme por las ramas para explicar por qué no quería leer el libro. Ya casi he acabado. Tened paciencia…
A veces, se publicaba un libro o salía alguna serie de televisión en la que algún extranjero que había visitado nuestro país contaba al resto del mundo qué le había parecido Nueva Zelanda. Era horrible, como leer tu propio boletín escolar. Todos reaccionábamos colectivamente de una de las dos maneras posibles:
Si hablaban bien de nosotros, nos resultaba muy difícil esconder nuestro orgullo. En nuestras mentes, Nueva Zelanda acababa de ganar el título oficial al «mejor país del mundo».
Si nos criticaban o, peor, nos ridiculizaban (te miro a ti, John Cleese), despertaban el instinto defensivo que teníamos tan arraigado. Algunos sentíamos la necesidad de responder (esta actitud de «que te den» fue probablemente la que dio fuerza a nuestro equipo de
rugby,
los All Blacks, pues no hacían más que ganar a equipos mucho más grandes y de países con más recursos), pero a muchos se les caía la cara de vergüenza.
Al leer esto ahora, puede resultar difícil entender el bochorno que sentíamos. Para que os hagáis una idea, imaginad que vuestro hijo participa en la obra de teatro del colegio. Lleva semanas ensayando, perfeccionando la canción que tiene que cantar, y la noche del estreno lo único que quiere es enorgullecer a sus padres. Pero, entonces, en plena canción, se le quiebra la voz y le sale un gallo. Se le olvida la letra. Se oyen risitas disimuladas de los padres, el niño se queda inmóvil… y pierde el control de la vejiga. Eso era lo que sentíamos.
Por eso no quería leer este libro. No quería sentirme personalmente atacado como a muchos de nosotros todavía nos pasa cuando nuestro país es el foco de atención, por muy grabado que tengamos el impulso.
Aun así, tampoco quería decepcionar a Graham…
Los tiempos han cambiado, y no me quedó otra que ignorar mis instintos, comportarme como un adulto y leer el maldito libro que Graham y Sam Heughan habían escrito…, este libro.
Así que lo hice… y me encantó.
El país que exploran Graham y Sam ya no tiene nada que ver con la Nueva Zelanda en la que crecí. Ahora vivimos en un mundo interconectado gracias a internet y los viajes internacionales están a la orden del día. Nueva Zelanda se ha convertido en un destino turístico popular y nuestra sensación de aislamiento se ha desvanecido, al menos en gran parte.
El cariño incuestionable de Graham por mi país y la fascinación obvia de Sam en su primer viaje aquí hacen que el libro no solo sea fácil de leer, sino que además resulte muy entretenido.
Su sentido del humor excepcional se hace palpable incluso cuando cuentan las experiencias menos positivas. Me he reído a carcajadas en muchas ocasiones, sobre todo cuando intentan entender algunas de las muchas… llamémoslas «excentricidades» del país.
Este libro es mucho más que un testimonio minucioso de las aventuras de Graham y Sam durante el rodaje de la serie Men in Kilts en Nueva Zelanda. Se lee como los comentarios del director de un DVD, como una narración paralela, cargada de historias de detrás de las cámaras, anécdotas divertidas y, ocasionalmente, alguna observación inteligente (aunque estas últimas escasean).
Mientras viajan de un lugar al siguiente, a veces indagan en la historia de un sitio o una persona en concreto. Esas son mis partes favoritas. Los historiadores tradicionales suelen compartir esa información de un modo aburrido y arrogante. Sin embargo, Graham y Sam usan la sátira y la ironía con destreza para dar vida a esos momentos históricos de un modo refrescante y entretenido.
Pero, ante todo, este libro documenta un capítulo más de la peculiar amistad entre Graham McTavish y Sam Heughan. He de admitir que he disfrutado de las tomaduras de pelo continuas de Sam a Graham, y creo que vosotros también lo haréis. Como conozco muy bien a Graham, pero no a Sam, había momentos en los que pensaba: «Vaya, puede que Sam se haya pasado de la raya esta vez», aunque en la mayoría de las ocasiones pensaba: «¡Ha dado en el clavo! Ese es el Graham al que yo conozco». Sin embargo, os aseguro que Graham tampoco se corta un pelo, y las bromas constantes hacen que el libro sea muy entretenido.
Pero no hace falta que os lo diga, estáis a punto de descubrirlo por vosotros mismos.
Sir Peter Jackson
Wellington, Nueva Zelanda
Julio de 2023
Prefacio
«Entonces miré y vi un caballo blanquecino:
el que lo montaba se llamaba Muerte.
Y volví a echar un vistazo, y detrás del tío siniestro
que montaba el caballo blanquecino había una
autocaravana, y en su interior estaba Samwise,
y observé que era pelirrojo…
y el Hades lo seguía…»
La Santa Biblia (a la que pedimos disculpas).
Revelaciones 6, 8
GRAHAM
Nueva Zelanda, Aotearoa, «la tierra de la larga nube blanca». Curiosamente, solo la llamaban así los maoríes de la isla Norte. Las iwis (‘tribus’ o ‘clanes’) de la isla Sur preferían referirse a ella como «Te Waipounamu» por el jade (pounamu) que solo se encontraba allí. No les gusta que la gente la llame Aotearoa.
En los mapas antiguos, Nueva Zelanda aparece representada por la isla Norte, la isla Central (¿os suena la Tierra Media?), y la isla Sur, sin olvidar la pequeña y encantadora isla Stewart, que cuelga de la punta como una coma. En otros mapas se denominaban Nuevo Ulster, Nuevo Munster y Nuevo Leinster, respectivamente. El cartógrafo era claramente irlandés.
Una nueva tierra, la más nueva del planeta, se alzaba en el océano como una joya perfecta que, durante milenios, había aguardado a ser descubierta. No fue hasta, probablemente, el siglo xiv que un grupo de isleños migrantes del pacífico vio una larga nube blanca después de semanas viajando y se dieron cuenta de que había tierra cerca.
Es la isla perfecta que cualquier niño podría imaginar. Es el País de Nunca Jamás de Peter Pan, plagado de aventuras. Hay volcanes, cordilleras, fiordos, lagos, playas, selvas subtropicales y hasta un desierto. La primera vez que estuve en Nueva Zelanda fue en 1994, cuando vine con mi buen amigo Nick Pace en la gira de la obra de teatro sobre Vincent van Gogh que yo mismo escribí, Letters from the Yellow Chair (‘Cartas desde la silla amarilla’). Volví varias veces con mi primera esposa, Gwen, que es de Nueva Zelanda, pero nunca imaginé que terminaría aquí. Cuando regresé en 2010 para grabar El Hobbit, supe inmediatamente que quería tener por lo menos un pie plantado siempre en esta isla mágica y remota, así que en 2014 me compré una casa.
SAM
Como nunca había visitado Nueva Zelanda, siempre la había imaginado como dos islas del tesoro (la isla Sur, Te Waipounamu, y la isla Norte, Te Ika-a-Māui) en el océano Pacífico, en el culo del mundo. Un país lleno de hobbits y pájaros que no volaban, los mejores jugadores de rugby del mundo y el hogar de un actor escocés y cascarrabias. Me imaginé un paisaje increíblemente parecido al de las Tierras Altas de Escocia, de una belleza comparable, pero con mayor dramatismo y con una naturaleza virgen más exacerbada, es decir, mucho más grande que la preciosa Escocia. Supongo que por eso el laureado director Peter Jackson decidió grabar El Hobbit y El Señor de los anillos ahí. Aunque, sinceramente, lo que más me llama la atención del archipiélago de Nueva Zelanda y de sus dos islas que suman un total de doscientos sesenta y ocho mil kilómetros cuadrados es… ¡que es el país de la adrenalina!
[Graham: ¡Madre mía!].
¡Ya te digo! Todo el mundo busca aventuras extremas que te hagan liberar endorfinas, contraer los glúteos, que te llenen los ojos de lágrimas y te hagan arder los pulmones. Que sí, Graham, tu agujero de hobbit está muy cerca, y sé que ya has grabado en este país precioso, pero ¿acaso creías que eso era motivo suficiente para que accediera a vivir una aventura contigo? No, no, no, es por las actividades salvajes, extremas y muy peligrosas, perro gris, ¡y las vamos a probar todas!
Bienvenidos al país del zorbing, las tirolinas y el puenting… ¡estos son de los míos!
[Graham: Se te ha vuelto a olvidar tomarte la medicación, ¿verdad?].
GRAHAM
Era muy probable que nunca hiciéramos el viaje. De hecho, que lo lográramos fue un milagro. De acuerdo, puede que ese milagro en particular hubiera sido obra de Belcebú, al que le encanta hacer sufrir a los sexagenarios calvos y con barba (y no, Sam, Belcebú no es el nombre de una página de citas online). Ya os contaré todas las trabas que tuvimos que evitar para que Heughan llegara a Nueva Zelanda, pero, por ahora, basta con decir que casi parecía que ni la isla lo quisiera aquí. Este país tímido y remoto en la otra punta del mundo protestaba a grito pelado por su llegada. Le rogaba al universo que preservara su dignidad y mantuviera al fortachón que estaba de camino bien lejos. ¿Cómo empezó este viaje? Para entenderlo tenemos que volver al principio…
Nos conocimos en una sudorosa sala de audiciones en el Soho, tanto Sam como yo íbamos a hacer una prueba para una serie sobre viajes en el tiempo situada en Escocia que se llamaba Outlander (si es la primera vez que oyes el nombre, imagino que no has leído nuestro éxito de ventas mundial Tierra de clanes, así que deberías empezar por ahí). Yo hacía el casting para el personaje de Dougal Mackenzie y Sam para el de Jamie Fraser, el protagonista. A pesar de no tener casi experiencia en televisión, consiguió el papel y eso hizo que me cayera mal inmediatamente. Sin embargo, en el set de rodaje, nos acabamos haciendo amigos, entablamos una amistad de esas que unen a la gente que está en un mundo que le es ajeno. Fue genial grabar Outlander en Glasgow y en las zonas rurales de Escocia, sobre todo para nuestro alegre grupo de actores de las Tierras Altas formado por mí, Sam, Gary, Lewis, Stephen Walters, Grant O’Rourke, Duncan Lacroix y, por supuesto, Caitriona Balfe (que interpreta a Claire Beachman/Randell/Fraser, la protagonista femenina, y que hace poco nos ha hecho el honor de aparecer en la gran pantalla con la película Belfast). No teníamos ni idea de cómo sería la serie, para Sam y Caitriona era su primer trabajo importante en televisión, pero todos nos apoyábamos entre nosotros. Al poco tiempo, tristemente, Sam y Caitriona lo estropearon al asesinarme en la segunda temporada (advertencia: destripe), cuando los supuestos personajes me clavaron una maldita y enorme daga en el pecho, aunque el brillo que vi en sus ojos sugería que aquello era mucho más que una actuación.
De algún modo, nuestra relación sobrevivió al episodio traumático (después de mucha introspección y terapia primal), y Sam y yo nos reencontramos en el ambiente todavía más húmedo y pegajoso de una autocaravana en las Tierras Altas de Escocia en 2019, cuando nuestra idea de viajar juntos por el país en la caravana «Fiat Flatulencia» se hizo realidad. Eso nos animó a escribir un libro sobre nuestras andanzas y a rodar la primera temporada de la serie Men in Kilts: un roadtrip con Sam y Graham. A Sam y a mí se nos había ocurrido la idea de las Tierras Altas entre tomas (y cafés con leche) en el set de rodaje de Outlander, y se terminó de cuajar en la cocina de mi casa de Nueva Zelanda (bueno, allí estaba yo cuando me llamó Sam).
[Sam: Yo diría que la idea nació en un aparcamiento a la salida de la carretera Great Western de Glasgow, donde había conseguido que un equipo grabara nuestras aventuras, solo me faltaba conseguir un compañero cascarrabias para el trayecto].
En agosto de 2019, empezamos a grabar un avance de Men in Kilts y pasamos varios fines de semana cargados de whisky en las Tierras Altas escocesas antes de ir a Los Ángeles a presentar el embrollo de imágenes ya mencionadas en una reunión de ejecutivos de Starz (la cadena de televisión por satélite y por cable que produce Outlander). Todavía no entiendo que accedieran a financiar una temporada entera de Men in Kilts, pero así fue. Sin embargo, antes de que llegáramos a Escocia y empezáramos a filmar, nuestro querido COVID-19 paralizó el mundo y Sam y yo nos pusimos a escribir el libro Tierra de clanes. El primer libro se escribió (bueno, mi parte) en, lo habéis adivinado, Nueva Zelanda. A continuación, se estrenó la serie Men in Kilts y, después de esta, como era de esperar, solo podíamos pensar en cuál sería nuestro siguiente destino. Debatimos la idea de volver a Escocia. Recuerdo que Sam tenía muchas ganas de hacer una travesía en barco por las islas Hébridas hasta llegar a Irlanda: creo que hasta mencionó Escandinavia. [Sam: ¡Dos hombres en kilts y en barcos! ¡A la gente le encantaría!]. Pero teniendo en cuenta lo que me había pasado en el mar justo antes de que Sam llegara a Nueva Zelanda…, me alegro de que no lo hiciéramos. Ya os lo contaré más tarde. Siempre había sospechado que la idea de viajar de isla en isla solo era una estratagema digna del vicealmirante William Bligh para echarme por la borda o, por lo menos, para que me grabaran vomitando cada dos por tres.
Pero el destino nos seguía empujando hacia las antípodas, y con los cambios constantes producidos por el confinamiento en Gran Bretaña en 2021, como nada nos garantizaba empezar a grabar sin que nos cerraran el chiringuito en cualquier momento, la idea de hacerlo en Nueva Zelanda nos resultó muy atractiva. Después de levantar el puente levadizo nacional, imponer cuarentenas estrictas y prohibir a cualquiera que moqueara que entrara en el país, Nueva Zelanda parecía libre del virus y la gente hacía vida normal. Gracias a nuestras apretadas agendas, solo coincidíamos en diciembre de 2021 y enero de 2022 porque, después de diez años, ¡Sam seguía haciendo de las suyas en el cerro Fraser de Outlander y bañándose desnudo en riachuelos helados! Y yo, mientras tanto, estaba tan contento, paseándome en mi armadura entre sonidos metálicos en un país conocido como Westeros (bueno, en realidad estaba en un estudio de rodaje muy grande llamado Leavesden). Estaba grabando La casa del dragón, la sangrienta precuela de Juego de tronos, donde interpreto a Ser Harrold Westerling, que es, básicamente, el único personaje honesto de la serie. [Sam: ¿De verdad grabaste algo o te quedaste sentado, bebiendo lattes y contando batallitas y anécdotas de cuando trabajaste con este humilde servidor?]. [Graham: La verdad es que las anécdotas de cuando trabajamos juntos me las reservo para el psicólogo o para las declaraciones legales].
Además, el hecho de que más del veinte por ciento de la población de Nueva Zelanda sea de ascendencia escocesa fue decisivo. Muchos llegaron a la isla durante el desplazamiento forzado de población de las Tierras Altas escocesas (1750-1860), que comenzó después de los levantamientos jacobitas, el periodo en el que tiene lugar Outlander y, a efectos prácticos, donde comenzó nuestro viaje. Los escoceses siguieron asentándose aquí después de todo eso, hasta por voluntad propia, con el programa de inmigración asistida entre 1940 y 1950 y la creación del ten pound pom (cuyo nombre hace referencia a las diez libras que cobraba el gobierno de Nueva Zelanda por un pasaje a las islas). Si te quedaras dormido en Escocia y, por arte de magia, no te despertaras hasta llegar a Nueva Zelanda, sin duda pensarías que sigues en el mismo país.
[Sam: ¡Bienvenidos a la Escocia de las antípodas!].
1. Diario de prisión
ENERO DE 2022
Ubicación: en un hotel totalmente secreto del sistema Managed Isolation and Quarantine (MIQ) en algún rincón de Christchurch en la isla Sur, Nueva Zelanda
SAM
¿El día? ¿La hora? A saber. Estoy en la otra punta del mundo con un desfase horario horrible y parezco un alma en pena.
La máquina de aire acondicionado de los setenta que hay encima de la cama zumba, enfadada, cada 64 segundos. Cronometro todos y cada uno de los interludios. 73…, 45…, (¿…?), 66. Es evidente que el aparato, como yo, ha perdido la noción del tiempo. Sin embargo, el molesto silbido y la vibración me sacan de mis pensamientos. Miro a mi alrededor en la habitación vacía y busco algo para distraerme. La moqueta gris y desgastada. La cama doble con una sola sábana demasiado pequeña y dos almohadas que se han rendido y resignado a su destino. Una mesilla de noche. Un brik de agua cerrado. Un móvil. Una televisión plana de veinticuatro pulgadas colgada delante de la cama, cuyos cables se escabullen por un agujero en la pared. Un escritorio. Una silla. Todos los objetos podrían ser apropiados para un set de rodaje de un motel desgastado de 1970. Miro por la ventana de doble vidrio sin agarraderos ni palancas para abrirla; no podría escaparme ni aunque quisiera. Imagino por un momento lo mucho que dolería estamparse contra el grueso cristal.
«No, piensa en algo bonito, imagina que estás en el exterior».
Tengo vistas a una verja cubierta de malla negra y densa que me oculta todo menos el cielo y las copas de unos cuantos árboles altos, que me saludan ante la suave brisa del verano. El sol se filtra en mi celda e ilumina un trozo angular de la moqueta vieja, calentando la base sintética. Me tumbo en la manta creada por el sol y me pregunto si la gente dirá: «¿Dónde te has puesto tan moreno?». Imagino que los pájaros cantan en el exterior, pero no lo sé con certeza. No oigo nada más allá del ocasional «BZZZ… tic, tic, tic» de mi único compañero, el aire acondicionado.
Miro por el ojo de la cerradura de seguridad y veo un pasillo blanco y vacío y una puerta gris, como la mía, justo enfrente. Me pregunto si los ocupantes me mirarán también desde el interior.
«Claro, tío, ven a Nueva Zelanda. ¡Te encantará! Es perfecta para hacer actividades al aire libre, tiene unas vistas increíbles, y la gente es majísima…», me había convencido Graham con entusiasmo, mucho antes de que hubiera empezado mi viaje por el país.
Me cago en él mientras camino de la ventana sin vistas a la puerta.
—Siete…, ocho…, nueve…, no. —Suspiro. Hay casi nueve pasos medianos, aceptables. ¿Por qué había ido hasta allí, a la otra punta del mundo, para encerrarme y pasarme siete días volviéndome loco? No. ¡Diez días!
[Graham: El texto anterior es un extracto de Diario de prisión de Sam Heughan, un desgarrador y valiente relato todavía por publicar sobre la vida de un actor en plena pandemia de coronavirus, que llegará a vuestras estanterías en 2024, todos los derechos reservados].
Debido a la incertidumbre constante de la pandemia y puede que también a la insistencia de Graham por que grabáramos cerca de su casa, habíamos decidido que la segunda temporada de Men in Kilts mostraría Nueva Zelanda en todo su esplendor. Sin embargo, llegar al país ya había sido toda una aventura. Gracias a la estricta política de entrada y de control fronterizo, un equipo de diez incluyendo a Squeezy, nuestra «agente de seguridad», directora de producción y capitana de cuarentena, habíamos solicitado una plaza en el sistema aleatorio para poder entrar en el país. Como eran tiempos tan inciertos y había tantos neozelandeses que regresaban a casa, no queríamos ocupar plazas vitales del programa, pero el Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo nos había ayudado y aconsejado, y consideraba que la serie empezaría a revitalizar y restaurar el turismo, que había quedado fatal después del COVID-19.
«¡Enhorabuena, lo hemos conseguido, te marchas!», decía el entusiasta correo electrónico de Squeezy. Llegaría para disfrutar de la cuarentena obligatoria el 24 de diciembre de 2021; parecía un regalo anticipado de Navidad de Graham.
Como los dos teníamos las agendas muy ocupadas, solo podíamos grabar el programa durante las fiestas. Eso supondría que echaría de menos a mi familia en Navidad, pero por lo menos llegaría a tiempo para celebrar Año Nuevo junto a mi compañero barbudo. A lo mejor hasta compartiría conmigo alguna de sus botellas favoritas de vino neozelandés de su inmensa colección. Yo me imaginaba que tenía una especie de caverna subterránea debajo de una villa preciosa, llena de barriles de todo tipo: toneles, cubas y puede que hasta una barrica; todos llenos a rebosar del mejor sauvignon blanc…
Sin embargo, el destino tomó otro rumbo y echó por tierra en el último momento mis vacaciones navideñas en las mejores instalaciones del país. Setenta y dos horas antes de coger el avión, tuve que entregar un test negativo, que pasé sin problemas. Pero entonces cambiaron la normativa. Cómo no. Las autoridades pedían un test negativo veinticuatro horas antes del vuelo, un comprobante de que la persona se había puesto dos vacunas y pasar por el programa de Managed Isolation Quarantine (MIQ).
—No estoy convencido —recuerdo haberle dicho a Alex, el alemán (el productor ejecutivo de Men in Kilts y mi sufrido socio), unos días antes de Navidad y el día previo a coger el vuelo—. Me siento… raro.
Alex (un persa con acento alemán que ahora vive en Los Ángeles) rio y me dijo:
—Ja, ja, ¿desde cuándo eres tú normal? ¿¡Te imaginas que tuvieras COVID-19 y tuvieras que pasar las vacaciones confinado en Los Ángeles!? [Graham: El acento de Alex es tan extravagante y exagerado que a veces creo que lo finge, como hago yo con mis habilidades ecuestres, y que en realidad es de Iowa].
Pues tardó poco en dejar de reírse y estuvo a punto de atragantarse con su schnitzel cuando di positivo y tuve que confinarme en su casa en Hollywood Hills. Afortunadamente, él estaba pasando las vacaciones en otro sitio y pudo disfrutar con su familia de una fröhliche Weihnachten. Yo, en cambio, estaba hecho polvo. Estaba lejos de mis amigos y familia, encerrado y, lo más importante, no podría ir a Nueva Zelanda para empezar a grabar la nueva serie, con lo bien que lo habíamos planeado todo. El día de Navidad pasó sin más. A pesar de mi mal humor, logré asar un pollo, abrir una botella del glühwein de Alex de un alijo secreto y asaltar su colección de whisky del bueno, en la que se encontraban las mejores botellas de Sassenach, evidentemente.
[Graham: No puede evitar hacer publicidad de su whisky ni siquiera cuando nos relata su desgarradora experiencia. Estoy convencido de que, si se encontrara delante de un pelotón de fusilamiento, les ofrecería una muestra de Sassenach y un diez por ciento de descuento en futuras compras].
Llamé por Zoom a mi Papá Noel neozelandés, McTavish, para darle la noticia. Había dejado de ser el Grinch y salía en la pantalla con una botella de vino en la mano. La casa se veía llena a su espalda, mientras comía algo que, sin duda, no había cocinado él.
—No te preocupes, colega, ¡lo conseguiremos!
Normalmente él era el de carácter más sobrio de los dos en lo que tenía que ver con los planes y la organización, pero se mostraba tan extrañamente optimista que parecía que nos habíamos cambiado los papeles.
—Ya les pediremos más dinero a los de Starz, ¡no les importará!
McTavish se quedó congelado a mitad de la frase, la barba ocupaba toda la pantalla junto con un sombrero de fiesta de papel que llevaba en la cabeza. Fui a la encimera de la cocina y comí con desgana los restos del desafortunado pájaro navideño. Y por si eso no fuera suficiente, unas semanas antes, me había fracturado la rodilla y lesionado el LCM (ligamento colateral medial). [Graham: ¿Eso qué es, una de estas cosas que dicen los críos como LOL u OMG?]. Volvía en bici de una clase de circuitos de alta intensidad en el gimnasio (no, Graham, no tiene nada que ver con la electricidad), cuando de repente resbalé con un trozo de hielo en la carretera y la bicicleta se fue hacia la derecha y mi pierna hacia la izquierda. Me quedé tirado en el suelo, con la pierna en un ángulo de 90 grados al resto de mi cuerpo. Todavía no sé cómo, pero conseguí volver a casa en bicicleta, y ahí fue cuando me di cuenta de que era algo serio. Tenía que coger un avión hacia Los Ángeles y luego hasta Nueva Zelanda ¡y no podía apoyar el peso en la pierna izquierda! Con la combinación de la pierna lesionada y ahora el coronavirus, estaba empezando a perder la esperanza.
—No te preocupes, ya verás que lo conseguiremos, haremos lo que haga falta —me aseguró Karen Bailey, la vicepresidenta ejecutiva de Starz. Hasta se pasó por allí con algunos productos navideños y me los dejó delante de la casa de Alex—. ¡Cuando llegues a Nueva Zelanda, tienes que probar el famoso vino del que tanto habla Graham! —gritó Karen mientras se alejaba a toda velocidad con el coche.
* * *
Sauvignon blanc… Empecé a salivar. Abro la nevera tamaño hobbit de la habitación en la que estoy confinado: nada. Hay medio litro de leche neozelandesa caducada que se está convirtiendo en queso.
Un golpe seco en la puerta me informa de que por fin ha llegado la cena. Era el primer día, me había pasado veinticuatro horas viajando y me moría de hambre. El trayecto de trece horas desde Los Ángeles. se me había pasado relativamente rápido. Incluso había conseguido estirarme en un vuelo en clase preferente, así que imaginé que llegar a Wellington sería pan comido.
—¡La mascarilla! —me gritó un funcionario furioso del aeropuerto cuando me quité la mascarilla por un lado para mandarle una nota de voz indiscreta a Graham.
—Psst, el águila ha aterrizado —repetí—, el águila ha aterrizado, cambio. —Miré al oficial, que me fulminaba con la mirada desde detrás de su visera de metacrilato y su mascarilla N95.
—Póntela y permanece en el cuadrado. ¡No te muevas!
Di un salto y retrocedí, no me había dado cuenta de que había unos espacios marcados en el suelo del pasillo y, en cada uno de ellos, un pasajero grogui esperando a que le dieran permiso para avanzar. Íbamos un día por delante de Los Ángeles. ¿O era un día por detrás? Mi cerebro con desfase horario intentó calcularlo, pero las luces fluorescentes me desorientaban y hacían que las lentillas se me quedaran pegadas a los ojos.
En el aeropuerto de Wellington tuve que esperar un par de horas en una sala muy grande con otros pasajeros nerviosos. Finalmente, nos separaron en grupos y nos subieron a otro avión. Una hora después, me dijeron que tendría que esperar en Christchurch, la isla Sur.
* * *
BZZZ… tic, tic, tic. El aire acondicionado me despertó de un sueño tormentoso. Día dos ¿o era el tercero? Intenté hacer memoria. ¿El primer día era el día uno o el día cero? Acababa de hacer diez días por voluntad propia en Los Ángeles y solo tenía que hacer otros diez días más. Karen había cumplido con su palabra y había conseguido no solo el financiamiento necesario para posponer la grabación, sino también una segunda plaza en la lotería del MIQ, pues había tenido que volver a solicitarla. El 2021 había acabado con un bombazo a última hora, pero por fin los planes estaban empezando a salir bien y todo estaba listo para que empezáramos a principios de enero. Men in Kilts: Nueva Zelanda, ¡preparaos que vamos!
BZZZ… tic, tic, tic… tic… tic… BZZZ… BZZZ. El maldito aire acondicionado. Después de pulsar todos los botones varias veces, me puse de pie en el borde de la cama deshecha e intenté arrancar la máquina de la pared. Al no conseguirlo, desenchufé el cable.
—¡Estoy seguro de que el aire fresco es mucho mejor que el aire canalizado! —le grité a la máquina. Los conductos del aire me sonrieron, pero no me contestó. Desde que había llegado, la máquina no había hecho más que desairarme (lo siento) y oficialmente estaba empezando a perder la cabeza.
Pasado un tiempo específico y con un permiso especial, los huéspedes (¿reclusos?, ¿prisioneros?, ¿rehenes?, ¿huéspedes?) podían salir de las habitaciones durante cuarenta y cinco minutos al día y ¡acceder al exterior! Pero ¿cuándo me tocaría a mí? Estaba desesperado. Necesitaba algo más que esas cuatro paredes. El móvil era la única conexión que tenía con el exterior, aunque evitaba las videollamadas por Zoom; no quería que nadie viera mi desánimo ni mi piel pálida. Ya había perdido la cabeza.
[Graham: Por lo que yo recuerdo de las cuatro veces que me tuve que aislar para hacer la cuarentena obligatoria (que son tres veces más que una, el doble de dos y cuatro veces una), hacen controles de salud mental a diario. Tengo la impresión de que el cuarto de Sam estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio. ¿O podría ser que solo me hubieran hecho los controles de salud mental a mí? Vaya… no me lo había planteado].
[Sam: Tú tenías a tu querida y muy paciente prometida contigo y eso te servía de distracción].
[Graham: Es cierto que pasé una de las cuatro veces que hice la cuarentena obligatoria con la que por aquel entonces todavía era mi prometida].
Nos traían comida tres veces al día, llamaban a la puerta y la persona desaparecía rápidamente para evitar cualquier contacto. La comida era comestible [Graham: define «comestible»], pero muy poco saludable: patatas fritas, hamburguesas, latas de cocacola y dulces. Estaba muy bien para un día, pero no podría comer así durante diez. Llamé al puesto de seguridad.
—¿Cuánto queda? —jadeé, como si me faltara el aire—. ¿Cuánto falta para que pueda salir?
—Ahhh ya, a ver, he hablado con el médico militar, mañana lo decidirá.
«¿MAÑANA?», grité mentalmente. Eso son veinticuatro horas, más de cincuenta mil pasos de ida y vuelta a la ventana, mil zumbidos, y… y… no voy a sobrevivir.
[Graham: En este momento, si esto fuera una película, Sam escaparía del cuarto y descubriría que los pasillos y el hotel están vacíos, entonces encontraría un paisaje desolado y postapocalíptico y puede que algún zombi. De hecho, ahora que lo pienso, la descripción encaja perfectamente con el MIQ].
Puede que me oyera tragar o que el aire acondicionado hiciera algún ruido, pero la voz amable al otro lado de la línea respondió:
—Sí, es que puede que te tengas que quedar catorce días, has dado positivo.
Me puse como un energúmeno. Abrí Zoom, el correo electrónico, me puse en contacto con toda la gente de los Ángeles. Teníamos que demostrar que acababa de tener COVID-19, pero que ya no lo transmitía, era solo que todavía tenía proteínas y anticuerpos. De hecho, en todo caso, ¡era probable que fuera el más inmune del recinto! Estaba protegido, inmunizado, resistente a la enfermedad y estaba más fuerte, más esbelto y tenía más fuerza mental, ¡no podrían ganarme! Yo les ganaría a ellos. Quería ser el superhéroe de la cuarentena obligatoria.
[Graham: ¡COVIDMAN! Ya me imagino el póster: un Sam todavía más cachas a medio camino de quitarse un mono de protección de elastano, con unos guantes y calcetines de plástico a juego y con una mascarilla por encima de la máscara, armado con montones de jeringas].
Se iba a acabar el caminar de un lado al otro, la comida mala; no iba a volverme loco. Les demostraría que era un profesional del confinamiento; ¡no me rendiría! Encontré los documentos que me hacían falta, busqué entrenamientos en Internet, charlé todos los días con el equipo de Men in Kilts 2 y empecé a recobrar el control de mi destino.
Poned la canción de Rocky (ta ra raaaaaaa, ta ra raaaaaaa). «¡ADRIANNNNN MCTAVISH!».
Para el cuarto día ya había conseguido que oyeran mis plegarias. El comandante estudió mi caso y confirmó que no tenía COVID-19, así que seis días más allí ¡y podría salir! Me protegí los ojos del sol del mediodía con la mano; casi podía notar la brisa cálida ondeando sobre mi mascarilla. Los pájaros cantaban, los coches y la gente pasaban, y sentía que casi podía alcanzarlos desde el otro lado de la valla de 3 metros.
¡Estaba fuera!
Me detuve, dejé que un aspersor mal colocado que regaba los árboles y los jardines ocultos de más allá me mojara con su fina bruma y me enfriara la piel pálida. El exterior del hotel Christchurch no tenía tan mal aspecto; a pesar de que estaba totalmente aislado del resto del mundo gracias a esas enormes vallas, contaba con un pequeño jardín en el centro y un aparcamiento grande, que es donde me encontraba en ese momento, dispuesto a hacer mis cuarenta y cinco minutos de ejercicio diario.
Desde la acera del aparcamiento, Christchurch parecía un pueblo tranquilo y apacible, y desde mi posición divisaba algunas de las tiendas y restaurantes cercanos y una escultura enorme de un avión Spitfire a unas cuantas manzanas. Por extraño que parezca, me recordó a Graham, a nuestro vuelo en avioneta en Escocia desde Islay hasta Ben Lomond, y a su hogar ancestral, el aparcamiento para caravanas McTavish.
—Recibido, leven anclas, no pierdan de vista los kilts, vayan preparando el té…
Entonces capté un ligero olor. La mascarilla me tapaba la nariz, pero, efectivamente, lo olía, era una fragancia delicada y conocida: lavanda. Un olor que habría hecho que Jamie Fraser perdiera la cabeza y se volviera un manojo de nervios, porque era el olor favorito de su archienemigo Black Jack Randall, el agresor que siempre lo atormentaba. Las flores moradas adornaban la entrada del hotel; me agaché y arranqué un tallo. Acercándomelo a la nariz, me bajé la mascarilla un poco e inhalé profundamente…
—¡Ponte la mascarilla ahora mismo!
Una silueta me tapaba la luz del sol. Solté la flor y tiré de la mascarilla, que se me escapó de los dedos, abofeteándome la cara y tapándome los ojos.
—No, disculpa, no me la iba a quitar, solo quería oler… —tartamudeé mientras me intentaba poner bien la mascarilla.
—¿La lavanda? Ya, como todos los poms.1
«¿Poms?», pensé. No era una expresión típica de Nueva Zelanda, y su acento distaba del que tenían los alegres empleados con los que había hablado por teléfono. Entonces lo reconocí: era el guardia de seguridad que me había gritado cuando estaba en la caja imaginaria en el aeropuerto, por aquel entonces ya me había parecido raro su acento. Era australiano, no me cabía la menor duda.
—Ya imagino, pues en Escocia también tenemos, aunque mi experiencia con la lavanda es un poco…, em…, rara. —Sonreí con los ojos, con la esperanza de caerle bien a mi carcelero australiano para que me concediera más tiempo para hacer ejercicio o que me pasara algo de contrabando.
—Anda, ¿eres escocés? Mis padres son del Reino Unido, ¿te suena un tal Randall?
Me quedé helado. Tenía que ser una broma. Las imágenes de Outlander se proyectaban en mi mente y vi a Tobias Menzies, el actor que interpretaba a Black Jack Randall, azotándome con un placer desenfrenado. También recordé las dos horas que tardaban en ponerme las marcas de los latigazos en la piel y el horrible calvario en el calabozo con Randall.
—Bueno, más vale que vaya tirando. —Me disculpé e intenté escapar, manteniendo la espalda hacia la pared en todo momento.
[Graham: ¿Llevaba una chaqueta amarilla, un tricornio inclinado… e iba sin pantalones? Es para un amigo].
Randall, el guardia de seguridad, me observaba con las manos en los bolsillos. No pude evitar fijarme en que llevaba una especie de instrumento contundente colgando de la cadera.
—Ya, bueno, camina en el sentido de las agujas del reloj. Recuerda mantener una distancia de dos metros con los demás. Te quedan cinco minutos, deja en paz la lavanda. —No dejó de mirarme hasta que doblé la esquina del aparcamiento y llegué al espacio seguro del jardín.
«Más me vale echar el pestillo esta noche», pensé mientras aceleraba el paso. Esa noche, debajo de mi triste sábana, creé un plan para sobrellevar los días en cuarentena; en un lugar como aquel, hasta la más simple de las victorias le venía bien a mi salud mental.
Al día siguiente, los amables empleados me dieron un par de mancuernas y una pelota de ejercicio. Cada día, me despertaba y hacía cuarenta y cinco minutos de bicicleta seguidos de una sesión de treinta minutos de pesas. Pedía comida saludable y me dejaban productos frescos regularmente en la puerta: gachas de avena para desayunar, salmón con ensalada para comer… En los cuarenta y cinco minutos que había pasado en el exterior, había llegado a los diez mil pasos, consiguiendo dejar atrás a los demás huéspedes con una marcha rápida, bajo la atenta mirada del señor Randall.
[Graham: Cuando yo hice la cuarentena obligatoria, a menudo me encadenaban a la pared, me azotaban y me torturaban con agua. Leonard Low me visitó un día y trajo consigo sus maléficos instrumentos de tortura (el señor Low aparece recurrentemente en Tierra de clanes y en la primera temporada de Men in Kilts como una autoridad en el mundo de la brujería y como un entendido de la tortura a la que sometían a los acusados, tortura que tan alegremente recreó conmigo con su colección personal de objetos letales). Además, también me enseñó una infinidad de fotografías de Sam Heughan, y eso sí que fue duro. Bueno, vale, puede que solo lo último sea cierto. O no].
Después de nueve días de cuarentena en Christchurch, por fin iba a pasar la última noche en la celda que se había convertido en mi casa, en la que me sentía cómodo y tenía una rutina; casi me dio pena tener que marcharme. La última mañana, me desperté a la salida del sol, cuando la luz empezaba a asomar sobre las vallas. Me dieron permiso para salir una hora entera a las siete de la mañana con la promesa de soltarme al mediodía. Hice los diez mil pasos rápidamente y decidí relajarme durante los últimos minutos que me quedaban antes de tener que volver a meter todas mis cosas en la maleta y finalmente introducirme en la sociedad neozelandesa como un hombre nuevo, un hombre totalmente cambiado por la cuarentena obligatoria de Nueva Zelanda. Me detuve delante del arbusto de lavanda y arranqué varias flores.
—¿Se puede saber qué haces?
Pillado con las manos en la masa, me di la vuelta, pero no se me acercó ningún segurata serio; una mujer joven me sonrió tras la mascarilla.
—¿Huele bien? —me preguntó.
—De maravilla, tienes que llevarte un poco a la habitación —respondí—. Huele muy bien y te ayudará a dormir.
Con un movimiento rápido de la mano, le ofrecí el ramo ilegal. Ella se lo guardó en el bolsillo de su chándal.
—Me llamo Sophie —dijo—. Hoy es mi último día.
Charlamos mientras caminábamos en un círculo a dos metros de distancia y me enteré de que había estado allí todo ese tiempo, pero que no nos habíamos visto nunca porque hacíamos ejercicio a horas diferentes. Era profesora de yoga y se había pasado el confinamiento haciendo estiramientos, leyendo y, como yo, hablando ocasionalmente con la máquina defectuosa de aire acondicionado. Era ingeniosa, caminaba rápido y tenía una risa encantadora, atenuada por el plástico de la mascarilla. De repente, apareció Randall.
—¡Hora de entrar! —gritó.
Me sorprendió que no se tragara la mascarilla cada vez que anunciaba el fin de una sesión. Sophie y yo nos miramos al lado del arbusto de lavanda.
—Buena suerte en el exterior —me dijo—. Nueva Zelanda tiene mucho que ofrecer, tiene paisajes y flores preciosas. —Me guiñó un ojo y se alejó hacia el hotel, con el ramito de lavanda ondeando en el bolsillo. Me atraganté y empecé a seguirla.
—¡Hacia el otro lado, pom! —El acento australiano hizo eco en el aparcamiento. El hombre señaló hacia la otra dirección.
Caminé hacia la salida para coger mis cosas y me fui del centro de detención de COVID-19 a regañadientes.
La sincronización es esencial en la vida.
GRAHAM
MIQ son las siglas de Managed Isolation and Quarantine. Es como el TGIF en inglés, Thank God It's Friday (‘gracias a Dios que es viernes’), excepto porque en el MIQ los viernes no son más que otro día aburrido y tedioso. Estas siglas me hacen pensar en el lenguaje y en la impresión que dejan las palabras en nuestras mentes. Managed Isolation and Quarantine es como decir «una cárcel recomendada encarecidamente» o «una Inquisición española indolora». Puedo constatar que es una experiencia muy rara y desconcertante. Recuerdo la primera vez que tuve que hacer la cuarentena, cuando llegamos en el autocar al que nos habían hecho subirnos en el aeropuerto de Auckland, como si fuéramos un rebaño. El hotel estaba rodeado de vallas de metal y nos recibieron soldados. La mujer que tenía al lado me dijo que nunca se había alojado en un hotel tan bueno, y no pude evitar pensar en qué otros hoteles controlados por soldados y policías se habría hospedado. Para los que os estéis preguntando cómo funciona, os daré una versión resumida. Te registran, te dan la llave de la habitación y te dicen a dónde tienes que ir. A partir de ahí, cualquier coincidencia con un hotel es pura casualidad. No puedes salir de la habitación, la policía y el ejército patrullan los pasillos, y te permiten salir entre treinta y cuarenta minutos al día para hacer, lo que ellos llaman, «ejercicio» en un área que según ellos es segura. En ese espacio, policías con vista de águila te vigilan y te «recomiendan encarecidamente» que no hables con los demás «huéspedes» (por si a alguien se le ocurriera construir un planeador en las habitaciones o cavar un túnel). Tienen la cara de afirmar que el tiempo de ejercicio es un «privilegio».
[Sam: Tengo la sensación de que Graham usó la cuarentena obligatoria como centro de rehabilitación. Dejó de beber, hizo ejercicio a diario e incluso empezó a meditar… ¡El señor McTavish meditando! Sí que perdió la cabeza, sí].
Te conceden ese privilegio en cuanto obtienes una prueba PCR negativa, y te dan una muñequera de plástico azul para diferenciarte de los supuestos huéspedes que intentan salir a pasear, pero no tienen permiso. También te hacen pruebas tres veces durante la estancia. Nunca me han hecho una lobotomía frontal (a pesar de que hay quien dice lo contrario), pero si me la hicieran alguna vez, creo que la sensación sería muy parecida a la de hacer la cuarentena obligatoria. La comida en bolsas de papel marrones no falta delante de tu puerta, por no hablar de los anuncios públicos, que suenan a todo volumen por los altavoces de la habitación y te recuerdan lo comprometidos que están con tu seguridad. Te dejan marcharte exactamente catorce días después de que haya aterrizado tu vuelo en Nueva Zelanda, ni un minuto antes. Solo entonces te liberan a un mundo paralelo y totalmente normal.
No puedo evitar, queridos lectores, recomendaros otros relatos conocidos de encarcelamientos:
Carta desde la cárcel de Birmingham
de Martin Luther King.
Conversaciones conmigo mism
o de Nelson Mandela.
De Profundis
de Oscar Wilde, escrita cuando estaba en Reading Gaol.
Y, por último, pero no menos importante, Justine del famoso libertino Marqués de Sade (ahora que lo pienso, creo que esta última historia podría resultar extrañamente similar a la de Heughan).
No puedo evitar pensar en lo reconfortado e inspirado que Sam debió de sentirse gracias a estos gigantes de la historia mientras hacía ejercicio en la bicicleta estática que le habían prestado especialmente. Puede que leyera los textos de Alexander Solzhenitsyn en Internet en busca de consuelo. Es una lástima que no lo vayamos a saber nunca. Vosotros decidís, lectores, sois vosotros los que debéis sacar conclusiones de la temporada que pasó Sam en un hotel de cuatro estrellas de Christchurch, en Nueva Zelanda, y los que debéis preguntaros «¿qué diría Nelson Mandela?».
2. Comienzos peligrosos
GRAHAM
Nueva Zelanda suele aparecer en las listas de mucha gente de los países a los que tienen que viajar antes de morir. A menudo, cuando comento que tengo una casa en Nueva Zelanda, me responden: «¡Es uno de mis sueños! ¡Algún día iré!». Ahora que han reabierto las fronteras, insto a todo aquel al que no le importe hacer un vuelo de veintisiete horas a Auckland (que se encuentra en esa parte del globo terráqueo que solo se ve si uno se pone a cuatro patas) a comprar los vuelos inmediatamente y plantarse allí.
Cuando uno se marcha del hemisferio norte durante el invierno (algo que recomiendo a todo el mundo que haga tan a menudo como le sea posible) y llega al hemisferio sur en verano, se olvida inmediatamente del que roncaba en el pasillo del avión, el niño que no dejaba de dar pataditas al respaldo del asiento y los maravillosos controles de seguridad del aeropuerto. La luz a raudales y los días largos le curan a uno el alma y, para cuando se va, ya ansía volver.
Sin embargo, para los escoceses que vinieron a finales del siglo xviii