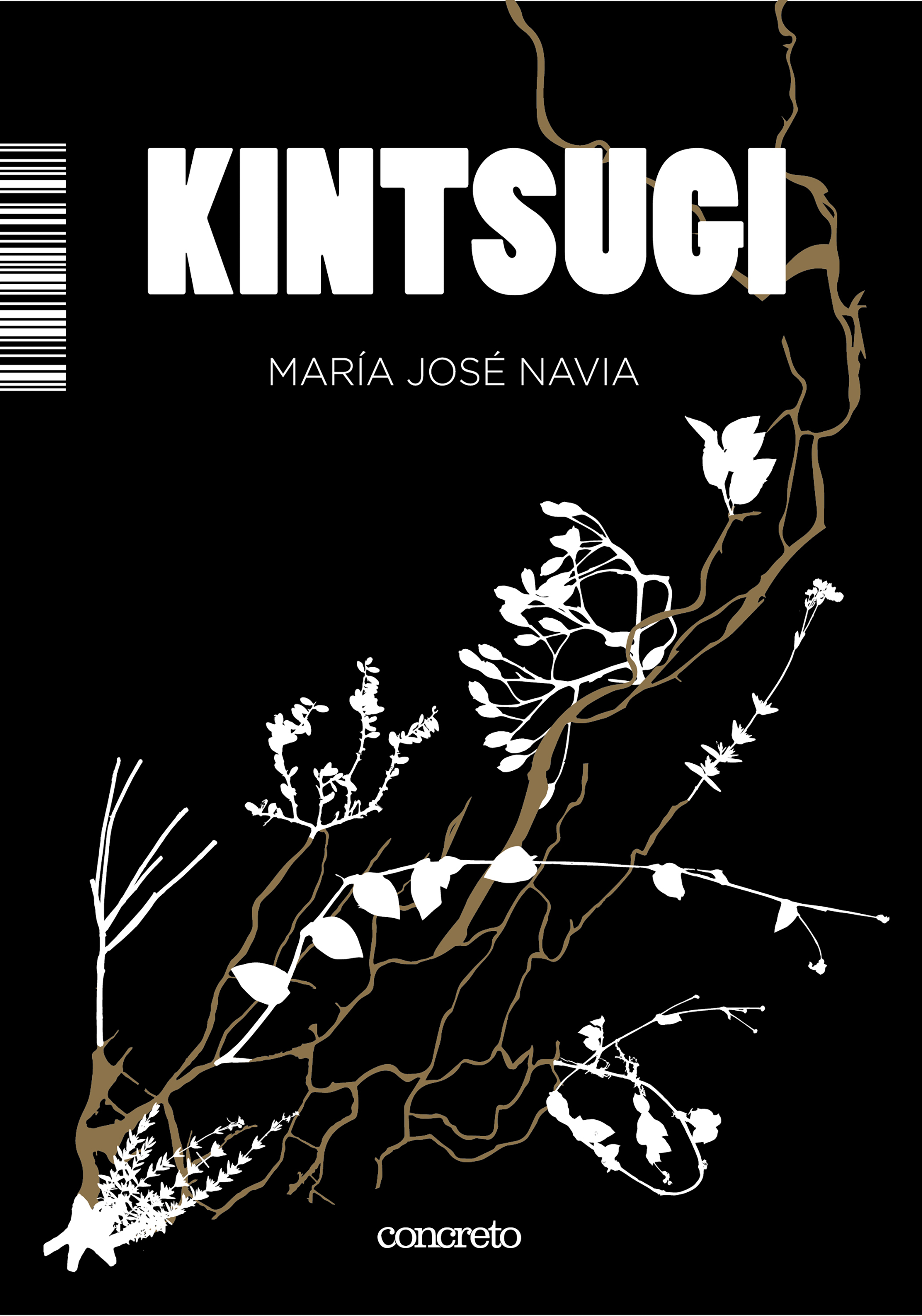Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: VOCES / LITERATURA
- Sprache: Spanisch
"Padres y madres y parejas y amigas y ecografías, habitaciones peligrosas, visiones alteradas y la inminente posibilidad del fin de todas las cosas son proyectadas en la pantalla de Todo lo que aprendimos de las películas por la linterna mágica de María José Navia. Diez tramas que acaban conformando un mismo largometraje mental y que se leen/ven no como cuentos de hadas pero sí como cuentos de embrujadas a la espera de la llegada de ese gran tornado que las lleve muy lejos o que las devuelva a ese sitio que jamás quisieron abandonar. En el más technicolor black & white, Navia --desde los créditos de apertura hasta el The End-- enseña todo lo mucho y muy bueno que sus lectores tienen para aprender de ella leyéndola --por favor, shhh, sin hacer ruido-- en el más elocuente y conmovido y agradecido de los silencios por toda su luminosa oscuridad". Rodrigo Fresán
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
María José Navia
Todo lo que aprendimos
María José Navia, Todo lo que aprendimos de las películas
Primera edición digital: febrero de 2023
ISBN epub: 978-84-8393-692-4
© María José Navia, 2023
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2023
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
Colección Voces / Literatura 338
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Para Sebastián:
más acá y más allá de las películas.
It is always an accident that saves us. It is someone we have never seen.
Light Years
James Salter
It isn’t given to us to know those rare moments when people are wide open and the lightest touch can wither or heal. A moment too late and we can never reach them any more in this world.
«Basil: The Freshest Boy»
Francis Scott Fitzgerald
Their eyes are swimming. The daughter’s eyes say ‘Certainly, certainly’; the mother’s eyes say ‘Perhaps, perhaps…’
Good Morning, Midnight
Jean Rhys
In a big family, if you want to be alone, you have to get up before the rest of them. You get up early in the morning in the summer and it’s you, you, once in your life alone in the universe. You think you know everything that can happen… Nothing is ever like that again.
«The Ice Wagon Going Down the Street»
Mavis Gallant
Film is our greatest spiritual director. It shows us what it is to be a passing shadow.
The Winter Sun: Notes on a Vocation
Fanny Howe
Mal de ojo
I want to know what do to
with the dead things we carry.
«This Morning the Small Bird Brought a Message from the Other Side»
Aracelis Girmay
1
Podría dibujar de memoria su oreja.
La derecha, justo antes de que todo se vaya a amarillo, violeta, gris.
Justo antes de dejar de ver.
Justo antes de que empiece la angustia.
El niño ya va ordenando los crayones sobre la mesa.
Me pregunto si será su forma de espantar al miedo.
Pinta el dibujo de unos monos que ahora seguro dan en la tele.
Hace meses que no la prendo.
Amarillo, violeta, gris.
Mira mi oreja.
¿Duele?
¿Si te dejo sola un momento vas a estar bien?
Es mi octavo procedimiento y las secretarias ya me saludan por mi nombre.
La enfermera me reta, entre sonrisas, por venir con tanto maquillaje cuando sé que me van a poner gotas y se me va a chorrear todo.
Mi mamá ya no me acompaña.
Se aburrió de venir con su billetera a hacer la magia.
Algún día debo aprender a arreglármelas.
El Padre apenas me mira.
Así le digo a veces en mi cabeza.
El Padre, el Niño.
Ella.
Se turnan para traerlo.
No sé cuánto más pueda aguantar su ojo.
Cada vez que lo veo parece un poco más triste.
Le sonrío a su cara de pirata, a la oscuridad del parche con un dinosaurio al centro.
Yo salgo sin parche y con el mundo ya borroso.
Mis pupilas dilatadas.
Los ojos claros son más sensibles, me dijeron la primera vez.
Sé que debo esperar varias horas antes de que vuelvan a ser verdes.
Pardos.
Como el musgo.
Como una piedra bajo el agua.
Eso, cuando levanto la vista.
Es decir: nunca.
Padre mira su teléfono mientras camino al ascensor.
Todavía Niño no sale.
Y Ella no está aquí.
En las contadas ocasiones en que están ambos, apenas se hablan.
Se turnan en abrir la billetera.
No parece ser un problema para ellos.
Dicen te toca a ti con voz plana y sin mirarse.
Alguien rebusca en su pantalón, alguien abre una cartera de cuero rojo.
Y el Niño pinta cielos amarillos, aviones verdes, pájaros color violeta.
Padre levanta la vista y me mira.
2
Los ojos se me llenan de sangre. El láser cauteriza, las inyecciones despejan la retina y luego todo vuelve a empezar. A veces veo rojo. Y entonces me cierro, esperando que se absorba. Trato de llegar rápido a esconderme. Si estoy en la oficina, me siento en el suelo, bajo el escritorio. En la universidad todavía no cambian las puertas a vidrio. Nadie me ve. Yo, en cambio, veo rojo. Me angustia caminar y sentir el mundo desfigurarse.
Los borrones, las manchas, las serpientes.
El doctor dice que ya pronto lo estabilizaremos. Que no les tenga miedo a las serpientes. Pero ya van casi dos años y la sangre no se aquieta. Pienso si para Padre seré la mujer mochila, la chica libro, la muchacha gris. Si pensará en mí. Cualquier cosa con tal de distraerme de mi cabeza y sus escenarios ciegos. Me imagino siendo una carga para todos. Obligada a ser un bulto en la casa de mis hermanos y esa interacción, que no imagino tan civilizada, del a ti te toca.
El Niño está más enfermo que yo. Me lo ha dicho el doctor Oreja, esperando mi compasión o alivio. Va a perder la vista, murmura, y es nuestro secreto y me siento culpable cuando salgo y veo a Padre borroso y Niño levantándose de su asiento porque ya es su turno. Después del procedimiento no puedo mirar mi teléfono. Los mensajes se acumulan sobre la pantalla sin que pueda leerlos. Una mancha blanca entre manchas negras, un texto mojado por la lluvia.
Veo luces.
Fuegos artificiales en los bordes de los ojos, y cuando los cierro, siguen ahí.
Me pregunto si quedarse ciega se sentirá como una última explosión.
Niño no tiene diabetes.
Sus ojos sufren por otra razón y no por el azúcar.
En mi caso el mal de ojo lo trae la sangre.
Mi abuela murió de esto.
Sin una pierna, ojos nublados, olor a fruta.
Mi abuela venida de Alemania.
A veces pienso en mis ojos como unas figuritas de mazapán.
Aprendí a orientarme en mi departamento a ojos cerrados. La verdad, a ojos abiertos, pero sin ver. El conserje me acompaña al ascensor cuando me ve llegar. Me dice mi niña. Me pregunta por mis ojitos. Yo le sonrío. Le digo que ya casi no me duele. Eso parece aliviarlo. En el edificio ya murió una mujer a la que le dolía todo.
Podía pasar semanas enteras en la clínica.
Nosotros nos fuimos acostumbrando a las sirenas.
Uno siempre se acostumbra a todo.
Yo, en cambio, vuelvo.
Le sonrío.
Insisto, con mi mejor cara, que no me duele.
El doctor Oreja se atrasa. También el doctor de Niño. Algo con una reunión directiva, con un imprevisto. La secretaria nos dice, a mí y a Padre, que por favor los esperemos. Que vayamos a tomar un café. Que vienen en camino. Padre está ojeroso y no parece enojarse. ¿Tienes hambre?, le pregunta a Niño que ahora juega con un Ipad. Hace puzzles, ve videos, apenas lo escucha. En alguna parte leí que el placer de las pantallas se parece a un shot de heroína. Que luego era difícil que los niños se entusiasmaran por juguetes y plazas. Afuera llueve. Niño-junkie no quiere ir a la cafetería. Hay que salir para eso y él no quiere mojarse. Padre intenta convencerlo sin resultados.
Entonces abro la boca.
«Yo lo miro», le digo.
(Con mis ojos malos, yo lo miro).
No ve la ironía.
(Con sus ojos buenos, no la ve).
¿Estás segura?, dice. ¿Te quedas aquí tranquilito? Le pregunta a Niño que, en esos momentos, se transforma en Pedro.
Y Pedro dice que sí, que prefiere quedarse.
Y que por favor le traiga una Fanta.
¿Quieres algo tú?, me pregunta Padre, a quien le quedan solo unos minutos para ser Padre. Yo invito, insiste, y apunta a la billetera que tiene en la mano como para demostrarme que puede pagarlo.
En mi cabeza se forman las palabras: a ti te toca.
Un café. Cortado.
Se va y yo le doy las gracias a su espalda.
Cuando vuelve, mientras me pasa unos sobres de azúcar algo mojados, Padre se convierte en Mauricio.
Yo los guardo en la cartera.
Un mini souvenir de veneno.
Mauricio y Ella se separaron cuando Pedro era muy chico. Pedro no los recuerda juntos. Esto me lo cuenta rápido, sin mirarme.
No importa lo horrible que sean nuestros pasados, siempre caben en un puñadito de palabras.
(El mío también).
Y dice «Ella»; dice «mi ex», todavía no sé su nombre.
Sé que tenemos quince minutos para hablar. Mientras los ojos de Pedro pasan del amarillo, al violeta, al gris.
Antes de que lo devuelvan con un parche nuevo.
Mauricio no pregunta por mi vida. Tampoco por mi enfermedad. Pregunta sí qué estoy leyendo, qué escucho, qué anoto en mi libreta. Debe tener algunos años más que yo pero, por ahora, me quedo con la duda. Me da vergüenza preguntarle. Quiero decirle que debe ser difícil lidiar con lo de Pedro, pero todavía no estamos para esos comentarios. Estamos para el hola, el cómo has estado, el cuántas sesiones más te quedan.
Falta un mes para el ¿te viene a buscar alguien?
Para el no seas ridícula, cómo te vas a quedar esperando al Uber si está lloviendo.
Para el yo te llevo.
Faltan dos para que yo deje de mentirle.
3
En cada trayecto le invento algo distinto. Mauricio maneja despacio, Pedro siempre se queda dormido y no molesta. Lo siento casi como una obligación. Algo para entretenerlo. La Scherezade del regreso a casa.
Le digo que estoy escribiendo una novela.
Que estoy pensando en correr una maratón.
Que hace poco terminé una relación larga.
Que soy tímida.
Que, cuando chica, mi sueño era ser astronauta.
Mauricio escucha atento, pero no hace más preguntas.
Siento que su interés es cortés pero leve.
Que en cualquier momento se evapora.
Y yo hago piruetas de delfín o, mejor, cada vez una nueva rutina de patinaje sobre hielo.
Al menos, así lo imagino.
Después me lo quedo mirando, en espera del veredicto.
Él sonríe, solo un poco, solo a veces, y mira por la ventana.
Me gustaría decirle que se baje, pero siempre viene Pedro atrás, dormido y recién operado. Mi departamento es diminuto, no tengo tele, no sabría cómo entretenerlo. El conserje me mira con curiosidad cuando me ve bajar de esa camioneta enorme. Mauricio no me ayuda y a mí me cuesta, con el ojo malo y mi torpeza de siempre. Pero tampoco le digo nada.
Me esmero cada vez más. Vestidos lindos, maquillaje. Aros. Ahora entiendo las vestimentas de las patinadoras: siempre llenas de brillos.
No basta solo con la pirueta.
Shine bright like a diamond.
De pura mala suerte, cuando me veo más linda es cuando Ella lo trae.
Hola Dani, dice Niño, mientras se sienta a la mesa de siempre, con sus lápices.
Hola, Pedro, respondo yo y le sonrío a Ella de quien parece que ya no me quiero saber el nombre.
Nunca habla con nadie.
Tampoco trae revistas, ni libros, ni mira más de la cuenta su celular.
Cuando Mauricio no viene, me siento mucho más sola.
Pienso que me gustaría tener su teléfono.
Para no atreverme a llamarlo nunca.
Pero a la que le suena el teléfono es a ella.
No puedo ahora. Te dije hace como una semana que hoy me tocaba traer a Pedro a la clínica. ¿Tan urgente es? Sí, no sé, no me gusta molestarlo. No sé si pueda. ¿Seguro que no puede esperar?
Ella camina por el pasillo mientras habla, pero lo hace tan fuerte que todos la escuchamos. Pedro no levanta la vista de su dibujo. Es una casa, todavía sin techo. Lleva un montón de tiempo haciéndole muchísimos detalles a la puerta.
Me distraigo viéndolo mezclar los colores.
Siguen llegando ráfagas: ahora de una nueva conversación.
Sí, perdona. ¿Seguro que no te importa? Te juro que no te lo pediría si no fuera así de urgente. Para la próxima vengo yo.
Gracias. En verdad, gracias.
A Pedro lo llama la enfermera para prepararlo. Camina sin avisarle a su mamá. Ya se sabe esta coreografía de memoria. Igual que yo.
¿Me cuidas los lápices?, me pide.
Te cuido los lápices.
Ella vuelve y Pedro ya no está.
Se lo llevaron para las gotas, le digo.
Es la primera vez que le hablo.
Vuelvo a leer la página frente a mí.
Ella se sienta y mira por la ventana.
Afuera comienza a llover.
Entre la segunda y la tercera tanda de gotas, Ella le dice a Pedro que se va.
Que el papá se está estacionando justo ahora.
Y ya va a llegar.
Que lo quiere mucho.
Que está orgullosa de tener un hijo tan valiente.
Pedro se despide con un beso y se abraza a las piernas de ella.
Por un instante, me mira.
Tu papá va a estar aquí cuando salgas, le insiste.
Y él dice que sí con la cabeza.
Para cuando llega Mauricio, yo ya veo borroso.
Es una mancha con abrigo que camina con solemnidad.
Las gotas me pican.
¿Tú aquí otra vez? ¿Cuántas intervenciones llevas?
Ya perdí la cuenta.
Le digo y no es cierto. Falta un mes para que deje de mentirle.
Estoy sentada y con él de pie, en frente. Me mira hacia abajo. Por un segundo fantaseo con que me hará cariño en el pelo. Pero no, solo me mira.
¿Estaba muy asustado Pedro?
Es la primera vez que le dice Pedro y no mi hijo. Siento que he avanzado un par de casillas en el tablero de nuestra amistad.
No. Para nada. Es re valiente, le digo con mi sonrisa de soy tímida pero me encantas y quiero tanto caerte bien y no sé cómo.
No logro distinguir sus facciones. Es una mancha que ahora se sienta innecesariamente lejos. Miro mis manos, todavía sosteniendo el libro y con la página abierta. La distancia respetuosa es para que siga leyendo. Pero yo ya no veo.
Me siento algo mareada.
Debería pincharme.
O comer algo.
Busco en mi bolso el estuche con las lancetas y el medidor. Puedo sentir los ojos de él sobre mí. No me ofrece ayuda.
Al fin encuentro todo y me pincho. Es un gesto ya automático. Veo la gota roja brillar, borrosa, en uno de mis dedos. No es suficiente y aprieto para que crezca.
¿Te duele?
Pedro pregunta desde muy cerca.
Su aliento es dulce.
Su ojo sin parche ve la sangre y se asusta.
El medidor lanza un pitido de alarma.
Glucosa baja. El cuerpo se siente frío.
Lo de siempre.
Y esa como neblina en la cabeza.
Si hablara, mis palabras saldrían pastosas, desorientadas.
Así que no lo hago.
Cierro la boca. Aprieto los dientes. Me las guardo.
La enfermera me llama para la segunda gota y sé que si me paro me voy a ir al piso. Le hago un gesto con la mano mientras con la otra busco una pastilla de glucosa. Se siente como comer tiza.
¿Me das un dulce?
No es un dulce.
(Le digo).
Es un remedio.
¿Estás enferma?, pregunta.
La niebla se va disipando.
Me siento mejor.
Le respondo: sí.
Es la primera vez que lo digo en voz alta.
El niño se pone su parka, guarda los lápices en la mochila, y deja de pensar en mí.
Mauricio probablemente también me mira.
Pero yo ya casi no lo veo.
Esta vez nos descoordinamos. A mí todavía me quedan los quince minutos de láser. Él ya tiene que llevar a Pedro a su casa. ¿Dónde vive exactamente? Nunca le he preguntado. Tal vez porque es la casa de Ella y todo lo que se relacione con Ella se escapa sin falta del mapa de mi curiosidad.
Quiero creer que, en estos momentos, Mauricio baraja la posibilidad de esperar. De bajar con Pedro a la cafetería a comer algo y así poder llevarme a casa, juntos los tres, como tantas veces.
Pero la ilusión se evapora pronto.
La enfermera pronuncia mi nombre, me levanto y ninguno de los dos dice nada.
Ni siquiera buena suerte.
Eso decía mi mamá, al menos. Cuando todavía me traía. Buena suerte. Eso me sigue escribiendo, a veces, cuando se acuerda, en un mensajito apurado y con corazones de muchos colores que se quedan latiendo en mi pantalla.
Me siento frente al láser. El doctor todavía no llega.
Odio a esta máquina.
Nunca había pensado lo mucho que pueden odiarse las cosas. Pero detesto este pedazo de metal con todo el cuerpo.
–¿Cómo estamos? –pregunta el doctor Oreja, que siempre está sonriente.
Por mi cabeza desfilan posibilidades de respuesta: bien, más o menos, resignada, pero al final solo me encojo de hombros.
La primera vez que me operaron, le dije al doctor que estaba asustada.
Y él respondió: yo también lo estaría.
Tal vez debiera haberme enojado pero la verdad me alivió la respuesta.
Me hizo sentir menos sola.
Apoyo la cabeza contra el aparato. No hay nada que me amarre y se siente raro poder mover el cuerpo mientras hay un láser cauterizando las venas adentro de mi ojo. Al fondo se ve un puntito, inocente, que sé que hará que mi mundo cambie de color (amarillo, violeta, gris) y que todo duela un poco más. Cada disparo equivale a noventa disparos, me ha dicho el doctor un millón de veces, para resaltar los avances de la ciencia, de los que yo debería estar agradecida.
Siempre me dan ganas de conversar mientras se realiza el procedimiento y siempre el doctor me pide que me calle.
Ahora sin hablar, me dice, e imagino que sonríe.
Cuando hablas, mueves la cabeza (sigue) por si lo anterior no hubiese sido suficiente.
Tengo que mantener el ojo abierto. El punto se transforma en una cruz luminosa: primero amarillo flúor, luego fucsia. Son solo quince minutos en los que todo en mi cuerpo se tensa. Aprieto los dientes, los puños, incluso siento cómo mi corazón intenta cerrarse, como buscando el botón de apagado.
No sé cuántas veces deberán operarme.
No sé si logren salvarme el ojo después de todo.
Imagino mi vida con un parche de pirata. Como Joyce. O esa enfermera sexy y malvada de Kill Bill. Ese chiste también lo he dicho en voz alta, para acostumbrarme, pero nunca nadie se ríe.
Imagino también cómo habría sido pasar por esto en la otra ciudad. No dura mucho el pensamiento: en mi imaginación que es mía y solo mía y donde puede pasar cualquier cosa, ese escenario no existe. En mi improbable vida en el extranjero, yo sigo sana. Nunca llega la diabetes, los pinchazos, las bajas de azúcar, los ojos ciegos. Todo lo bueno se esconde en esa ciudad donde fui inexplicablemente feliz.
Y como no puedo hablar, allá me voy.
Paseo de memoria por esa ciudad en la que ya no vivo. Salgo del metro y llego hasta la fuente. Es primavera, no, mejor otoño, aunque no hace tanto frío, pero llevo puesto un abrigo lindo, botas y bufanda. En la plaza hay siempre mucha gente. Me quedo ahí un rato, tal vez con un café en la mano, o solo mirando. Luego me levanto. Ahí, tan cerca, está mi librería favorita, esa que dicen que está abierta las veinticuatro horas, aunque yo nunca he ido a comprobarlo. Hay otras tiendas, restaurantes.
Yo: camino.
Son quince minutos por calles de adoquines, casas con escaleras altas, por embajadas con sus banderitas al viento. En mi recorrido paso por la estatua en honor a Gandhi, y por ese puente custodiado por búfalos que miran hacia abajo. Verlos siempre me hace sentir tranquila, protegida.
Me gusta cruzar ese puente.
Se siente como un umbral hacia otro mundo.