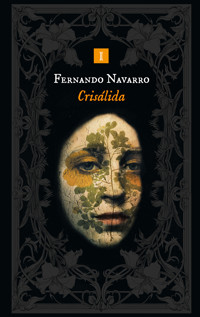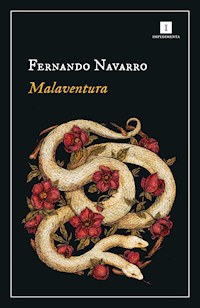Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pepitas ed.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El Kilómetro Nueve
- Sprache: Spanisch
En Todo lo que importa sucede en las canciones Fernando Navarro le ha puesto música a la novela de una vida: la de un joven que se planta en la madurez (un trabajo absorbente, una casa que hay que pagar, un hijo que reclama su atención, una madre soltera que se desmorona y una pareja que da estabilidad) con todo el bagaje que ha ido acumulando a lo largo de la infancia, la adolescencia y la juventud, y entonces su existencia se resquebraja. En la mochila de ese hombre que se resiste a dejar de ser joven y se sienta todas las semanas ante una psicóloga para tratar de conocer sus problemas hay una carga enorme, aunque ligera: todas las canciones que lo ayudaron a crecer, a construirse, a ser. Como dice su protagonista: «Ya no sé si arrastro la crisis de los treinta o me he adelantado a la de los cuarenta. Tal vez me mueva entre ambas, enlazando una con otra como esas canciones que saben hilar los buenos pinchadiscos, sin espacios en blanco. Todo seguido para dar sentido al título de mi propio disco: Hombre en crisis permanente. Sería un fracaso absoluto entre los entendidos, pero, al menos, habría bastante verdad en ello. Solo parece que amaina el temporal cuando las canciones me rodean». Relato de una crisis personal, Todo lo que importa sucede en las canciones es una novela de aterrizaje en la madurez y de asunción del fracaso, a la vez que un canto inteligente y apasionado a favor del rock'n'roll. Bob Dylan, Patti Smith, Bruce Springsteen, Lucinda Williams, Elvis Presley, Neil Young, Tom Petty… No hay mejor coro para acompañar a este protagonista sin nombre y herido por la música en su deriva personal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Todo loque importasucede enlas canciones
FERNANDO NAVARRO
Todo loque importasucede enlas canciones
Pepitas de calabaza s. l.
Apartado de correos n.0 40
26080 Logroño (La Rioja, Spain)
www.pepitas.net
© Fernando Navarro
© De la presente edición, Pepitas ed.
Fotografía de cubierta: Teresa Rodríguez
ISBN: 978-84-19689-12-2
Primera edición, septiembre de 2022
Segunda edición, diciembre de 2022
Tercera edición, febrero de 2023
CANCIONERO
1. «Workingman’s Blues #2». Bob Dylan
2. «Are You Alright?». Lucinda Williams
3. «Good Vibrations». The Beach Boys
4. «If I Can Dream». Elvis Presley
5. «Born to Run». Bruce Springsteen
6. «In Dreams». Roy Orbison
7. «Tom Traubert’s Blues (Four Sheetsto the Wind in Copenhagen)». Tom Waits
8. «That Lucky Old Sun». Aretha Franklin
9. «Keep Me in Your Heart». Warren Zevon
10. «Scenes from an Italian Restaurant». Billy Joel
11. «Hey Jude». The Beatles
12. «Because the Night». Patti Smith
13. «Rockin’ in the Free World». Neil Young
14. «Flirting with Time». Tom Petty
15. «Changing of the Guards». Bob Dylan
A Belén Bermejo, por su risa ypor creer en este libro antes que nadie.
Y a mi hijo, por todo.
«Una canción es algo que camina por sí mismo».BOB DYLAN
«Las canciones son bellas mentirasal servicio de la verdad».BRUCE SPRINGSTEEN
«Workingman’s Blues #2»
Bob Dylan
BOB DYLAN DIJO UNA vez que no importa tanto de dónde vienen las canciones sino adónde te llevan. Es posible. Subrayé esta frase en un libro de entrevistas a Bob como siempre hago cuando creo que hay pensamientos que no deben perderse con el viento o, simplemente, no quiero que se me olviden. Pocas cosas he aprendido en la vida y una de ellas es a no fiarme de mi cabeza. El otro día se me olvidó hacerle el bocadillo a Alejandro a la salida del colegio. Llegaba tarde y pensé que iban a darme el título de peor padre del año, así que paré el coche enfrente de un supermercado y me bajé a comprar pan y embutido. Con las prisas, aparqué mal y, al salir, me encontré una multa de 90 euros. El bocadillo de salchichón me terminó costando 93’60 euros y ni siquiera era salchichón ibérico. Me acordé de mi madre, que solía decir: «Más vale lápiz corto que memoria larga». También me vino a la mente Rosa. A ella nunca se le olvida el bocadillo y a veces me dice que, si prestase igual de atención a la vida que a la música, no me iría dejando la cabeza por todas partes. A decir verdad, solo utilizo el lápiz para subrayar frases de libros como si fueran a preguntármelas en un examen de ingreso a la universidad del rock’n’roll, o alguna cosa así que no existe, pero que algún día pensé que molaría que alguien la hubiese inventado, tal y como algún espabilado hizo con la carrera de Periodismo. Visité tanto esta frase de Dylan que hasta me la aprendí. Quizá por eso se la solté a la psicóloga en nuestra primera sesión. Al oírla, me miró con sus ojos saltones e hizo una anotación en su cuaderno. Percibí que, además de escribir, hacía un círculo, como si remarcara que aquello era valioso, o tal vez señalase que, en ese punto, cuando cité a Bob como si fuera un filósofo, no entendía nada de mí. Entonces, pensé que, con su gesto serio, estaba ignorando lo que decía y repasaba su lista de la compra. El círculo rodeaba una palabra tan sencilla como, por ejemplo, tomates. A fin de cuentas, comprar tomates para ella era más útil que comprenderme. ¿Por qué hablé ese día de Bob Dylan? Ni idea. Otro día repetí la frase en una charla con unos estudiantes. Me quedé en blanco al comenzar la exposición y me salió como quien desenfunda antes de tiempo en un duelo. Me sentí un tramposo cuando una chica sonrió confiada, dándome a entender que delante de ella había un tipo que tenía respuestas. No era verdad. Me había quedado sin ellas, aunque la chica no tenía por qué saberlo. Nadie tenía por qué saber nada de mí ni yo nada de nadie. Una cosa es hablar de música y otra vivir.
Había pensado en esas palabras de Dylan muchas veces, pero ninguna como la mañana que me mudé al piso. Me senté en el suelo del salón rodeado de cajas precintadas con todos mis discos y me vi como una pieza de Tetris mal encajada en la pantalla, tan absurdamente puesta que había descolocado todo y echado a perder la partida. Había aprovechado que Rosa trabajaba y Alejandro estaba en el colegio para hacer la mudanza. Bueno, más bien el traslado de mis discos, mis libros y mi ropa. Suficiente berenjenal como para que los transportistas terminasen cobrándome un extra porque no se esperaban tantos discos y, en palabras de uno de ellos, había más que «borrachos en verbena». Su olor a anís denotaba que conocía bien las verbenas. Me llevé todo a un piso vacío, donde me instalé para pensar qué hacer con mi vida. Al abandonar la casa en la que había estado viviendo con Alejandro y Rosa, puse «Workingman’s Blues #2» en el móvil como si cayese el telón de una función sin aplausos y, entre bambalinas, me esperase Bob Dylan con su voz rasposa para decirme: «Vamos». La última vez que lo había visto en concierto en Madrid ya había imaginado algo similar cuando él y su banda se lanzaron a tocar «Workingman’s Blues #2». Fue una sorpresa que interpreté como una señal. Así de perdido estaba. La canción sonó de una manera casi irreconocible, pero el viejo Bob, de pie frente al piano, con traje blanco y sombrero, me clavó un dardo cuando sin mucha emoción pero con demasiado oficio masticó aquellos versos que llevaban un tiempo empujándome en otra dirección. Quizá fue la primera vez que sentí que mi vida, tal y como era, me estaba consumiendo. Quién podía saberlo. Era como experimentar por primera vez el miedo: una vez que se cuela en los huesos se vive con la sensación de que siempre ha estado ahí. Corría julio de 2015 y, antes de ese concierto, habría apostado toda mi colección de discos a que nunca hubiese hecho lo que hice: separarme e irme a vivir solo. Apenas un año y medio después, a mí no me echaban del casino de Torrelodones como a Sabina. Al contrario, me buscaban para regalarme su tarjeta de cliente especial mientras sus encargados se mofaban de mí. «Queremos al tipo que perdió todo a impar. Mira que no conformarse con lo que tenía…». Sí, yo era ese menda, el mismo que, si bien conservaba todos sus discos, ahora era torero en los callejones del juego y el vino. Ese tipo que, sobre todo, había olvidado lo que significaba el verbo ganar.
Para cuando me mudé, solo sabía de canciones como «Workingman’s Blues #2», que escuchaba todos los días desde aquel concierto. Cuando la puse por primera vez en el piso nuevo, se expandió por la estancia vacía. Resonó como la lluvia de invierno. De nuevo, me pareció escuchar a Bob a mi lado diciéndome: «Aquí estás». Sus primeras notas siempre me relajaban. Sonaban y no me sentía tan ajeno a mí. Y, sobre todo, podía imaginarme a Bob como una sombra que planeaba cerca. Una noche de borrachera le mandé a Martín un mensaje para contárselo y me contestó: «Deja las drogas, cabrón». Toni, siempre más diplomático, escribió: «Sí que estás triste, bro». Menos mal que no les conté que lo sentí más cerca en Nochebuena, al poco de mudarme y justo cuando más echaba de menos a mi hijo. Fue como una epifanía, aunque seguramente me pasé con el vino y solo estaba dentro de un coche mal aparcado y que parecía tan estropeado como yo. «Workingman’s Blues #2» era lo único que me importaba. Me la traían al pairo el frío cortante y el silencio abrumador de afuera. También la cena y los regalos. Solo me importaba la canción. Ese chisporroteo instrumental al comenzar, abriendo una grieta en la noche. Bajo su atmósfera, me daban igual la Navidad, el nacimiento de Cristo y todas las religiones que se hubieran inventado en la historia de la humanidad. Solo creía en Bob Dylan. Era el único que estaba ahí conmigo.
A la psicóloga no le comenté nada de la canción ni de esa Nochebuena. Supongo que para que no pensase que estaba tarado del todo. Tampoco sabía cómo explicar que aquella melodía suave se mecía en mi coche como un columpio movido por el viento y que, si cerraba los ojos, podía verme con Alejandro. El día anterior había estado con él en el parque y me dijo que, si nos hubiera tocado el Gordo, me habría comprado muchos discos y un triceratops. Podría haberlo hecho con el cupón que su madre jugaba siempre con su familia, pero no con el mío. Era el primer año que no jugaba uno con ellos y que no había comprado ni participado con nadie en una tradición que siempre me hacía un agujero en el bolsillo antes que arreglármelo. Y ya tenía suficientes agujeros. El último de ellos con el alquiler de un piso que, por su coste, más bien parecía que correspondía a un ático con piscina. Pero Alejandro no sabía eso. Aquella mañana solo quería meterme goles en una portería imaginaria entre dos árboles y pasaba de ponerse el pasamontañas. Me enfadé un poco con él, por negarse, aunque en el fondo me gustó. Yo tampoco quise nunca calzarme en la cabeza ese invento del demonio y me encantaba que mi hijo tuviese ese punto de rebelde. Con el pasamontañas en la mano, le miré detenidamente mientras corría a por el balón. Era la primera Navidad que no estábamos juntos y empezaba a darme cuenta de que no estaba preparado para ello.
En realidad, sentía que no estaba preparado para nada. Fue lo que pensé de una forma definitiva en Nochebuena. No ayudó que estuviese en mi viejo barrio. Tampoco el vino previo. Mis tíos me habían invitado para que no cenase solo y accedí. Aparqué en una fila improvisada de vehículos, al lado de la casa donde había pasado mi infancia y mi adolescencia, junto a mi madre y mi abuela, y la nostalgia me rebasó. La visión de aquel pasaje comercial, flanqueado por pinos, me recordó los días que me quedaba mirando discos en la tienda de electrónica mientras mi madre hacía la compra en la frutería. El grupo familiar de WhatsApp echaba humo con el pesado de mi tío subiendo fotos de sus nietos en la Plaza Mayor, pero yo estaba petrificado, sin dejar de hacerme preguntas con la mosca de aquel recuerdo en la cabeza. ¿Por qué la gente se empeña en mandar tantas fotos de niños a los grupos familiares? ¿Qué hacía yo ahí? ¿Por qué había llegado a esa situación? ¿Sabría Alejandro que mataría por estar con él en el momento en el que Papá Noel le trajese el diplodocus de cuello largo? ¿Estaría Rosa llorando en casa de sus padres por mi culpa? ¿Y Mar? ¿Para qué narices le escribí? Estaba solo y sin rumbo, deseando que la maldita Navidad se acabara cuanto antes. Subí el volumen, eché de menos la botella de vino que me había dejado en el piso y pensé que, al menos, Bob estaba cantando.
«Workingman’s Blues #2» es un vals, un extraño vals melancólico. Transmite paz a alguien que la perdió o, como yo, a alguien que no sabe si llega tarde o, peor aún, que ya no sabe adónde quiere llegar. La voz, ligeramente arrugada, es como un signo de un tipo que también se perdió en su vida, que también entendió lo que es echar de menos cosas que no siempre tienen nombre, que aprendió a aceptar que casi nunca sabemos cuál es el camino correcto. Puede que, por eso, Dylan sea como es: hermético, resbaladizo, solitario. Aquella Nochebuena pude imaginar al viejo Bob vestido de incógnito con sudadera y zapatillas deportivas paseando por las calles de mi viejo barrio, buscando un sitio donde tomarse una simple cerveza y escuchar buena música. Porque, a veces, eso es hallar la salvación. También me dio por imaginármelo cruzando la acera movido como por un misterio salido de un cuento de Charles Dickens, persiguiendo a los fantasmas de Woody Guthrie o Buddy Holly. Daba igual. Pensaba en él deambulando porque es como si siempre fuera buscando algo. Como aquella noche que la policía lo detuvo en Nueva Jersey al confundirlo con un vagabundo. Caminaba por las calles mal iluminadas de Freehold en busca de la casa donde nació Bruce Springsteen. Los agentes le pararon y tardaron en reconocerlo. Tenía pintas de un atracador de segunda. Salió en algunos periódicos. ¿Quién huevos hace eso? Dylan. Bueno, y yo. En mi adolescencia, estuve en esa casa, con mejores pintas seguramente que Bob porque, al fin y al cabo, era un adolescente al que su madre todavía le compraba ropa. Me hice la correspondiente foto al lado del árbol en el que Springsteen se retrató para la portada de «My Hometown». Muchos fans lo han hecho. Como una peregrinación, acuden hasta la acera de la casa donde nació Springsteen y se apoyan en el gran roble de la calle, con el brazo un poco encorvado, en la misma posición en la que él aparece en la imagen. Springsteen podría pensar que estamos locos. O no. También él fue hasta la casa de Elvis Presley e intentó saltar la valla de seguridad. Tuvo la estúpida idea de querer estrecharle la mano y agradecerle su existencia, o algo así. Sin duda, fue peor lo suyo, pero qué pasada. ¡Intentó colarse en Graceland! Al final, estamos todos igual de chalados. O, al menos, lo estuvimos. ¿Por qué? Yo qué sé. Nunca he sabido qué empuja a algunas personas, yo entre ellas, a hacer según qué cosas. Solo sé que el árbol ya lo han talado y que muchas cosas ya no son como antes. Por ejemplo, Elvis ya no está en su casa, ni Springsteen en la suya, ni yo en la mía. Ninguno lo estamos. Es como si me encerrase en sucesos de otra época. Tampoco está en su casa Dylan, que, arropado por una fina capa de notas de órgano en «Workingman’s Blues #2», me ayudó en la última Nochebuena. Una vez más. Fue uno de esos momentos trascendentales que parecen soñados, inventados por un cerebro caprichoso, pero que causan hasta un estremecimiento físico. Me dejó con sensaciones raras en el cuerpo. Debí contárselo a la psicóloga, pero preferí guardármelo para mí ante la posibilidad de que me dijese como Martín: «Deja las drogas, cabrón».
El viejo Bob simboliza algo más fuerte que yo. No sé su significado, pero creo en ello. Era un chaval imberbe cuando dejó todo en Minnesota y se fue a Nueva York a conocer a Woody Guthrie, que llevaba años postrado en una cama de un hospital psiquiátrico al otro lado del río Hudson, en Morris Plains, en Nueva Jersey. Se consumía por el corea de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa incurable que mina los sentidos hasta apagarlos. El músico que más había cantado por los desfavorecidos y más había luchado contra los mangantes y explotadores, autor de la inconmensurable «This Land is Your Land», estaba marginado, muriéndose a sus cuarenta y ocho años en un triste hospital. La cabeza se le caía y no podía ni andar ni escribir ni casi hablar. Acompañado de su guitarra, Dylan se fue hasta allí recorriendo cientos de kilómetros entre estados tras convencer a unos amigos que lo llevasen en coche y luego hacer autostop. Nora, la hija de Guthrie, aseguró tiempo después que aquel chico que se presentó en su casa parecía un «andrajoso». «Tenía tan mal aspecto como mi padre cuando padeció la enfermedad», dijo. Al verlo, le cerró la puerta, pero el chico insistió hasta tres veces. Al final, Arlo, otro hijo mayor de Guthrie, lo dejó entrar. «Por las botas que llevaba, estaba seguro de que no venía a vendernos nada», reconoció Arlo, que acabó tocando la armónica y la guitarra con él. Dylan terminó conociendo a Woody Guthrie. Después de aquello, mandó una postal a sus amigos de Minnesota en la que escribió: «Conozco a Woody. Lo conozco. Estuve con él, lo vi y canté para él. Conozco a Woody. ¡Maldita sea!». De hecho, lo visitó más días y llegó a entablar una relación con Guthrie, quien, con ayuda de sus hijos, le escribió una carta a Dylan que terminaba con la siguiente frase: «Todavía no estoy muerto». Aquella carta fue un talismán para Dylan, que la llevó en el bolsillo durante sus comienzos en los bares del Greenwich Village y también cuando escribió «Song to Woody», una composición que, como reza uno de sus versos, «va por los corazones y las manos de los hombres que vienen con el polvo y se van con el viento». Una canción que, encima, empieza así: «Aquí estoy, a mil millas de casa». Tremendo. Cuando lo pienso, se me pone la piel de gallina. Desde que me mudé al piso, yo también me siento a mil millas de casa.
Es tan épico que a veces creo que no es real. No sé cuánto quedará de aquel chaval en el Dylan de hoy. El viejo Bob es ahora un personaje huraño e intratable. No descarto que pueda ser también un cabronazo, alguien al que no te gustaría conocer. Puede que no quede nada del joven soñador, o puede que quede todo. Poco me importa cuando suena «Workingman’s Blues #2». A diferencia de tantas canciones, aquí escucho a un hombre con su verdad. Hay verdades que son duras, pero que también son dignas. Y siento que Dylan está cantando sobre esa verdad. Sobre una existencia desgastada, con cicatrices, pero que conserva su empuje por salvaguardar la llama original, esa luz que no ven los ojos, esa admiración por aquello que lo definió, lo llenó como una revelación. Muchos pensarán que es una tontería, pero basta con fijarse en lo que dijo en su discurso de aceptación del premio Nobel de Literatura. «Si tuviera que volver al amanecer de todo, creo que tendría que empezar con Buddy Holly», escribió. «Desde el momento en que lo escuché por primera vez, me sentí identificado. Sentí casi que era como un hermano mayor. Hasta pensé que me parecía a él. Buddy tocaba la música que me apasionaba –la música con la que crecí: country western, rock’n’roll y rhythm & blues–. Tres hebras separadas de la música que entrelazó y fundió en un género. Una marca. Y Buddy escribía canciones que tenían bellas melodías y versos imaginativos. Y cantaba muy bien. Él era el arquetipo. Todo lo que yo no era y quería ser. Lo vi solo una vez, unos días antes de su muerte. Tuve que viajar cien millas para verlo actuar y no me decepcionó. Era poderoso y electrizante y tenía una presencia imponente. Yo estaba a solo seis pasos de distancia. Estaba hipnotizado. Le miré la cara, las manos, la forma en que marcaba el ritmo con el pie, sus grandes gafas negras, los ojos detrás de las gafas, la forma en que sostenía su guitarra, su postura, su traje elegante. Todo él. Aparentaba más de veintidós años. Algo en él parecía permanente, y me llenó de convicción. Entonces, de repente, sucedió lo más extraño. Me miró directamente a los ojos y me transmitió algo. Algo que no sé lo que era. Y sentí escalofríos». Creo que Dylan no ha dejado nunca de asombrarse por ese algo de la música que no sabes lo que es, pero que te hace sentir escalofríos. Utilizó en su discurso la palabra «amanecer». Podía haber buscado otra, pero se decantó por esa para definir aquel recuerdo, para definirse a sí mismo a través de Buddy Holly. Me parece maravilloso. Llevo mucho tiempo deseando que vuelva a amanecer. La música es el oficio de Dylan y también es su vida. Por eso, me maravilla también que hable de Buddy Holly como «algo permanente». Entonces, tal vez se pueda entender más al misterioso Bob. Entender su cancionero abrumador, su gira interminable, su obsesión por mantenerse en contacto con las canciones y la carretera, aunque tenga casi ochenta años. Parece que no le interese nada más que el mundo fantasmagórico de las canciones. Es como un cruzado: está entregado en cuerpo y alma a preservar lo permanente. Y puede que sea un cabronazo, pero eso no es determinante para aquellos a los que alguna vez nos ha dado la convicción que necesitábamos para recorrer carreteras abruptas y aguantar las noches de invierno. Es nuestro cabronazo.
Me encantó que le concediesen el premio Nobel de Literatura. Me pilló en la redacción, con todo el mundo pendiente de la tele para ver a la mujer que sale por la puerta del hall de la Academia sueca. Al oír su nombre, pronunciado con cierta gracia por el marcado acento francés de la académica, grité «¡el puto Bob Dylan!», di un salto sobre la silla y proclamé que me ponía a escribir un artículo a toda pastilla porque era «un día histórico». Fue ridículo: no hacía falta anunciar lo que hasta el más tonto sabía. Algunos me aplaudieron, otros me miraron con cara de está loco y la mayoría pensó que iba a ser un suplicio aguantarme a partir de ese día. Sin embargo, ya debía serlo. Esa noche quedé con Mar en Lavapiés y creo que estuve la primera hora hablando de Dylan. Ella me miraba con ojos de gata hambrienta y pedía copas de vino mientras yo intentaba explicar por qué era mejor que le diesen el premio al viejo Bob antes que al pesado de Murakami o a cualquier otro soplagaitas de la alta cultura, o lo que fuera a lo que aspiraban los escritores que vestían con corbata. Y más de una vez Rosa me dijo que no todo en la vida giraba en torno a las canciones. Era obvio, pero tal vez no lo era para mí. Nuestro hijo se acostumbró a verme salir e ir a conciertos más de una noche por semana cuando lo normal hubiese sido quedarse en casa. Y, a veces, sin motivo aparente, necesitaba encerrarme con determinados discos en el salón, como protegiéndome de algo. Todo eso sí se lo conté a la psicóloga en nuestra primera sesión, y también le dije que entendía muy bien a Dylan cuando hablaba de los escalofríos que sintió al ver a Buddy Holly. Yo los sentí con el propio Bob, pero a nadie revelé qué tipo de paranoia tuve en la última Nochebuena con «Workingman’s Blues #2». Fue como si el viejo Bob, después de imaginármelo deambulando por mi antiguo barrio, llegase a mi coche, me observase desde el asiento del copiloto, ataviado con su sombrero y sus botas corroídas, y, con mueca torcida, me dijese: «¿Y ahora qué? Yo simplemente estoy aquí flotando». Flotando como un fantasma, como Buddy Holly, como Woody Guthrie, como Elvis Presley, pero flotando.
Sé que persigo fantasmas y no puedo evitarlo. En la víspera de Navidad, escuché la voz errante de Dylan cantar: «El lugar que más me gusta es un dulce recuerdo». Esa voz, que de forma casi inapreciable sube un tono en esa frase, apoyada por un acorde de la guitarra, fue pura compasión. El dulce recuerdo es un lugar que para mí no conserva los trazos intactos. Se desvanece, pierde su forma, o lo que es peor, se lo llevan pájaros y no puedo hacer nada. Como dice, casi clama, la misma voz venerable de Dylan, con su timbre vetusto, en otra estrofa de «Workingman’s Blues #2»: «Ningún hombre, ninguna mujer sabe / La hora en que llegará el sufrimiento / En la oscuridad escucho la llamada de las aves nocturnas». Es una llamada que surge de rincones insospechados y trepa en el silencio hasta hacerse fuerte. Cuando la oyes, dan ganas de silenciar a esos pájaros, de desplumarlos, cortarlos en trozos, dispararles entre los ojos, pero no siempre se sabe cómo. Yo llevo ya bastante tiempo sin saberlo. Al menos, cuando suena «Workingman’s Blues #2» no los escucho, aunque las aves nocturnas acechen fuera de la canción. Siempre lo hacen.
Prefiero perseguir fantasmas que dejar a esos bichos hacerse más fuertes. Quizá algún día consiga calzarme bien las botas y solo necesite luz e infraestructura para pensar en pasado mañana, como canta Quique González en «La casa de mis padres». Quique me confesó durante una madrugada que también se obsesionó con «Workingman’s Blues #2». Me contó algo que oí como si saliera de mi boca. Llegó a escucharla compulsivamente durante una noche entera, hasta que amaneció. Ponía la canción y volvía a ponerla. Una vez tras otra, como si su música le permitiese mirar por una rendija y contemplar con toda nitidez un dulce recuerdo. Tenía sus motivos. Como yo los míos cuando la escucho y sé que podría escucharla durante horas. Siempre hay un motivo para que una canción te atrape. Nadie elige las canciones que le atrapan. Ellas nos escogen a nosotros. Y siempre tienen un motivo. Eso también lo hablé con Quique aquella noche en su casa entre humo, whisky y una pianola que me recordaba al piano sobre el que se apoya Tom Waits en la portada de Closing Time. Tenía el mismo aire de confesionario. En lo más profundo de la canción, en su vaivén melódico irrompible, la voz de superviviente del viejo Bob canta: «Reúnete conmigo al final, no te retrases / Tráeme mis botas / Puedes rendirte o luchar lo mejor que puedas en primera línea». Tráeme mis botas. Me supera oír ese verso del mismo tipo que se presentó con sus botas andrajosas en casa de Woody Guthrie. No se puede decir mejor cómo prepararse para enfrentarse a las malditas aves nocturnas.
Sigo escuchando con obsesión «Workingman’s Blues #2». En el piso suena mientras me tumbo en el sofá y contemplo el techo. La pasada noche llegué demasiado pasado de un concierto y, tras pensar en Mar primero, luego en Rosa y al final en Alejandro y mi madre, acabé sentado en el suelo escuchándola, como intentando meterme dentro de la canción. Creo que lloré antes de quedarme dormido. Debió ser una de esas escenas patéticas que es mejor olvidar, pero, a decir verdad, la canción es desde hace mucho tiempo mi escudo ante los pájaros de la noche. Llegó un día y me atrapó. Con fuerza, sin compasión. No puedo salir de su carrusel. En la última Nochebuena, cuando estaba más hundido, causó algo impensable: apaciguó todo el ruido. Luego despertó en mí una pregunta para la que no tengo respuesta y que se marcó en mi piel: ¿puede la música salvarme la vida? Imagino a la psicóloga haciendo en su cuaderno círculos, quizá también para señalar que necesita lechuga, y, después, repreguntándome, con su mirada profesional: «¿Qué es eso de salvarse?». La verdad que parece una pregunta de manual de autoayuda. Qué tontería todo. ¿Y acaso me muero? ¿Acaso tengo una enfermedad incurable? Es cierto que debo hacerme la prueba médica, pero ya está. Más cierto es que es una pregunta estúpida y más todavía que no puedo evitar mi tristeza. Una simple y llana tristeza que me acompaña desde hace tiempo, desde que me atrapó «Workingman’s Blues #2». No lo sé. Desde antes de entrar al piso, desde antes de que pareciese que entre Rosa y yo únicamente se había enfriado nuestra relación, tal vez desde antes de que naciese Alejandro, es como si hubiese perdido la capacidad de pensar con claridad, de saber quién soy frente al espejo. Llevo mucho tiempo deambulando, pero no quiero rendirme. Me gustaría luchar en primera línea. Ojalá supiese cómo. Ojalá supiese algo. Y ojalá «Workingman’s Blues #2» no se acabase nunca. Cuando estaba en la otra casa, la escuchaba mientras Alejandro y Rosa dormían. Tenía algo de liturgia, en la soledad del salón, cuando desde la ventana veía las farolas desparramar su luz anaranjada en las aceras. Entonces, la voz de Bob atravesaba los muros de silencio, altos como diques que separasen la tierra del océano, impertérritos.
Quedan pocos días para que se acabe un año que más bien ha sido un hundimiento, pero esta noche, una vez más, entre las paredes de este piso al que he venido a parar, siento que me ofrece un rumbo, un desconocido y centelleante rumbo, como esas notas que se enlazan mágicamente en una guitarra o en un piano después de un millón de intentos. Siento que es algo permanente, como Buddy Holly lo fue para Bob Dylan, y como Bob Dylan lo es para mí. ¿Puede la música salvarme la vida? Jamás me lo hubiese preguntado si no fuera porque «Workingman’s Blues #2» me ha llevado a algún sitio, tal vez al que me corresponde. Y entonces tengo la seguridad de que todo lo que importa sucede en las canciones.
«ARE YOU ALRIGHT?»
Lucinda Williams
ERA NUESTRA PRIMERA SESIÓN y no sabía qué contar a esa pava. La psicóloga se sentó enfrente de mí, en un amplio sofá negro. Pensé que era perfecto para tirarse en él y dejar la vida pasar mientras giraba un vinilo, pero nada invitaba a ello en esa consulta de uno de esos edificios señoriales del barrio de Salamanca. La habitación tenía una decoración austera: una mesita junto al sofá, una lámpara de pie y un par de estanterías con algunos libros de psicología. Era como estar en un despacho médico. Me acordé del primer capítulo de Los Soprano, con Tony observando todo y guardando silencio ante la mirada atenta de la doctora Jennifer Melfi. A mí los silencios siempre me incomodan y resolví aquello hablando más de la cuenta, sin ninguna dirección, como rellenando el tiempo, comentando la dificultad de aparcar en la zona o la amenaza de tormenta que anunciaba el cielo. Para algunas cosas era lo contrario a Tony: ni sabía estar callado ni ordenaba dar palizas cuando algo me molestaba. Pero no podía negar que, como él, me preocupaba adónde se fueron los patos. Sin embargo, no era algo que quisiera comentar.
Con un tono neutro, aquella mujer me ofreció agua y me pidió que le dijese por qué estaba ahí. No tenía ni idea. Había ido por cumplir con una promesa que le había hecho a Rosa antes de mudarme al piso. Nada más. Todavía recordaba su voz quebrada y los pañuelos de papel sobre la mesa baja del salón cuando me pidió que, por favor, fuera a un psicólogo con el fin de ordenar lo que parecía más desordenado que nunca. Es decir, con el fin de ordenarme a mí. En esa mañana de miércoles, no sabía qué hacía allí ni tenía mucho que decir. De hecho, minutos antes, cuando me encontraba en la sala de espera, había estado a punto de salir disparado. Me sentí un imbécil cuando en el pasillo me pareció oír la voz de un hombre que conocía de una discográfica y, en un acto reflejo, me tapé la cara con una revista de viajes. Nada comparable a cuando llegué a la consulta. Me confundí y abrí la puerta que había enfrente, que era la de una clínica médica especializada en disfunciones eréctiles. Me di cuenta una vez dentro, cuando la chica de la recepción ya me había saludado y hecho tomar asiento. Me levanté lentamente y me disculpé diciendo que me había equivocado. Ella, con una amplia sonrisa, me preguntó si de verdad lo había hecho. Le contesté que sí, aunque lo dije con cierto sudor frío por mi torpeza y las prisas que aún arrastraba. Ella insistió en la pregunta. Volví a responder que sí. Ella me sonrió más todavía y me dijo que si era la primera vez que iba a una consulta de ese tipo. Yo le dije que sí, pero que, de verdad, iba a otra clínica. Sonrió más, observándome fijamente, y, ya a salvo en el rellano, solté abruptamente: «Creo que el pene hasta ahora me funciona. Es la cabeza lo que no me va bien». Todo era ridículo, empezando por mí mismo.
A la psicóloga le expliqué lo de mi salida de casa y mi recién estrenada etapa en un piso vacío, a tan solo dos manzanas de donde vivían Rosa y Alejandro. «¿Por qué tan cerca?», me preguntó. Me parecía tan obvio que hasta me molestó un poco la pregunta. Le dije que por mi hijo, por tener la posibilidad de verlo casi todos los días. Ella anotó algo en su cuaderno. Fue lo primero que escribió y no dejó de tomar notas durante toda la sesión. Parecía una empollona cogiendo apuntes. Quizás fueron demasiadas notas, o quizás pocas. No podía saberlo: nunca había asistido a una consulta con un psicólogo. No tardó en querer saber cómo me sentía. «¿Cómo estás?», soltó, como si su caña en un ejercicio de estrategia y habilidad suprema hubiese descubierto el modo de pescar algo en mí y aquella pregunta no fuera sino encontrarse con un anzuelo abandonado en la orilla de un río. «No lo sé», dije. Dudé si añadir algo hasta que lo hice como por obligación: «Imagino que algo triste». «Háblame de tu tristeza», pidió, acomodándose en el sofá.
¿Que le hablase de mi tristeza? ¿Cómo se hacía eso, colega? ¿Quería que la intentase sustraer de mí, de todo el resto de mi ser, de mi cuerpo, mi cabeza y mi corazón, de cualquier minúscula célula de lo que estaba formado, como si pelase una cebolla, dejando el tallo a un lado y las peladuras al otro y diciendo esto vale y esto no, esto, que es la tristeza, se puede tirar a la basura? ¿Cómo hablaba de ella? Pensé en decirle que había una canción de Lucinda Williams que había escuchado en el coche, yendo a su consulta, y que allí, en esa melodía y esa voz arrastrada, podía encontrar mi tristeza, o lo que fuera que me pasara. Esa mañana, justo antes de salir del piso, me había llegado una notificación de Spotify al móvil recordándome mis canciones más escuchadas del año. Por segundo año consecutivo, «Workingman’s Blues #2» estaba en lo más alto de la lista. Era el repaso de 2016, pero yo seguía instalado en el siglo pasado. La segunda más reproducida era «Are You Alright?», de Lucinda Williams. De camino a esa primera cita, la escuché dos veces. Había un hilo directo de esa canción a mi tristeza. El jodido algoritmo hablaba ya por mí. Lo único que podía decir es que aquella doctora podría agarrar el disco West y escucharlo como quien se sumerge en el mar. Era la única forma de entenderme. También la única forma de explicarme. Quería decirle a esa mujer de las gafas de funcionaria que lo escuchase a conciencia y que, antes de darle al play, cogiese aire con los dos pulmones, contuviese la respiración y se zambullera, que buceara hasta llegar al fondo. Iba a ser una sensación extraña, la de flotar mientras no había respiración, parecería que iba a asfixiarse, pero quedaría suspendida en ese limbo sin aire, contemplando el fondo, aturdida por la experiencia. Y, si no le causaba nada, entonces, teníamos un problema. Porque, si no era capaz de comprender lo que transmitía la música de Lucinda, cómo iba a explicarle cómo me sentía. Cómo iba a hablarle de mi tristeza.
«Are You Alright?» suena al levantarme en estas mañanas de Navidad en el piso. Son días extraños en los que camino confundiéndome con la bruma que difumina las calles cuando no estoy dentro de esta madriguera repleta de cajas con discos y libros. Percibo cómo Lucinda Williams se concentra en su dolor cuando canta, como si con los ojos cerrados masticase tabaco y apreciase cada partícula de su sabor amargo. Es un dolor rudo, exigente, intenso. Arrastra algunas palabras, ajustándolas al remolque de su férrea mandíbula para medir el peso exacto de su carga. No hay victimismo ni tampoco un llamamiento de socorro en su voz. Simplemente es la descripción al detalle de una aflicción, con perspectiva documentalista y con toda la magnitud de la dura realidad. Su dolor empasta con mi tristeza, esa nube seca que me rodea. Podría decir que incluso con resaca conecto más con Lucinda, una mujer que sabe mejor que yo lo que es cerrar bares.
El último que yo he chapado ha sido en Nochevieja en Lavapiés, ya de día y con un puñado de zombis. Fue después de haberlo quemado todo en la fiesta en la casa del Jipi. Entraba 2017 y, como en Nochebuena, yo estaba otra vez sin Alejandro. El plan de estar solo con su padre, tomándose las uvas, no era mejor que pasarlo con su madre, sus abuelos, sus tíos y sus primos. Entre todos, eran un regimiento de afectos y atenciones contra un paria recién instalado en un piso desangelado, cuyas ventanas ni siquiera cerraban bien. Preferí no trastocarle esa noche con la familia de su madre y le dije a Rosa que nuestro hijo se quedase con ella, aunque me correspondía pasarla con él. Había descartado volver a casa de los plastas de mis tíos y no tenía mucho que ofrecerle a Alejandro, más que vinilos girando en un tocadiscos conectado mal que bien entre estanterías y cajas. Ni siquiera me había hecho aún con una televisión. Había pasado de comer las uvas con él en mis rodillas cada 31 de diciembre a estar sentado en una esquina del salón del Jipi y parecer un bufón de tercera, al que le colgaba una sonrisa impostada y hacía como si la vida pudiese reiniciarse con el cambio de año. Desde la primera campanada tuve ansia por despejar la nube de tristeza, como si pudiese ahogarla en todo el alcohol que me había bebido desde que había entrado en ese apartamento cochambroso. Busqué estrujarla entre los hielos de las copas para poderme mover a la misma velocidad, con el mismo ahínco, con el que se movían los demás. Pude meterme el speed que corría por los pasillos de la fiesta porque parecía que no hubiese paredes ni penas para el resto, pero no lo hice y, aun así, al día siguiente me dolían las piernas como si me hubiesen pegado una paliza.
Una resaca nunca miente y esta última me recuerda que estoy mayor. Es una de esas tantas verdades que puedes esconder debajo de la alfombra y no quiere decir que no exista. Estoy mayor y tirado en un piso vacío, como uno de esos protagonistas de una serie que cancelan tras la primera temporada en Netflix. Una tal Virginia me lo recordó en la fiesta mientras me rellenaba la copa: «Eres el único de la fiesta con un hijo y separado». Brindé por ello por no saltar por la ventana. Estaba claro que al Jipi se le escapó que me había ido de casa. Es lo que tiene el speed: te suelta la lengua tanto como te excita. El Medu es un buen ejemplo: se pasó una hora, tras el subidón, colocando novelas y libros de poesía por orden alfabético y recitando párrafos sueltos como si aquella fuera una de esas insoportables noches de poesía a micro abierto en la que todos se hacen los intensos solo para ver si follan algo. Pero Medu, más que meter o sacar, buscaba comerse las paredes. Ya en el Club 33, creo que la tal Virginia intentó arreglarlo diciendo que ahora, en mi nueva etapa, se me abría un mundo de posibilidades con Tinder y todo eso. La música estaba muy alta y yo hacía como que oía, moviendo ligeramente la cabeza. Luego me dijo que había una piba que andaba por ahí bailando y que si me interesaba. Estaba tan pedo y tan triste que pasé de todo y me dediqué a convencer al dj para que pinchara a The Smiths. Fui el único de los que quedaban de la fiesta que bailó medio llorando «There Is a Light That Never Goes Out». No solo estaba mayor, sino que era el que más pena daba. Menos mal que el resto iban colocados o más borrachos que yo. Estoy seguro de que también fui el único que empezó a sentirse persona en el primer día del año escuchando a Lucinda, que parecía declamar su canción en un estado de trance similar al que yo me encontraba. Solo que yo estaba tirado, roto, en el suelo del piso.
No me extraña que sea una de mis canciones más escuchadas. Y eso que Spotify no registra todas las que me pongo en el reproductor de discos. Tengo los álbumes de Lucinda desgastados. Antes de venir al piso, escuchaba «Are You Alright?» siempre que regresaba a casa después de algún concierto. En el metro o en la calle, me ponía los cascos y buscaba esta canción en el móvil como quien necesita fumarse un cigarrillo. No era la única canción de ella a la que acudía, pero sí la que más escuchaba. No puedo decir qué día fue el primero que lo hice, o cuándo la necesidad de llevármela a los oídos fue tan grande que arrinconé otras canciones. No puedo decirlo porque no sé decir cuándo surgió esta pesadumbre. Simplemente, esta canción y ella se encontraron por el camino y se ligaron una a la otra. A veces, salía de la boca de metro de Embajadores y tomaba el camino largo para poder escuchar los cinco minutos y dieciocho segundos de «Are You Alright?». La primera vez que lo hice no le di importancia, pero cuando empecé a repetirlo supe que algo no marchaba bien. Que yo no marchaba bien. ¿Quién lo hace cuando su hijo y su mujer lo esperan en casa y prefiere demorarse escuchando canciones por las calles de Madrid? Alejandro dormía, Rosa estaba despierta viendo la televisión y yo hacía filigranas por las aceras, con los cascos puestos, el volumen alto y la ciudad insomne acogiéndome como a un furtivo. Una noche salí de la sala El Sol y caminé hasta pararme a unos metros del portal para volver a escuchar a Lucinda, intentando descifrar qué clase de dolor rumiaba. Estaba convencido de que era como el mío. Por eso tampoco dejaba de poner sus canciones cuando me quedaba cenando algo a deshoras en la cocina. Rosa ya se había caído de sueño y yo, apurando la última birra, acababa dejando la televisión encendida, pero sin volumen, mientras masticaba.
Estaba en un laberinto, incapaz de encontrar una salida entre los pasadizos, deseando que al menos Lucinda me dedicase una de sus canciones o brindase por mí, allá donde estuviese en Texas, en un garito de Misisipi o en la cocina de su casa en California. Que brindase por el tipo de las caminatas largas o por una simple cuestión de lástima. Era la consolación a la que me sometía para no tomar ninguna decisión y agachar la nariz cuando sonaban las canciones lastimosas. Lucinda, curtida en cientos de noches desperdiciadas, podía levantar su copa y guiñarme un ojo con la complicidad de la que también se vio sucumbir. Tiempo atrás la había entrevistado y había sentido que hablaba con un ser especial. Con el cambio horario, llamé pasada la medianoche y no sonaron ni tres toques cuando aquella mujer de voz rasgada descolgó y me contó que estaba en ese momento en su casa de Los Ángeles, más concretamente en su cocina, un lugar querido para ella. La charla de casi una hora transcurrió con tranquilidad y un particular aire de intimidad. Me dijo que en esa parte de su hogar solía escribir muchas de sus canciones. Le gustaba sentarse por las mañanas en la cocina y descorrer las cortinas de la ventana para que se colase el sol, pero también, en muchas ocasiones, se refugiaba a la luz de una lámpara y se quedaba hasta altas horas de la noche componiendo. Podía imaginármela como en un cuadro de Edward Hopper, sentada con un café, un bolígrafo y un papel a primera hora del día. Aún más con una cerveza o un whisky a última hora de la noche, rascando en la duermevela letras para esas composiciones tan profundas, tan sinceras.
«Are You Alright?» es una canción sobre una persona que echa de menos a alguien importante en su vida. Por el latido de la letra, esa otra persona añorada significa algo más grande que un simple amigo. Una voz sin plástico se pregunta si esa otra persona estará bien. Lo hace de forma constante, hasta once veces en un puñado de minutos. «¿Estás bien? / De repente te fuiste lejos / ¿Estás bien?», canta Lucinda en la primera estrofa como si arañase en una herida reciente. «¿Estás bien? / Tengo fe en que realmente vuelvas algún día por aquí / ¿Estás bien?». Su voz dolida se cuela por los poros hasta invadir todo el cuerpo, removiéndote de arriba abajo en apenas unos compases. Ayuda también la atmósfera creada a partir de esa base de folk rock suave, casi abandonado a la ensoñación de otro tiempo pasado, que, si bien no revive, se vislumbra en algún pequeño lugar de la memoria, y provoca emociones encontradas y difusas. Cuando en los últimos versos Lucinda Williams se hace la pregunta que da título a la canción, articulando ese estribillo desesperado, se pueden oír, como en la lejanía, unos coros repitiéndola una y otra vez: «¿Estás bien?». Con ese ligero toque de acompañamiento soul, es como si las desconocidas voces se oyeran entre la niebla, aumentando la desazón ante la imposibilidad de obtener respuesta a una pregunta que no deja de repetirse.
«¿Estás bien?», me preguntaba Rosa muchos días cuando empezó a notar que una nube se interponía entre nosotros, como un dolor diminuto que se cuela en el cuerpo y, al principio, es como si no existiese, casi anecdótico y pasajero, pero luego sigue ahí y crece y se hace fijo y constante, un incordio diario que te consume. «¿Estás bien?», indagaba cuando los días en los que salía tarde de la redacción se amontonaban como cajas de expedientes judiciales sin resolver, cuando habíamos perdido el tacto de las manos del otro, las mismas manos que se buscaban en la oscuridad con electricidad, peces imparables nadando en todas direcciones, entre las sábanas o bajo la manta del sofá. «¿Estás bien?», me inquiría cuando habíamos dejado de comernos a bocados, con los dientes apretando fuerte, revolcándonos entre risas y jadeos, antes de dormirnos o después de despertarnos, cuando incluso habíamos perdido entre las sombras la dulzura del roce y el abrazo, primero reduciendo todo a una posición de misionero, mecánica y rápida, como si nos cronometrasen, como si sumara puntos ante una tómbola de consolación, y, luego, con la nube extendiéndose como una mancha de aceite, abandonando poco a poco ya los polvos, convertidos en recordatorios de otro tiempo, de otra civilización que fuimos, cuando nos poseían el deseo y la comprensión, cuando no los teníamos contados al trimestre. «¿Estás bien?», me repreguntaba cuando a la semana había más conciertos que antes y, después, llegaba tarde y, como un bandido cargando con sus crímenes, cenaba solo en la cocina escuchando a Lucinda Williams. «¿Estás bien?». Alcanzar a responder esa pregunta se hacía más difícil que nunca. A lo mejor nadie estaba siempre realmente bien, o lo estaba del todo, pero entonces sabía que al menos hubo un tiempo en que esta pregunta tenía una respuesta inmediata, sin contemplaciones. Hubo un tiempo que podía decir sin titubeos que sí porque, entonces, mi vida no guardaba tantos silencios buscados y, al contrario que ahora, se movía en parámetros donde las respuestas ya venían dadas. En ese otro tiempo, no me preocupaba que algo se hubiese marchado ni tenía necesidad de quedarme atolondrado contemplando la nada. No me había atravesado esta canción: sabía que existía y podía oírla sin que rozara, como un simple espectador curioso y no como un peregrino solitario intentando llegar a lo más profundo de su cueva. Esa cueva, como sumergida en el mar, a la que Lucinda me llevaba, o yo a ella. Qué más daba. «¿Estás bien?», me preguntó Rosa con gesto serio un día que vine de estar con Mar y que, al despedirse en la rotonda de Puerta de Toledo, me abrazó y quiso quedarse así hasta que, con las agujas de los relojes derretidas, me susurró al oído que era maravilloso, cuando lo que yo era tenía que ver más con un cobarde o, peor aún, con un ser que lo estaba echando todo a perder, lo que tenía y lo que podría tener. «¿Estás bien?». La misma pregunta me hacía a mí mismo, antes y ahora, al escuchar a Lucinda Williams, al ir a trabajar o al dejar a Alejandro en el colegio. Esa misma pregunta que también me perseguía porque nos la lanzábamos mutuamente mi madre y yo en el recibidor de su casa, bajo el foco de una luz funeraria, odiosa, criminal. Esa pregunta llevaba demasiado tiempo formulándose. «¿Estás bien?». ¿Y ahora? ¿También me tocaba respondérsela a esa mujer que, con su título de psicóloga colgado en su despacho, me analizaba cada palabra y cada gesto? ¿Respondérmela a mí, que disparo palabras al aire para no tener que mirarme los pies de barro? Bastaba con decir «sí, estoy bien» y ya valía, pero, en verdad, era mucho más complejo. Tan complejo que, a la vista de todos, había llegado sobrado a la meta de padre y marido, pero, en realidad, buscaba bombas de oxígeno, escondrijos para no competir, hoyos donde esconderme. Pensaba: una canción, un cerrojo. Porque cada canción me dejaba más y más callado, más y más escondido.
Al sonar «Are You Alright?», esa complejidad planea en la canción. La propia Lucinda Williams se refirió al embrollo emocional con el que muchas personas tienen que lidiar pese a tenerlo todo de cara para ser felices. Andaba explicándome por teléfono cómo componía canciones cuando detuvo su discurso de forma abrupta y suspiró. Como si fuera a hablar de algo que había prometido no contar. «El mundo es triste», dijo con contundencia. Lo soltó en un castellano juguetón, con acento mexicano. Me sorprendió. Decía que era como una cima pasajera y no un lugar donde poder establecerse. Acababa de publicar Blessed, un disco que, como el anterior Little Honey, contenía canciones más alegres de lo habitual en su catálogo, y algunos críticos habían asegurado que había perdido inspiración, que la misma autora de Car Wheels on a Gravel Road