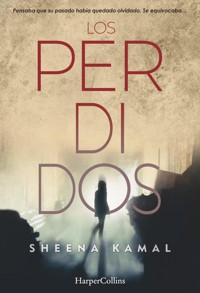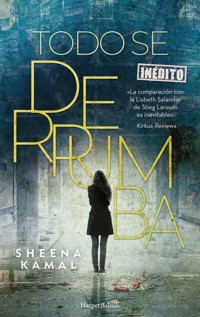
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
De pequeña, Nora Watts solo conoció a uno de sus progenitores, a su padre Sam. Cuando este se suicidó, ella se negó a sentir dolor y continuó con su vida. Pero un encuentro fortuito con un veterano de guerra que lo conoció le hace enfrentarse a preguntas y emociones oscuras que no puede ignorar. Si quiere hacer las paces con el pasado, debe plantarle cara. Para descubrir la verdad sobre la vida de su padre y sobre su muerte, Nora viaja de Vancouver a Detroit, donde se crio Sam Watts. En la Ciudad del Motor, Nora descubre que las circunstancias que rodearon al suicidio son más inquietantes de lo que había imaginado. Sin embargo, por mucho que se aleje de Vancouver, Nora no logra dejar atrás los problemas. De vuelta en el noroeste del Pacífico, Jon Brazuca, exdetective de la policía convertido en investigador privado, está investigando la muerte por sobredosis de la amante de un multimillonario. Su búsqueda destapa una despiadada red de contrabando de opiáceos y un sorprendente vínculo con Nora. Centrada en los misteriosos acontecimientos del pasado de su padre y en las pistas que estos le proporcionan para entender su propia identidad y la de su hermana, tal vez Nora no logre ver el peligro hasta que sea demasiado tarde. Pero no son los viejos contactos de su padre los que podrían matarla, sino los suyos propios. «Un thriller impactante y emocionalmente absorbente». Kirkus reviews
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Todo se derrumba
Título original: It All Falls Down
© 2018 by Sheena Kamal
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Traductor: Carlos Ramos Malavé
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubierta: Shutterstock
ISBN: 978-84-18623-71-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Uno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dos
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Tres
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cuatro
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Cinco
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
A mi madre
Uno
1
Cuando levantaron las primeras tiendas de campaña para tratar a los adictos que entraban y salían como muertos vivientes, pensé: «Claro».
Cuando los periódicos empezaron a publicar un artículo tras otro sobre la adicción a los opiáceos que estaba invadiendo la ciudad, pensé algo más o menos así: «¿No me digas? No se os escapa nada, chicos».
Pero, cuando la infraestructura de salud mental se obsesionó con los zombis, no me quedó más remedio que plantarme.
A nadie le importó mi queja.
Con todas estas personas adictas a los adictos, ¿dónde se supone que vamos a buscar ayuda psicológica los humildes asesinos de la ciudad?, me pregunto yo. Nos hemos visto reducidos a quejarnos sobre el tema en nuestras reuniones semanales. No es que haya grupos de apoyo a asesinos en Vancouver. Que nadie se haga una idea equivocada. Las válvulas de escape alternativas para los homicidas de la ciudad tienen muchas carencias. Los terapeutas privados cuestan un ojo de la cara, por así decirlo, y tampoco es que puedas encontrar en la comunidad muchos grupos de discusión sobre el tema. Lo más cercano que he encontrado es uno para personas con trastornos alimenticios, pero no creo que las personas que hayan hecho cosas horribles con su apetito puedan entender que maté a una persona o dos el año pasado. En defensa propia, pero aun así.
Durante mi turno, me conformo con contarles a mis compañeros chiflados que me siento como si estuviera eclipsada por mis demonios, y ellos asienten como si me entendieran. Somos desconocidos que conocen los secretos más profundos los unos de los otros, unidos en el círculo sagrado de una sala de reuniones con manchas de orina en la zona este del centro de Vancouver. Levantan sus brazos anémicos para aplaudir con educación después y salimos del círculo. Volvemos a ser desconocidos, por suerte.
La sensación de que alguien me observa me sigue desde ese barrio pobre del este de Vancouver que frecuento hasta la elegante casa de Kitsilano en la que ahora ocupo algo de espacio. Conduzco con las ventanillas levantadas porque el aire apesta a humo de los incendios forestales de la costa norte de Vancouver, humo que ha llegado hasta aquí en ráfagas pestilentes y se ha instalado sobre la ciudad. No ayuda que estemos viviendo uno de esos octubres que no se acuerda de que en teoría tiene que existir una temporada otoñal y hace un calor casi insoportable para esta época del año.
Mientras conduzco, me obsesiono con otra muerte más. Una que aún no ha tenido lugar. Pero lo tendrá.
Pronto.
2
Cuando llego a casa, Sebastian Crow, mi antiguo jefe y nuevo compañero de piso, está dormido en el sofá.
Estiro una mano para tocarlo, pero la aparto antes de que mis dedos le rocen la sien. No quiero despertarlo. Quiero que duerma así para siempre. En paz. Tranquilo. En un lugar donde la palabra que empieza por «C» no pueda atraparlo. Cada día parece encogerse un poco más y su espíritu crece más para compensar la disminución del espacio físico que ocupa. Está enfermo y no hay nada que yo pueda hacer porque es terminal. Mi perra Whisper y yo nos hemos mudado para hacerle compañía y para asegurarnos de que no se caiga por las escaleras, pero, más allá de eso, no hay esperanza. Hay un enorme incendio con el que parece arder él también. Su cuerpo se ha puesto en su contra, pero su mente se niega a rendirse todavía.
No hasta terminar el libro.
Cuando me pidió que le ayudara a organizarlo y revisarlo, no pude decirle que no. No se le puede decir que no a Sebastian Crow, el periodista que está escribiendo sus memorias a medida que se acerca al final de su vida. Las escribe como carta de amor a su difunta madre y como disculpa a su hijo, del que está distanciado. También como una explicación para el amante al que ha abandonado. Lo que he leído del libro es precioso, pero significa que está pasando sus últimos días viviendo en el pasado. Porque no hay futuro, para él no.
Whisper me empuja la mano con el hocico. Está inquieta. Nerviosa. Ella también lo nota.
Le pongo la correa, porque no me fío de ella con este humor, y caminamos hasta el parque de enfrente. Hay allí un hombre que ha estado intentando acariciarla, así que nos mantenemos alejadas de él en un acto de generosidad hacia sus manos. Al otro extremo del parque hay un camino que recorre la costa. Permanece incluso aquí el humo de unos incendios invisibles. Ni siquiera la brisa marina logra disiparlo. Caminamos, ambas inquietas, hasta que damos la vuelta al parque. Me siento en un banco con Whisper bien cerca.
El hombre que ha estado observándome pasa por delante.
—Hace una bonita noche para el acecho —comento—. ¿No te parece?
El hombre se detiene. Me mira. Abre la boca, quizá para soltar una mentira, pero vuelve a cerrarla. Estoy de espaldas a la farola que ilumina pobremente esta parte del parque. Whisper y yo solo somos para él dos sombras oscuras, pero él aparece iluminado por completo. Lleva el abrigo abierto y en el cuello tiene una franja de piel con manchas que va desde la mandíbula hasta la clavícula. Parece como si hubiera intentado crecerle piel nueva en esa zona, pero se hubiera detenido a medio camino, dejando a su paso una marca inacabada. Es un hombre anciano, pero me cuesta calcular su edad. Sea la que sea, ha empleado sus años en aprender a vestir bien. Chaqueta elegante. Buenos zapatos. No cuadra. Un hombre que cuida su apariencia y se pasa las noches sentado en un parque siguiendo a mujeres mientras pasean a sus perros.
Esperamos en un silencio incómodo, los tres. Whisper bosteza y se pasa la lengua por los caninos afilados para acelerar las cosas. El hombre lo interpreta como la amenaza que sin duda es.
—Tu hermana me dijo dónde encontrarte —dice al fin.
Si cree que eso me va a tranquilizar, se equivoca mucho. Lorelei no me habla desde el año pasado, desde que robé el coche de su marido, lo saqué de la carretera y lo despeñé por un barranco.
Pero decido seguirle la corriente.
—¿Qué quieres?
—Y yo qué sé —responde con una sonrisa triste—. Supongo que recordar los viejos tiempos en mis últimos años.
—¿Y qué tiene eso que ver conmigo?
—Conocí a tu padre. —Menos mal que tiene una voz suave, porque, pronunciada un decibelio más alto, esa frase podría haber hecho que me cayera de culo, si no estuviera ya sentada en él—. ¿Puedo sentarme? —Señala el banco. Hay algo extraño en su tono de voz. Su dicción está demasiado medida para ser alguien enfrentado a un animal impredecible. Me pregunto si la cicatriz del cuello tendrá algo que ver con su actitud despreocupada. Si será uno de esos hombres tan acostumbrados al peligro que ya no le tiene miedo.
—No. Conocías a mi padre, ¿de qué?
Hace una pausa y observa los colmillos de Whisper.
—De Líbano. Sabes que servimos con los marines allí, ¿verdad?
Lo ignoro porque no lo sabía, pero desde luego no es asunto suyo.
—Eso no explica que me estés siguiendo.
Se pasa una mano por la cara y detiene las yemas de los dedos en la cicatriz. Observa que dirijo la mirada hacia allí.
—De Líbano. Una explosión. —Sopesa cuidadosamente sus siguientes palabras antes de hablar—. Dije que vendría a verte si le ocurría algo.
Me río.
—Llegas varias décadas tarde.
—No soy un buen amigo. Mira, ahora estoy retirado y tenía que viajar a Canadá. Pensé en pasarme a verte. Ya vine a veros a tu hermana y a ti cuando murió, hace muchos años, pero entonces estabais con vuestra tía y todo parecía en orden. Hace un par de días conseguí localizar a tu hermana. No parecía muy contenta contigo…
—No tiene por qué. —Lorelei y yo no nos habíamos despedido de manera amistosa. Sin embargo había mantenido su apellido de soltera cuando se casó y tenía mucha presencia online. No sería difícil de encontrar si uno se molestaba en buscarla.
—Le dije que éramos viejos amigos. Tardé en convencerla, pero me comentó que podría encontrarte a través de Sebastian Crow. Y aquí estoy.
—Pero ¿por qué?
Se pone nervioso, saca un cigarrillo de la chaqueta y se lo enciende. Mantiene la mirada fija en la llama del mechero.
—¿Alguna vez has hecho una promesa que no has cumplido? He hecho muchas cosas malas en la vida, pero lo que pasó con tu padre, al final… Nunca pensé que lo que le sucedió estuviera bien. Sabía que lo pasó mal después del problema en Líbano, pero Dios mío. Qué pena.
Me mira la mano y ve que tengo los dedos aferrados a la correa de Whisper con tanta fuerza que se me clavan las uñas en la palma, dejando marcas en forma de media luna.
—No sé qué estoy haciendo aquí —admite. Todavía no ha dado una calada al cigarrillo, no parece tener intención de fumárselo.
El año pasado estuve a punto de morir ahogada. No recuerdo mucho de aquello, solo que debí desmayarme en algún momento. Cualquier submarinista sabe que, en la última etapa de la narcosis de nitrógeno, la hipoxia llega al cerebro. Puede provocar discapacidad neurológica. Con frecuencia se ven afectados el juicio y el razonamiento, al menos en el momento. Pero también puede resultar agradable, la falta de oxígeno. Cálida. Incluso segura.
Puede hacer que alucines.
Me pregunto si estaré experimentando un efecto colateral a largo plazo provocado por haber estado a punto de ahogarme. Porque antes me daba cuenta de cuándo la gente mentía, casi con seguridad. Pero ahora no estoy tan segura. Tras los acontecimientos del año pasado, cuando desapareció mi hija, la chica a la que había dado en adopción sin pensármelo dos veces, veo a la gente de un modo diferente. Quizá sea mi instinto maternal perezoso, que me nubla los sentidos. O quizá haya perdido mi magia. Porque, al decirme que no sabe qué hace aquí, le he creído. Creo que hacemos cosas que no tienen sentido. Ni siquiera para nosotros mismos.
También es posible que esté siendo víctima de mis propias alucinaciones.
Estoy tan confusa que no digo nada en respuesta. El veterano de guerra parece tan inquieto como yo. Me quedo mirándolo fijamente hasta que se aleja, hacia el océano, y desaparece en la noche densa. Entonces me froto las manos para recuperar el tacto. Tengo los pensamientos enmarañados, pero uno de ellos se suelta de la maraña.
No es solo la sorpresa de que alguien venga a buscarme después de tantos años. Ni siquiera es que sintiera la necesidad de seguirme en la oscuridad para asegurarse de que estoy bien. Es más que eso, y tiene que ver con las cosas que no sabía sobre mi padre. Que hubo problemas en Líbano. Con mi padre.
Mi padre tuvo problemas en Líbano y luego, algunos años después, se voló los sesos.
3
A lo lejos, en el espacio exterior, una estrella llamada KIC 8462852 parpadea por alguna razón desconocida, mientras en la tierra, un expolicía, exagente de seguridad, exmarido y exjugador de bolos aficionado pone cara de asco al tomarse un vaso de zumo de espinacas, con la esperanza de que sus órganos internos presten atención al esfuerzo que está haciendo por ellos.
Esta estrella en particular ha confundido a científicos de todo el mundo por su constante parpadeo, mientras que Jon Brazuca se confunde solo a sí mismo con su nueva determinación de ser más amable con su cuerpo. Heredó la baja autoestima de su madre débil y de su padre de barbilla hundida, quienes se disculparon durante toda su vida e incluso en sus años de jubilación.
Pero Brazuca lo ha superado. Ese círculo humillante de «lo siento» y «te pido perdón» terminaría con él.
Ha pasado página y la ha mezclado con un smoothie.
El sol de última hora de la tarde está ya muy cerca del horizonte y él está lleno de clorofila y alegría. Brazuca siempre ha estado más despierto de noche, más vivo, y ahora ha recurrido a la astronomía para llenar los huecos. No es un hombre de ciencia, pero desearía serlo. Una vez su madre lo llevó a España siendo un niño, a los acantilados de Famara, y juntos contemplaron las estrellas reflejadas en las lagunas de agua de la playa.
Al pensar en eso, anhela una época más sencilla, cuando las mujeres a las que satisfacía con tanta generosidad no lo drogaban y lo ataban a una cama, abandonándolo después para ser descubierto por las doncellas del hotel. Que es algo que realmente le pasó hace más o menos un año. Nora Watts, la mujer con la que había asistido a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, la mujer que había perdido una hija a la que ni siquiera quería, la mujer a quien se sentía obligado a ayudar sin ninguna razón que para él tuviese sentido… lo había dejado abandonado, borracho y drogado. Le había dado un cóctel de alcohol y sedantes que le dejó dormido, y le dio a su cuerpo la pequeña sacudida que llevaba tanto tiempo deseando.
Y ha tardado meses en volver a quitarse la adicción.
Brazuca está en la terraza de su apartamento en el este de Vancouver y mira hacia el cielo, en dirección a la estrella parpadeante sobre la que ha leído en una revista. Por un instante siente cierta afinidad con el universo. Se termina el zumo y eructa satisfecho.
Su amigo Bernard Lam le ha pedido que vaya y, por primera vez en su vida, le apetece mezclarse con un multimillonario.
—Brazuca —dice Lam en la puerta de su imponente mansión en Point Grey. Si hay crisis inmobiliaria en Vancouver, podría ser porque gran parte del espacio está ocupado solo por esta única finca. Tiene un ala este y un ala oeste, y unas veinte habitaciones entre medias. Hay canchas exteriores para cualquier deporte y un campo de minigolf. Si te aburres de la piscina de agua salada, hay otra de agua dulce al otro lado de la propiedad.
Bernard Lam, el playboy hijo de un adinerado empresario y filántropo, le hace un gesto y Brazuca lo sigue hacia el interior de la vivienda. Su famoso encanto no está por ninguna parte. Su actitud es hosca y taciturna mientras lo conduce por un largo pasillo lleno de fotografías de familia enmarcadas en la pared, fotos más recientes de Lam y su esposa, hasta llegar a un estudio.
—¿Qué sucede? —pregunta Brazuca en cuanto la puerta se cierra a sus espaldas.
—Un momento. —Lam se acerca a su portátil, situado en el escritorio. Junto a él hay una botella de whisky escocés, pero ninguna foto. Es una zona libre de familia. Gira la pantalla hacia él.
—Es preciosa —comenta al ver a la mujer que aparece en el ordenador de Lam. En la foto, lleva un vestido de verano y se halla en un yate, riéndose ante la cámara. Es alta y voluptuosa, con una melena de pelo oscuro y lustroso y unos ojos brillantes.
—Se llamaba Clementine. Era el amor de mi vida.
No hay zumo de espinacas que pueda frenar el dolor de cabeza que empieza a sentir Brazuca en las sienes cuando Lam utiliza el tiempo pretérito. La mujer de la foto no es la mujer que aparece en las paredes de su casa. Así que el amor de su vida no era su nueva esposa.
—¿Cuándo?
—La encontraron la semana pasada en su apartamento. Dicen que fue una sobredosis. Está… estaba embarazada de cuatro meses.
—¿Era tuyo? —pregunta Brazuca, cuidándose de mantener un tono neutro.
Lam arquea una ceja, como si no pudiese existir ninguna otra posibilidad.
Brazuca decide no insistir.
—¿Qué necesitas?
—¿Sigues trabajando para esa pequeña agencia de detectives privados? ¿Te dan días libres?
—Acepto contratos según lo necesitan. Son flexibles. —Sus nuevos jefes no son selectivos con el trabajo que escoge, siempre y cuando les quite volumen a ellos. Incluso le han ofrecido hacerle socio de manera más oficial, pero ha dicho que no a eso. No quiere nada oficial.
—Bien —dice Lam—. Muy bien. Quiero que averigües quién es su camello.
—Bernard…
—Por supuesto, serás recompensado generosamente.
—No es por el dinero.
—Entonces hazlo por un amigo. Hazlo por mí. Mi chica y mi hijo han muerto. Quiero saber quién es el responsable.
Brazuca se pregunta si Lam sabe que, al usar la palabra «chica», los ha dibujado a ambos con la misma inocencia idealizada.
—No te va a gustar lo que salga de aquí —le dice con calma—. No te aportará tranquilidad. —La muerte por sobredosis es algo desagradable a lo que enfrentarse. No es fácil culpar a alguien.
—¿Quién dice que quiero tranquilidad? —Lam se sirve un chupito de whisky en el vaso y se lo bebe—. Te daré los papeles y sus contactos. En su teléfono no han encontrado nada. La droga que tomó… —Aparta la mirada, ordena sus pensamientos—. Era cocaína mezclada con un nuevo opiáceo sintético que circula por las calles. Un derivado del fentanilo más potente de lo que se había visto hasta ahora, y de hecho más fuerte que el fentanilo. Se llama YLD Ten.
—¿Wild Ten? He oído hablar de ella. No mucho. Pero sé que se mueve por ahí. —Era ese estúpido nombre lo que llamó su atención. Era fácil de recordar cuando le haces un pedido al simpático camello de tu barrio.
—Entonces sabrás lo peligrosa que es. Tenía solo veinticinco años. Toda su vida por delante, Jon, y era una vida conmigo. Tengo que saberlo. Por favor.
—Está bien —dice Brazuca pasado un minuto. Porque no es la clase de hombre que puede decir no a un grito de socorro. Resulta que no ha pasado página como le gustaría pensar—. Le echaré un vistazo. ¿Tienes la llave de su apartamento?
—Por supuesto —responde Lam—. El piso es de mi propiedad.
—Claro —murmura Brazuca—. Me pondré con ello de inmediato. —No le hace falta decir «señor» porque está implícito. Bernard Lam, a quien le salvó la vida varios años atrás, es ajeno a esa indirecta.
4
Estoy otra vez aquí, en casa de mi hermana, al este de Vancouver. Es sábado y solo se sabe que es por la tarde gracias al reloj. La neblina no es tan densa como ayer, pero ahí sigue. Todavía oculta la luz del día y genera imágenes aterradoras de pulmones de fumador para los chiflados de la vida sana, que no dejan de hacer excursiones o de montar en bici en estas condiciones, pero que se quejan sin parar mientras lo hacen. He oído que hay otro incendio forestal en Sunshine Coast y el viento está arrastrando el humo hacia aquí.
Vancouver no está ardiendo, pero desde luego lo parece.
He esperado a que el coche de Lorelei se aleje para aproximarme a la estrecha verja que conduce al jardín. Su marido, David, está sentado en el pequeño porche, contemplando su patético jardín. Hay algunas plantas que intentan ganar fuerza, pero no pueden competir con la menta, que crece como la mala hierba, incluso en esta atmósfera posapocalíptica. Parece que quiere mantenerse positivo, pero no lo logra. Siento pena por los hombres como David, los hombres decentes y trabajadores del mundo. Por mucho que lo intenten, las cosas más simples parecen abrumarlos. Ni siquiera logra obtener algo comestible de la tierra.
Está bebiendo una cerveza light y no se molesta en levantarse cuando doblo la esquina. La última vez que nos vimos, me lanzó algo de dinero y me pidió que me mantuviera alejada de Lorelei. No parece sorprendido ahora que he roto nuestro acuerdo. Después ve a Whisper y una sonrisa de satisfacción le cruza la cara. Parte del motivo por el que la he traído conmigo es que los amantes de los perros son fáciles de manipular. Ella entiende su papel lo suficientemente bien como para acercarse corriendo y saludar a su entrepierna con el hocico. Zas. Me alegro de verte.
—¿Quién es esta chica tan buena? —dice sonriendo mientras le rasca detrás de las orejas—. ¿Quién es?
Y entonces me mira. La sonrisa desaparece. Intento no sentirme ofendida. De todos modos, las buenas chicas están sobrevaloradas.
—La caja amarilla —digo. No hay razón para andarme por las ramas.
Lo piensa por un momento y después toma una decisión.
—Arriba, en el armario del cuarto de invitados. La balda de arriba.
Paso junto a él y entro en la casa. Mis visitas a casa de mi hermana suelen ser clandestinas, de modo que al principio no sé bien cómo proceder. ¿Se supone que debo moverme de un modo diferente ahora que tengo permiso?
La casa de Lorelei es como su personalidad. Sobria, ordenada y un poco insulsa. Aquí no hay lugar para sorpresas. La caja está justo donde me ha dicho que estaría. Cuando vuelvo a salir con la caja de zapatos amarilla bajo el brazo, descubro que las cosas han progresado con Whisper. Está ocupada disfrutando de las caricias de un hombre. Está tumbada boca arriba, ofreciendo su tripa para que se la frote. La muy ninfómana.
—Gracias —le digo a David cuando vuelve a mirarme.
Asiente.
—¿Le dirás que he venido?
—No, a no ser que se dé cuenta de que falta la caja. Pero hace años que no la abre, así que no me preocuparía.
Yo también asiento y ambos hacemos un gesto con el cuello para intentar superar el momento incómodo que hemos vivido. Ahora existe un entendimiento entre nosotros. Un secreto. El marido de mi hermana y yo hemos acordado que Lorelei no debe saber que he estado aquí y que me he llevado algo suyo. No se lo diré porque ya no me habla. El silencio de David sobre el tema probablemente se deba a una culpabilidad mal entendida sobre nuestra tensa relación. Aunque no tiene nada que ver con él. Pero David es un buen hombre y no me negaría lo que me queda de mi padre, todo guardado convenientemente en una caja que antes contenía un par de zapatos de tacón de Lorelei, talla treinta y ocho.
Cierro ligeramente las piernas. La presión aumenta más despacio de lo que me gustaría. Más despacio de lo que estoy acostumbrada. Y entonces acaba, bastantes segundos después de lo que solía tardar. No siento vergüenza, lo cual supongo que es en sí mismo un avance, pero, claro, tampoco siento gran cosa.
Sigo con la impresión de que me observan, pero el ángulo está equivocado.
Cuando aparto las rodillas de las marcas que han dejado junto a la cabeza del desconocido, me pregunto si el viaje hasta aquí habrá merecido la pena. No encuentro una respuesta, no mientras me pongo los vaqueros, ni siquiera cuando le desato las manos de los postes de la cama y me dirijo hacia la puerta. Como el cliché en que me he convertido, el dinero está en un sobre encima de la cómoda.
Encuentro la respuesta cuando ya estoy en mitad del aparcamiento del motel.
Me sentaré en tu cara, dice el anuncio que publiqué online. Y tendrás las manos atadas. Cuando termine, me iré. Sin compromiso. Sin tonterías. Sin juegos. Mis dientes son más afilados que los tuyos.
Después pongo una cifra razonable que estoy dispuesta a pagar.
En general, es un anuncio insultante. He llegado a odiarme a mí misma más que a los estúpidos solitarios que responden a él, pero aún no me he cansado. Me corro y después me voy, y al principio funcionaba bien.
Mi viejo Corolla tarda un minuto en acostumbrarse a la idea de que espero algo de él y, mientras tanto, me quedo con esa respuesta inquietante. Ya no es suficiente. Da igual el número de desconocidos cuyas caras intento borrar con mis muslos.
Una hora más tarde, aparco junto al restaurante de Burnaby Mountain y me dirijo hacia un punto situado en mitad del jardín. El aire está más limpio aquí arriba, además la vista de las preciosas tallas japonesas que tengo debajo y la ciudad de Vancouver al oeste son insuperables. Estoy aquí porque a mi amigo periodista Mike Starling le gustaba venir a este sitio a pensar, o eso se decía en su necrológica el año pasado, después de que fuera encontrado muerto en su bañera con las venas cortadas. Para mí, Starling no era de los que se sientan en las montañas y contemplan la vida, pero, la verdad, mi memoria no es la mejor. Lo que más recuerdo de él es su desdén por los bebedores de cafés con nombres interminables y el aspecto que tenía allí muerto, en una bañera llena de agua ensangrentada.
Mis amigos del grupo de apoyo me aseguran que no tengo nada por lo que sentirme culpable porque no soy yo la que lo mató, pero ¿qué sabrán ellos? Tampoco es que su opinión sea muy sensata. Y lo que no saben (porque no se lo he dicho) es que yo soy la razón por la que murió. Murió porque unas personas peligrosas fueron a buscarme y él eligió protegerme. Tal vez incluso estuviera aquí sentado mientras llegaba a la conclusión de que merecía la pena luchar por mi vida, cuando decidió que investigaría quién me había colocado la diana en la espalda.
Bebo el café que he traído conmigo —café, sin más— y vierto un poco en el suelo junto a mí, para él. Para que sepa que la mujer por la que sacrificó su vida aún tiene algo de sentido del humor. Quizá sí que le gustara subir aquí, y quizá todavía quede una parte de él en este lugar, porque me parece que Mike Starling nunca podría dar la espalda a un misterio.
La verdad, yo tampoco puedo.
5
Es tarde. El contenido de la caja está extendido sobre la mesita baja frente a mí y estoy tirada en el suelo, contemplándolo a la altura de los ojos. No hay gran cosa. Una carta de amor. Una cinta de seda azul arrugada. Cinco postales de una dirección en Detroit. Algunas fotografías desgastadas. En una aparece una mujer en la cama, con un bebé en brazos. La mujer tiene la cabeza cortada, quizá deliberadamente, y acuna en sus brazos bronceados un bebé arrugado. La fecha que aparece al dorso me indica que ese bebé durmiente soy yo.
La dejo a un lado.
Las otras dos son de mi padre, con Lorelei y conmigo. Esas fotos no tienen fecha, pero los tres hemos cambiado drásticamente de una foto a la siguiente. Lorelei y yo crecemos con la velocidad a la que crecen los niños, pero el aspecto de mi padre ha dado un giro dramático. En ambas tiene el pelo negro y liso, los ojos oscuros. Son las arrugas de la cara las que le han cambiado. En la primera parece un padre satisfecho, pero cansado. En la segunda, parece un hombre atormentado con un pie en la tumba. Criar hijos no está al alcance de cualquiera.
—¿Qué estás haciendo? —pregunta Seb desde la puerta. Mi propio fantasma viviente ha decidido hacer su aparición sigilosa, con un rostro demacrado y pálido.
—¿Tienes hambre? —Señalo la caja de pad thai que he comprado en su restaurante favorito, a la vuelta de la esquina. Compro un poco cada dos días, por si acaso está de humor para una dosis elevada de sodio y carbohidratos. Siempre acabo comiéndomelo a la mañana siguiente porque nunca está de humor. Aunque me asegura que come, rara vez le veo hacerlo. Yo, por otra parte, he ganado unos cinco kilos desde que me mudé. Si hay algo que no puedo soportar es desperdiciar la comida. Porque entonces tienes que averiguar cómo conseguir más.
Niega con la cabeza y se acerca a las fotos.
—¿Quiénes son esos? —pregunta mirando por encima de mi hombro.
—Mi padre y mi hermana.
—Y tú. Guapa. —Cuando sonríe, la sala se ilumina y casi me olvido de que está a punto de morir—. ¿A qué viene este arranque de nostalgia?
Ya no nos ocultamos secretos el uno al otro. No hay tiempo para eso. Le hablo del hombre de la otra noche, que dijo que conocía a mi padre.
—Qué raro —murmura y se deja caer en el sillón rígido que hay junto a la mesita. Una de las pocas piezas de mobiliario que su amante Leo, mi antiguo jefe, dejó atrás en su ataque de rabia despechada—. Después de todo este tiempo. ¿Por qué molestarse?
Me encojo de hombros.
—Es que… —Deslizo la mirada por el techo, por el suelo, por Whisper, por cualquier sitio menos las fotos.
—Es que, ¿qué?
—Nunca supimos gran cosa de su vida. Cuando mi tía enfermó, nos pusieron en hogares de acogida y estas cosas me las llevé conmigo en su momento. Cuando ella murió, donó casi todo lo que tenía a la beneficencia y lo demás desapareció. No nos queda ningún otro dato de la vida de mi padre. —Ni de nuestros primeros años. Pero eso no lo digo, porque está implícito.
—¿Es eso lo que te inquieta? ¿Que solo tengas esta caja? —Su voz suena tan ligera, tan suave, que flota sobre la tensión que se ha acumulado en mi interior—. Porque has descrito a tu padre como un superviviente de las reubicaciones de los años sesenta. Muchos niños con herencia indígena que fueron separados de sus familias y entregados en adopción sabían menos de sus padres. Tenían mucho menos de lo que tú tienes en esa caja.
Y algunos tenían más, y otros tenían más o menos lo mismo. Años después de que el gobierno canadiense pusiera en práctica el sistema escolar residencial, también aplicó una política de adopción forzada que no pretendía ayudar a mejorar la situación. Fuera de las reservas, fuera de los centros urbanos, aquella integración impuesta se produjo en comunidades donde hizo daño. Si se piensa bien, esa estrategia siempre es la que más se usa cuando se intenta borrar a las personas. En Canadá, como si fuera cualquier otro lugar del mundo colonial, empezaron con los niños.
Sé que probablemente Seb tenga razón al decir que debería sentirme agradecida por lo que tengo, pero ahora mismo no creo que pudiera saber menos de lo que sé.
—Lo que me inquieta es que no puedo confirmar nada de lo que me dijo. No es que carezca de información, es que la que tengo está incompleta.
Coge las postales.
—¿Y qué me dices de estas? ¿De quién son? —No figura firma en ninguna de ellas. Solo el nombre de mi padre, garabateado con una letra torcida.
—Creció en Detroit. Es donde vivía la familia que lo adoptó. Pero de niña nunca me habló de ellos. Nunca nos vimos. Supe de ellos a través de mi tía, pero ella tampoco sabía gran cosa.
Seb se queda mirando al vacío con la mirada desenfocada. Con un súbito arranque de energía, se levanta del sillón y me agarra las manos. Cuando habla, su voz suena grave y urgente.
—A veces estas cosas ocurren por una razón, Nora. ¿No te das cuenta? Este hombre entra en tu vida y te obliga a contemplar lo que sabías de tu padre. Y, como tú misma has dicho, no es gran cosa. Has estado aferrándote a los recuerdos que tenías de él siendo niña, pero tal vez haya llegado el momento de saber quién era realmente sin las vendas de la infancia.
Pero está muerto, me dan ganas de decirle.
Quiero decirle que se meta en sus propios asuntos y me mantenga al margen de su obsesión con el pasado, pero no lo hago. Tal vez sea porque normalmente no hablo de mi padre en voz alta. He construido un búnker en mi corazón en torno a su recuerdo. Con muros de hormigón. Construido para soportar un ataque nuclear. Lo llamativo en este búnker no es lo que hay dentro, sino lo que falta. No hay respuestas, solo preguntas. Por eso he elegido mantenerlo enterrado en las profundidades durante tanto tiempo. Porque abrirlo solo me demuestra todo lo que no sé.
—Vete a Detroit —continúa Seb—. Encuentra a quien envió estas postales. Fuera cual fuera el problema, la persona que abra la puerta en esa dirección podría saber algo al respecto. Si no vas, siempre te quedarás con la duda. Te atormentará.
Ahora me doy cuenta de lo que está haciendo. Está tratando de impedir que cometa los mismos errores que ha cometido él. Debería callarme, pero no lo hago. No tengo ningún control sobre lo que digo a continuación.
—Igual que Leo se quedará con la duda para siempre —le digo—. Cuando mueras. Se preguntará por qué no se lo dijiste. Y tal vez piense que debería haber sabido que estabas enfermo. —Leo, su amante, que se quedó destrozado cuando le dejé para trabajar con Seb. Leo cree que es una traición profesional, pero no lo es. Es una traición personal. Soy de las pocas personas que están al tanto de la enfermedad de Seb y han accedido a ocultárselo al resto de su entorno.
Seb me suelta las manos como si se hubiera quemado y abandona la habitación sin decir una palabra más. Whisper se levanta con elegancia de su sitio junto a la ventana y corre tras él. Al igual que Seb, se niega a mirarme, como para recordarme que no los merezco a ninguno de los dos.
Cuando oigo que se cierra la puerta de su dormitorio, apago las luces del salón, me acerco a las cortinas y me quedo mirando largo rato el parque de enfrente. El hecho de que no vea al veterano de guerra no significa que no esté ahí.
Llamo a David, que hasta ahora no sabía que tenía su número. Es bueno tener a alguien que siempre sabes que responderá al teléfono cuando le llamas. Aunque no reconozca mi número en la pantalla del teléfono, es demasiado educado para dejar que salte el buzón de voz.
—¿Diga? —contesta al cuarto tono. Su voz suena somnolienta.
—Soy Nora. ¿Lorelei fue alguna vez a esa dirección? A la que figura en las postales.
Se produce una pausa y oigo el roce de las sábanas mientras se levanta de la cama. Se abre una puerta, después se cierra.
—No —responde con un susurro apenas audible—. Escribió algunas cartas en la universidad, pero nunca obtuvo respuesta. No tenía suficiente dinero para ir a verlo por sí misma… y después lo dejó correr. ¿Estás pensando en ir?
—No lo sé —digo tras unos segundos—. Gracias. —Cuelgo el teléfono. Siempre es bueno dejar a las personas algo confusas. Que le den vueltas a la cabeza, para que contesten al teléfono la próxima vez que llames.
Cuando Seb me ha preguntado qué me inquietaba, he esquivado el tema. Pero es tan simple como esto: cuando una bala golpea un cráneo, la sangre y la masa cerebral son expulsadas con fuerza. Desgarra los huesos craneales, los tejidos conectivos y las membranas. Dependiendo de lo cerca que esté el cañón, cabe la posibilidad de quemar la capa externa de la piel por el humo y la pólvora. El resultado de una bala en el cerebro es la muerte, a no ser que tengas muchísima suerte. Mi padre no la tuvo.
Sin embargo, lo que me importa ahora es por qué apretó el gatillo. No paro de pensar en por qué dos niñas pequeñas fueron abandonadas a merced del sistema. Cuando el resultado es que le jodes la vida a alguien por completo, la motivación es importante. Y quizá Seb tenga razón. Quizá en Detroit se halle la respuesta.
6
Hace varios meses, cuando Seb, Leo Krushnik y yo todavía trabajábamos juntos en Hastings Street, Leo dejó caer sobre mi mesa una solicitud de pasaporte con el argumento de que los viajes internacionales podrían mejorar mi vida sexual. «No estás muerta de cintura para abajo, ¿sabes?», me dijo. «Y es difícil echar un polvo en esta ciudad». Entonces le lanzó a Seb una mirada nostálgica.
Esa fue la primera vez que observé el distanciamiento entre ellos.
Ahora camino hacia la oficina antes del amanecer, mucho antes de que Leo se plantee aparecer. Su nuevo socio, en cambio, es antisocial y tiene horarios extraños. Utilizo mi antigua llave para entrar y me extraña que Leo no se haya molestado en cambiar la cerradura. Hacía tiempo que no pasaba por aquí, pero el cambio es sorprendente. Ha redecorado todo el local. Cualquier recuerdo de la presencia de Seb ha sido eliminado sin piedad. Su título de pastelería no está colgado en ninguna pared, y tampoco está en la casa, lo que hace que me pregunte si Leo habrá hecho algo drástico con la única prueba tangible de que Seb sabe manejarse con la mantequilla y la harina.
Pese a que la oficina está ubicada en medio de la zona este de la ciudad, bastante cochambrosa, el interior ahora es bastante chic. Más que gritarlo a los cuatro vientos, la nueva decoración anuncia discretamente que aquí se llevan a cabo investigaciones por un módico precio. Cuando Seb me dio la oportunidad de irme con él, no lo dudé, pero por primera vez siento nostalgia. Mi viejo escritorio sigue en la zona de recepción, pero está casi eclipsado por un enorme jarrón lleno de flores.
Stevie Warsame, el nuevo socio de Leo, ha trasladado su mochila buena al despacho de Seb y ha instalado un complejo puesto de ordenadores en un rincón. En el otro rincón hay un segundo escritorio que me desequilibra. Aunque no he venido por eso, no puedo evitar registrarlo. Solo encuentro algunos cargadores de móvil, equipo de vigilancia y una tabla que compara el valor nutricional de diversas verduras cuando se toman en zumo. ¿Leo me ha sustituido por un jarrón y le ha dado un escritorio en el despacho de Seb a un friki de los zumos?
—¿Has encontrado lo que estabas buscando? —pregunta una voz familiar a mi espalda.
Brazuca, mi antiguo padrino de Alcohólicos Anónimos, está apoyado en el marco de la puerta, mirándome con desconfianza. No lo veo desde el año pasado, cuando me dijo que me perdonaba por haberle drogado y abandonado en un hotel en la montaña. Cuando descubrí que me había mentido sobre su trabajo y fui demasiado estúpida para darme cuenta.
Ahora aquí estamos otra vez, ambos con cierto mal aspecto, él un poco menos; posiblemente debido a la introducción de las verduras frescas en su dieta. Tiene mejor color en las mejillas y los ojos parecen brillarle más. Por alguna razón, nos imagino follando, pero es un pensamiento desagradable. Ninguno de los dos tiene nada de carne. Estamos demasiado delgados y pegar nuestros huesos picudos el uno contra el otro es lo menos sexi que me puedo imaginar. No podemos consolarnos. Al menos el uno al otro. Si respondiera a mi anuncio online, tendría que borrar su mensaje. El instinto de supervivencia es una cosa curiosa.
—¿Mejorando tu vida? —pregunto mientras levanto la tabla.
Sonríe, ignorando la distancia que hay entre ambos, como si fuera cuestión de simple espacio físico. Pero, a medida que pasan los segundos y la distancia se convierte en un abismo, se da cuenta de que no hay nada entre nosotros salvo desconfianza y un único orgasmo.
—Algo así —responde—. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que te habías ido para trabajar con Crow.
—¿Qué estás haciendo tú aquí? Pensé que trabajabas para WIN Security. —La empresa de seguridad que fue contratada para encontrar a mi hija, Bonnie, cuando desapareció. Contratada por una familia corrupta que los tenía comprados. A mí me habían alertado de su desaparición sus padres adoptivos, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que hicieron que estuviera a punto de morir ahogada.
—Necesitaba un cambio después del año pasado. No has respondido a mi pregunta. —Entra en la habitación. Todavía me duele mucho el hombro del disparo del año pasado, pero con la fisioterapia he logrado disimular la cojera provocada por una lesión de tobillo que nunca llegó a curarse del todo. Pero Brazuca no ha tenido tanta suerte con su pierna tullida, resultado de una herida de bala cuando era policía. O quizá sus lesiones no son solo físicas. Lo achaco a su mentalidad de víctima.
—Estoy buscando a Stevie.
—Warsame está en una misión —dice Brazuca, lo que explica el silencio de Stevie—. ¿Quieres dejarle un mensaje?
No necesito a Brazuca para eso. Si quisiera dejarle un mensaje a Stevie, lo haría yo misma. Pero lo que tengo que decir no puede comunicarse por medios electrónicos. No han creado caracteres de teclado capaces de abarcarlo.
—Voy a estar fuera un tiempo. Necesito a alguien que eche un vistazo a Seb.
No me pregunta dónde voy y yo no le ofrezco más información.
—¿Qué le ocurre? —pregunta al fin.
Le digo lo del cáncer y los tratamientos fallidos.
—Leo no lo sabe —añado cuando he terminado—. Puedo pagarte para que lo hagas si Stevie no puede.
—¿Por qué todo el mundo cree que necesito dinero de repente? —murmura mientras se pasa una mano por el pelo.
Me encojo de hombros. Puede tener que ver con su vestuario, que está bastante desfasado y, la verdad, no es lo suficientemente ajustado para el hombre moderno, pero no lo menciono. El ego masculino es algo frágil.
—¿Con qué frecuencia? —me pregunta.
—Cada pocos días. El paseador de perros que he contratado se pasará todos los días.
—¿No vas a llevarte a Whisper contigo? —me pregunta con el ceño fruncido—. ¿Sabes qué? Da igual. No necesito saberlo.
Paso junto a él, con cuidado de evitar que nuestros cuerpos se rocen por accidente. La última vez que nos tocamos me había sentado a horcajadas encima de él y le había metido alcohol por la garganta, sabiendo perfectamente que es alcohólico. Nunca le he pedido perdón por eso. Ni lo haré. Antes de los acontecimientos del año pasado, era capaz de distinguir las mentiras, con todos salvo con Brazuca. Sus mentiras fueron las que más me dolieron porque no las vi venir. Quizá no quise hacerlo. No volveré a cometer ese error.
—A Krushnik no le va a gustar esto —me dice cuando llego a la puerta.
—Puedes decírselo si quieres.
Pero ambos sabemos que no lo hará. No es cosa nuestra contar ese secreto. Leo acabará por enterarse y tendremos que enfrentarnos a él cuando llegue el momento. Por ahora accedemos a guardar silencio.
Otro entendimiento ilícito, otro hombre. Últimamente parece que los acumulo.
Se me ocurre preguntarle una cosa, porque sé que es muy observador.
—¿Has visto a alguien vigilando el edificio cuando has entrado? Alguien que te haya provocado desconfianza.
—Estamos en la parte este de la ciudad. Todos me provocan desconfianza —me dice, mirándome como miraría a un loco. Y la zona este de Vancouver es zona de reunión para los locos. Para mí también. Los desamparados, los adictos, las personas con demonios nos refugiamos aquí porque con frecuencia es el único lugar que nos acepta.
Digo que sí con la cabeza. Sus poderes de observación no dan para tanto.