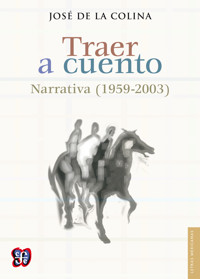
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En esta casi completa recopilación de la obra en prosa de José de la Colina se incluyen siete libros: Ven, caballo gris, La lucha con la pantera, El espíritu santo, Tren de historias, El álbum de Lilith, Entonces y Muertes ejemplares. Todos ellos han consolidado a su autor como uno de los más apreciados y singulares de nuestros narradores. En la introducción Adolfo Castañón se refiere a la obra del autor como una fiesta de la prosa en el mundo", y hace un recorrido y un análisis de la producción de este gran escritor mexicano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Tras la Guerra Civil española, José de la Colina (Santander, España, 1934) pasó con su familia por Francia, Bélgica, Santo Domingo y Cuba; vive en México desde 1940 y se incorporó a las letras mexicanas en 1955. Narrador (Ven, caballo gris, La tumba india, Tren de historias, El álbum de Lilith); ensayista (Miradas al cine, Libertades imaginarias); integrante de los consejos de redacción de Revista Mexicana de Literatura, Plural y Vuelta, entre otras publicaciones; subdirector de Sábado, de Unomásuno, y director de El Semanario Cultural, de Novedades, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Cultural y el Premio Mazatlán de Literatura, y es miembro del Sistema de Creadores de Arte.
LETRAS MEXICANAS
Traer a cuento
JOSÉ DE LA COLINA
Traer a cuento
NARRATIVA (1959-2003)
Primera edición, 2004 Primera edición electrónica, 2014
Foto del autor: Pepe de la Colina en el mar, Pablo Ortiz Monasterio, Coyoacán, 2004
Diseño de portada: R/4 Pablo Rulfo Viñeta: Pablo Rulfo
D. R. © 2004, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1851-1 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
SUMARIO
José de la Colina: Fiesta de la prosa en el mundo por Adolfo Castañon
Ven, caballo gris
La lucha con la pantera
El Espíritu Santo
Tren de historias
El álbum de Lilith
Entonces
Muertes ejemplares
Índice
Para María, con amor, y otra vez y siempre como la primera vez
José de la Colina: Fiesta de la prosa en el mundo
ADOLFO CASTAÑÓN
A José de la Colina
Noche inicial, de calostros y meconios.
Noche naonata, de premio Nobel.
Apoyada en el fanal, el capitán Nemo pulía su bota
mantecosa puesta en el brazo izquierdo.
—Sí, señor Aronnax, el palco del hombre en el Cosmos
es sui generis, como el olor de mi sala de máquinas.
Llegará usted a preguntarse: la minuta afrodisiaca ¿a qué apunta?,
la vajilla zoomorfa ¿a qué alude? […]
GERARDO DENIZ, “Progimnasma”, en 20 000 lugares bajo las madres (1973-1974)
I. EL CUENTISTA
¿Quién dice: “Quieres que te lo cuente otra vez”? ¿Quién trae a cuento el cuento? ¿Quién es Sherezada? ¿Quién dice: “Había una vez” al precio de su vida? ¿Quién se empeña en salvar la vida contándola? ¿Quién es el cuentero, quién el griot,1 quién el bardo seguidor de la diosa rítmica que una y otra vez asedia el mito y monta y desmonta como un niño el juguete de la prosa? La identidad del cuentista es inasible y efímera, evanescente de tan circunstancial. El cuentista, como el poeta definido por John Keats, no tiene identidad propia, vive sin cesar en otro cuerpo, él es todo o nada. A pesar de estas definiciones que se evaporan y remiten al origen de la humanidad que se inventa a sí misma al contarse, subsiste, irreductible, la identidad singular del narrador: sólo Julio Cortázar pudo haber compuesto “La casa tomada”; sólo Franz Kafka pudo haber escrito “La construcción”; sólo Juan José Arreola pudo haber imaginado “El guardaagujas”; sólo Juan Rulfo, “Diles que no me maten”; sólo Gabriel García Márquez pudo haber contado “Los funerales de la Mamá Grande”; sólo Fernando Quiñónez, haber relatado “Viento sur”; sólo Guy de Maupassant pudo haber escrito “Bola de sebo”; sólo Manuel Gutiérrez Nájera, “Historia de un peso falso”, y sólo José de la Colina pudo haber escrito el relato “La última música del Titanic”, entre tantos otros cuentos y relatos memorables, si no inmemoriales de su autoría. Pues que los cuentos verdaderos o de verdad: los cuentos reales aparecen con tanta mayor fuerza cuanto más originarios son, cuanto más y mejor se apegan al cuento que se trae entre los labios el cuentero, el leyendero, el presuroso y demorado cronista y anacronista de lo imperceptible, cuanto más y mejor se apegan al antiguo relato del principio, al cuento de siempre y mientras jamás. Por algo será que en el niño que pasa de inarticulado párvulo a inminente e incipiente infante, lo primero que se desarrolla no es la vista —sentido complejo y de adquisición tardía— sino el oído por el cual se escurre e inscribe al caer la noche, de labios de la madre, la antigua materia legendaria, el cuento que sabe preñar la mente y alzar en ella palacios en el aire, castillos en España, ciudades invisibles y jardines de sueño.
Como los poemas, los cuentos tienen —pero acaso la distinción es irrelevante— el poder de suspender el tiempo, y de detener el reloj atareado de una razón casi siempre escéptica cuando no cínica. Mas esa suspensión se cumple y soslaya subrepticiamente —sobre todo en el caso del cuento realista— pues que la ficción se va armando con los palos y los clavos de lo real histórico que se ve obligado a simular y envolver para que se alce ante la luz, ante el oído ojo de la mente esa trama tan exacta como la del firmamento, tan puntual como la guillotina que ha cortado el papel en que va impresa esta hoja encuadernada en que yo, lector, escribo lo que leo a medida que se va escribiendo la escritura que se hace surco y nos congrega —a ti, anónimo prologuista; a mí, anónimo lector, y a él, al cuentista de siempre, al cuento hecho persona que hoy y algunas páginas adelante se transfigura y firma José de la Colina—.
Alejandro Rossi lo ha llamado “escritor en estado puro” y lo define así:
De lo anterior casi se deduce que el ‘escritor en estado puro’ no desdeña, como carne literaria, prácticamente nada. Está condenado a fijarse en todo: en las lágrimas de la viuda, pero también en sus piernas enloquecedoras, en la exagerada manzana de Adán de aquel imbécil y en la envidiable pluma fuente de un amigo. En el cenicero verde, en la falsa cara de mosquita muerta de aquella españolita inolvidable, en los letreros de las paredes, en los parsimoniosos y precisos movimientos del empleado que envuelve medio kilo de lomito canadiense, en la mágica luz que invade las ciudades en el instante final del atardecer. ¿A quién recuerda esta perpetua voracidad? Sí, en efecto, a Ramón Gómez de la Serna, escritor en estado puro si los ha habido, literatura en permanente cocción, cocinero que lo mismo mete en la olla un elefante que un paraguas. Sin duda una de las figuras más amadas por José de la Colina y —si me es concedida la intromisión— también para mí.2
La prosa salta donde menos se le espera. Cuenta G. K. Chesterton que en cierta ocasión subió una colina caliza con el propósito de pintar y dibujar el paisaje. Llevaba papel de estraza y seis tizas —que en México decimos gises— de diferentes colores. Estaba a punto de hacerlo cuando se dio cuenta de que para gran disgusto suyo había sido víctima de un descuido deplorable: se le había olvidado la tiza —el gis diría el mexicano— quizá más importante de todas: la de color blanco. Estaba deprimido y desesperado. Miraba a su alrededor en busca de alguna solución. De pronto se echó a “reír a grandes carcajadas” y con tal estrépito que las vacas se le quedaron mirando y terminaron rodeándolo. Chesterton se reía porque había descubierto que estaba en la misma situación que “un hombre en el Sahara lamentando no tener arena para su reloj de arena” o que un “noble caballero en medio del océano deplorando no haber traído para sus experimentos químicos un poco de agua salada”. Chesterton había descubierto que había estado sentado y “se encontraba de pie sobre un inmenso depósito de tiza blanca, que la colina, el paisaje todo estaba compuesto por depósitos de tiza blanca, que esa parte meridional de Inglaterra misma3 era un un inmenso trozo de gis.
Esta anécdota acaso sirva para situar la conversación en torno a lo que significa la idea de una prosa pura, sus variedades y usos, pero sobre todo puede ayudar a pulsar un oficio de la prosa como el de José de la Colina, que de pronto puede hacer cuentos largos o cuentos breves, cuentos rápidos o morosos, cuentos high-brow (cultos) con materias y estilos low-brow (vernáculos), igual que practicar infinitas combinaciones entre una y otra (low-high brow short stories, o bien high low-brow short stories), para hacer desde aquí un guiño a Salvador Elizondo, ese otro maestro del cuento mexicano moderno, quien, por cierto, inicia así su ensayo “En defensa de lo desprestigiado” en torno a la teoría del cuento: “En el dominio del short story es fuerza admitir la distinción tradicional en high brow y low brow”.4
Como en los buenos cuentos, regidos por una trama a la vez leve e inexorable, De la Colina se ha dado el lujo de coronar su cauda con un centenar de cuentos de diversa extensión, enfoque, fraseo y asunto que lo confirma y entroniza de inmediato y en forma espontánea como uno de los autores dominantes del cuento contemporáneo, así en México como en el más amplio continente de la lengua española. Años, décadas de trabajos forzosos en las galeras del periodismo (léase: de la improvisación en movimiento).
Corre la voz que De la Colina ha firmado la prosa diaria mejor escrita de la prensa mexicana de estos últimos 40 años, toda una longevidad redactada y leída y releída y vuelta a escribir, transitando con brío ingenioso e imaginativa audacia del cuento y la ficción breve —géneros en que De la Colina sobresale como maestro desde sus más tempranas producciones— al ensayo literario y la traducción, el comentario sabroso y punzante sobre la actualidad literaria, la prosa sin prisa del polemista, la pausa sin pose del contemplador solitario, la mirada escrita del espectador de cine que sabe que la poesía salta y mira por donde nunca se le espera.
José de la Colina nació en Santander en 1934, en una familia de marineros, albañiles y tipógrafos. Su padre era cajista de imprenta y militante anarcosindical en la CNT. De ese señor hereda la pasión por las letras, la curiosidad íntegra y cierta vena libertaria, ácrata o anarca que, por cierto, no es mal ascendente para un artista crítico que terminará usando como uno de sus seudónimos el de Silvestre Lanza en homenaje a la extravagante máquina literaria de Silverio Lanza, a su vez un seudónimo del prosista Juan Bautista Amorós (1865-1912), saludado con entusiasmo por la inteligencia española del entresiglo XIX-XX. Quizá esa vena anarca lo ha llevado a traducir al castellano el breve y corrosivo opúsculo Discurso sobre la servidumbre voluntaria, también llamado Contra el uno, de Étienne de la Boètie, el amigo entrañable de Michel de Montaigne. [Cabe decir para el curioso que la mejor versión española de este explosivo tratadillo ha sido realizada por nuestro autor (Aldus, 2001). Las otras traducciones disponibles de Étienne de la Boètie son la de José María Hernández-Rubio, Madrid, Editorial Tecnos, 2001, y la del mexicano Rodrigo Santos Rivera, México, Sextopiso Editorial, 2003.] Así se refiere De la Colina a sus años de formación en una entrevista reciente con Fernando García Ramírez:
Mi padre, anarcosindicalista y autodidacta, era del tipo del obrero europeo que tenía a gala poseer una pequeña cultura adquirida en su trabajo, por sí mismo. Por el hecho de trabajar en una imprenta, era buen lector, apreciaba la literatura, pero no quería que un hijo se le dedicase a la “carrera” literaria, en la que, decía, se moriría de hambre. “Primero una profesión que te dé para vivir, y, luego, si quieres, escribe.” Él deseaba que mi hermano Raúl y yo fuéramos arquitectos. Y Raúl sí le resultó arquitecto, pero cuando yo dejé la primaria, cursada en el Colegio Madrid, sólo soporté un año de prevocacional en el Politécnico. Y empecé a desertar de las aulas, a vagabundear por la ciudad de México (que no era entonces la impaseable Esmógico City). Leía paseando, me metía a los cines, y eventualmente, más tarde, hacia finales de los años cuarenta, empecé a actuar y escribir en programas de radio para niños y adolescentes, por ejemplo ‘La Legión de los Madrugadores’ de la XEQ, y me pagaban algo. No tengo secundaria ni preparatoria ni, mucho menos, Facultad de Letras. Soy, para bien o para mal, autodidacta. Mi universidad fue la lectura.5
De su madre sólo conocemos la tácita paciencia que una y otra vez refiere el mismo encantado cuento al niño que se duerme para despertar en el día de la página. Se sabe también que, luego del destierro, fue recluido con su familia en un campo de concentración en Francia, en Argelès-sur-Mer;6 la familia pasó algún tiempo en la insular República Dominicana, cosa que no dejaría de tener cierto ascendiente en los años de formación del prosista, según consta por algunos de sus cuentos. Desde 1955, en que José de la Colina entra en fuego con Cuentos para vencer a la muerte, en la colección Los Presentes animada por Juan José Arreola (por cierto, no se recoge aquí ninguna muestra de aquella distante publicación del “muy joven, increíblemente joven, deslumbrantemente joven”, al decir de Juan García Ponce), hasta la corriente actualidad, De la Colina no ha dejado de ensayar y de experimentar, probar, improvisar y renovar las variedades genéricas y formales, técnicas y prosódicas del cuento, el relato, la fábula y toda la suerte de hormas y cuerdas que admite el género. En ese sentido, cabe expresar que en los cuentos de De la Colina se puede repasar como en un museo o una enciclopedia el haz de la tradición muy antigua, hispánica, moderna y mexicana de la innovación cuentística en su fricción innovadora con el catálogo virtual del cuento, así culto como popular, folklórico o bizantino, gótico o mediterráneo high brow o low brow. Y si en los primeros libros de cuentos como Ven, caballo gris o La lucha con la pantera se podía deletrear el arranque de una vocación tentada por experimentar la narración pura de la acción pura, la obsesiva manía de contar sólo lo esencial, enriqueciendo “situaciones muy humanas con símbolos, introspecciones y montajes de cine” —para decirlo en la prosa panorámica de Enrique Anderson Imbert—, en los más recientes ese ánimo inventivo, sin perderse del todo, se va decantando en tramas y alientos contados donde el suspenso de lo que sucederá se ve imperceptiblemente templado por el sentido del humor, la levedad y la gracia y, por supuesto, por una experiencia literaria brillantemente decantada.
Amén o a más de la inteligencia literaria que exhibe a cada instante, el cuentista que sabe, por así decir, reconocer la historia latente en cada cuerda de lo cotidiano, inmediato o remoto —y no extraña que De la Colina sea además consumado cronista y anacronista, agente historiador del presente (istor) y arqueólogo de la nostalgia y de los mundos virtuales—, el impulso narrativo de este lúdico hijo de Gómez de la Serna y de Valle-Inclán, contrapariente de Blaise Cendrars (véase al final de este mismo apartado), de Rudyard Kipling y Jorge Luis Borges, último hijo del viento narrativo llamado Robert Louis Stevenson, y hermano de tinta de Corpus Barga, Pedro Garfias (protagonista inolvidable del cuento “El toro en la cristalería”), Max Aub (el de Ciertos cuentos y Cuentos ciertos), José Bianco, García Márquez, Álvaro Mutis y Julio Cortázar, sabe sostener en vilo y con la pura fuerza de su aliento la atención inteligente, pero siempre dispuesta a huir y distraerse, de nosotros —tan semejantes, tan hermanos— los lectores. Tóquense los ejemplos de los cuentos “El tercero” y “Ven, caballo gris” en el libro que así se titula donde se puede ver el pulso con el cual el escritor pasa los bultos de la historia y la épica por la aguja estricta de la prosa.
No le falta nunca el oído. De la Colina es un músico natural y no ha de asombrar la asidua presencia del timbre, la melodía y el ritmo que va atravesando sus cuentos —ora como materia o sujeto, ora como inspiración, impulso o eco (según dejan oír cuentos como “Los Malabé” o “El Fantasma del Correo”, por sólo traer a colación un par). Esa alianza con el aire musical presta a los cuentos de José de la Colina una humedad inconfundible, onírica, que dota a cada una de sus piezas de vehemencia intransitiva, el timbre de un leit-motiv específico y distintivo. Por supuesto, otra de las artes que acompañan e informan el quehacer cuentista de José de la Colina es el cine, arte de la acción e imagen en movimiento, donde lo teatral y lo pictórico se funden, líquidos, con la letra y la música en un solo imán elocuente. De hecho, para este “liberal ateo para quien existe lo sagrado” —como él mismo se define— el oficio de escritor de cuentos va en función de un oficio lector que a su vez deriva en un arte del espectador y del mirón, del voyeur que atisba fascinado el nacimiento del mito en el más humilde recodo del camino, en la anécdota o gesto más trivial. Como en un guión, cada cuento se va tramando desde una experiencia específica que, al ser contada, adquiere la velocidad de la voz que lo sigue.
Cabe en este punto evocar una coincidencia que tal vez contribuya a iluminar indirectamente la realidad sustantiva de que se alimentan sus cuentos. Escribe el narrador del cuento “La última música del Titanic”:
Así que mientras los demás pasajeros corrían, se amontonaban, tropezaban, se abrazaban, se ponían los chalecos salvavidas en aquella cubierta, e intentaban meterse a los insuficientes botes de salvamento, allí estaban aquellos siete músicos de los que, lo siento, sólo puedo dar el nombre de su director, Wallace Hartley, porque el único documento gráfico que de ellos he visto es un conjunto de ovales fotos que un libro reproduce en tamaño tan mezquino que, si bien los rostros pueden distinguirse, dos con bigotes, dos con sombrero (de copa uno de ellos), ninguno viejo e incluso uno con aspecto de muchacho, en cambio quedan minúsculos e ilegibles sus nombres y la especificación de los instrumentos que tocaban, y únicamente en una de las imágenes la mano del retratado descansa sobre el mástil y las cuerdas de un violonchelo, por lo cual queda suponer, hasta nuevos datos, que la orquesta estaba formada como cualquiera de su tipo y época, digamos con un pequeño plano trasladable, un saxofón, o flauta, o clarinete, un violín o un cello, más acaso un banjo o ukelele para el ragtime, no sé si una batería de percusión, no sé, lo único que habría sobrevivido a la disolución y la corrosión en el fondo del mar sería algún instrumento metálico, y cuando los esparcidos restos del Titanic y el barco mismo fueron hallados por el equipo de Robert D. Ballard en 1985, setenta y tres años después, no se halló nada parecido a un instrumento musical, aunque sí se encontraron muchas botellas de vino y champagne milagrosamente intactas y aún con corcho, y una cabeza de muñeca y hasta zapatos y botas.7
Traigo a cuento este pasaje pues me ha llamado la atención cierta coincidencia con unas palabras dichas a los interlocutores congregados en torno a un taller de guión de Gabriel García Márquez:
GABO.— ¿No has oído hablar de un accidente aéreo que hubo sobre la bahía cuando el presidente Eisenhower visitó Río?
ELIZABETH.— ¿Sobre la bahía de Guanabara?
GABO.— Ahí tienes una buena imagen para empezar. El avión en que iba la banda de música de Eisenhower estalló sobre la bahía. Se hundió con todos sus pasajeros. Pero los instrumentos quedaron flotando y la bahía quedó cubierta de violines, trompetas, contrabajos, trombones… Es una imagen que no olvido. Vi la foto en la prensa. Creo que en una historia de la bahía de Guanabara ésa podría ser una página bellísima.8
¿No es cierto que una serie de coincidencias, como diría un eslavo amanuense en inglés, traza una figura cuya sombra anuncia ya otro grado de realidad…?
Los cuentos de José de la Colina están inscritos en un círculo magnético de coincidencias y aspiran al insensato propósito de pintar el tiempo vivido y soñado. Su instinto narrativo lo lleva a descubrir o redescubrir lugares de la imaginación que recorren como un leit-motiv el bosque de la literatura narrativa. Otro ejemplo de esta línea de convergencias sería el cuento “El Cisne de Umbría” que depara ciertas coincidencias con una narración brasileira del tan admirado por Álvaro Mutis, Blaise Cendrars: La tour Eiffel Sidérale (incluida en la novela Lottissement du ciel [1949] y reeditada con variantes bajo el título Café-Express en la Nouvelle Revue Française (núm. 563, octubre de 2002). No en balde en “El Cisne de Umbría” aparece discretamente la figura del joven capitán Cendreros, voz no muy lejana de Cendrars. La otra narración que evoca “El Cisne de Umbría” de José de la Colina es la de la brasileña Nélida Piñon: La dulce canción de Caetana (1987). En las tres historias hay una relación particular entre fidelidad y obsesión amorosa, juventud, pasión, arte y paisaje tropical.
Como si fuese capaz de metamorfosearse de persona en género literario, como si fuese un guión, el autor De la Colina es un ente goloso, ansioso de cuentos y ávido de historias. El arte de la suplantación en movimiento, las estrategias del culebrón, la logística de la evolución y de la involución, la retórica de las instituciones legendarias definen su proceso de avidez fabuladora. Una historia bien contada es para De la Colina —como para Marcel Proust, otro de sus maestros— el precio de la vida verdadera, la vida vivida y realmente alcanzada al fin.
II
Hay que señalar la fraternidad y complicidad de José de la Colina con un medio —el de la Generación de Medio Siglo o de la Casa del Lago, o de la Revista Mexicana de Literatura—, su identificación gozosa y generosa con un cierto espíritu del tiempo: la amistad con Jomi García Ascot (y a través de él con Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez), con Carlos Valdés, Huberto Batis,9 Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Gerardo Deniz —su gran amigo y en cierto modo su más próximo consanguíneo de tinta—, Jorge Ibargüengoitia, Alejandro Rossi y, más tarde, con Octavio Paz. Y aquí una leve digresión: ¿no existiría un cierto paralelo entre Alfonso Reyes, hermano mayor adoptado por la generación de los Contemporáneos y Octavio Paz, primogénito elegido y electivo de los escritores mexicanos e hispanoamericanos nacidos al filo de los años treinta que animaron junto con él publicaciones como la Revista Mexicana de Literatura, la Revista de la Universidad de México, Vuelta, Plural?
Simultáneamente, la extensión hacia el cine: si el cine es el arte de contar la acción mediante imágenes, es inevitable pensar que algunos de los seres aquejados por la manía de contar se hayan reunido en México en torno a una de las figuras creadoras del cine como lo es Luis Buñuel, el mismo que visitaba periódicamente a Álvaro Mutis en la cárcel de Lecumberri. Si como escribió alguna vez De la Colina: la violencia moral de Buñuel constituyó una revolución en el campo de las imágenes, los cronistas de la subversión estética no podían dejar de ser sensibles a su lección.
Junto con Tomás Pérez Turrent, José de la Colina es coautor de un libro de conversaciones: Luis Buñuel. Prohibido asomarse al interior, un libro. De hecho, cabría decir que la vida creativa e imaginativa de José de la Colina ha transitado iluminada por el trato simultáneo con dos exponentes originarios de la imaginación creadora moderna: Octavio Paz y Luis Buñuel. Estos dos maestros de la imaginación en libertad supieron dejar sembrada su semilla fluida en la mente sensitiva y lúdica de José de la Colina, autentificándola e infundiendo en una vocación ya de por sí exigente y perfeccionista un obstinado rigor, una fidelidad casi inexplicable al deseo de contar y disimular en el fluido oral una oscura, instintiva geometría deseante.
La mujer, lo femenino, el erotismo no podían dejar de imantar la materia legendaria de este escritor que de La lucha con la pantera a El álbum de Lilith asedia los mitos oscuros del amor y del deseo y parece cautivo de arcaicas sombras deseantes. Una ronda de cifras femeninas —otros tantos personajes inolvidables como la mesera del café de chinos o la floreciente madre de Floreal— guía y deslumbra a este maestro del claroscuro en prosa. La pasión de contar se adelgaza en paralelo a la fibra de narraciones anhelantes, vehementemente intransitivas que van contando las dichosas desdichas de un Zenón enamorado cuyas flechas, en su vuelo, jamás se alcanzan a sí mismas y van dando en un blanco que ahonda el albor perplejo de la página a través de un rito imposible: El álbum de Lilith.
III
El poeta Eduardo Lizalde no ha dejado de ser sensible a las virtudes del prosista que es José de la Colina. Al saludar su libro de crónicas de viaje (Travelogues) titulado Viajes narrados, se expresa así de nuestro autor:
Pero dejando aparte el monto, el número de páginas que cuentan concretamente, los libros de narrativa publicados por José de la Colina no suman en su conjunto menos que los de aquellos respetables y estreñidos ilustres, ¡hay que leerlo!, y yo lo he leído. Y además de leerlo (tarea menos fácil de lo que se supone), hay que tener el ojo y el talento necesarios para apreciar los auténticos logros artísticos, la peculiar sensibilidad del habla coloquial y culta de sus textos, el temperamento encendido y la tensión poética y el oído maestro y los responsos o plegarias o alaridos de ferviente y sigiloso ateo que hay a veces en sus prosas (léase de corrido alguna vez ese notable relato que se titula Los viejos, “españoles y pobricos de Dios”, dedicado por cierto al viejo amigo Otaola) […] De la Colina está hecho para escribir, como otros buenos, incluso grandes, estaban hechos más bien para resistirse a la escritura y a la literatura. Y cuando alguien se pregunta ¿por qué no escribe más con su tan bien dotada pluma?, no se pone a pensar en lo que representa vivir del periodismo cultural que hemos padecido y continuamos padeciendo (lo hemos hecho en suplementos que nos tocara juntos dirigir). Más tiempo, más ocio, más espacio, menos compromisos del día requieren ciertos escritores para forjar la obra mayor. Yo he visto, sin embargo, a De la Colina, día con día, consumar hazañas de sutileza y calidad literarias en el tiempo mínimo y contra el reloj del último round de la pelea editorial de la semana.10
No ha sido ésta la única vez que Eduardo Lizalde ha escrito sobre José de la Colina. En otra página recuerda cierto episodio que deja ver al lector el género de camaradería escrita que más allá o más acá de las páginas de los periódicos ha sabido sostener este deportista impecable del arte literario:
Ya José de la Colina, cuando publiqué el adelanto de algunas de mis versiones, me sorprendió con el dedo en la puerta, pues descubrió una involuntaria e inválida paráfrasis que pretendía yo cometer en los tres primeros versos del poema XXI, traducido inicialmente de este modo: “¿No te produce vértigo / girar en torno a ti sobre tu tallo / para degollarte, / rosa redonda?” De la Colina objetó la palabra “degollarte”, un retoque trágico que trastornaba el propósito más lírico notorio en el poema y en el verso: “pour te terminer, rose ronde”. Transcribo la cuarteta con la cual ironizó De la Colina (rimando a la cuaderna vía) mi fallido desplante:
En traducción amante, mas viciosa,
quiso Eduardo Lizalde hacer su glosa
y, abusando de Rilke, y de su rosa,
a la flor degolló, mira qué cosa.
Y terminaba la privada misiva con otro endecasílabo: glosa a su vez del memorable apotegma juanramoniano: “¡No la estrangules más, que así es la rosa!”
Así contribuye la lectura fraternal de los colegas a depurar las traducciones de textos oscuros y complejos.11
IV
José de la Colina “pertenece a una generación de exiliados que llegaron niños o mozos al exilio mexicano y que en no pocos aspectos son también mexicanos”, para decirlo con las palabras con que saluda a Jomi García Ascot en el ensayo “Los trasterrados en el cine mexicano”.12 Como Luis Rius, Gerardo Deniz, Tomás Segovia, Ramón Xirau, Emilio García Riera, por citar unos cuantos, vive De la Colina desde sus más tempranos años a caballo entre dos mundos: para los españoles, mexicano; para los mexicanos, español, estos autores han tenido que forjar una raíz a partir del limbo apátrida y cosmopolita en que los inscribía el destierro. Esas raíces se afincarían en muchos casos desde y en torno a la cultura y sus instituciones imaginarias, enriqueciendo poderosamente el entorno que los albergaba y abriendo ventanas al mundo. En el caso de José de la Colina sería posible singularizar no sólo relatos y cuentos, personajes y caracteres representativos de la llamada España Peregrina, sino aun configurar un archipiélago imaginario, una suerte de mapa sentimental y afectivo, costumbrista, irónico y humorístico de los mundos y atmósferas, ambientes y rituales que fueron desarrollando esos peregrinos involuntarios en la España raptada que se conviene en llamar México. Es quizá ahí donde más nítidamente se advierte la trama que va entreverando y “entre-verdando” la fantasía y la observación descarnada, las máscaras dizque legendarias y la crueldad de la luz artística que para salvar ha de desnudar y despojar. Cuentos como “La madre de Floreal” o “El toro en la cristalería” salvan de la trivialidad y hacen memorable aquella épica sorda y de oscuros humores de los españoles trasterrados, desterrados en un México que era y sigue siendo ensimismado, brutal, gesticulador.
V
En un país donde menudean las autoconmemoraciones y donde la burocracia cultural ha llegado a trivializar cualquier forma de homenaje, la figura disidente y discreta de José de la Colina no podía dejar de ser objeto de cierto reconocimiento público. Acaso el más consistente haya sido el dossier que sobre su obra y figura preparó el escritor José Luis Ontiveros para la revista universitaria Casa del Tiempo. El número incluye una docena de colaboraciones y abre con una “Entrevista con José de la Colina”.13 Como parte de ese número, se reproduce el poema (“Paisaje inmemorial”) que Octavio Paz le dedicó al autor de Tren de historias. Los versos vienen acompañados de una carta elocuente dirigida por el poeta a Ontiveros:
Le agradezco que me haya invitado a colaborar en el homenaje a José de la Colina. La figura de este solitario es ejemplar, por más de un motivo: como director y animador de revistas y suplementos culturales, como crítico y cronista de la literatura y del cine, como narrador y cuentista, como traductor. Dije solitario pero me apresuro a añadir: cordial. Podría haber dicho también, sin jugar con las oposiciones, apasionado e irónico, estricto y generoso, colérico y tierno. Una conciencia insobornable, un amigo abierto y leal, un escritor singular: su prosa es una de las mejores de México. Más que un solitario, un libertario: más que un libertario, un espíritu libre.14
En la libertad de espíritu de que habla Octavio Paz al final de su carta estriba precisamente una de las virtudes que comparte este autor con otros compañeros de viaje generacional como Juan García Ponce, quien saluda así la obra y la figura del autor de “La tumba india” y “La cabalgata”, entre otros cuentos memorables: “Toda celebración a José de la Colina es una celebración del oficio de escritor. José de la Colina siempre ha estado cerca de la literatura, no digo con la literatura porque a la literatura no se llega nunca. Se le puede ver, palpar, gustar, oler, oír, pero no se llega a ella; se está cerca como lo ha estado siempre José de la Colina. No se puede pedir más. Esta cercanía lleva implícito por eso el hecho de considerar un oficio y José de la Colina puede decir con orgullo: ‘la literatura es mi oficio’. Tener esa visión, saber que inevitablemente se es escritor por oficio equivale a haberlo practicado como una necesidad vital y desde todos los ángulos a su alcance. Por eso también José de la Colina conoce con tal perfección todos los elementos de ese oficio. Es muy fácil hablar de géneros mayores o menores; lo difícil es practicarlos sin ninguna distinción porque todo es literatura. Podemos así hablar de José de la Colina, el autor de tantas y tantas notas sobre libros, sobre pintura, sobre comentarios acerca de la vida literaria; podemos mencionar al José de la Colina hacedor de tantos suplementos, colaborador de tantas revistas, desde que se inició su vida literaria; de José de la Colina el crítico de cine, dueño de una visión del cine y que ha sabido imponerla porque sabe escribir hasta de cine. Ha hecho, en colaboración con Tomás Pérez Turrent, un extraordinario libro de conversaciones con Luis Buñuel, extraordinario no sólo por las respuestas siempre sensacionales de Buñuel, sino por la agudeza de las preguntas, que muestran un conocimiento único de una personalidad y un artista único como Luis Buñuel, y también por la falta de respeto que todo verdadero artista merece. Y podemos hablar, last but not least, de sus libros de cuentos”.15
VI
El cuento es la unidad narrativa en que se materializa y singulariza la frontera entre las edades infantiles y las edades adultas del ser humano. Es un género que funciona como una bisagra orgánica y simbólica que nombra lo mediato a través de lo inmediato, lo trascendente a partir de lo inminente, lo inmanente a partir de lo contingente. Esa vocación funcional hace del oficio del cuentista un quehacer singular y de forzosa y creciente singularización. Como el poema, el cuento siempre es único, irrepetible. La madurez de José de la Colina como cuentista se puede adivinar por la cantidad de fábulas que sus cuentos auspician o desencadenan pero que el autor ha preferido no escribir y ha descartado declinando las redacciones que considera de algún modo previsibles. En ese sentido, De la Colina ha venido escribiendo —reescribiendo y enmendando— a lo largo de los años y de los cuentos su propio canon cuentístico, compuesto por un centenar de piezas que Traer a cuento reúne por primera vez. Ese canon incluye por supuesto la vanguardia —y De la Colina no ha sido ajeno al benévolo sarampión de los adelantados posteriores al surrealismo como prueba su afiliación espontánea al OULIPO o TALIPO [taller de literatura potencial], inspirado por la inteligencia matemática y poética de Raymond Queneau y luego de Georges Perec—. En español, la parentela y contraparentela de José de la Colina incluye —para no irnos a los apólogos del Conde Lucanor ni a los cuentos de Suárez de Figueroa en El pasajero— los cuentos realistas de Cervantes, de Benito Pérez Galdós (“la revaloración de Pérez Galdós es esencial para la historia literaria del exilio”, ha dicho Arturo Souto), de Leopoldo Alas Clarín, la narrativa modernista hispanoamericana —de Gutiérrez Nájera a Rubén Darío—, el océano narrativo de Ramón Gómez de la Serna —uno de los grandes olvidados de la literatura hispánica del siglo XX al que De la Colina (otro olvidado de tan presente) ha sabido dar siempre su decisivo, ubicuo lugar—, la prosa inventiva de Valle-Inclán y, más modernamente, cierta narrativa en prosa que han practicado en España y América autores como Pedro Salinas, Corpus Barga, Max Aub, Pedro F. Miret y, en América, escritores como Alfonso Reyes, Juan José Arreola y, por supuesto, Jorge Luis Borges.
VII
Aunque circunstancial y temporalmente confinada al territorio mexicano, la prosa narrativa y los cuentos de José de la Colina tienen sin duda un lugar articulador en el amplio espectro de la cuentística hispanoamericana e hispánica de su tiempo: del Guillermo Cabrera Infante de Vistas del amanecer en el trópico a los cuentos amorosos de Juan Benet, de la inventiva estremecedora de los venezolanos Guillermo Meneses y Julio Garmendia a los cuentos magistrales de Gabriel García Márquez, Augusto Monterroso o Juan José Arreola, pasando por las recreaciones vanguardistas de un Ricardo Piglia o de un Juan José Saer. De hecho sería un ejercicio interesante inventar en torno a los cuentos de nuestro autor un paisaje antológico mayor capaz de hacer resonar sus cuerdas con la más intensa nitidez. En ese paisaje deberían estar presentes por supuesto José Bianco, Eliseo Diego y Alejandro Rossi.
VIII
José de la Colina es una figura legendaria de la vida literaria mexicana del siglo XX. Ya desde finales de los años cincuenta se singularizaba entre sus contemporáneos por su vasta cultura literaria, su buena pluma de escritor excepcional en aquellas mocedades, su talante de “joven algo intratable”, según lo evoca su amigo, paisano trasterrado y colega en la crítica de cine, Emilio García Riera, en sus memorias tituladas El cine es mejor que la vida:
La amistad con Pepe me resultó al principio como la lectura de Cahiers du Cinéma: tan exaltante como irritante. Ahora, ya cincuentón, como yo, Pepe puede reconocer que fue un joven algo intratable. Se indignaba con suma facilidad en nombre de la cultura, que ocupaba en su vida un espacio desmesurado. Por ejemplo: supe que en una fiesta, a la que no fui, insultó a alguien por no haber leído a Joseph Conrad, y eso me pareció a la vez admirable y grotesco […] En Pepe es inimaginable el cálculo ventajoso. Al contrario, cabría reprocharle quizá una manía, la de ser claridoso aun sin necesidad; eso le ha hecho perder trabajos y favores. Ahora bien: si de cine hablamos, de nadie leo con tanto placer sus textos sobre el tema como de José de la Colina, que es un escritor excepcional […] En México, han hecho crítica de cine no pocos escritores de prestigio: Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, Jaime Torres Bodet, Rubén Salazar Mallén, Xavier Villaurrutia, Efraín Huerta, Carlos Fuentes, Eduardo Lizalde, Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Juan Tovar. Ninguno de ellos, sin embargo, puso en el cine un interés tan continuado y profundo como José de la Colina; si a eso añadimos que Pepe escribe con un ritmo, una elegancia, una precisión y una riqueza envidiables, no debe regateársele un reconocimiento: es quien mejor ha escrito de cine en el país, y, muy seguramente, uno de los mejores en todo el mundo de lengua castellana; por lo pronto, no he leído ni a un solo crítico de España cuyo estilo pueda compararse al suyo.16
Tomás Pérez Turrent es de la misma opinión: “Leer una crítica de cine resulta en el ochenta por ciento de los casos un castigo de los dioses; leer una crítica de José de la Colina es un placer, por lo menos en lo que al castellano se refiere”. El director de cine Jaime Humberto Hermosillo iría más lejos y pediría a De la Colina las adaptaciones de dos historias clásicas: “El señor de Ballantrae”, de Robert Louis Stevenson, y “Mañana”, de Joseph Conrad, que darían como resultado las películas “El señor de Osanto” y “Naufragio”.
IX. EL PERIODISTA LITERARIO
Como dicen las actas judiciales, el de la voz tenía diecinueve años cuando José de la Colina lo recibió en su departamento con generosidad: no sólo le habló de Ramón Gómez de la Serna sino que le regaló unos libros que todavía conserva. Estos regalos fueron para toda la vida, y, si no fuera más que por esto, debería tenerle ubicua gratitud. Pero José de la Colina le hizo sobre todo otro regalo: sus propios libros: Ven, caballo gris y La lucha con la pantera, editados por la Universidad Veracruzana, mismos que le dedicó amistosamente aquella tarde del 15 de octubre de 1971 que pasaron juntos hasta que las sombras del crepúsculo se fundieron en la noche y borraron sus rostros. Con sus propios libros —uno gris y otro amarillo— De la Colina le estaba regalando otra cosa: la certeza casi palpable de que la prosa narrativa es de musical índole y, sobre todo, de que la respiración mental del relato cifra uno de los secretos de esa casa con siete tejados que es cada cuento bien escrito, mientras la respiración escrita de una prosa musicalmente gobernada resulta uno de los enigmas vitales más perturbadores que puede encerrar la literatura. El joven lector no tardaría mucho en descubrir que el autor de “La lucha con la pantera” —cuento que serviría de guión para la cinta homónima— era y es uno de los guardianes de ese umbral.
¿Cómo hace De la Colina para transformar un árbol (un cuento) en un bosque frondoso (una experiencia novelística)? No es fácil decirlo. Quizá se deba a que es, además de moroso y amoroso, un buen observador, un artesano perfecto, o perfeccionista si se quiere, que sabe ir detrás de las bambalinas y bajar al cuarto de máquinas como el capitán Nemo para después volver a la superficie. Más tarde, siendo corrector del Plural de Octavio Paz, empecé a conocer mejor ese aspecto de José de la Colina: su afición por desmontar las máquinas de soñar, contar y cantar, sus ejercicios en torno al taller de literatura potencial, su vocación por el juego literario (palindromas, crucigramas, anagramas, etc.) que le permitían meter las narices en la cocina de los escritores y, en consecuencia, ser un crítico fino y elegante como un verduguillo de hoja damasquina capaz de desangrar a alguien con una leve, insensible punzada mientras se reía del chiste que lo mataba. A este crítico, desde luego, no se le podían escapar las viscosas tramoyas de la vida literaria y gracias a sus ojos de mirada algo extraviada pero penetrante el lector ha podido ver denunciado y destacado lo que la costumbre encubre en “la vidita literaria”, como él la ha llamado en viñetas memorables de satírico costumbrismo en las que, como en ciertos textos de ficción de Alfonso Reyes o de Alejandro Rossi, se da una insidiosa teatralización del quehacer literario. Otra faceta de José de la Colina es la de dibujante. Desde luego, dibuja —y lo hace en el doble sentido—. Como James Thurber, Augusto Monterroso o Federico Campbell, José de la Colina tiene la mano suelta para la caricatura. En Plural, cuando esperábamos a que llegaran los cartones de tipografía para ser corregidos (¡cuántas edades tecnológicas no han pasado desde entonces!), Pepe se distraía y nos distraía con dibujos que tenían, como su prosa, cierta levedad chaplinesca. (Dejo a otros la tarea de trazar puentes entre estos dos virtuosos de la imitación hilarante.) Y luego están los otros dibujos, las viñetas verbales, aquellos exactos y maravillosos “retratos express” entre los que recuerdo particularmente el que dedicó a José Revueltas, además de otras notas críticas sobre este escritor mucho menos político y mucho más literario de lo que se gusta creer.17 Precisamente la literatura de José Revueltas resulta ser una de las afinidades más significativas para José de la Colina, quien en la entrevista citada con J. L. Ontiveros se expresa así sobre este autor y los plausibles vasos comunicantes que los unen: “Mis párrafos largos no vienen de Joyce, que en el Ulises no usa tanto oraciones largas, sino sucesiones no puntuadas de oraciones cortas; vienen de autores a quienes he leído mucho más: Proust, Faulkner. Por cierto, en el tiempo en que escribía esos cuentos con largos periodos, eso todavía no era una moda. Ya lo hacía aquí en México José Revueltas, pero yo descubrí a Revueltas cuando apareció el libro Dormir en tierra, que fue el retorno de Pepe a la vida literaria (y escribí una reseña entusiasta, tal vez la primera que salió sobre el libro, en el suplemento de Novedades que entonces [1960] dirigía Benítez). Y lo que me entusiasmaba entre otras cosas era ver que Revueltas también aclimataba el párrafo largo a la ficción en español. Perdóname ese vanidoso también. Simplemente yo me había aficionado al párrafo largo antes de leer a Revueltas. Pero él era, en la literatura mexicana, el precursor en ese sentido, claro está”.18 La vida misma, ha dicho De la Colina, alienta en párrafos largos. De ahí que prosa y mundo se presupongan y entreveren; de ahí la cita de G. K. Chesterton sobre la colina de tiza que aparece antes.
Por su forma de ser, por su origen español, De la Colina tal vez recuerda en la superficie estilística a Azorín, y en la médula sensible y sensitiva al humanísimo Baroja: entraña palpitante envuelta en aterciopelado tornasol. También lo asocio con Jules Renard, a quien leí y releí gracias a sus comentarios y a los de Juan José Arreola. Quizá esta proximidad con la inteligencia zorruna y la crueldad sibelina del autor de Historias naturales sea la responsable de que, para algunos amigos franceses que leyeron sus cuentos breves en el dossier de literatura mexicana aparecido en 2000, en la Nouvelle Revue Française, su lectura haya sido una auténtica revelación. Es obvio que estamos hablando de un lector que ha leído varias veces los clásicos que le importan: Cervantes, Lope, Gómez de la Serna, Conrad, las Mil y una noches en sus probables e improbables versiones, Galdós, Verne, Valle-Inclán, Borges, Paz, para no hablar del cine, que no sólo ha visto sino —se diría— haleído. No un lector de tiempo sino de vida cabal e íntegra longevidad. Sólo un lector tan afinado como él podía haber dirigido durante varios años un suplemento como El Semanario de Novedades sin haber caído en la inmoralidad de publicar lo ilegible. Gran motivo de gratitud.
El Semanario fue a lo largo de varios lustros una publicación excepcional en el contexto periodístico mexicano por su fidelidad a la literatura y al pensamiento, más allá de las modas mudas y de los intereses de los consorcios editoriales, en parte porque lo gobernaba el oído literario más fino del periodismo cultural mexicano después de Manuel Gutiérrez Nájera. Mientras muchos otros suplementos y páginas culturales languidecían en insulsas prosas, El Semanario conservaba su calidad: a pesar de lo breve de su espacio siempre ofrecía algo interesante que leer: ya fuera una traducción de algún escritor europeo como Claudio Magris, ya una entrevista o algún ensayo sobre algún escritor vivo, y siempre —o casi— unas páginas fulgurantes y juguetonas de nuestro autor, firmadas por él o por alguno de sus seudónimos. En la redacción animada ahí por José de la Colina se formaron autores como Juan José Reyes, Jorge F. Hernández, José María Espinasa,19 Daniel Catán, Javier García Galeano, Pablo Soler Frost, Ernesto Herrera, María Teresa Meneses, Carlos Miranda, Josué Ramírez, por sólo mencionar a un puñado. Uno de ellos, el precozmente desaparecido Luis Ignacio Helguera, retrata así al mitógrafo llamado José de la Colina:
He visto, en repetidas ocasiones para mi fortuna, a José de la Colina escribir o reescribir oralmente un cuento, una anécdota, un chiste, una frase ingeniosa, para animar un coctel literario, alegrar una tertulia, subrayar entre amigos un momento cualquiera. “Un chiste (a veces también un chisme) es un cuento”, dice De la Colina en legítima defensa de una oralidad narrativa que mal que bien ejercemos todos los días y que puede remontarse a las noches de Sherezada. Importa lo que se cuenta, pero tanto o más cuenta quién o cómo lo cuente […] A la manera de Marcel Schwob, De la Colina desarrolla variaciones de mitos clásicos; funda mitos contemporáneos; concede estatura mítica a lo más cotidiano, a figuras inmediatas de la cultura popular. Entre otras sorpresas, en este bazar fantástico encontrará el lector espejismos y fantasmas de a de veras, una parábola en que los dioses compiten con el Arte, sirenas que más que por su canto seducen por su danza, un Orfeo que ama más a la música que a Eurídice, un cuento conmovedor sobre la amistad y una Tongolele celestial.20
X
José de la Colina trabajaba como secretario de redacción de la revista Plural, dirigida por Octavio Paz para el Excélsior de Julio Scherer. Yo lo conocía desde hacía algunos años —no sólo como autor de ensayos y artículos y como traductor del libro maravilloso de Georges Sadoul, Las maravillas del cine (1960)—: él fue uno de los escritores a quienes me acerqué para invitarlos a colaborar en 1971-1972 en la revista Cave Canem, de la cual sólo salieron dos números y donde Francisco Valdés y yo publicamos (en parte gracias a los consejos de Huberto Batis, amigo de Juan García Ponce) a Maurice Blanchot y a Pierre Klossowski junto con Bárbara Jacobs, Eduardo Hurtado y Bernardo Ruiz, entre otros. De la Colina me prometió una colaboración para el tercer número que nunca salió y me regaló tres libros de Ramón Gómez de la Serna: Senos, Seis falsas novelas y El dueño del átomo (en las añejas ediciones de Austral y de Losada), a quien entonces descubrí y luego he leído y releído gracias a él hasta tener muy a la mano los dos tomos de Pombo y la Segunda cripta del Pombo, reeditados por la efímera editorial Trieste en 1986, y, por supuesto, toda la colección de sus libros en la benemérita Austral. Una fantasía imposible y necesaria: en otro tiempo, en otra dimensión nos hubiese gustado leer algún libro de De la Colina en aquella colección de Espasa-Calpe cuya signatura ostenta una cabra encapotada con tres estrellas.
En Plural, De la Colina se transformaba en un Pepe versátil y alerta que, junto con Ana María Cama —la hermana de Alba C. de Rojo—, coordinaba la edición de la revista dirigida por Paz. Coordinaba es poco decir: Pepe (universal Padre Putativo como quiere la etimología: P. P.) era el alma de la revista, alma plural de Plural y más tarde de El Semanario. No es metáfora. De la Colina era una suerte de traductor universal en lo vertical, lo horizontal y lo diagonal. Estaba en todo y en todos. Participaba desde luego en esas míticas juntas de las cuales queda por ahí un juego de fotografías de Rogelio Cuéllar donde se ve a Octavio y a Marie José Paz, a Juan García Ponce y a Michèle Alban, a Alejandro Rossi y a Gabriel Zaid, a Salvador Elizondo y a Tomás Segovia, a Kazuya Sakai y de espaldas y de pie a José de la Colina. Fuera de la fotografía debían aparecer Ulalume González de León, Danubio Torres Fierro, Ramón Xirau y Teodoro González de León, también muy cercanos a la revista.
En esa imagen José de la Colina da las espaldas y no la cara, y parece más bien uno de esos maniquíes surrealistas con que los artistas de principios del siglo XX —como Luis Buñuel, su amigo y maestro— poblaban sus salones y exposiciones. El versátil y ubicuo De la Colina se ve en esa imagen como un muñeco puesto de espaldas o una escultura tallada en madera, y, por supuesto, no se aprecia en ella lo que sí se puede ver al recorrer las páginas de Plural: Pepe estaba presente haciendo reseñas de libros, realizando traducciones, armando dossiers literarios para las páginas centrales de la revista (el famoso “caballo”), alimentando anónimamente o con su firma las diversas secciones de la publicación, fungiendo a veces como “duende de la errata” (por ejemplo: asumiendo como suyas las pifias de algún corrector novato como el de la voz); además le tocaba revisar toda la revista y a veces reescribir artículos y hasta traducciones: representaba al paisaje. Y, por si eso fuera poco, se daba tiempo de opinar sobre todas y cada una de las materias, el diseño, las colaboraciones y los colaboradores. De la Colina los conocía y los conoce a todos: era el alma de la revista, de hecho ha sido —sin exageración— el alma, una de las almas, de la vida literaria mexicana en los últimos 30 años. De él se podría decir lo que se decía de Remy de Gourmont, de Jean Paulhan y luego de W. H. Auden: más allá de los méritos específicos de su obra puramente literaria, su virtud tácita y explícita estriba en haber dado vida escrita a la conversación literaria durante varios lustros.
No extraña así que José de la Colina haya sabido escribir un ensayo extenso y pormenorizado sobre esa otra alma de la vida mexicana que es Cri-Cri, el compositor y poeta popular e infantil, Francisco Gabilondo Soler,21 ni que se haya ocupado de tantos asuntos en apariencia marginales pero en sustancia medulares. Como Cri-Cri, o como los maestros de ceremonia del circo ruso, José de la Colina ha sabido dominar todos los géneros sin darse a sí mismo demasiada importancia.
XI
Cabe definir a José de la Colina como un polígrafo en la acepción plena de la palabra: de un lado, como alguien capaz de escribir con pericia sobre materias y a través de géneros diferentes, del otro —y voy siguiendo al diccionario— como ese artista de la escritura que es capaz de introducir o imprimir en lo que escribe acentos y modos extraordinarios que sólo son inteligibles para quien está en el secreto de su cifra: ese secreto es en su caso la música perfecta de la prosa resuelta en espontánea geometría. Hay una tercera acepción de la voz polígrafo que parece oportuna para intentar apresar al mercurial De la Colina: el polígrafo es también el aparato que usan las policías y los psicólogos como “detector de mentiras” o “máquina de la verdad” que permite saber si el ritmo corporal de la persona sometida a este instrumento se altera, en fin, si la persona está nerviosa y miente. Creo que la prosa de José de la Colina puede ser valorada analógicamente como ese instrumento capaz de detectar la verdad artística de lo leído: y de hecho el conjunto de ejercicios de estilo: “Eros/Gato (tema, variaciones, pastiches)”, recogido en Libertades imaginarias (Aldus, 2001), resulta una muestra tangible de ello (invito al lector a continuar el ejercicio del pastiche entonando con acentos sintácticos de Juan Rulfo, Juan García Ponce, Salvador Elizondo o Jorge Ibargüengoitia la escena de la caricia o la estampa irónica sobre el “Eshtukpendoh Eutushenko”). Dicho de otro modo, la prueba de ácido de un texto cualquiera está en preguntarse cómo pasaría al oído o a la escritura de José de la Colina, cómo pasaría por el “detector de mentiras de su prosa”.22
XII
José de la Colina es el nombre singular de un escritor plural, versátil, ondulante. De la Colina es muchos escritores: es el cuentista breve e incisivo, el narrador de aliento anhelante y vertiginoso, el ensayista que vive su saber con sabor y su erudición con placer, es el poeta solapado en la prosa artística, es el traductor infalible y preciso pero es sobre todo —como ha dicho Alejandro Rossi— “un escritor en estado puro”, ese raro especimen de la vida literaria y de la literatura que ha sabido vivir de y para la literatura el curso de su longevidad. Vivir la literatura en forma desinteresada pero metódica, haciendo “trabajo fantasma”, para recordar una expresión de Ivan Illich, ha sido una de las enseñanzas de este maestro —no hay otra palabra— que suele enseñar en y desde las redacciones de revistas y periódicos. Como cuentista, De la Colina es un hijo de ese continente literario que, en México, surge, con toda la fuerza, en la obra de Juan José Arreola y que han practicado Alfonso Reyes, Julio Torri, Mariano Silva y Aceves, Efrén Hernández, Edmundo Valadés o Juan Rulfo, y que en nuestros días en nuestro país han cultivado Alejandro Rossi, Augusto Monterroso, Salvador Elizondo, Jorge López Páez…
El genio e ingenio de José de la Colina es, como el del legendario rey Midas, infeccioso y contagioso: cuanto roza De la Colina con su vebo se transforma en literatura, y en sus oídos las letras se transfiguran en poesía. Por cierto, quienes alguna vez han pensado en el rey Midas, el monarca frigio que obtuvo de Dionisios la facultad de transformar en oro cuanto tocaba, saben o desearían saber que tuvo una existencia histórica que algunos expertos quieren situar entre 740 y 718 a.C. y que la tumba monumental de este rey, que gobernó el reino de Frigia según los textos asirios más antiguos, se encuentra situada en la localidad turca de Gordion, cuyos antiguos vestigios celtas discuten hoy todavía los expertos (“Who is in Midas’tomb?”, International Herald Tribune, París, jueves 27 de diciembre de 2001, p. 8). Es De la Colina un contador vocacional, un lector de tiempo y cuerpo completos. Es Tusitala, bardo y griot, es Sherezada disfrazada. Uno de sus maestros: Ramón Gómez de la Serna. Del inmenso Ramón —tan admirado por Valéry Larbaud, quien pensaba que, junto con Proust y Joyce, era uno de los maestros de la literatura moderna— De la Colina ha aprendido y seguido la versatilidad y la continua efervescencia del ingenio. Como Ramón, De la Colina ha ido escribiendo y describiendo el mundo leído y vivido entreverándolos en una dorada trenza inconfundible; como Ramón, De la Colina ha sabido andar al borde del volcán imaginativo, al filo del precipicio entre lo original y lo recordado. No es fortuito que haya sido, él solo —junto con Gerardo Deniz—, capitán y tropa, ejército y teniente, artillero y capellán del taller de literatura potencial, filial mexicana de l’Ouvroir de Littérature Potentiel, fundado en Francia por Raymond Queneau y otros escritores resueltos a poner en cintura (no en corsé) a las musas desgreñadas por el Surrealismo y Dadá. Tampoco es casual que haya sido y sea tan amigo de Luis Buñuel, Pedro F. Miret y Gerardo Deniz. Si de un lado José de la Colina goza —ésa es la palabra— de y con una sólida formación clásica (en español, francés e inglés, sin excluir sus griegos, sus latinos, sus mil y una noches), del otro no es en modo alguno ajeno a los oficios experimentales de la vanguardia ni a las espumas de la cultura vernácula y cotidiana representada por el cine y encarnada en la amistad de escritores como Tomás Pérez Turrent, Emilio García Riera o Jomi García Ascot. Esto ha dado como resultado una cierta idea de la prosa que para salir del paso presuroso de estas líneas llamaré “idea de la prosa pura”.
Con esta expresión quisiera atraer a esta página a una familia afilada de escritores que han practicado el poema en prosa, el cuento breve, la línea fulgurante: Aloysius Bertrand, Alphonse Allais, Jules Renard, Giovanni Papinni, Dino Buzzati, Max Beerbhom, Cyril Connolly y, en el ámbito hispanoamericano, José Antonio Ramos Sucre, Mariano Silva y Aceves, Julio Torri, Alfonso Reyes, José Santos González Vera, Jorge Luis Borges, José Bianco, Adolfo Bioy Casares, Eliseo Diego, Julio Garmendia, Juan José Arreola, Julio Cortázar, Manuel Peyrou, Alejandro Rossi y Salvador Elizondo. El rasgo diferencial específico del oficio que practica José de la Colina a través de su idea de la prosa remite a la imagen de un hombre que juega: Homo ludens del idioma, José de la Colina es un deportista infatigable que va saltando géneros como quien salva obstáculos, que da saltos de altura placentera o de longitud jubilosa y que en todo momento sabe mantener una respiración regular, acompasada. José de la Colina como un arquero impasible que apenas pestañea cuando da en el blanco y que, una tras otra, parte flechas que atinan. A su lengua alerta la sigue o la precede un oído despierto, un tímpano sensible al menor redoble, a la desviación mínima del ritual. No en balde De la Colina ha escrito una fábula donde Orfeo prefiere perder a Eurídice que perder la música. El placer del cuento bien contado, del ensayo bien resuelto y de la traducción bien fraguada y cristalizada serían la flecha de la brújula que lo guía por el laberinto de la prosa. Hombre de gusto y hombre bueno, José de la Colina se ha deslizado por el plano oblicuo de las letras mexicanas sin hacer mucho ruido, como quien no quiere la cosa: innovándolo todo con modo pero sin ruido ni bombo ni platillo. Ha sido también un polemista honrado y valiente que, en su momento, ha sabido exorcizar la legión de demonios ideológicos incrustados en este o aquel cuerpo editorial, desde una libertad de conciencia de heredada raigambre libertaria y con pleno conocimiento de causa (recuérdese que De la Colina vivió en Cuba en los primeros años de la revolución castrista y que salió de ahí muy poco después de que el Che Guevara propusiera
aquello de que Latinoamérica se convirtiera en un Vietnam, en dos, en tres, muchos Vietnams, me pareció monstruoso, porque era como decir: que la gente sufra, que a la gente la torturen y gaseen y ametrallen y bombardeen, para que empiece a desear inevitablemente la revolución. Eso era una mística, claro, pero una mística maquiavélica y perversa. Y me vacuné del Che y de los místicos revolucionarios. Pero que quede claro, eso no va no con los personajes de mi cuento [“Manuscrito encontrado debajo de una piedra”], que son unos ingenuos, no unos místicos ni unos Maquiavelos de la revolución: son unos ilusos que ven la guerrilla como una posibilidad de gloria y de grandeza personal, más que de conquista de poder).23
Pero ha sido, además de un escritor admirable y un lector pertinaz e inquisitivo, curioso y curiosísimo, un hombre valiente que no ha tenido miedo de andar a pie por las calles de la literatura y portarse como un peatón de lo más decente en medio de las mentiras bilingües, los pretextos partidarios y las conciencias ávidas de auto-satisfacción, la servidumbre voluntaria, satisfecha o insatisfecha. Un minero, un gambusino del fait divers (véase por ejemplo su memorable página sobre la cotorrita de Winston Churchill).
“Escritor en estado puro”, ha dicho Alejandro Rossi; yo añadiría: “escritor en estado lúdico”, “jugador verbal en estado de continua disponibilidad”, atento siempre a la responsabilidad del juego, a la limpieza deportiva de la ceremonia literaria. Esa voluntad lúdica le abre las puertas del gran libro del mundo y lo insta a mirar y descifrar —como quería Baudelaire— cada uno de sus símbolos, lo invita a reconocer (en el sentido en que se identifica a un hijo) las huellas de la literatura (esos otros sellos de la carne) en donde se presentan: y uno de esos espacios es ¿quién lo puede negar? la bohemia, el ámbito cantinero y, para decirlo con Eduardo Lizalde, los climas tabernarios y eróticos donde la guerra de los cuerpos y el ineludible arte de amar y desamar vuelven a la fuente castálida del humor y la saliva, la voz y el verso. La vertiente callejera subraya en el talante de este Pepe Ludens24 el aliento lírico de su respiración.
Los relatos y cuentos de José de la Colina —desde Ven, caballo gris, La lucha con la pantera y El Espíritu Santo hasta Tren de historias, El álbum de Lilith, Entonces y Muertes ejemplares





























