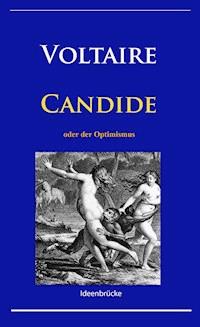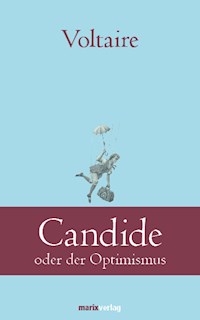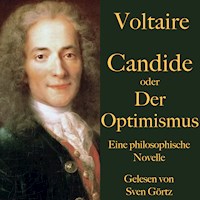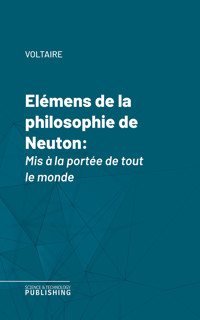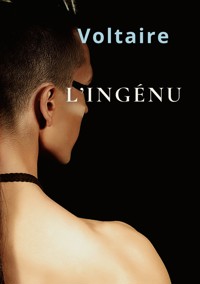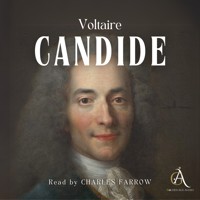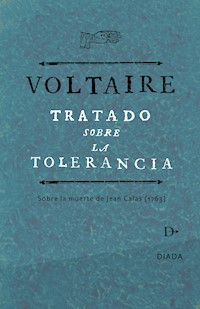
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Voltaire reflexionó y actuó como un intelectual comprometido, y nos invita a "meter las manos en el mundo". Combinó diversos géneros literarios, convencido de que todos los medios son válidos para llevar a cabo una denuncia y enmendar una injusticia. Hizo célebre una frase que recorrió Europa: "¡Aplastar al infame!" (Écrasez l'Infame!), su pedido desesperado para que nadie tolere la intolerancia. Usó la ironía para evidenciar los absurdos de la superstición, y el humor para batallar contra los prejuicios de los dogmas y la violencia del fanatismo. La obra de Voltaire, uno de los pensadores más relevantes de la Ilustración, está más vigente que nunca, y nos propone ser tolerantes para salvar a la humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portadilla
Voltaire
1. Historia resumida de la muerte de Jean Calas
2. La tortura de Jean Calas
3. La Reforma del siglo XVI
4. Sobre los peligros de la tolerancia
5. Cómo aceptar la tolerancia
6. ¿Es la intolerancia de derecho natural y de derecho humano?
7. De si la intolerancia ha sido conocida por los griegos
8. ¿Los romanos han sido tolerantes?
9. Los mártires
10. El peligro de las falsas leyendas y la persecución
11. Abusos de la intolerancia
12. Sobre si la intolerancia fue de derecho divino en el judaísmo, y si siempre fue puesta en práctica
13. Sobre la extrema tolerancia de los judíos
14. ¿La intolerancia fue una enseñanza de Jesús?
15. Testimonios contra la intolerancia
16. Diálogo entre un moribundo y un hombre con buena salud
17. Carta para el jesuita Le Tellier
18. Únicos casos en que la intolerancia es de derecho humano
19. Disputas en China
20. Sobre la utilidad de mantener al pueblo en la superstición
21. La virtud vale más que la ciencia
22. La tolerancia universal
23. Oración a Dios
24. Post scriptum
25. Conclusión
26. La última sentencia pronunciada en favor de la familia Calas
Tratado sobre la tolerancia
VOLTAIRE
TRATADO SOBRE LA TOLERANCIA
Sobre la muerte de Jean Calas (1763)
Voltaire, Voltaire
Tratado sobre la tolerancia : sobre la muerte de Jean Calas, 1763 / Voltaire Voltaire ; compilado por Carlos Santos Sáez. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Díada, 2018.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-1427-57-4
1. Ensayo Filosófico. I. Sáez, Carlos Santos, comp. II. Título.
CDD 190
© Díada de Editorial Del Nuevo Extremo S.A., 2016
A. J. Carranza 1852 (C1414 COV) Buenos Aires Argentina
Tel / Fax (54 11) 4773-3228
e-mail: [email protected]
www.delnuevoextremo.com
Imagen editorial: Marta Cánovas
Versión y traducción: Carlos Santos Sáez
Diseño de tapa: Sergio Manela
Diseño de interior: Marcela Rossi
Primera edición en formato digital: diciembre de 2017
Digitalización: Proyecto451
ISBN: 978-987-1427-57-4
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Voltaire
François-Marie Arouet nació en París en 1694 y falleció en la misma ciudad en 1778.
Fue un extraordinario divulgador de la filosofía y, desde su doctrina anticlerical, una brújula para las doctrinas de la Revolución Francesa. Además, ha legado una original obra como narrador y dramaturgo.
Sus primeros estudios los realizó con los jesuitas en París. El Abate de Châteauneuf, su padrino, lo relacionó con la sociedad libertina del Temple. En La Haya se desempeñó como secretario de embajada, pero un amorío con la hija de un refugiado hugonote lo obligó a volver a París. Sus versos contra el regente le valieron la cárcel en la Bastilla en 1717. Cuando recuperó la libertad, fue desterrado a Châtenay, donde adoptó el seudónimo de Voltaire, anagrama de Árouet le Jeune o del lugar de origen de su padre, Air-vault.
En 1726 de nuevo fue encerrado en la Bastilla y al cabo de cinco meses liberado y exiliado a Gran Bretaña hasta 1729. En la corte de Londres y en los medios literarios británicos fue muy bien recibido; la influencia británica empezó a orientar su pensamiento.
Su obra más provocadora fue Cartas inglesas, de 1734, en la que transforma una crónica sobre Gran Bretaña en un ataque al régimen francés. Le dictaron una orden de arresto, pero consiguió escapar, para refugiarse en Cirey, en la Lorena, donde gracias a la marquesa de Châtelet pudo llevar una buena vida entre 1734 y 1749.
El éxito de su tragedia Zaïre (1734) lo impulsó a continuar con el género: Adélaïde du Guesclin (1734), La muerte de César (1735), Alzire o los americanos (1736), Mahoma o el fanatismo (1741). Tuvieron menos aprobación sus comedias: El hijo pródigo (1736) y Nanine o el prejuicio vencido (1749). En esta época dio a conocer los Elementos de la filosofía de Newton (1738).
El Poema de Fontenoy (1745) le permitió entrar en la corte, para la que realizó misiones diplomáticas ante Federico II. Luis XV lo nombró historiógrafo real, e ingresó en la Academia Francesa (1746). Pero no logró conquistar a Mme. de Pompadour, quien protegía a Crébillon; su rivalidad con este dramaturgo lo llevó a intentar desacreditarlo. La pérdida de prestigio en la corte y la muerte de Mme. du Châtelet (1749) lo llevaron a aceptar la invitación de Federico II. Durante su estancia en Potsdam (1750-1753) escribió El siglo de Luis XIV (1751) y continuó, con Micromégas (1752), la serie de sus cuentos iniciada con Zadig (1748).
Luego de la ruptura con Federico II, en 1755 Voltaire se instaló cerca de Ginebra, en Les Délices. Allí convivió con la mentalidad calvinista: sus aficiones teatrales y el capítulo dedicado a Servet en su Ensayo sobre las costumbres (1756) molestaron a los ginebrinos. Su irrespetuoso poema sobre Juana de Arco, “La doncella”, y su colaboración en la Enciclopedia chocaron con el partido “devoto” de los católicos. Frutos de esos años fueron el Poema sobre el desastre de Lisboa y Cándido, una de sus obras maestras. Se instaló entonces en la propiedad de Ferney, donde Voltaire vivió durante dieciocho años, convertido en el patriarca europeo de las letras y del nuevo espíritu crítico; allí recibió a la elite de los principales países de Europa, representó sus tragedias, mantuvo correspondencia y multiplicó los escritos polémicos y subversivos, con el objetivo de “aplastar al infame”, es decir, el fanatismo clerical.
De este período son el Tratado de la tolerancia(1763) y el Diccionario filosófico (1764).
Poco antes de morir en 1778, se le hizo un recibimiento triunfal en París. En 1791, sus restos fueron trasladados al Panteón.
Sobre la tolerancia
Este texto no envejecerá mientras los problemas que plantea sigan vivos. Los acontecimientos que lo motivaron están presentes, porque a pesar de que los protagonistas han cambiado, la historia sigue mostrando la mueca repetida de la intolerancia.
La gran obra de Voltaire no está en sus libros, su magistral hallazgo es la creación del intelectual tal como lo entendemos hoy. Quiso representar un personaje, encarnando a una persona informada y culta que decide influir en la opinión pública mediante sus escritos, para movilizar conciencias y reparar atropellos.
En El filósofo ignorante (1776), una de sus últimas obras, escribe Voltaire:
Desde Tales hasta los profesores de las universidades de hoy, desde los más quiméricos razonadores hasta los plagiarios, ningún filósofo ha influido ni siquiera en las costumbres de la calle donde vivía. ¿Por qué? Porque los hombres rigen su conducta por la costumbre y no por la metafísica. Un solo hombre que sea elocuente, hábil y ponderado podrá mucho sobre los hombres; cien filósofos nada podrán si no son más que filósofos.
Reflexionó y actuó como un intelectual comprometido con ciertas causas, además de ser un buen filósofo. Esa es la razón de que sus herramientas no sean las más habituales entre quienes han cultivado la filosofía.
No escribió pesados documentos para no aburrir al público, ni aburrirse él mismo, porque sabía muy bien que un aforismo o un cuento corto podían ser más eficaces que un volumen soporífero.
En el Tratado sobre la tolerancia combina diversos géneros literarios, convencido de que todos los medios son válidos para llevar a cabo una denuncia y enmendar un dictamen judicial injusto. La sentencia del caso Calas había sido inducida por una sociedad crispada, que daba por hecho que los protestantes preferían asesinar a su hijo, antes que permitirle convertirse al catolicismo. Sigue vigente el gesto de los verdugos que para justificarse proyectan en las víctimas los espejismos de su ignominia.
Voltaire hizo célebre una frase que recorrió Europa: “¡Aplastar al infame!” (Écrasez l’Infame!), su pedido desesperado para que nadie tolere la intolerancia.
Usó humor e ironía para evidenciar los absurdos de la superstición y batallar contra los prejuicios de los dogmas y la violencia del fanatismo. El sarcasmo fue su método dialéctico y la tolerancia su meta. Su obra, más vigente que nunca, propone permanentemente condenar los convencionalismos.
1
Historia resumida de la muerte de Jean Calas
El asesinato de Jean Calas, perpetrado en Toulouse con la espada de la justicia, el 9 de marzo de 1762, es uno de los especiales acontecimientos que merecen la atención de nuestro tiempo y de la posteridad. Se olvida con facilidad la multitud de muertos de las batallas, no solo porque es desgracia inevitable de la guerra, sino porque los que mueren por las armas podrían también dar muerte a sus enemigos y no caerían sin defenderse. Allí donde el peligro y las condiciones son iguales, finaliza el asombro y la compasión se debilita; pero si un inocente padre de familia es puesto en manos de un error o de la pasión, o del fanatismo; si el acusado no tiene más defensa que su virtud; si los árbitros de su vida no corren otro riesgo al degollarlo que el de equivocarse; si pueden matar impunemente con una sentencia, entonces se levanta el clamor público, cada uno teme por sí mismo, nadie tiene seguridad de su vida ante un tribunal creado para velar por la vida de los ciudadanos y todas las voces se unen para pedir venganza.
Se trataba, en este raro caso, de religión, de suicidio, de parricidio; se trataba de saber si un padre y una madre habían estrangulado a su hijo para agradar a Dios, si un hermano había estrangulado a su hermano, si un amigo había estrangulado a su amigo, y si los jueces tenían que reprocharse haber hecho morir por el suplicio de la rueda a un padre inocente, o haber perdonado a una madre, a un hermano o a un amigo culpables.
Jean Calas, de sesenta y ocho años de edad, ejercía la profesión de comerciante en Toulouse desde hacía más de cuarenta años y era considerado por todos los que vivieron con él como un buen padre. Era protestante, lo mismo que su mujer y todos sus hijos, excepto uno, que había abjurado de la herejía y al que el padre pasaba una pequeña pensión. Parecía tan alejado de ese absurdo fanatismo que rompe con todos los lazos de la sociedad, que había aprobado la conversión de su hijo Louis Calas y tenía, además, desde hacía treinta años en su casa una sirvienta católica ferviente que había criado a todos sus hijos.
Uno de los hijos de Jean Calas, llamado Marc Antoine, era hombre de letras: estaba considerado como espíritu inquieto, sombrío y violento. Dicho joven, al no poder triunfar ni entrar en el negocio, para lo que no estaba dotado, ni obtener el título de abogado, porque se necesitaban certificados de catolicidad que no pudo conseguir, decidió poner fin a su vida y dejó entender que tenía este propósito a uno de sus amigos; se confirmó en esta resolución por la lectura de todo lo que se ha escrito en el mundo sobre el suicidio.
Finalmente, eligió para realizar su propósito un día en que había perdido su dinero en el juego. Un amigo de su familia y también suyo, llamado Lavaisse, joven de diecinueve años, conocido por el candor y la dulzura de sus costumbres, hijo de un abogado célebre de Toulouse, había llegado de Burdeos la víspera (el 12 de octubre de 1761): cenó en casa de los Calas. El padre, la madre, Marc Antoine, su hijo mayor, Pierre, el segundo, comieron juntos. Después de la cena se retiraron a una pequeña sala. Marc Antoine desapareció; finalmente, cuando el joven Lavaisse quiso marcharse, bajaron Pierre Calas y él y encontraron abajo, junto al almacén, a Marc Antoine en camisa, colgado de una puerta, y su traje plegado sobre el mostrador; la camisa no estaba arrugada; tenía el pelo bien peinado; no tenía en el cuerpo ninguna herida, ninguna magulladura.
Pasamos aquí por alto todos los detalles de que los abogados han dado cuenta: no describiremos el dolor y la desesperación del padre y la madre: sus gritos fueron oídos por los vecinos. Lavaisse y Pierre Calas, fuera de sí, corrieron en busca de los cirujanos y la justicia.
Mientras cumplían con este deber, mientras el padre y la madre sollozaban y derramaban lágrimas, el pueblo de Toulouse se agolpó ante la casa. Este pueblo es supersticioso y violento; considera como monstruos a sus hermanos si no son de su misma religión. Fue en Toulouse donde se dieron gracias solemnemente a Dios por la muerte de Enrique III y donde se hizo el juramento de degollar al primero que hablase de reconocer al gran, al buen Enrique IV. Esta ciudad celebra todavía todos los años, con una procesión y fuegos artificiales, el día en que dio muerte a cuatro mil ciudadanos heréticos, hace dos siglos. En vano seis disposiciones del consejo han prohibido esta odiosa fiesta, los tolosanos la han celebrado siempre, lo mismo que los juegos florales.
Algún fanático de entre el populacho gritó que Jean Calas había ahorcado a su propio hijo Marc Antoine. Este grito, repetido, se hizo coro en un momento; otros añadieron que el muerto debía abjurar al día siguiente; que su familia y el joven Lavaisse lo habían estrangulado por odio a la religión católica: un momento después ya nadie dudó de ello; toda la ciudad estuvo persuadida de que existe una ley religiosa entre los protestantes por la que un padre y una madre deben asesinar a su hijo cuanto quiera convertirse.
Una vez caldeados los ánimos, ya no se contuvieron. Se imaginó que los protestantes del Languedoc se habían reunido la víspera; que habían escogido, por mayoría de votos, un verdugo de la secta; que la elección había recaído sobre el joven Lavaisse; que este joven, en veinticuatro horas, había recibido la noticia de su elección y había llegado de Burdeos para ayudar a Jean Calas, a su mujer y a su hijo Pierre, a estrangular a un amigo, a un hijo, a un hermano.
El señor David, magistrado de Toulouse, excitado por estos rumores y queriendo hacerse valer por la rapidez de la ejecución, empleó un procedimiento contrario a las reglas y ordenanzas. La familia Calas, la sirviente católica, Lavaisse, fueron encarcelados.
Se publicó un monitorio no menos vicioso que el procedimiento. Se llegó más lejos: Marc Antoine Calas había muerto calvinista y, si había atentado contra su propia vida, debía ser arrastrado por el lodo; fue inhumado con la mayor pompa en la iglesia de San Esteban, a pesar del cura, que protestaba contra esta profanación.
Hay en el Languedoc cuatro cofradías de penitentes, la blanca, la azul, la gris y la negra. Los cofrades llevan un largo capuchón con un antifaz de paño con dos agujeros para poder ver: quisieron obligar al señor duque de Fitz James, comandante de la provincia, a entrar en su cofradía, pero él se negó. Los cofrades blancos hicieron a Marc Antoine Calas un funeral solemne, como a un mártir. Jamás Iglesia alguna celebró la fiesta de un mártir verdadero con más pompa; pero aquella pompa fue terrible. Se había colgado sobre un magnífico catafalco un esqueleto al que se imprimía movimiento y que representaba a Marc Antoine Calas llevando en una mano una palma y en la otra la pluma con que debía firmar la abjuración de la herejía y que escribía, en realidad, la sentencia de muerte de su padre.
Entonces ya no le faltó al desgraciado que había atentado contra su vida más que la canonización: todo el pueblo lo miraba como un santo; algunos lo invocaban, otros iban a rezar sobre su tumba, otros le pedían milagros, otros contaban los que había hecho. Un fraile le arrancó algunos dientes para tener reliquias duraderas. Una beata, algo sorda, dijo que había oído un repicar de campanas. Un cura apoplético fue curado después de haber tomado un emético. Se levantó acta de aquellos prodigios. El que escribe este relato posee una atestación de que un joven de Toulouse se volvió loco después de haber rezado varias noches sobre la tumba del nuevo santo sin obtener el milagro que imploraba.
Algunos magistrados eran de la cofradía de los penitentes blancos. Esta circunstancia hacía inevitable la muerte de Jean Calas.
Lo que sobre todo preparó su suplicio fue la proximidad de esa fiesta que los tolosanos celebran todos los años en conmemoración de una matanza de cuatro mil hugonotes; el año 1762 era el año centenario. Se levantaba en la ciudad el tinglado para esta solemnidad; aquello inflamaba más aún la imaginación ya caldeada del pueblo; se decía públicamente que el patíbulo en que Jean Calas sufriría el suplicio de la rueda constituiría el mayor ornato de la fiesta; se decía que la Providencia traía ella misma aquellas víctimas para ser sacrificadas a nuestra santa religión. Veinte personas han oído este discurso y otros aún más violentos. ¡Y esto en nuestros días! ¡Y en una época en que la filosofía ha hecho tantos progresos! ¡Y en un momento en que cien academias escriben para inspirar mansedumbre en las costumbres! Parece que el fanatismo, indignado desde hace poco por los éxitos de la razón, se debate bajo ella con más rabia.
Trece jueces se reunieron diariamente para sustanciar el proceso. No se tenía, no se podía tener prueba alguna contra la familia; pero la religión engañada hacía las veces de prueba. Seis jueces persistieron mucho tiempo en condenar a Jean Calas, a su hijo Pierre y a Lavaisse al suplicio de la rueda, y a la mujer de Jean Calas a la hoguera. Otros siete más moderados querían que por lo menos se reflexionase. Uno de los jueces, convencido de la inocencia de los acusados y de la imposibilidad del crimen, habló vivamente en su favor; opuso el celo del humanitarismo al celo de la severidad; se convirtió en el abogado público de los Calas en todos los hogares de Toulouse, donde los gritos continuos de la religión equivocada reclamaban la sangre de aquellos desgraciados. Otro juez, conocido por su violencia, hablaba en la ciudad con tanto arrebato contra los Calas como el primero mostraba entusiasmo en defenderlos. Finalmente el escándalo fue tan fuerte que uno y otro tuvieron que declararse incompetentes; se retiraron al campo.
Pero por una extraña desgracia, el juez favorable a los Calas tuvo la delicadeza de persistir en su recusación, mientras que el otro regresó a la ciudad para dar su voto contra aquellos a los que debía juzgar; fue este voto el que decidió la condena al suplicio de la rueda, ya que solo hubo ocho votos contra cinco, después de que uno de los seis jueces opuestos a la sentencia se pasó finalmente, tras muchas discusiones, al partido más implacable.
Parece que, cuando se trata de un parricidio y de condenar a un padre de familia al más espantoso suplicio, el juicio debería ser unánime, porque las pruebas de un crimen tan inaudito deberían ser una evidencia perceptible para todo el mundo: la menor duda en un caso semejante debe bastar para hacer temblar la mano de un juez que se dispone a firmar una sentencia de muerte. La debilidad de nuestra razón y la insuficiencia de nuestras leyes se dejan notar todos los días, pero ¿en qué ocasión se descubren mejor sus defectos que cuando un solo voto hace morir en la tortura de la rueda a un ciudadano? En Atenas se necesitaba una mayoría de cincuenta votos para osar dictar una sentencia de muerte. ¿Qué se deduce de esto? Que sabemos, muy inútilmente, que los griegos eran más sensatos y más humanos que nosotros.