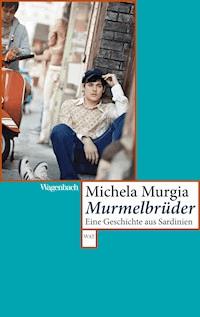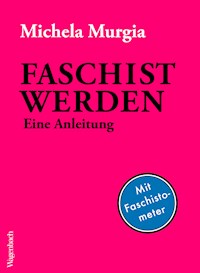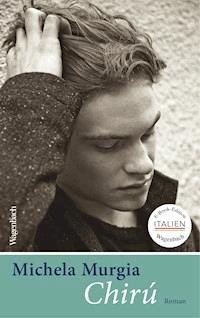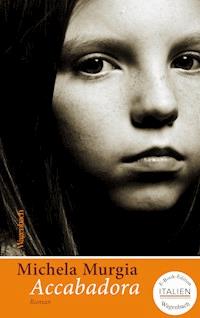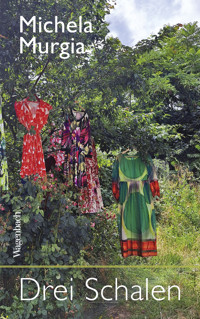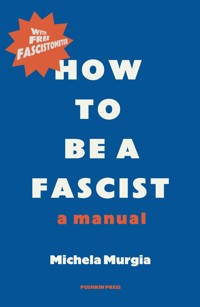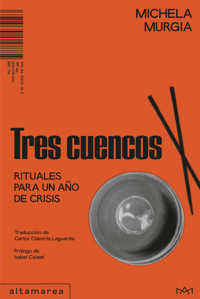
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Se enamoran de una figura de cartón o de un soldado en miniatura, odian a los niños aunque los lleven en el vientre, abandonan a una mujer pero permanecen prisioneros de ella, vomitan amor y rabia, se autolesionan, traicionan, enferman. Estos son algunos de los personajes que conforman este sobrecogedor libro de Michela Murgia, hecho de historias que se funden las unas en las otras, en las que todos los protagonistas están marcados por algún cambio que los obliga a encontrar formas inéditas de supervivencia emocional. A veces por un duelo, una lesión, un despido, una enfermedad, la pérdida de una certeza o de un amor, pero siempre a causa de un cambio en el horizonte que no deja escapatoria y que pulveriza certezas y esperanzas. Murgia, en estado de gracia, escribió y legó con Tres cuencos–a la postre su último libro– una obra originalísima que remite a otros grandes títulos de la literatura contemporánea, como El Crack-Up, de F. Scott Fitzgerald, o El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. «Murgia nos fuerza a preguntarnos, como individuos y como comunidad, qué significa sobrevivir y cómo aprender de una vez por todas a ser, como era ella, absolutamente libres». Isabel Coixet
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISABEL COIXET1
PRÓLOGO
MICHELA MURGIA,
LA MUJER MÁS
LIBRE DE ITALIA
Michela Murgia murió el 10 de agosto del 2023 de un cáncer de riñón. Era una de las escritoras más influyentes de la literatura italiana contemporánea, una intelectual sui generis, católica, feminista, comunista, con una personalidad arrebatadora y muy presente en todos los ámbitos de la esfera pública. Su muerte a los cincuenta y un años es una pérdida irreparable en el contexto político e ideológico de la Italia actual. Autora prolífica (cinco novelas, una decena de ensayos y numerosos artículos de prensa) e intelectual comprometida, que luchó con uñas y dientes contra el resurgimiento del fascismo y por los derechos de las mujeres y las minorías, Michela Murgia deja el legado de una importante y luminosa producción escrita.
Su crítica a las instituciones de la familia y el matrimonio —una crítica que no es fácil en Italia, y más aún desde la llegada al poder de la derecha conservadora con Giorgia Meloni, cuyo lema «Dios, Patria y Familia» vuelve a sellar la intocabilidad de la familia tradicional italiana (con padre, madre, uno o más hijos y nonni, abuelos)— constituye, en mi opinión, la piedra angular de este pensamiento que se fundamenta en su propia existencia. Así, mujer heterosexual sin hijos biológicos —pero con cuatro figli d’anima (hijos del alma)—, divorciada y en unión de hecho, Michela Murgia defendió, con tenacidad y convicción, otro modelo de familia que se basa ya no necesaria y exclusivamente en vínculos de sangre, sino también en vínculos de amor o de afinidad, sustituyendo así el modelo de familia llamada «tradicional», que se basa necesaria y exclusivamente en la unión por matrimonio de un hombre y una mujer, según el modelo de la Iglesia católica.
Descubrí a Michela Murgia con su primera novela, Accabadora, basada en las tradiciones de Cerdeña, su lugar de origen. La novela transcurre en un pequeño pueblo sardo, donde la vieja costurera Tzia Bonaria acoge en su casa a Maria, voluntariamente «entregada» por una viuda de origen humilde. Ofrecerá a su «alma chica» trabajo y estudios, una elección atrevida para una mujer en la Cerdeña de los años cincuenta. Maria crece rodeada de cariño y ternura, pero ciertos aspectos de la vida de Tzia Bonaria la inquietan, en particular sus misteriosas ausencias nocturnas. Ignora que la vieja costurera es, para todos sus conciudadanos, la accabadora, la «última madre», la mujer que «acaba» y acompaña a la gente a punto de morir. El día que se le revele este secreto, su vida dará un vuelco para siempre y pasarán muchos años hasta que la «niña de corazón» finalmente perdone a su madre adoptiva.
En un lenguaje poético y esencial, Michela Murgia describe los pliegues más íntimos de la singularísima relación que une a la vieja Tzia Bonaria y a la joven Maria, en una Cerdeña atemporal. Accabadora fue traducida a más de treinta idiomas, ganó el Premio Campiello en 2010 y consagró a Murgia no solo como escritora, sino como personaje público capaz de sembrar la polémica, diciendo exactamente lo que quería en sus numerosas apariciones públicas. Junto con su amigo Roberto Saviano, Michela Murgia fue siempre muy crítica con los gobiernos italianos, con la corrupción y, sobre todo, con la apatía de sus conciudadanos, que definió muy bien en su ensayo Istruzioni per diventare fascisti (Instrucciones para convertirse en fascista), que ahonda en los orígenes y el éxito del populismo.
Tres cuencos es su último libro, cuando ya se sabía enferma y veía la muerte muy cercana. Son relatos ambientados en la Roma de hoy con personajes reconocibles cuyas vidas se cruzan como en ciertas antologías de Raymond Carver, cuya humanidad y contradicciones a veces recuerdan. Historias íntimas, intensas y extremadamente actuales (Cartoon es mi favorita), que revelan mucho más de lo que parece. Y en un intento de comprender mejor esa sensación de recibir algo que todavía no podía definir del todo, me vino a la mente el discurso de David Foster Wallace «Esto es agua», porque tanto en el libro de Murgia como en el discurso de DFW hay una exhortación a prestar atención, a pensar con conciencia crítica, una advertencia para no quedar atrapados por automatismos, por las limitaciones de nuestras certezas. Este libro es una invitación a ver la cultura como un medio para poner freno a nuestro egocentrismo natural. Aquí, Michela Murgia, al contar los diferentes puntos de vista de sus personajes, sus soledades y singularidades, nos empuja a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, a esforzarnos por comprender los desafíos y las luchas de los demás sin juzgar. En cierto sentido, creo, nos da la oportunidad de considerar las motivaciones y los recursos emocionales de los demás como una posibilidad para romper con nuestros patrones y prejuicios antes que sea demasiado tarde… Una oportunidad para prestar atención y comprender cómo elegimos qué significado atribuir a nuestras experiencias.
Los tres cuencos del título son los que utiliza la protagonista de uno de los cuentos para volver a alimentarse cuando pensaba que era imposible volver a hacerlo. Ante el cambio, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de encontrar alimento en nuevos ritos, recursos de supervivencia que no creíamos poseer.
En este último acto de amor, Michela Murgia nos fuerza a preguntarnos, como individuos y como comunidad, qué significa realmente sobrevivir y cómo aprender de una vez por todas a ser, como era ella, absolutamente libres.
ISABEL COIXET
TRES CUENCOS
RITUALES PARA
UN AÑO
DE CRISIS
A Raphael, Francesco, Alessandro y Riccardo
I. EXPRESIÓN INTRADUCIBLE
—Usted tiene un crecimiento anormal de células en el riñón.
El médico hablaba con una voz tan agradable que por un instante ella pensó que le anunciaba algo de lo que alegrarse. Por culpa de la mascarilla blanca, del amable hombre de unos sesenta años que tenía enfrente solo podía ver la mitad de la cara; durante los primeros minutos de la visita pensó que era la parte que merecía la pena ver. Ahora, ya no estaba tan segura. Tras la mampara de plexiglás que sobre el escritorio ofrecía a ambos mayor protección contra el omnipresente virus, los ojos del médico la rehuían hasta el punto de ser incapaz de decir con certeza de qué color eran. Como por despecho, ella intentó a su vez poner cara inexpresiva. Por los amplios ventanales del hospital de Monteverde entraba una luz galvánica que en pleno día resplandece con tal fuerza solo en Roma. Estaba convencida de que emanaba de las brasas secretas del Imperio, el de verdad, que eran aún rescoldos bajo las ruinas de tres civilizaciones demasiado débiles para apagarlas del todo. Bajo semejante luz se sonrieron cautos y el médico, quizá con la ilusión de haber sido comprendido, siguió adelante.
—Técnicamente se llama neoplasia porque quiere decir eso, «crecimiento anormal de células».
El grupo silábico 암 se le iluminó en el cerebro como un relámpago y la sonrisa perdió brillantez. No conocía la etimología, pero qué era una neoplasia lo sabía hasta en coreano. En un instintivo gesto de protección, se ajustó nerviosamente el abrigo de alta costura. Para acudir a la visita se había vestido, exprofeso, de firmas de primer nivel, pero sobria, no como para una cita galante, más bien como si quisiera impresionar a una mujer rica desde hacía tres generaciones, como si fuera a negociar un contrato importante dando la impresión de que no lo hacía por necesidad; a hacerse respetar. Había construido el armario con este objetivo: ser un arsenal de prendas bien cortadas y de marca visible, un arma para cada una de las guerras de las que no podía permitirse salir derrotada. Tuviera lo que tuviera que decirle el hombre de la bata blanca, quería que fuera consciente desde un principio de que ella no era una persona común y corriente y que, por tanto, la neoplasia no podía ser algo rutinario ni siquiera para él, porque la multiplicación no se daba en un cuerpo cualquiera.
El oncólogo, no obstante, no parecía muy impresionado. Tenía delante el historial clínico, pero no lo había abierto. En cambio, se llevó al pecho un bloc de notas que tenía grabado en una esquina el logo de un coloso farmacéutico, arrancó una hoja y le dio la vuelta. Dibujó con una estilográfica un ovillo e hizo que salieran de él líneas onduladas que confluían todas en la misma dirección, unos centímetros más allá. Le hablaba aún con calma, dulcemente, sin apartar la vista del papel, midiendo cada palabra mientras trazaba líneas con la pluma. Ella tuvo la impresión de que no era la primera vez que hacía aquel esquema y las ilusiones de ser una paciente especial se diluyeron. ¿Cuántos cuerpos más habían sido aquellas rayas?, ¿cuántas existencias aquel ovillo?
—Como todos los seres vivos recién nacidos, la nueva multiplicación necesita alimento, y ha ido a buscarlo al pulmón izquierdo. Nosotros las llamamos metástasis, pero usted se las debe imaginar como pozos de petróleo en Irak.
«Nosotros las llamamos», había dicho. «Nosotros», ¿quién?, pensó ella, que imaginaba una asamblea permanente de sabios que en algún lugar, en el Gran Castillo de la Oncología, determinaba la nomenclatura de los desastres que sucedían en el cuerpo de los seres humanos del mundo entero. El médico detuvo el trazo de la última línea a la altura de las otras y las cauterizó todas con un pequeño asterisco. El gesto le provocó un dolor casi físico, pero hizo porque no se notara. Por alguna razón que se le escapaba, creía instintivamente que debía ser ella la que tranquilizara al médico. Una breve sonrisa nerviosa le pareció lo adecuado para acompañar la explicación geopolítica. La mano del oncólogo, con el brazo que dejaba ver en la muñeca una manga de costoso algodón azul que aparecía de debajo de la bata blanca, era pálida, pero se mostraba firme desde el otro lado del plexiglás. Al comienzo de la visita la notó cálida cuando la auscultaba, y así le pareció luego, cuando la vio apoyarse en la pluma y trazar en el papel unos rudimentarios esquemas de los órganos afectados.
—El primer medicamento que tomará será a diario, dos pastillas mañana y tarde, y servirán para tapar estos dos pozos de aquí: sin alimento no se crece… Ya me entiende.
El médico levantó la vista del papel y esta vez la miró a los ojos. Lo entendía, sí.
—El segundo medicamento será un goteo intravenoso, cada veintiún días, y tendrá el cometido de despertar su sistema inmunitario para que reaccione y ataque las células de la nueva formación y, así, dejen de multiplicarse.
—¿Quimio?
—No se le caerá el pelo, si es eso lo que le preocupa.
No, no era eso lo que la preocupaba. El grupo silábico 암 y cómo sonaba —AM— le vibraban en el cerebro como el letrero de neón de un kebab.
—Seguirá un tratamiento de inmunoterapia a base de biomedicamentos. Como le he enseñado, no está dirigido directamente a la neoplasia. Ayuda a suscitar la respuesta natural de su organismo. Si el riñón no nos molesta, no tenemos por qué ir a molestarlo nosotros.
«Nosotros», ¿quién?, volvió a pensar ella, y esta vez imaginó que eran ellos dos los que compartían la neoplasia, encerrados en la habitación mientas las líneas del ovillo dibujado en el papel intentaban abrirse un camino tentacular por debajo de la puerta y por las ventanas para llegar hasta ellos y sorberles las reservas de alimentos. A su pesar, la imagen le hizo sonreír, pero el efecto debió de parecerse a la mueca de un animal que enseña los dientes al adversario, porque el médico no sonrió. Le hizo la pregunta más obvia, la pregunta estúpida.
—¿En qué me he equivocado?
Era vegetariana. No fumaba, excepto algún porro en contadas ocasiones. Bebía alcoholes tan selectos que el señor Bernabei la saludaba alegre desde el quicio de la enoteca, aunque no fuera a entrar. Los vicios que tenía no eran pocos, pero ninguno era corporal, de esos fácilmente remediables con la abstinencia. El pecado era de otra clase, si no de obra sí de pensamiento, palabra y omisión. El médico calló durante unos segundos, sorprendido por haber sido llamado en causa. Cuando apoyó la pluma en la mesa, ella interpretó el gesto como una rendición.
—Somos seres complejos, señora… No creo que la cuestión pueda tener que ver con errores que haya podido cometer usted. Cuanto más sofisticado es un organismo, más sujeto está a cometer errores. Lo que se estropea de vez en cuando es el sistema, la voluntad no tiene nada que ver.
Ella cerró los ojos. No quería que le viera en la cara la necesidad de culparse a sí misma o a algo, a alguien, de culpar a un comportamiento extremo, a la comida basura, a una mala costumbre mantenida durante mucho tiempo, a un trauma no superado, a la contaminación que causa el tráfico de las ciudades, a un complejo industrial de los alrededores, al mal de ojo de un enemigo, a todo y todos; excepto a la insoportable hipótesis de la cuestión estadística. En cierto modo, el médico comprendió a qué se refería.
—Me ha dicho que escribe novelas, un trabajo maravilloso, pero muy complicado. Ningún otro ser vivo sabe hacerlo, solo los seres humanos. ¿Conoce otros idiomas, además del italiano?
—Inglés, francés, un poco de español… Estudio coreano.
—¿Preferiría no saber hacer nada de eso a condición de no enfermar nunca? Los organismos unicelulares no sufren neoplasias, pero tampoco aprenden idiomas. Las amebas no escriben novelas.
Se miraron durante un tiempo que a ambos les pareció larguísimo y que le sirvió a ella para pensar que, al contrario de la metáfora geopolítica inicial con colonizadores ávidos de pozos de petróleo iraquí, el oncólogo hubiera buscado las palabras relacionadas con las novelas especialmente para ella. Hasta hacía unos minutos, tenía mil preguntas que hacer. Cuán larga iba a ser la batalla que estaba a punto de emprender. Si tenía alguna posibilidad de ganarla. Cuánto tiempo tenía para seguir luchando. Quería detalles de la batalla, un plan militar. Pero lo inadecuado de la terminología bélica, que era con la que había visto siempre referirse a una enfermedad mortal, la hacía ahora enmudecer. Era culpa del médico, obviamente. Las palabras que había utilizado aquel hombre cambiaban el escenario simbólico y la obligaban a moverse hacia un objetivo que no le era familiar: un pacto de no beligerancia. El que podía ser visto como un enemigo a destruir le acababa de ser dibujado como un cómplice de su complejidad, una parte desorientada de su sofisticado organismo, un cortocircuito del sistema en evolución, apenas un compañero que comete un error. Imaginara la batalla que imaginara para luchar contra la enfermedad, ahora parecía un proyecto autodestructivo. No tenía ni ganas ni fuerzas para luchar contra sí misma.
—Nunca me lo había imaginado así, en efecto. Imagino que si la alternativa fuera una vida de ameba no me interesaría el cambio. Dígame, pues, qué debo hacer para corregir este error del sistema. —Dudó un segundo, y añadió—: Si puede hacerse.
Los ojos del médico se iluminaron al oír el cambio de registro y se relajó. Se recostó en la silla. Probablemente creyó haber superado el escollo más difícil de la visita.
—Le prepararé la lista de los medicamentos y tendrá que pasar a buscarlos por la farmacia del hospital, pero antes debe firmar una exención según la cual acepta comenzar el tratamiento y confirma ser consciente de los riesgos de los efectos secundarios.
—¿Soy consciente de ellos?
—Se describen en esta hoja, pero no le invito a leerlos; van desde estornudar hasta morir después de mil sufrimientos, exactamente como en el prospecto de la aspirina. Provocarían pánico en cualquiera. La probabilidad de que pueda darse uno solo de estos efectos es tan remota que no tiene sentido asustarse preventivamente. Confíe en mí: si pasa algo, nos daremos cuenta enseguida y suspenderemos el tratamiento.
—No pensaba leerlo, en cualquier caso. Confío en usted.
Era una verdad a medias. Había ojeado el papel que había en la mesa y el nombre del diagnóstico estaba en la parte alta, lapidario, algo que apenas diez años atrás habría sido una sentencia de muerte inmediata. Carcinoma renal en estadio IV.
AM. Un relámpago.
AM. Otro relámpago.
AM. Uno más.
Mientras ella firmaba los papeles y él escribía las recetas, la sílaba coreana le relampagueaba en la cabeza y, de pronto, fue consciente de que el médico aún no había pronunciado el nombre de la enfermedad.
—Doctor, me esperan fuera mi hermana y otros seres queridos. Cuando me pregunten qué tengo, ¿cómo debo llamarlo? Lo que pone en el papel no consigo pronunciarlo.
Se miraron. El médico suspiró, luego relajó los hombros y se apoyó en el respaldo de la silla. Tras la barrera de plástico transparente, el cuerpo del hombre parecía no tener relieve, como las viejas fotos enmarcadas bajo un cristal. Apenas habló, la ilusión de bidimensionalidad desapareció.
—¿Usted cómo preferiría llamarlo?
La de bautizar un tumor era una pregunta extraña. Le retumbaban en la cabeza las palabras que ya conocía: enfermedad grave, enfermedad incurable, el maldito, el bastardo, esa cosa. Ninguna le gustó, e impulsivamente dijo:
—En coreano, esa palabra se dice «am». ¿Cree que puedo llamarlo así?
Se había precipitado tanto en la respuesta que en el mismo momento de hacer la pregunta habría querido tragársela. Se sintió infantil por tener que admitir que necesitaba una palabra que nadie entre sus conocidos hubiera utilizado nunca. Utilizar una palabra que viene de la otra parte del mundo abría una distancia grande entre ella y el diagnóstico, que le pareció la única soportable en aquel momento. Esperaba que el médico se echase a reír; en cambio, pareció ponderar la respuesta, y la pensó durante unos instantes. Luego, asintió serio y le pasó las recetas por la abertura del plexiglás.
—Me perdonará, desconozco por completo el coreano, pero en inglés «am» es la primera persona del singular del verbo «ser», por lo que creo que es una palabra bastante adecuada. —Sonrió—. Podrá decir «I am» como si dijera «lo que tengo es lo que soy», y no sería nada demasiado impreciso.
Siguió un silencio denso, en el que emoción y apuro flotaban mezclados en la línea visual de ambos. No pudiendo soportar más la barrera de plástico transparente, se puso torpemente en pie, pero la ventaja de mirarlo desde arriba duró poco, pues él hizo lo propio.
—Muchas gracias. Tomaré las pastillas como usted me ha dicho, dos al día.
—Mañana y tarde. No se olvide y no las tire: una caja le cuesta casi siete mil euros a la Seguridad Social. Se lo digo porque hay quien lo hace de vez en cuando, finge tomarlas y, en cambio, las tira, no sé por qué; la gente es rara.
Yo también soy rara, doctor, pensó. Ser sospechosa de malversación en un momento en el que estaba a punto de perderlo todo le pareció surrealista. Mientras se daban la mano, le sonrió inútilmente tras la mascarilla y pensó que, al fin y al cabo, él tampoco podía verle del todo la cara. Si se hubieran encontrado fuera de la consulta a cara descubierta, habría sido más que probable que no se hubieran reconocido. Imaginó la escena en el supermercado.
—¿Me equivoco o usted es…?
Sí, doctor, I am.
II. SENSACIÓN DE NÁUSEA
Hay tres cosas que no se pueden esconder: el estornudo, la belleza y la pobreza. Después de tres semanas de náuseas continuas comprendí que el vómito también era algo bastante indiscreto. Aunque pocos puedan decir que me habían visto vomitar, en los primeros veinte días que me encontré mal perdí casi seis kilos y hasta quien me veía solo de vez en cuando empezó a darse cuenta. Y decían «estás muy bien delgada» y yo, que en mi vida he hecho régimen, no sabía qué contestar sin parecer ofendida. Quizá pensaron siempre en secreto que estaba gorda.
Pero la cuestión del vómito no tiene nada que ver con el peso. Empezó una noche poco después de las once, cuando me llegó el mensaje. «Buenas noches…». Lo enviaba el mierda aquel. Se había ido de casa hacía una semana. ¿Qué significaba aquella aparición inesperada? ¿Qué querían decir los puntos suspensivos de adolescente? ¿Lo había pensado mejor? ¿Se ponía nostálgico después del crepúsculo? ¿Quería darme a entender que dormía solo? Si le hubiese contestado, estoy segura de que la pregunta siguiente habría sido «¿Cómo estás?», una tomadura de pelo que solo un narcisista podría interpretar como un gesto de cariño. ¿Cómo quieres que esté, maldito pedazo de mierda? ¿Por qué la gente que se va para no tener más relación contigo te escribe luego cosas que implican, al menos, la responsabilidad de soportar una respuesta?
Acogotada por tantos interrogantes, ante los que probablemente habría sacrificado la enésima noche de sueño, no me di cuenta ni siquiera de que me acudía el primer conato de vómito. Era fácil equivocarse: comenzó como una sensación vaga, un malestar confuso, y solo un poco después acabó por definirse, hacerse físico y, por último, espasmódico. Conseguí llegar justo a tiempo al baño y evitar un desastre en el salón, aunque el desastre no habría sido grave: no tenía nada en el estómago.
Desde que me dejó, tenía el esófago en un puño y comía solo dos tostadas para desayunar. No era la falta de apetito ni el olor de la comida lo que me molestaba. Bastaba con la idea de comida para desencadenar los pródromos de la contracción. Las consecuencias, en un primer momento, fueron más sociales que otra cosa. Mi vida social se desarrolla a la hora de las comidas. Amigos, reuniones de trabajo, encuentros con las amistades habituales, todo gira alrededor de un plato lleno. Nos vemos y hablamos con un plato de espaguetis con almejas delante. Una cenita, nada complicado, solo para vernos. ¿Un aperitivo en ese sitio que acaba de abrir? Venga, aunque no tengas mucho tiempo nos tomamos un café. Una turba perennemente hambrienta que si no mastica no sabe decidir nada, desde si dejarse el pelo blanco o teñírselo hasta el nombre del hijo a punto de nacer. Negarse más de dos veces seguidas a la socialización de la comida es imposible. Empiezan a preguntarte si no estás bien. ¿Por qué debería encontrarme mal? Estoy estupendamente. Es que quisiera comer sin que se me comieran, como los depredadores superiores.