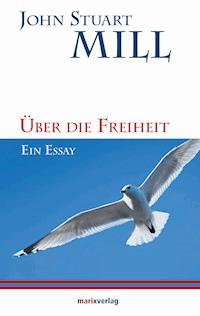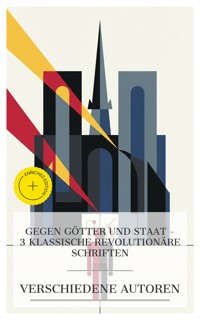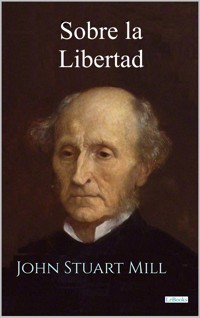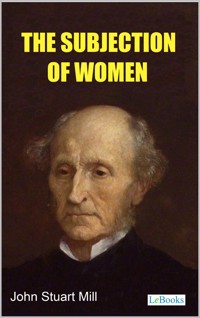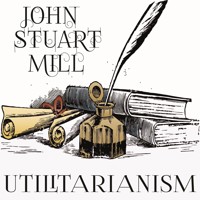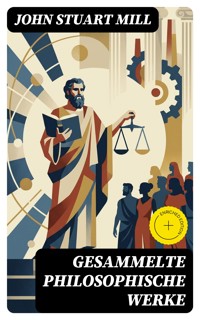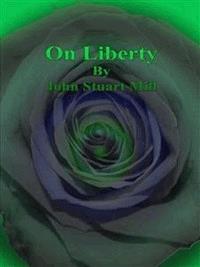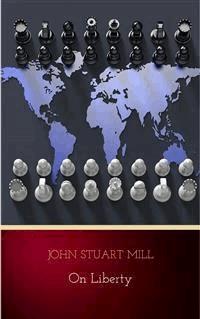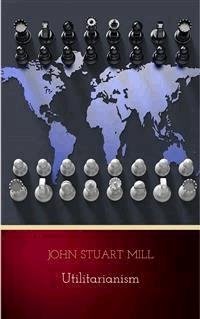Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tecnos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Clásicos - Clásicos del Pensamiento
- Sprache: Spanisch
De clara unidad temática, los tres ensayos de John Suart Mill recogidos en este volumen corresponden a fechas diferentes y se publicaron por primera vez en forma de libro póstumamente, editados por Helen Taylor, hijastra del autor. La Naturaleza es un ejercicio de filosofía de la religión en el que se tratan temas tan fundamentales como el origen del universo, el destino del ser humano y el sentido último de la vida. En su segundo ensayo -La utilidad de la religión- la crítica de Mill a las formas tradicionales de religiosidad apenas roza lo que se refiere a la verdad o falsedad de las creencias que conllevan. Aunque el autor subraya el peso que tienen la educación y el prejuicio en la formación religiosa de la gran mayoría de los individuos, no niega los efectos positivos que las promesas de recompensa eterna pueden procurar a los seres humanos. Pero vistas las dificultades y abusos que el subrenaturalismo implica, la propuesta de Mill es la de sustituir las religiones tradicionales por otro orden de creencias seculares capaces de colmar las más nobles aspiraciones de los de nuestra especie. El teísmo, pieza final de la serie, es un breve tratado en el que más directamente se afrontan los temas de la teología clásica: la existencia de Dios y la naturaleza de sus atributos, la inmortalidad del alma y la posibilidad de una vida futura. Como ha afirmado Bernard Semmel, en estos Tres ensayos sobre la religión Mill se nos muestra como un pensador incrédulo que a pesar de su escepticismo en materia de religiosidad, quiso salvar todo lo que la fe tradicional tenía de salvable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Stuart Mill
Tres ensayos sobre la religión
La naturaleza
La utilidad de la religión
El teísmo
Edición, estudio preliminar, traducción y notas de CARLOS MELLIZO
Contenido
ESTUDIO PRELIMINAR
I. La naturaleza
II. La utilidad de la religión
III. El teísmo
Bibliografía
TRES ENSAYOS SOBRE LA RELIGIÓN
Advertencia introductoria a Tres ensayos sobre la religión
LA NATURALEZA
LA UTILIDAD DE LA RELIGIÓN
EL TEÍSMO
PARTE I. Introducción
El teísmo
Las pruebas del teísmo
Argumento por necesidad de una causa primera
Argumento por el consenso general de la humanidad
El argumento a partir de la conciencia
El argumento por señales de designio en la naturaleza
PARTE II. Atributos
PARTE III. La inmortalidad
PARTE IV. La revelación
PARTE V. Resultado general
Créditos
ESTUDIO PRELIMINAR
por Carlos Mellizo
Los ensayos de John Stuart Mill recogidos en este volumen —La Naturaleza,La utilidad de la religión y El teísmo—corresponden a fechas diferentes y se publicaron póstumamente en 1874 editados por Helen Taylor, hijastra del autor. En su versión original, Three Essays on Religion contiene, pues, textos escritos «a intervalos considerables de tiempo, y sin intención alguna de formar una serie consecutiva»1, aunque hay entre todos ellos una clara unidad temática que permite darlos juntos. Los dos primeros, La Naturaleza y La utilidad de la religión, son del período comprendido entre 1850 y 1858; el titulado El teísmo es de fecha posterior, compuesto probablemente entre 1868 y 1870, pocos años antes del fallecimiento de Mill. Es un proyecto más ambicioso en el orden de la filosofía de la religión, y en muchos aspectos rebasa la categoría de ensayo para convertirse en un pequeño tratado de teología natural. En este Estudio Pereliminar comentaremos brevemente los contenidos y alcance de los tres escritos.
I. La naturaleza
Según testimonio de Helen Taylor, este ensayo fue sometido a varias revisiones antes de que, tras quince años de espera, el autor manifestase por fin su intención de darlo al público. La muerte de Mill, acaecida en Avignon en 1873, le impidió ver realizados sus deseos.
La Naturaleza es un ejercicio de filosofía de la religión en el que se tratan asuntos tan fundamentales como el origen del universo, el destino del hombre, los criterios de la moral y el sentido de la vida. Es el punto de partida lo que justifica el título del ensayo y lo que da a la investigación un sesgo particular. Comienza Mill preguntándose por el significado de la palabra «Naturaleza». ¿Qué quiere decirse cuando utilizamos ese término? En un primer sentido, la naturaleza de una cosa es el conjunto de sus poderes y propiedades. Según esta definición, la Naturaleza en general será el conjunto de poderes y propiedades de todas las cosas, un nombre colectivo para todos los hechos, tanto para los que efectivamente tienen lugar como para los meramente posibles.
Sin embargo, esta primera definición —prosigue Mill— sólo recoge uno de los significados del término «Naturaleza». No podríamos referirla, por ejemplo, a ciertos modos comunes de uso, como cuando se dice que la Naturaleza se opone al Arte, y lo natural a lo artificial. Es obvio que, en el primer sentido, «Naturaleza» significa todos los poderes, tanto espontáneos como artificiales, tanto en el mundo exterior como en el interior, así como todo lo que sucede o puede suceder mediante la aplicación de dichos poderes. En el otro sentido, la definición del término es notablemente más restringida; no incluye todo lo que acontece, sino exclusivamente lo que noes de origen artificial, es decir, lo que tiene lugar sin la intervención del ser humano. Es este segundo significado el que pone a las realidades naturales espontáneas en directa oposición con un ámbito de realidad diferente: el de la realidad buscada y creada por el hombre mismo mediante el uso de su razón y gracias a su capacidad para idear, planificar y transformar: ese ámbito de cosas, modos y estilos artificiales que recibe el nombre de «Civilización».
Mill nos recuerda cómo, históricamente, el naturam sequi —la imitación de la Naturaleza (dándole ahora a la palabra su segundo significado)— fue el principio de la moral en muchas de las más respetadas escuelas de pensamiento de la época Antigua. Y aunque no suele ya estimarse como estricto fundamento de la moralidad, su utilización tiene todavía —nos dice Mill— un notable peso argumentativo. El que un modo de pensar, sentir o actuar esté en conformidad con las leyes naturales es buena recomendación en su favor; y, a la inversa, la imputación de que algo es contrario a la Naturaleza «cierra ya la puerta a cualquier pretensión de que lo que así se designa sea tolerado o excusado». Este recurso a la Naturaleza como criterio de valoración moral le lleva a Mill a preguntarse si quienes a ella apelan no estarán dando a la expresión un nuevo alcance; no tanto un nombre colectivo para designar todo lo que es, ni una palabra que sólo designa lo que es sin voluntaria intervención humana, sino un tercer significado de carácter ético: la norma de lo que debe ser, la guía moral de nuestro comportamiento.
La pregunta que se hace Mill es la de si ello es efectivamente así. Quienes utilizan el término «Naturaleza» dando a ésta un valor de ejemplaridad imitable, ¿están refiriéndose a una tercera realidad diferente de las dos anteriores? La cuestión es de una sutilidad extrema. Mill la contesta en términos previsibles, denunciando con su respuesta lo que implica todo naturalismo moral que adopte la Naturaleza como modelo de comportamiento. Los partidarios del naturalismo moral, señala Mill, no quieren expresar con la palabra «Naturaleza» un tercer orden de realidades imitables, diferente de los dos anteriores; no se refieren a un orden separado de cosas que son como deberían ser. La Naturaleza de que habla el naturalista moral no es nada nuevo, sino precisamente «lo que ya es», la Naturaleza espontánea misma, tal y como de hecho se ofrece a nuestra observación. Y es el examen de esta idea —«la noción de que aquello que ya es constituye la regla y norma de lo que debería ser»— el objeto específico del ensayo milleano.
Se trata, pues, de indagar en el valor de verdad de aquellas doctrinas «que hacen de la Naturaleza una norma de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo». Mill atribuye a ciertas teologías de signo cristiano parte de la responsabilidad de que se haya adoptado el mundo natural como norma de bondad. Han proclamado estas teologías el origen divino de la Naturaleza; la han visto como obra voluntaria de un Dios Providencial, Benevolente y Todopoderoso. ¿Cómo pensar, según estas premisas, que en ella no sea todo para bien?
Dice Mill que la doctrina providencialista, junto con «la vena de pensamiento y sentimiento que fue abierta por Rousseau», se han filtrado en la mentalidad moderna. Y ello explica por qué la Naturaleza, entendida —repitámoslo— como el conjunto de lo que tiene lugar sin las intervención humana, ha llegado a adquirir tan enorme autoridad.
El propósito de Mill es denunciar la falacia contenida en tal suposición. Los hechos contradicen las afirmaciones del providencialismo. Lejos de imitar habitualente el curso de la Naturaleza, el ser humano suele hacer precisamente lo opuesto. En general, el objeto de sus acciones es alterar, tratando de mejorarlo, el orden natural. «Cavar, arar, construir, vestirse», ¿qué son sino actos antinaturales, continuas violaciones del naturam sequi? Todo esfuerzo de invención equivale a censurar de alguna forma la Naturaleza, haciendo lo posible por mejorarla. Esto implica que, siquiera desde una perspectiva humana, el curso natural de las cosas no se considera perfectamente justo y satisfactorio; que los poderes naturales están con frecuencia en contra de los deseos y necesidades del hombre, teniendo éste que ingeniárselas para sacar de dichos poderes «lo poco que pueda resultarle aprovechable». En palabras de Mill:
Toda alabanza de la Civilización, del Arte, de la Invención, equivale a una censura contra la Naturaleza, a una admisión de que ésta es imperfecta y de que es la tarea del hombre, y su mérito, el estar siempre tratando de corregirla o mitigarla.
Para Mill, imitar en todo a la Naturaleza equivaldría a caer en un estado de barbarie insoportable. La crueldad que de ordinario observamos en el comportamiento de los animales salvajes, el horror que resulta de plagas, tormentas, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales, nos llevan a concluir que ni siquiera los peores seres humanos podrían cometer jamás actos tan atroces como los que en el orden natural suceden constantemente. «El curso de la Naturaleza no es, pues, apropiado para que nosotros lo imitemos.» Mas esta conclusión, como ahora veremos, da lugar a corolarios de suma importancia que han de ser tenidos en cuenta por aquellos que tienen una idea religiosa del mundo. ¿Cómo explicar, por ejemplo, la existencia del mal natural, si la premisa mayor de una visión creacionista del universo es que «el Hacedor puede hacer todo lo que quiere?» ¿Es que Dios desea que existan el sufrimiento y el infortunio?
Mill analiza los intentos que se han hecho a lo largo de la historia del pensamiento teológico para dar respuesta satisfactoria a cuestión tan espinosa. Siguiendo en esto la doctrina recibida de James Mill, su padre y maestro durante sus años de primera educación, nuestro autor propone como posible solución una vuelta al dualismo maniqueo y no descarta la hipótesis de un Principio del Bien y un Principio del Mal luchando entre sí para apoderarse del control del Universo. Las contradicciones de orden moral que surgen de atribuir la Creación a un Ser dotado de bondad y omnipotencia infinitas, permanecerán vigentes mientras se continúe asignando Bondad y Poderío absolutos a un único Creador: no es concebible que la Naturaleza, debido a sus imperfecciones, sea obra de un Ser infinitamente bueno y poderoso. Por lo tanto, si queremos admitir la existencia de un Dios bondadoso, hemos de concluir que, pese a sus benévolas intenciones, no fue capaz de colocar al género humano en un mundo libre de la necesidad de luchar incesantemente contra los poderes maléficos, ni hacer que los hombres fueran siempre victoriosos en esa lucha.
Según Mill, esta noción de la impotencia divina ha sido compartida más o menos conscientemente por la generalidad de la especie y ha de operar en la base de una honesta y no-contradictoria explicación religiosa del orden natural. En el ensayo La Naturaleza nos da Mill su visión del asunto —desarrollada con mayor detalle en El teísmo—, que se resume en una postura esperanzada y optimista, pese al modesto alcance que concede a los poderes divinos. Ante un Dios limitado y benevolente, el deber de los seres humanos consistirá en actuar como auxiliares suyos, ayudando en lo posible a ese Ser bienintencionado y benéfico que, pese a nuestros deseos, no es todopoderoso. Un credo así parece estar, a juicio de Mill, mucho mejor adaptado para estimular al hombre en el empeño de alcanzar altas cotas de excelencia moral.
En las últimas secciones se analizan los ámbitos del orden natural que, a diferencia de los que son externos al ser humano —geografía, fenómenos atmosféricos, reino animal, etc.—, pertenecen a su propia naturaleza activa y se consideran como estímulos positivos implantados en las criaturas racionales por voluntad del Creador. Habla ahora Mill de supuestas realidades naturales internas, de impulsos repentinos y no premeditados. La desconfianza, e incluso aversión, que muchas corrientes de pensamiento teológico han mostrado para con los poderes de la razón, poderes a los que se han achacado las desviaciones deliberadas de individuos en rebeldía contra el plan natural de Dios, han dado como resultado —dice Mill— «una exaltación del instinto a expensas de la razón». Para estos defensores de la parte irracional de nuestras naturalezas hay como una «impresión a favor del instinto, considerado éste como peculiar manifestación de los propósitos divinos». Y aunque tal predisposición favorable no ha llegado a cristalizar en un teoría generalizada y coherente, continúa actuando en la mente de muchos. A esto responde Mill con una serie de argumentos dirigidos a invalidar toda postura en favor de la supremacía de las fuerzas instintivas sobre la facultad racional. En esta valoración crítica que Mill hace de los instintos puede apreciarse la huella de Hobbes. A Mill no le resulta posible encontrar benevolencia alguna en las tendencias genuinamente impulsivas del hombre natural. Hasta llega a decir que «apenas si hay una nota de excelencia perteneciente al carácter humano, que no repugne abiertamente a los espontáneos sentimientos de la naturaleza humana». Es la educación, esto es, la transformación artificial de los impulsos, lo único que puede hacer de ellos cualidades excelentes. Ni siquiera virtudes que desde antiguo se habían considerado naturales —la sinceridad, el coraje, etc.— son verdaderamente tales. Según Mill, lejos de responder a libres impulsos, aparecen siempre como resultado de un arduo proceso educativo de disciplina y sacrificio.
Es, pues, La Naturaleza una crítica a ciertas formas de religiosidad: las que, en estimación del autor, suponen un soborno de la facultad racional y nos son presentadas por los teólogos como si contuvieran coherencia lógica. La Nauraleza como «Libro de Dios», como obra que de suyo revela un plan proividencial y benevolente cuyo origen hemos de atribuir a un Ser infinitamente Bueno y Poderoso, es el supuesto, inadmisible para Mill, que el ensayo denuncia. Con todo, el autor no propone la abolición del sentimiento religioso, el cual es por él reconocido como factor sumamente útil, tal vez imprescindible, para ayudar al ser humano en su progreso hacia un más elevado nivel de moralidad. Lo que Mill pide de las religiones es que no exijan del ser humano indebidas renuncias a su condición racional. Es la consagración de las fuerzas puramente instintivas de la naturaleza humana, a expensas de las legítimas demandas de la razón , lo que le resulta inadmisible. La creencia religiosa puede permitirse, siempre y cuando la razón no vea en ella contradicciones sin salida; puede ser, incluso, recomendable y moralmente felicitaria. Es éste un punto que Mill desarrollará con mayor elaboración en los dos ensayos posteriores, pero que ya queda iniciado en este primer escrito. Para Mill, toda creencia, verdadera o falsa, que se libre del absurdo y promueva en el ser humano sentimientos y acciones de carácter desinteresado y altruista es cosa de valor indiscutible. Como se verá más adelante en El teísmo, Mill declara su sincera admiración hacia las doctrinas de Cristo por la verdad y rectitud de la moralidad que el Critianismo sanciona, y por su utilidad para la mejora del individuo y de la convivencia social. Lo que carece de valor alguno es la violencia argumentativa del fanático religionista que no respeta las exigencias mínimas de lo razonable, y la invitación al «misterio» que toda alteración de los legítimos mecanismos de la intelección implica.
Es muy probable que, a pesar de sus aparentes esfuerzos por mantener vivo, siquiera teóricamente, el fenómeno religioso, las condiciones impuestas por Mill nieguen de hecho su legitimidad racional. La pregunta es la de si se puede abrir la puerta a una moral de raíz religiosa, incluso si es benefactora, sin que ello implique siempre una serie de principios dogmáticos, «misteriosos», racionalmente injustificables, en los que las religiones se fundan. ¿Es, por ejemplo, el Cristianismo que Mill aprueba y encomia, verdadera y totalmente cristiano? Lo más probable es que no lo sea. Y tampoco es ello necesario. Una orientación recomendable a la hora de revisar hoy la actitud cristiana sería la de seguir un criterio selectivo en la aceptación de sus contenidos. Es ése o todo o nada del religionismo intransigente (cristiano, islamita, judaico, o de cualquier otra especie) lo que da lugar a resultados nocivos, sea cual fuere la inspiración divina en que tratan de ampararse.
Pero el ensayo La Naturaleza tiene también consecuencias de índole puramente secular. Es cosa sabida que un sector considerable del mundo actual, especialmente en aquellos países donde ha tenido lugar un marcado desarrollo tecnológico y un rápido proceso de urbanización, siente cada vez más la necesidad de entrar en contacto con estilos de vida naturales. El ecologismo, aunque difícil de definir con la precisión deseable debido a sus múltiples ramificaciones, podría ser un modo de dar nombre a todas esas corrientes de pensamiento que en mayor o menor medida profesan una como «religión de la Naturaleza». Las raíces de esta veneración son de carácter monista: de la Naturaleza se hace una realidad autónoma y absoluta, en la que casi puede decirse que no hay apenas diferencias jerárquicas de consideración. El antropocentrismo característico de la tradición judeo-cristiana es sustituido por un naturalismo en el que se hace por desbancar al ser humano de su tradicional lugar de privilegio. Ya no es el hombre el rey de la Creación, entre otras muchas cosas porque la misma idea de Creación se pone en duda. El llamado «pensamiento verde» es una reacción contra los excesos de una civilizacion que fue pensada para beneficio del ciudadano (civis) y de nadie más. La exaltación de «lo natural» se explica, así, como una suerte de anti-humanismo que lucha su guerra en dos frentes: primero, contra la tradición religiosa que hace del hombre la criatura favorecida de Dios, y, segundo, contra la «religión de la Humanidad» que hace del bienestar de la especie humana el fin último —estrictamente secular— de nuestros esfuerzos más valiosos.
En un libro de Lincoln Allison de amenísima lectura2, se exponen con acierto dos ideas opuestas que entran en conflicto a propósito de asunto tan vital para nosotros. De un lado, la «filosofía verde» parte de la noción de que los seres humanos somos animales. Para esta escuela la realidad es esencialmente unitaria, como decíamos, sin diferenciaciones jerárquicas de mayor consideración. Lo cual quiere decir que, éticamente, todas las entidades han de ser igualmente respetadas, sobre poco más o menos. De otro lado está la noción contrapuesta a la anterior, propugnada por lo que algunos han dado en llamar «pensamiento gris» (supongo yo que para seguir con la metáfora de los colores y para que imaginemos ahora hormigones y asfaltos, en lugar de hojas, ramas y árboles). Según esta otra idea de las cosas, se asume que la realidad es un conjunto de mecanismos separables; se establece una distinción fundamental entre la especie humana y los otros animales; se afirma que, en rigor, sólo el hombre está dotado de «alma», y que eso lo hace superior a las demás criaturas. Esto concuerda con los que desde hace siglos han venido siendo los principios motores del avance científico y tecnológico debido a la inteligencia humana. Es éste el progreso que resultaba tan del agrado de las gentes del siglo xix —y también de las del siglo xxi— , aunque de él se lamenten algunos, contándose Mill, paradójicamente, entre ellos.
Hay en hombres y mujeres de nuestro siglo una firme y válida intuición, basada en el sentido común, que los lleva a mirar con alarma tantos adelantos de orden material cuyos efectos pueden dar lugar a consecuencias desastrosas. Ven los peligros anejos a la civilización, y no tienen reparo en denunciarlos. Tampoco lo tuvo Mill, quien, a pesar de su entusiasmo progresista, recomendaba poner límites al crecimiento exagerado prescribiendo la inmovilización del capital en casos en que ello fuese necesario para lograr una verdadera prosperidad3. No cayó nunca, sin embargo, en nada parecido a esas afectaciones pro-Naturaleza en las que, quizá sin reparar en ello, pueden caer quienes se empeñan en beatificar la miseria, el horror y la existencia brutal y corta de las comunidades salvajes de la hora actual, en mantener su primitivismo como si en este modo de existencia hubiese el menor rasgo de bondad o de belleza. La razón de tanto esfuerzo conservacionista referido a hombres y mujeres que viven en la inclemencia, la malnutrición, la guerra y la tristeza continuas, ¿será de hecho un noble respeto a su libertad? Quizá en ocasiones el motivo sea otro; que si bien hay muchos que predican de buena fe y sin deseo de ganancia este conservacionismo, hay otros para quienes lo primitivo en el siglo xxi es una fuente de enriquecimiento material; una suerte de industria ha crecido en torno a una idea que al principio era tan encomiable. Sería de lamentar que el interés por preservar el estilo de vida de ésta o aquella tribu auroral perdida en los confines de Africa, de Oceanía o de algún otro punto remoto de la Tierra, fuese principalmente «vender» en imágenes idealizadas, a los consumidores del mundo civilizado, tan desolador paisaje humano.
Es posible que, en algunos aspectos, la defensa que se hace en este ensayo de las obras debidas al ingenio y razonamiento de los hombres tenga hoy que ser sometida a revisiones. Con todo, estimo que las líneas maestras de La Naturaleza continúan siendo válidas en lo esencial y constituyen un poderoso recordatorio.
II. La utilidad de la religión
Fue durante el período comprendido entre 1809 y 1820, iniciado a poco de cumplir Mill los tres años, cuando la influencia paterna en su educación fue de mayor intensidad. Este peso de James Mill en la formación de su hijo estaría de algún modo presente en el filósofo hasta el fin de sus días. Además de James Mill, deben considerarse a Bentham y a Comte directos inspiradores de la sociología y moral milleanas, como puede apreciarse en los contenidos del segundo ensayo aquí recogido, La utilidad de la religión. James Mill y Jeremy Bentham, unidos durante largos años en estrecha amistad, contribuyeron a dar una enseñanza utilitarista a su aplicado alumno, de quien los dos quisieron desde un principio hacer su «digno sucesor»4. El contacto entre Mill y Comte fue más tardío, aunque existió entre ambos, como claramente puede apreciarse en La utilidad de la religión,una afinidad de opiniones que, a decir de Mill, los unió con fortísimo sentimiento y determinó la dirección total de sus aspiraciones5.
Pero fue, sobre todo, el benthamismo la gran revelación experimentada por Mill en el orden práctico: la filosofía utilitaria que, no libre de ajustes y alteraciones, condicionaría en buena medida un amplio capítulo del posterior pensamiento milleano. Es en la Autobiografía donde Mill relata con estremecida sinceridad su experiencia singular cuando, a los dieciséis años de edad, y tras residir brevemente en Francia, tuvo lugar su «re-descubrimiento» de Bentham, a quien ya había conocido en la niñez. Los encuentros personales entre el pequeño John Stuart y su maestro habían tenido lugar tiempo atrás, en la residencia campestre de Ford Abbey, en el sur de Inglaterra, donde Bentham pasaba gran parte del año y adonde invitaba a James Mill y a su familia por largas temporadas. Años más tarde, con la intención de que estudiase la carrera de Derecho, James Mill puso en manos de su hijo las principales especulaciones de Bentham, tal y como habían sido traducidas e interpretadas por Pierre Etienne Dumont en su Traité de Legislation (1802). Mill leyó, pues, a Bentham en lengua francesa la primera vez que entró seriamente en el estudio de su obra. «La lectura de este libro», escribe Mill en su Autobiografía, «marcó una época en mi vida y fue uno de los hitos fundamentales en mi historia mental»6. Y sigue diciendo:
En cierto sentido, mi educación previa ya había consistido en un curso de benthamismo. El criterio benthamita de «la mayor felicidad» era lo que siempre se me había enseñado a aplicar. Incluso había leído un comentario resumido de las doctrinas de Bentham, que formaba parte de un diálogo no publicado sobre el gobierno, escrito por mi padre según el modelo platónico. Con todo, en las primeras páginas de Bentham esa doctrina me invadió con toda la fuerza de lo nuevo. Me impresionó el capítulo en el que Bentham juzgaba sobre los modos habituales del razonamiento en cuestiones de moral y de derecho, deducidos de cosas como «la ley natural», «la recta razón», «el sentido moral», «la rectitud natural», etc., y los calificaba de mero dogmatismo empeñado en imponer sentimientos en los demás, ocultándose tras serenas expresiones que no aportaban razón alguna para justificar tales sentimientos, sino que erigían los sentimientos mismos como única razón de sí mismos. […] Vi con claridad que todos los moralistas anteriores habían sido superados y que aquí estaba el principio de una nueva era en el desarrollo del pensamiento. Esta impresión quedó fortalecida por la manera con que Bentham ponía en forma científica la aplicación del Principio de la Felicidad en la moralidad de las acciones, analizando las varias clases y categorías de sus consecuencias. […] El «principio de la utilidad», entendido tal y como Bentham lo entendía, y aplicado tal y como él lo aplicaba a lo largo de estos tres volúmenes, encajaba perfectamente como piedra angular que unía todos los elementos fragmentados de mis pensamientos y creencias. Daba unidad a mis ideas de las cosas. Al fin podía yo decir que tenía opiniones, un credo, una doctrina, una filosofía, y, en uno de los mejores sentidos de la palabra, hasta una religión cuya propagación y difusión podía constituir el principal y decidido propósito de toda una vida7.
Como es sabido, el benthamismo es el sistema de filosofía moral que propone como fundamento de la conducta el Principio de la Utilidad, también llamado Principio de la Mayor Felicidad, según el cual las acciones son moralmente aceptables si tienden a procurar bienestar, y rechazables si producen el efecto contrario. Por felicidad se entiende aquí la consecución de placer y la ausencia de dolor; y, a la inversa, se entiende por estado infeliz todo aquél que implica dolor y excluye lo placentero. Las raíces de la ética utilitaria están en el hedonismo y vienen a ser una versión perfeccionada de la moral epicúrea. Tanto Bentham como Mill, sin negar validez de principio a las enseñanzas de Epicuro, tratan de corregir en lo posible sus connotaciones egoístas y, sobre todo, de presentar la doctrina en su expresión más precisa, libre de las interpretaciones superficiales de que ha sido objeto. «Es incuestionable», dirá Mill en La utilidad de la religión, «que dentro de ciertos límites, las enseñanzas de Epicuro son válidas y pueden aplicarse a cosas más elevadas que el comer y el beber: aprovechar el presente para realizar buenos propósitos; […] pensar que es tiempo perdido el que no es empleado en procurarnos el placer personal o en hacer cosas útiles para nosotros o para los demás». No debe olvidarse que el utilitarismo pone el énfasis en el bienestar público, en el interés de la mayoría; el cual, en definitiva, y según los postulados del benthamismo, coincide con el interés particular de cada individuo.
Para una mentalidad cientifista, la moral de Bentham contiene un especial atractivo. Su doctrina es de hecho realizable en un orden práctico —luego veremos hasta qué punto— y coincide con una de las más fuertes inclinaciones naturales de muchos hombres. «Busquemos», dice Bentham, «únicamente aquello que es alcanzable». El consejo está tomado de la norma que Epicuro prescribe para evitar el desengaño: esperar poco y rebajar el nivel de nuestras expectativas8. Su ideal de incrementar el caudal de felicidad que es posible alcanzar en este mundo se limita al horizonte de lo que con mayor probabilidad puede resultar factible. La ética benthamista no propone paraísos, sino únicamente «jardines» de convivencia que, aun siendo imperfectos, superen «el bosque salvaje por el que los hombres han andado errantes durante tanto tiempo»9. Si la naturaleza humana, con anterioridad a cualquier tipo de adoctrinamiento, tiende a identificar la felicidad con el bien, y éste con el placer, lo que Bentham propone es evitar que esa tendencia sea entendida desde una perspectiva individualista que no repare en las exigencias felicitarias de los demás. Sólo teniendo en cuenta el bienestar social podrá legitimarse la búsqueda del estado placentero. Aquellos placeres antisociales que no tengan en cuenta los efectos dolorosos que su disfrute pueda ocasionar en los prójimos, serán legal y moralmente censurables.
El gran plan de la reforma utilitaria es, pues, «aumentar la felicidad de toda la comunidad, y, por lo tanto, excluir en la medida de lo posible cualquier cosa que tienda a rebajar ese estado feliz; en otras palabras, extirpar lo dañoso y perjudicial»10.
Sólo teniendo presentes los principios generales del utilitarismo cabe entender el propósito de Mill en este ensayo, cuyo título quizá pudiese dar lugar a equivocaciones sin esta pequeña aclaración: la religión es aquí considerada por Mill como actividad práctica capaz de producir en el ánimo estados de felicidad o de desdicha; esto es, como fuente de placer o dolor moral. La cuestión que Mill se plantea es la de si las diversas religiones tradicionales, y, especialmente, el Cristianismo, han contribuido a aumentar el grado de felicidad terrenal entre los creyentes. En otras palabras, ¿es la religión algo personal y socialmente útil y, por lo tanto, encomiable?
De propio intento, la crítica milleana a las formas de religiosidad supuestamente sobrenaturales apenas roza lo que se refiere a la verdad o falsedad de las creencias que conllevan. Mill ni afirma ni niega la posible verdad de los dogmas en los que reposa la fe del creyente, aunque no puede ignorarse el tono irónico, negativo a veces, que emplea en su ensayo al comentar algunos de los efectos morales de la religión, y al subrayar la importancia que tienen la educación, el prejuicio y las presiones sociales en la formación religiosa de muchos individuos.
El ensayo gira, pues, en torno a esta pregunta capital: ¿son necesarias las religiones supuestamente sobrenaturales y sus promesas de recompensa eterna para procurar a los seres humanos una felicidad en este mundo, que de otro modo estaría ausente de sus vidas? ¿Es la esperanza en el premio una condición necesaria para que el hombre se acomode mejor en la vida y tolere más fácilmente las desdichas e injusticias que lo rodean? En caso afirmativo, la utilidad de la religión sería indiscutible y no habría nada que oponer a los reclamos de felicidad ultramundana que las religiones ofrecen. Sin embargo —prosigue Mill en su argumentación—, no está claro que sean únicamente las religiones sobrenaturales las que pueden producir estos efectos beneméritos. Además (y ésta es la mayor objeción que el ensayo presenta en contra del sobrenaturalismo), el problema que surge al analizar en su totalidad la fe de los creyentes, es que ésta implica otros artículos que no se avienen con el mensaje esperanzador que predica. Para quien cree, la fe en la dicha de la bienaventuranza eterna lleva también consigo la fe en el horror del eterno castigo. Esta amenaza, latente en la gran mayoría de las religiones sobrenaturales, es, siquiera en principio, un escollo que impide aceptar sin reservas una Infinita Bondad Divina, y creer en los planes providenciales de un Dios Infinitamente Amoroso. Por otra parte, el miedo al castigo afectará el comportamiento de las personas religiosas, tentándolas al egoísmo de recabar para sí, por encima de cualquier otra cosa, la Salvación última.
Según Mill, la posibilidad de sustituir las religiones tradicionales —residuo del estado teológico que para Comte era el primer momento social del espíritu humano11— por otro orden de creencias seculares, se realizó ya de alguna manera en las culturas de Grecia y Roma, sin menoscabo del grado de felicidad de aquellos hombres y sin privar de sentido la dirección de sus propósitos y esperanzas. En esto sigue Mill la opinión generalizada que atribuye al espíritu clásico una habilidad especial para encontrar la alegría y la paz de ánimo, sin tener que recurrir a las promesas del más allá12. Mill toma aquél como modelo de inspiración para las nuevas generaciones y propone, a la manera de Comte, un nuevo tipo de religiosidad, la Religión de la Humanidad (concepto que reaparece con frecuencia en estos ensayos), como ideal capaz de colmar las más altas aspiraciones de nuestra especie.
En la última parte del ensayo afirma Mill, con fe inalterable en el progreso, la superioridad de esa Religión de la Humanidad. Esencialmente, el nuevo credo confía en el desarrollo de un sentido de unidad entre los hombres, presidido por una desinteresada dedicación al bienestar de todos. Probablemente, esta generosa y por ahora incumplida profecía era el necesario impuesto con el que Mill tenía que contribuir a las modas intelectuales de su tiempo. Juzgadas desde nuestro propio momento, las anticipaciones del progresismo moral continúan sin realizarse. Y sólo cabe adoptar dos posturas ante ellas: o negarlas, o suspender el juicio en espera de mejoras que quizá tengan lugar a más largo plazo. Pese a Mill, la Religión de la Humanidad se convierte, pues, en un nuevo repertorio de promesas cuya realización queda relegada a épocas venideras de determinación imposible.
Pero hay en este escrito de John Stuart Mill unas consideraciones finales que, ya al margen del hilo central del discurso, han de interesar especialmente a los lectores familiarizados con uno de los capítulos más conocidos del pensamiento español contemporáneo. Me refiero a Unamuno y a esa meditatio mortis que es el rumor de fondo de tantas reflexiones suyas. Hay en Unamuno una acusada tendencia a enfatizar lo que la nada y la aniquilación personal tienen de pavoroso. Para él, es precisamente el pensamiento de dejar de existir la fuente máxima de sus inquietudes. «He de confesar», nos dice, «por dolorosa que la confesión sea, que nunca, en los días de la fe ingenua de mi mocedad, me hicieron temblar las descripciones, por truculentas que fuesen, de las torturas del infierno, y sentí siempre ser la nada mucho más aterradora que él»13. Respetables como son los temores de Unamuno en lo que tienen de declaración personal, más problemático es su deseo de universalizar esos sentimientos invitando al lector a compartirlos. Tal parece ser su intención:
Recógete, lector, en ti mismo, y figúrate un lento deshacerte de ti mismo, en que la luz se te apague, se te enmudezcan las cosas y no te den sonido, envolviéndote en silencio, se te derritan de las manos los objetos asideros, se te escurra de bajo los pies el piso, se te desvanezcan como en desmayo los recuerdos, se te vaya disipando todo en nada y disipándote también tú, y ni aun la conciencia de la nada te quede siquiera como fantástico agarradero de una sombra14.
A nadie le pasa inadvertida la importancia de la muerte, pero quizá el motivo principal de los terrores de Unamuno carezca de adecuado fundamento, a pesar de que en esas expresiones de horror ante la nada se tejen buena parte de sus meditaciones más ambiciosas.
En este punto, el sentir de Mill es bien diferente. Según nos dice en La utilidad de la religión,
el mero dejar de existir no es un mal para nadie. La idea que resulta aterradora es la que se forja la imaginación al fabricar esta fantasía: la de imaginarnos como seres vivos, sintiéndonos al mismo tiempo muertos. Lo doloroso de la muerte no es la muerte misma, sino el acto de morir y sus lúgubres circunstancias, cosas todas ellas por las que también debe pasar el que cree en la inmortalidad.
Creo que en general puede afirmarse, dejando aparte muy contadas excepciones, que ha habido en las filosofías de todos los tiempos una bieintencionada voluntad de mejorar la condición de la especie y de aliviar sus sufrimientos. Acertados o no, los grandes sistemas dedicados a dar una coherente interpretación de la realidad y una sana guía de conducta han querido precisamente eso. Comparada con los ideales de la escuela utilitaria, la tendencia a enfatizar los dolores de la vida y los horrores de la muerte como verdades supremas muestra su cara más incomprensible y menos útil. No se sabe bien cuál es el motivo originario de todo ello. El sentir de Mill es muy otro. Quiere ser La utilidad de la religión un texto liberador, pienso que justamente respetuoso con quienes siguen encontrando consuelo en la fe sobrenatural, y, sobre todo, esperanzado y noble en su último propósito.
III. El teísmo15
Sin duda alguna, El teísmo es la obra de Mill en que de manera más directa y comprehensiva se afrontan los temas tradicionales de la teología natural. Una de sus características más notables es el tono conciliador con que en este breve tratado se valoran las respuestas fundamentales a las grandes cuestiones de la religión: la existencia de Dios y la naturaleza de sus atributos; la inmortalidad del alma; la posibilidad de una vida futura. También es de subrayar el esfuerzo de precisión realizado por el autor en su análisis de temas tan cruciales para la historia del pensamiento.
Después de unas consideraciones preliminares acerca de las ventajas teóricas del monoteísmo sobre el politeísmo, pasa Mill a examinar los principales argumentos que se han presentado en favor de la existencia de Dios.
Por lo que se refiere al argumento de una Causa Primera, Mill estima que carece del valor demostrativo necesario para probar científicamente la existencia de una Deidad. La cadena causal de los fenómenos nos conduce siempre a otros fenómenos y, en último término, a la idea de una Fuerza Originaria. Y esta Fuerza, por lo que la experiencia nos dice, tiene un origen indeterminado y no nos es posible asignarle una causa precisa. La hipótesis de una Volición Original anterior a la Energía Primigenia no puede demostrarse y habrá de ser tomada como postulado metafísico no-verificable, pues somos incapaces de trascender esa idea de Fuerza Natural Cósmica, elemento primario y universal de todas las causas.
De menor calibre y más fácil refutación es el llamado Argumento por Consenso, prueba de autoridad basada únicamente en el testimonio de otros. Mill lo rechaza, como era de prever, igual que rechaza la pretensión de un conocimiento innato de Dios. Aduce para ello evidencias empíricas que anulan la posibilidad de instintos o intuiciones de este tipo.
En cuanto a la prueba ontológica —el argumento a priori sacado de la conciencia— Mill la refuta acogiéndose a la distinción kantiana que mantiene estas dos cuestiones perfectamente separadas: el origen y composición de nuestras ideas, y la realidad de los objetos correspondientes. Pero no está de acuerdo con Kant cuando éste nos presenta a Dios como suposición necesaria, no con necesidad lógica, sino práctica, es decir, impuesta por la necesidad de la ley moral. Arguye Mill que, aunque los sentimientos morales de la especie reclaman y hacen deseable la existencia de un Ser de cuya voluntad depende la ley interna que exige nuestra obediencia, no es legítimo asumir que en el orden del Universo tiene verdadera existencia todo lo que deseamos.
Para Mill, la única prueba que posee cierto carácter científico es la Prueba por Designio. Es la prueba que nos lleva, a partir del orden observable en la Naturaleza o en una parte considerable de ella, a la conclusión de que ha de existir una Inteligencia Superior. El orden natural es el de cosas hechas por una mente planificadora e inteligente con miras a un fin. Por lo tanto, cuando nos fijamos en cosas que distintamente sobrepasan los poderes planificadores del ser humano, hemos de concluir que se deben al designio de una Inteligencia superior a la nuestra. Mill ve en la argumentación un fondo de validez, aunque piensa que su poder demostrativo ha sido sobreestimado. En la gran mayoría de los casos, los datos observables que nos dicen que hay un designio en la Naturaleza nunca pueden alcanzar el rango de una verdadera demostración inductiva, sólo llegan a procurarnos ese grado de evidencia que conocemos con el nombre de analogía. Y la analogía sólo coincide con la inducción en que ambas arguyen que si dos cosas se asemejan en ciertas circunstancias —digamos, A y B—, se asemejarán también en otra circunstancia —digamos, C—. La diferencia entre una y otra estriba en que, en la inducción, como resultado de una previa y compleja comparación de muchos casos, se sabe que A y B son precisamente las circunstancias de las que C depende o está conectada de alguna manera. Cuando esta comprobación no es posible, el argumento por analogía se reduce a lo siguiente: que como no se sabe con cuáles de las circunstancias que se dan en el caso conocido está conectada la circunstancia C, puede que esas circunstancias sean A y B, o que sean otras. Por lo tanto, concluye Mill, la fuerza de la Prueba por Designio es difícil de estimar. Puede ser un argumento muy poderoso cuando los conocidos puntos de coincidencia son muchos y los puntos de discrepancia son pocos; pero si los puntos de discrepancia son muchos y los de coincidencia escasean, entonces el algumento será muy débil. Con todo, Mill admite que la Prueba por Designio utilizada por el teólogo no está sacada de meras semejanzas entre las obras de la Naturaleza y las obras que son producto de la inteligencia humana. Cuando se alega que el mundo físico que nos rodea se parece en muchos aspectos a las obras producidas por el hombre, no se trata de aspectos escogidos al azar; se trata de una circunstancia particular que la experiencia muestra que tiene una conexión real con un origen inteligente, a saber: la circunstancia de que tanto las obras de la Naturaleza como las producidas por el ser humano están dirigidas a un fin. El argumento, concluye Mill, no es, pues, de mera analogía; supera en rigor a la analogía, en la misma medida en que la inducción la supera. Es, de hecho, un argumento inductivo.
Mill se detiene a analizar el mecanismo lógico de la prueba, sirviéndose de uno de los ejemplos máximos de diseño natural, al que el teólogo puede recurrir para demostrar la existencia de una Mente Diseñadora Suprema. Es el ejemplo del ojo, que Mill toma de William Paley resumiéndolo así: es empíricamente observable que las partes de que el ojo se compone y las colocaciones que constituyen el arreglo de esas partes coinciden en esta propiedad: hacer que el animal vea. Ahora bien, la combinación particular de elementos orgánicos que llamamos ojo tuvo en todos los casos un origen en el tiempo y debió ser ensamblada por una causa o causas. Es teóricamente posible que esa coincidencia haya sido producto del azar. Pero Mill estima (y éste es el punto central del argumento) que son tantos los casos en que eso ocurre que nos proporcionan muchísimos más ejemplos de los que son requeridos por las leyes de la inducción para poder excluir legítimamente el mero azar como causa de una tal coincidencia. Nos está, pues, permitido, según los cánones de la inducción, concluir que lo que ensambló todos estos elementos que se dan cita en el ojo del animal fue una causa común a ellos. Y en la medida en que esos elementos coinciden en el propósito de producir la vista, tiene que haber habido aguna conexión, por vía de causación, entre la causa que hizo que esos elementos se ensamblaran, y el hecho de la vista misma.
Tal es, según Mill, la suma y sustancia de lo que el razonamiento inductivo puede hacer por la teología natural. Al no ser la vista un hecho precedente, sino consecuente al ensamblamieno de la estructura original del ojo, sólo puede ser conectada con la producción de esa estructura en calidad de causa final, no eficiente. Se concluye, por tanto, que una Idea antecedente a la vista, no la vista misma, ha de ser la causa eficiente, lo cual implica que su origen procede de una Voluntad Inteligente. Esta segunda parte del argumento, sin embargo, no le parece a Mill tan inexpugnable como la primera. Aquí entran en juego la teoría evolucionista y el principio de la supervivencia del mejor adaptado —«the survival of the fittest»— cuya aparición en el mundo especulativo data de aquellos años (Darwin publica El origen de las especies en 1859).
Mill no niega que una previa planificación del Creador pueda ser la explicación de que el elaborado mecanismo del ojo esté conectado con el hecho de ver. Pero señala que hay también otros medios de explicar el fenómeno. La teoría evolucionista —«this remarkable speculation», dice de ella nuestro autor— ofrece una interesante alternativa que, aunque todavía no del todo convincente en la época, es seriamente considerada por Mill en su ensayo. En el caso concreto de la vista, aceptar el evolucionismo requeriría de nosotros, observa Mill, que supusiéramos que el animal primigenio, fuera éste el que fuese, no podía ver en un principio, y que, como mucho, lo único que poseía era una remota preparación para adquirir la vista algún día. Después, tras una larga y sumamente compleja serie de variaciones accidentales, podría haber tenido lugar una transformación, en virtud de la cual ciertas especies llegaron a poseer alguna vista, siquiera imperfecta. Al tener estas especies una notable ventaja sobre las demás, esa ventaja se iría transmitiendo y perfeccionando por herencia hasta llegar a la complejidad y sofisticación que hoy observamos en el ojo humano. Para Mill, un proceso evolutivo de este tipo no es tan absurdo como les pareció a muchos de sus contemporáneos. Como en otras cosas, también en esto se adelanta a su tiempo y señala cómo las analogías que ha mostrado la experiencia y que favorecen esta posibilidad exceden con mucho lo que podría haberse supuesto de antemano. Es de interés que Mill, coincidiendo con las más evolucionadas posiciones creacionistas de la actualidad, piensa que la teoría darwiniana no sería en modo alguno incompatible con el creacionismo, aunque también reconoce que debilitaría en gran medida los argumentos a su favor.
Con esto concluye Mill sus reflexiones acerca de la existencia de Dios, para pasar a la todavía más delicada cuestión de los atributos divinos. En este punto, la teología milleana gira en torno a un aserto fundamental que aparece, como hemos visto, en otros escritos suyos acerca de la religión, pero sobre el que en El teísmo se elabora con mayor insistencia: que si cualquier indicación que podamos ver en el universo como señal de que éste obedece a un designio nos lleva, efectivamente, a la única vía de carácter científico para demostrar la existencia de Dios, ello es también prueba del carácter limitado de los poderes divinos. La noción misma de «diseño», esto es, la adaptación de unos medios a un fin, es ya una consecuencia de la limitación de poder. ¿Quién recurriría a unos medios para lograr un fin, si con su sola palabra le bastara para alcanzarlo? Recurrir a medios, dice Mill, implica que éstos poseen una eficacia de la que carece la acción directa del agente que emplea dichos medios; de otro modo, los medios sólo serían un estorbo. Un hombre que puede hacer uso normal de sus facultades físicas no necesita de maquinaria alguna para mover los brazos. Si para hacerlo tuviera necesidad de tal maquinaria, ello sería señal de que una limitación así lo requería. Lo mismo puede decirse del conocimiento que se observa en la persona que, tras cuidadosa deliberación, elige con acierto los medios más adecuados para lograr un fin. Este saber elegir, esta prudencia en la selección de los medios no tendría sentido en un Ser Todopoderoso para quien no existiera cortapisa alguna.
Quizá entre las las páginas de más acusada personalidad milleana estén las que se dedican a glosar ese carácter limitado de la Deidad. Para Mill, ésta es la única opción que satisface las demandas de la inteligencia en su faena de dar explicación a los males e imperfecciones del mundo. Y es también la opción que mejor concuerda con las inclinaciones del sentimiento. De un modo u otro, todas las teologías admiten la existencia de fuerzas malévolas que entorpecen los designios de un Dios bueno. La tradición judeo-cristiana, por ejemplo, asume este dualismo, pero también postula que las fuerzas del Creador tienen de suyo poder más que suficiente para imponerse y alzarse con el triunfo final. Para el judío y el cristiano, Dios es infinitamente Todopoderoso; a Él se debe la creación de todo lo que existe, incluso la creación del mismo Demonio. Si hay en el cosmos males e imperfecciones, es que Dios los permite según un plan providencial que, aunque pueda resultar incomprensible para sus criaturas, es el mejor en términos absolutos. Mill, por su parte, se pronuncia a favor de una teología dualista, según la cual, una vez demostrada por designio la existencia de un Ser Inteligente, Éste se nos presenta impedido en su acción bienhechora por un principio contrario que Él no ha creado y sobre el cual no tiene todo el poder que de Él esperábamos. Esta visión maniquea de las cosas, heredada de su padre y mirada por Mill con simpatía desde sus años adolescentes16, es por él expresamente reconocida. Pero no atribuye a un ser inteligente las tendencias que obstaculizan, siquiera en parte, los buenos propósitos del Creador, sino, más bien, a las cualidades de las sustancias y de las fuerzas de que el universo se compone. Dicho de otra manera: admitida la existencia de un Creador, no cabe atribuir a «un Creador diferente» la existencia de agentes destructores; no es que esas fuerzas negativas estén controladas y dirigidas por una «Inteligencia Rival». Con todo, el dualismo es palmario cuando vemos que los designios del Creador no pueden realizarse más perfectamente. En lo que se refiere al mundo físico, no consiguen imponerse a las cualidades de la materia. Se trata, por decirlo así, de un dualismo científico