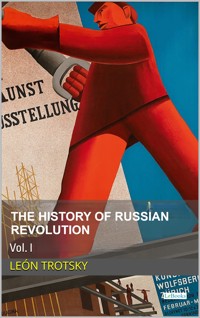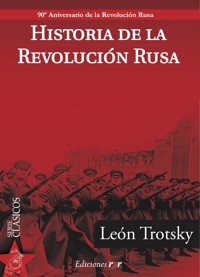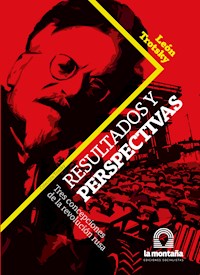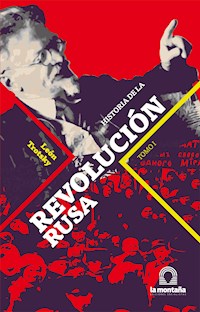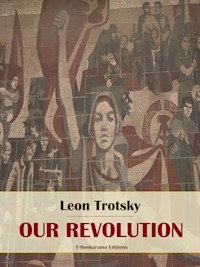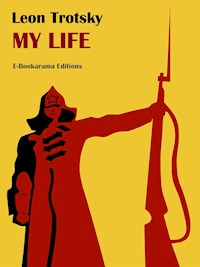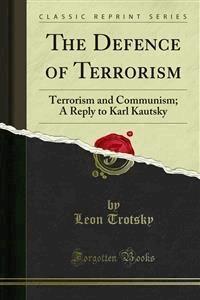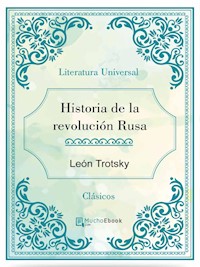1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Leon Trotsky fue uno de los mentores de la Revolución Rusa. Amado por una parte de los líderes del partido y odiado por otra, tanto que fue asesinado por orden de Stalin, es un hecho que fue un gran líder y pensador, desempeñando un papel primordial en la implementación del socialismo y del régimen bolchevique en Rusia. El libro "Mi Vida", escrito por Trotsky en el exilio, describe el proceso que culminó con la implementación del socialismo en la Unión Soviética, y los hechos relatados en él ciertamente contribuyeron a aumentar el deseo de sus enemigos de silenciarlo. Un hecho que se consumó con su asesinato en 1940. "Mi Vida" de Leon Trotsky es una lectura imprescindible para aquellos que deseen conocer la historia de la Revolución Rusa desde la perspectiva de uno de sus protagonistas más importantes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1272
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
」
León Trotsky
MÍ VIDA
Título original:
“moya zhizn'”
Primera edición
Prefacio
Estimado lector,
León Trotski fue un intelectual marxista y revolucionario bolchevique, organizador del Ejército Rojo y, después de la muerte de Lenin, rival de Stalin en la lucha por la hegemonía del Partido Comunista de la Unión Soviética.
Amado por una parte del partido y odiado por otra, tanto que fue asesinado por orden de Stalin, es un hecho que fue un gran líder y pensador, habiendo desempeñado un papel fundamental en la implementación del socialismo y del régimen bolchevique en Rusia.
La autobiografía "Mi Vida" fue escrita por Trotsky durante su exilio en 1929, después de la Revolución rusa de 1917, y fue la forma que encontró para enfrentar la campaña de deconstrucción de su imagen e ideas que estaba en marcha en la URSS.
El libro electrónico describe el proceso que culminó con la implementación del socialismo en la Unión Soviética, y los hechos centrales en él relatados no fueron cuestionados por historiadores imparciales, aunque ciertamente contribuyeron a aumentar el deseo de silenciarlo. Un hecho que se consumó con su asesinato en 1940.
Independientemente de la posición ideológica del lector, se trata de una lectura imperdible para aquellos que deseen conocer la historia de la revolución rusa desde la perspectiva de uno de sus protagonistas más importantes.
Una excelente lectura.
LeBooks Editora
"Exponer a los oprimidos la verdad sobre la situación es abrirles el camino de la revolución."
León Trotski
Sumario
PRESENTACIÓN
Prólogo
Yanovka
Nuestros vecinos. Mis primeras letras
La familia y la escuela
Lecturas y primeros conflictos
La ciudad y la aldea
El año crítico
Primera organización revolucionaria
Mis primeras prisiones
Primera deportación
Primera fuga
Primera emigración
El congreso del partido y la escisión
Retorno a Rusia
1905
Proceso, destierro y fuga
La segunda emigración y el socialismo alemán
Preparando la nueva revolución
Estalla la guerra
Paris y Zimmerwald
Expulsado de Francia
De paso por España
En Nueva York
En el campamento de concentración
En Petrogrado
Paréntesis sobre los calumniadores
De julio a octubre
La noche que decide
El “trotskysmo” en 1917
En el poder
En Moscú
Negociaciones en Brest-Litovsk
La paz
Un mes en Sviask
El tren
Defensa de Petrogrado
Oposición militar
Divergencias de criterio en punto a estrategia guerrera
Transición a la Nueva Política Económica y mis relaciones con Lenin
Enfermedad de Lenin
Los epígonos conspiran
Muerte de Lenin y desplazamiento del poder
Ultima fase de la lucha dentro del partido
El destierro
Expulsado de Rusia
El planeta sin visado
Epílogo de la edición abreviada de 1933
PRESENTACIÓN
Leon Trotsky
Leon Trotsky (1879-1940) fue un revolucionario comunista y el principal compañero de Lenin en el liderazgo de la Revolución Rusa de 1917, que transformó a Rusia en el primer país comunista del mundo.
Trotsky, seudónimo de Lev Davidovich Brostin, nació en Yanovka, entonces parte del Imperio Ruso, ahora Ucrania, el 7 de noviembre de 1879. Hijo de agricultores de origen judío, a los nueve años fue enviado a una escuela judía en Odessa. En 1895, a los 16 años, comenzó a interesarse por las revueltas de las capas populares contra el gobierno centralizador del zar Nicolás II. Participó en las agitaciones políticas imprimiendo y distribuyendo panfletos entre los estudiantes y los trabajadores.
En 1897, Leon Trotsky ingresó a la Universidad de Odessa, pero pronto abandonó sus estudios. En 1898, liderando el "Partido de los Trabajadores Rusos", fue arrestado y enviado a prisión en Moscú. Durante los dos años que estuvo encarcelado, profundizó sus estudios en la obra "El Capital" del filósofo alemán Karl Marx. En 1902, para facilitar su fuga, cambió su nombre a Trotsky y se trasladó a Londres, donde se unió al Partido Socialdemócrata Ruso, que se basaba en las ideas de Marx y se reorganizó en el extranjero. Entre los líderes del partido estaba Lenin. Sus ideales se difundían a través del periódico Iskra (La Chispa), que entraba clandestinamente en Rusia.
En 1905, al final de la guerra contra Japón, Rusia estaba desgarrada. En esa época, después de tener desacuerdos con Lenin, Leon Trotsky regresó ilegalmente a Rusia. El 22 de enero del mismo año, estalló el "Domingo Sangriento", cuando una multitud que se reunía frente al Palacio de Invierno de San Petersburgo, solicitando audiencia con el zar, fue brutalmente asesinada. Junto con los trabajadores de San Petersburgo, Trotsky creó un consejo de trabajadores, el "Soviet", y se convirtió en su presidente. Comenzó entonces la lucha para derrocar al Gobierno Provisional de Alexander Kerenski, que asumió el cargo después de la abdicación del zar.
Kerenski empezó a perseguir a los bolcheviques y una vez más Trotsky fue arrestado, pero logró escapar y vivió entre Austria, Suiza, Francia y Estados Unidos. En 1917, de regreso en Petrogrado, la nueva denominación de San Petersburgo, preparó la revolución socialista según sus planes: infiltró bolcheviques en los soviets, creó una milicia popular, la Guardia Roja, y tomó el control de la guarnición militar, estableciendo un Comité Militar Revolucionario. En la noche del 24 al 25 de octubre estalló la revolución y pronto los bolcheviques tenían el control del gobierno.
Según su programa, Lenin pasó a presidir el Consejo de Comisarios del Pueblo, formado por bolcheviques. Leon Trotsky ocupó el Comisariado de Relaciones Exteriores y luego el Comisariado de la Guerra, mientras que Josef Stalin ocupó el Comisariado de Nacionalidades. La familia del zar fue arrestada. En 1918, el Partido Bolchevique se transformó en el Partido Comunista, el primero en el mundo, bajo el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El nuevo régimen enfrentó tres años de guerras contra los rusos blancos, opuestos al nuevo régimen y apoyados por países europeos temerosos de que el régimen se extendiera. En ese mismo año, por orden de Lenin, la familia del zar fue ejecutada.
Leon Trotsky pasó todo el período de la guerra civil en un tren blindado, recorriendo el país y liderando la lucha. Era el favorito de Lenin para sucederlo, pero fue apartado por Stalin, quien asumió el poder después de la muerte del líder. En los primeros años de gobierno, Stalin impuso sacrificios brutales al pueblo ruso. Tuvo desacuerdos con Trotsky, quien quería la continuación del proceso revolucionario hasta llegar a algo similar al comunismo imaginado por Marx: un modelo sin clases sociales y sin fronteras nacionales. En 1929 fue expulsado de la Unión Soviética y vivió en Turquía, Francia, Noruega y México (1937), donde fue asesinado por un agente de Stalin.
Leon Trotsky falleció en Coyoacán, México, el 21 de agosto de 1940.
- * -
TROTSKY: MI VIDA
Prólogo
Puede que nunca hayan abundado tanto como hoy los libros de memorias. ¡Es que hay mucho que contar! El interés que despierta la historia del día se hace más apasionado cuanto más dramática y más accidentada es la época en que se vive. En los desiertos del Sahara no pudo nacer la pintura paisajista. Nos hallamos en un momento de transición entre dos épocas, y es natural que sintamos la necesidad de mirar a un ayer, que, con serlo, queda ya tan lejano, con los ojos de quienes lo vivieron activa y afanosamente. Tal es, a nuestro parecer, la causa del gran auge que ha tomado, desde la guerra para acá, la literatura autobiográfica. Y en ello puede residir también, acaso, la justificación del presente libro.
Ya el mero hecho de que pueda publicarse obedece a una pausa en la vida política activa de su autor. En el proceso de mi vida, Constantinopla representa una etapa imprevista, aunque nada casual. Acampado en el vivac (y no es este el primer alto en mí camino) espero sin prisa lo que ha de venir. La vida de un revolucionario sería inconcebible sin una cierta dosis de “fatalismo”. De cualquier modo, ningún momento mejor que este entreacto de Constantinopla para volver la vista sobre lo andado, entretanto que las circunstancias nos permiten reanudar la marcha interrumpida. Mi primera idea fue limitarme a trazar, rápidamente, unos cuantos esbozos autobiográficos, que vieron la luz en los periódicos. Advertiré que, desde mi retiro, no me ha sido posible vigilar la forma en que esos ensayos llegasen a manos del lector. Mas, como todo trabajo tiene su lógica, cuando los artículos periodísticos iban tocando a su fin, era cabalmente cuando yo empezaba a ahondar en el tema. En vista de ello, decidí escribir un libro, acometiendo de nuevo el trabajo sobre una escala mucho mayor. Los primitivos artículos publicados en los periódicos y el presente libro de memorias no guardan más afinidad que la del tema. Fuera de esto, tratase de obras perfectamente distintas.
Me he detenido especialmente en el segundo período de la revolución de los sóviets, que se inicia con la enfermedad de Lenin y el comienzo de la campaña contra el “trotskysmo”. La lucha entablada por los epígonos en torno al poder no tiene, como pretendo demostrar aquí, un carácter puramente personal, sino que revela una fase política: la reacción contra el movimiento de Octubre y los primeros síntomas del giro termidoriano. Y así surge, casi espontáneamente, la pregunta que tantas veces he escuchado: Pero ¿cómo se las arregló usted para perder el poder?
La autobiografía de un político revolucionario tiene por fuerza que tocar una serie de problemas teóricos, relacionados unos con la evolución social de su país, y otros con la marcha de la humanidad, y muy especialmente con esos períodos críticos a que damos el nombre de revoluciones. Como se comprende, estas páginas no eran el lugar más adecuado para ahondar en problemas teóricos tan complejos. La llamada teoría de la revolución permanente, que tanta influencia ha tenido en mi vida, y que está cobrando un interés tan grande en la actualidad para los países orientales, resuena a lo largo de las páginas de este libro como un remoto leitmotiv. El lector a quien esto no baste confórmese con saber que el análisis detenido del problema de la revolución será objeto de otra obra, en la cual trataré de deducir y exponer las experiencias teóricas más importantes de estos últimos decenios.
Por estas páginas desfilarán buen golpe de personajes enfocados con una iluminación un poco distinta de aquella en que a los propios interesados les hubiera placido ver a su persona o a su partido. Y así, es natural que más de uno tache mis Memorias de poco objetivas. Ha bastado que los periódicos publicasen algunos fragmentos de esta obra, para que empezasen a sonar las protestas y refutaciones. Era inevitable. Un libro autobiográfico como éste, aunque el autor hubiera conseguido hacer de él (y no se lo propuso, ni mucho menos) un frío daguerrotipo de su vida, no podía menos de despertar, al publicarse ahora, un eco de aquellas polémicas que acompañaron en vivo a las colisiones en él relatadas. Pero estas Memorias no son una fotografía inanimada de mi vida, sino un trozo de ella. En sus páginas, el autor sigue librando el combate que llena su existencia.
La exposición es análisis y es crítica; el relato es a la par defensa y ataque, y más éste que aquélla. Creo sinceramente que es la única manera de imprimir a una biografía una elevada objetividad; es decir, de darle una fisonomía en la que vivan los rasgos de una persona y de una época.
La objetividad no consiste en esa fingida imparcialidad e indiferencia con que una hipocresía averiada trata al amigo y al adversario, procurando sugerir solapadamente al lector lo que sería incorrecto decirle a la cara. De esta mentira y de esta celada convencional (que no otra cosa son) yo no pienso servirme. Ya que me he sometido a la necesidad de hablar de mí mismo (hasta hoy no sé que nadie haya conseguido escribir una autobiografía sin hablar de su persona), no tengo por qué ocultar mis simpatías y mis antipatías, mis amores mis odios.
He escrito un libro polémico. En él se refleja la dinámica de una sociedad cimentada toda ella sobre antagonismos y contradicciones. El estudiante que se insolenta con su profesor; los aguijones de la envidia escondidos entre las zalemas de los salones; en el comercio, una rabiosa competencia, y como en el comercio en la técnica, en la ciencia, en el arte, en el deporte; choques parlamentarios bajo los que palpitan hondos conflictos de intereses; la furiosa guerra diaria de la prensa; huelgas obreras; manifestantes ametrallados en las calles, maletas cargadas de gases asfixiantes con que se obsequian mutuamente por los aires las naciones civilizadas; las lenguas de fuego de las guerras civiles, que no dejan de azotar un instante la superficie de nuestro planeta: he ahí otras tantas formas y modalidades de “polémica” social, que van desde lo cotidiano, normal, consuetudinario, y a fuerza de serlo, pese a su intensidad, casi imperceptible, hasta ese grado: monstruoso, explosivo, volcánico de polémica que culmina en las guerras y las revoluciones. Es la imagen de nuestra época. De la época con la que nos criamos, en la que respiramos y vivimos. Imposible ser a polémicos sin hacerle traición.
Pero hay otro criterio, un criterio más escueto y elemental, y es el que consiste en exponer concienzudamente los hechos. Así como el revolucionario más intransigente no puede volver la espalda a las circunstancias de lugar y tiempo, el polemista más fogoso tiene que guardar las proporciones de las personas y las cosas. A esta norma confío en que habré sabido mantenerme fiel en el conjunto de la obra y en sus detalles.
A veces, pocas, reproduzco en forma dialogada antiguas conversaciones. A nadie se le ocurrirá exigir una reproducción literal, a la vuelta de tantos años. No está tampoco en mi propósito asignarles ese valor. Algunos de los diálogos tienen carácter puramente simbólico. Pero hay ciertas conversaciones (todo el mundo lo sabe) que se graban con especial relieve en la memoria. Las comunica uno a los amigos y allegados. Y a fuerza de repetirlas, las palabras se quedan indelebles en el recuerdo. Me refiero, en primer término, naturalmente, a las conversaciones de carácter político.
Yo soy hombre acostumbrado a fiar en la memoria. Cuantas veces he contrastado objetivamente sus recuerdos, los he encontrado justos. En efecto; aunque mi memoria topográfica (y no hablemos de la musical) es harto endeble, y la plástica y la lingüística bastante mediocres, mi capacidad retentiva para las ideas descuella considerablemente sobre el nivel medio. Y las ideas, el desarrollo de las ideas y las luchas de los hombres en torno a ellas, llenan la parte principal de esta obra. Cierto que la memoria no es una máquina registradora que funcione automáticamente. Ni tiene nada de desinteresado. Tiende con frecuencia a descartar o dejar recatados en un rincón sombrío aquellos episodios que no le parecen favorables al instinto vital que la vigila, y claro está que no lo hace generalmente por altruismo. Pero dejemos estas cuestiones al “psicoanálisis”, ingenioso y divertido a ratos, aunque más arbitrario y caprichoso que ameno casi siempre.
Huelga decir que he procurado revisar celosamente los datos de la memoria sobre las piezas documentales de que disponía. A pesar de todas las trabas y dificultades que se me ofrecieron para poder consultar las bibliotecas y los archivos, los datos más importantes en que se basa este trabajo han sido objeto de comprobación.
Desde 1897, he batallado casi siempre con la pluma en la mano. Gracias a esto, los episodios de mi vida han ido dejando, durante más de treinta y dos años, un rastro casi ininterrumpido en el papel impreso. Con el año 1903, empiezan las luchas intestinas dentro del partido, ricas en duelos personales. Ni mis adversarios ni yo rehuimos nunca los golpes, y en la letra de imprenta han quedado las cicatrices. Desde el alzamiento de Octubre, la historia del movimiento revolucionario comienza a ocupar lugar preeminente en las investigaciones de los historiadores e institutos históricos rusos. De los archivos de la revolución y del departamento de policía de los zares van saliendo a la luz y entregándose a la imprenta, con notas y comentarios aclaratorios, todos los materiales que encierran algún interés. En los primeros años, cuando aún no había por qué ocultar ni disfrazar nada, este trabajo se llevaba concienzudamente. Las Ediciones del Estado han publicado las obras completas de Lenin y parte de las mías, provistas de notas que llenan docenas de páginas de cada volumen y contienen los datos indispensables para situar la actividad de sus autores y los sucesos de la época que abarcan. Esto me ha ayudado mucho, naturalmente, guiándome con segura orientación en la trama cronológica de los hechos y librándome de incurrir, a lo menos, en errores de bulto.
No niego que mi vida no ha discurrido por los cauces más normales. Pero las causas de ello no hay que buscarlas en mí mismo, sino en las condiciones de la época en que mi vida se ha desarrollado. Por supuesto, que, para llevar a cabo la labor, buena o mala, que me cupo en suerte, hacían falta ciertas dotes personales. Pero, en otro ambiente histórico, estas dotes hubieran dormitado tranquilamente, como tantas y tantas capacidades y pasiones humanas que no tienen salida en el mercado de la vida social. En cambio, es posible que hubiesen surgido en mí otras condiciones, hoy anuladas o cohibidas. Por encima de la subjetividad se alza lo objetivo, que es siempre, en última instancia, lo que decide.
El curso consciente de mi vida, que empieza hacia los diez y siete o los diez y ocho años, ha sido una constante lucha por ideas determinadas. En mi vida personal no hay nada que merezca de por sí la publicidad. Todo lo que en mi pasado pueda haber de más o menos extraordinario, se halla asociado íntimamente a las luchas revolucionarias y recibe de éstas su relieve y valor. Es la única razón que, puede justificar el que salga a luz esta autobiografía.
Pero, la razón es a la par la dificultad. Los sucesos de mi vida personal están de tal manera prendidos en la trama de los hechos histéricos, que es punto menos que imposible arrancarlos a ella. Sin embargo, este libro no pretende hacer historia. No destaca los hechos por lo que en sí objetivamente signifiquen, sino en lo que tienen de contacto con las vicisitudes de la vida del autor. Nada tendrá, pues, de extraño, que en la pintura de momentos o etapas enteras falten las proporciones que serían de rigor en una obra histórica. Para trazar la línea divisoria entre la autobiografía y el proceso de la revolución, no hemos tenido más remedio que proceder de un modo empírico. Sin convertir por ello el relato de una vida en un estudio de historia, había que ofrecer al lector un punto de apoyo en los hechos que informaron el giro de aquélla. Dando por supuesto, naturalmente, que quien leyere estas páginas conoce las líneas generales de nuestra revolución y que hasta con avivar rápidamente en su recuerdo los hechos históricos y sus consecuencias.
Cuando este libro salga a luz, habré cumplido cincuenta años. Mi cumpleaños cae en el día de la Revolución de Octubre. Un pitagórico o un místico argüirían de aquí grandes conclusiones. La verdad es que yo no he venido a parar mientes en esta curiosa coincidencia hasta que ya habían pasado tres años de las jornadas de Octubre. Hasta la edad de nueve años, viví sin interrupción en una aldea apartada del mundo. Pasé ocho estudiando en el instituto. Al año de salir de sus aulas, fui detenido por vez primera. Mis universidades fueron, como las de tantos otros en aquella época, la cárcel, el destierro y la emigración. Dos veces estuve preso en las cárceles zaristas, por espacio de cuatro años en total; las deportaciones del antiguo régimen me alcanzaron otras tantas veces, la primera dos años poco más o menos, la segunda unas semanas. Las dos veces pude huir de Siberia. He vivido emigrado, en total, unos doce años, en varios países de Europa y América: dos años antes de estallar la revolución de 1905 y hacia diez después de su represión. Durante la guerra, fui condenado a prisión en rebeldía en la Alemania de los Hohenzollern (1905); al siguiente año, expulsado de Francia a España, donde, tras breve detención en la cárcel de Madrid y un mes de estancia en Cádiz bajo la vigilancia de la policía, me expulsaron de nuevo rumbo a Norteamérica. Allí, me sorprendieron las primeras noticias de la revolución rusa de Febrero. De vuelta a Rusia, en marzo de 1917, fui detenido por los ingleses e internado durante un mes en un campo de concentración del Canadá. Tomé parte activa en las revoluciones de 1905 y 1917, y ambos años fui Presidente del Sóviet de Petrogrado. Intervine muy de cerca en el alzamiento de Octubre y pertenecí al gobierno de los sóviets. En funciones de Comisario del Pueblo para las Relaciones Exteriores, dirigí en Brest-Litovsk las negociaciones de paz entabladas con Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Ocupé el Comisariado de Guerra y Marina, y desde él dediqué cinco años a la organización del Ejército Rojo y la reconstrucción de la flota. En el año 1920, me encargué, además, de dirigir los trabajos de reorganización de los ferrocarriles, que estaban en el mayor abandono.
Dejando a un lado los años de la guerra civil, la parte principal de mi vida la llena mi actividad de escritor y militante dentro del partido. Las Ediciones del Estado emprendieron en 1923 la publicación de mis obras completas. De entonces acá, han visto la luz, sin contar los cinco tomos en que se coleccionan mis trabajos sobre temas militares, trece volúmenes. La publicación fue suspendida en el 1927, cuando empezó a agudizarse la campaña de persecución contra el “trotskysmo”.
En enero de 1928 me envió al destierro el actual gobierno ruso, y hube de pasar un año junto a la frontera china. En febrero de 1929 fui expulsado a Turquía, y escribo estas líneas en Constantinopla.
No puede decirse que mi vida, aun presentada en tan rápida síntesis, tenga nada de monótona. Más bien cabría afirmar, por el número de virajes bruscos, súbitos cambios y agudos conflictos, por los vaivenes que en ella tanto abundan, que es una vida pletórica de “aventuras”. Y, sin embargo, permítaseme afirmar que nada hay que tanto repugne a mis naturales inclinaciones como una vida aventurera. Mi amor al orden y mis hábitos conservadores puede decirse que rayan en lo pedantesco. Amo y sé apreciar el método y la disciplina. No con ánimo de paradoja, sino porque es verdad, diré que me indignan la destrucción y el desorden. Fui siempre un discípulo aplicado y puntual, dos condiciones que he conservado a lo largo de toda la vida. Durante los años de la guerra civil, cuando en mi tren cubría distancias varias veces iguales al Ecuador, me recreaba ver, de trecho en trecho, una empalizada nueva de tablas de pino. Lenin, que me conocía esta pequeña debilidad, solía burlarse cariñosamente de mí a causa de ella. Para mí, los mejores y más caros productos de la civilización han sido siempre (y lo siguen siendo) un libro bien escrito, en cuyas páginas haya algún pensamiento nuevo, y una pluma bien tajada con la que poder comunicar a los demás los míos propios. Jamás me ha abandonado el deseo de aprender, ¡y cuántas veces, en medio de los ajetreos de mi vida, no me ha atosigado la sensación de que la labor revolucionaria me impedía estudiar metódicamente! Sin embargo, casi un tercio de siglo de esta vida se ha consagrado por entero a la revolución. Y si empezara a vivir de nuevo, seguiría sin vacilar el mismo camino.
Me veo obligado a escribir estas líneas en la emigración, la tercera de la serie, mientras mis mejores amigos, que lucharon con denuedo decisivo por ver implantada la república de los sóviets, pueblan sus cárceles y sus estepas, presos unos y otros deportados. Algunos hay que vacilan, que retroceden y se rinden al adversario. Unos, porque están moralmente agotados; otros, porque, confiados a sus solas fuerzas, son incapaces para encontrar una salida a este laberinto en que los colocaron las circunstancias; otros, en fin, por miedo a las sanciones materiales. Es la tercera vez que presencio una deserción en, masa de las banderas revolucionarias. La primera fue tras el reprimido movimiento de 1905; la segunda, al estallar la guerra. Conozco harto bien, por experiencia, lo que son estas mareas y reflujos. Y sé que están regidos por leyes. No vale impacientarse, pues no han de cambiar de rumbo a fuerza de impaciencia. Y yo no soy de esos que acostumbran a enfocar las perspectivas históricas con el ángulo visual de sus personales intereses y vicisitudes. El deber primordial de un revolucionario es conocer las leyes que rigen lo sucesos de la vida y saber encontrar, en el curso que estas leyes trazan, su lugar adecuado. Es, a la vez, la más alta satisfacción personal que puede apetecer quien no une la misión de su vida al día que pasa.
L. Trotsky
Prinkipo, 14 de septiembre de 1929
Yanovka
Se tiene a la infancia por la época más feliz de la vida. ¿Lo es, realmente? No lo es más que para algunos, muy pocos. Este mito romántico de la niñez tiene su origen en la literatura tradicional de los privilegiados. Los que gozaron de una niñez holgada y radiante en el seno de una familia rica y culta, sin carecer de nada, entre caricias y juegos, suelen guardar de aquellos tiempos el recuerdo de una pradera llena de sol que se abriese al comienzo del camino de la vida. Es la idea perfectamente aristocrática, de la infancia, que encontramos canonizada en los grandes señores de la literatura o en los plebeyos a ellos enfeudados. Para la inmensa mayoría de los hombres, si por acaso vuelven los ojos hacia aquellos años, la niñez es la evocación de una época sombría, llena de hambre y de sujeción. La vida descarga sus golpes sobre el débil, y nadie más débil que el niño.
La mía no fue una infancia helada ni hambrienta. Cuando yo nací, mi familia había conquistado ya el bienestar. Pero era ese duro bienestar de quienes han salido de la miseria a fuerza de privaciones y no quieren quedarse a mitad de camino. En aquella casa, todos los músculos estaban tensos, todos los pensamientos enderezados hacia una preocupación: trabajar y acumular. Ya se comprende que, en tales condiciones, no quedaba mucho tiempo libre para dedicarlo a los niños. Y si es verdad que no supimos lo que era la miseria, tampoco conocimos la abundancia ni las caricias de la vida. Para mí, los años de la niñez no fueron ni la pradera soleada de los privilegiados ni el infierno adusto, hecho de hambre, violencia y humillación, que es la infancia para los más. Fue la niñez monótona, incolora, de las familias modestas de la burguesía, soterrada en una aldea, en un rincón sombrío del campo, donde la naturaleza es tan rica como mezquina y limitadas las costumbres, las ideas y los intereses.
La atmósfera espiritual que envolvió mis primeros años y aquella en que había de discurrir mi vida desde que tuve uso de razón, son dos mundos distintos entre los que se alzan, aparte de las distancias y los años, una cordillera de grandes acontecimientos y toda una serie de conmociones interiores, que no por quedar recatadas son menos decisivas para la vida de quien las experimenta. Cuando por vez primera me puse a abocetar estos recuerdos, me cercaba, obstinada, la sensación de que no era mi propia niñez la que evocaba, sino un viaje ya casi olvidado por lejanas tierras. Y hasta llegué a pensar en poner el relato en tercera persona. Pero me abstuve de hacerlo, para que esta forma convencional no fuese a dar cierto aire “literario” a mis recuerdos, pues nada hay que tanto me preocupe como el huir de hacer en ellos literatura.
Mas, aunque se trate de dos mundos antagónicos, hay no sé qué sendas subterráneas por las que la unidad de persona se trasplanta del uno al otro. Es lo que explica, en general, el interés por las Memorias y autobiografías de hombres que, por una razón o por otra, llegaron a ocupar puestos destacados en la sociedad. Intentaré, pues, referir con algún detalle lo que fueron mi niñez y mis primeras letras, procurando no incurrir en anticipación ni prejuicio; es decir, no dar a los hechos un enfoque predeterminado, sino exponerlos sencillamente, tal como fueron, o tal como, al menos, se han conservado en mi memoria.
Más de una vez me ha acontecido creer recordar hasta los tiempos en que andaba colgado del pecho de mi madre. Hay que suponer, sin embargo, que transpondría inconscientemente a mi pasado la sugestión de lo que más tarde hube de observar en mis hermanos pequeños. Guardo un recuerdo confuso de no sé qué escena que debió de desarrollarse debajo de un manzano, en una huerta, teniendo yo unos diez y ocho meses. Mas tampoco este recuerdo es seguro. En cambio, se me fijó bastante bien en la memoria el sucedido siguiente: había ido con mi madre de visita a casa de la familia Z. de Bobrínez, que tenía una niña de dos o tres años. Me dijeron que yo era su novio. Nos pusimos a jugar en una sala, sobre el piso encerado. A poco, desaparece la nena y el rapaz se queda sólo, arrimado a una cómoda: vive un momento de pasmo, como en un sueño. Entra mi madre con la señora de la casa. Mi madre se queda mirando para el chiquillo, luego para un charquito que hay junto a él, torna a mirar al chico, menea la cabeza con gesto de reproche, y dice:
— ¿No te da vergüenza?...
El chico mira para la madre, se mira a sí y mira al charco, como a algo que nada tuviese que ver con él.
— ¡Por Dios, déjalo; no tiene ninguna importancia! — dice la señora de la casa — Los pobres, estaban distraídos jugando...
El niño no se siente avergonzado ni arrepentido. ¿Qué edad podía tener? Unos dos años, acaso tres.
Fue por entonces cuando, paseando con la chacha por la huerta, vi la primera culebra.
— ¡Mira, mira, Liova — dijo la chica, apuntando para algo que brillaba entre la yerba; mira dónde está enterrada una tabaquera!
Y cogiendo un palito, se puso a escarbar.
La niñera era también una niña, pues no tendría más de diez y seis años. La tabaquera, al hurgarla, se desenrolló y resultó ser una culebra, que se deslizó silbando por entre la maleza del huerto. La niñera, toda asustada, rompió a chillar, me cogió del brazo y salimos corriendo. A mí, me costaba trabajo todavía mover las piernas a prisa. Todo jadeante, les conté a los de casa cómo habíamos creído encontrar entre la yerba una tabaquera y había resultado ser una culebra.
Me acuerdo también perfectamente de otra escena ocurrida por aquellos años en la cocina “blanca”. Mis padres han salido y en la cocina están la criada, la cocinera y una visita. Está también Alejandro, mi hermano mayor, que ha venido a casa a pasar las vacaciones. Mi hermano se encarama con los dos pies en lo alto de una pala de madera, tomándola a guisa de zancos, y se pone a andar a saltitos por el piso de barro de la cocina. Le pido que me deje la pala, intento hacerlo yo también, caigo de bruces contra el suelo y me echo a llorar a gritos. Alejandro me levanta, me besa y, en brazos, me saca de la cocina.
Acaso tuviese cuatro años cuando me montaron en una yegua grande, de pelaje gris, mansa como un cordero; estaba a pelo, sin freno ni silla, con un ramal al pescuezo solamente. Abrí las piernas cuanto pude y me aferré a la crin con las dos manos. La yegua me llevó, con un andar muy suave, y acertó a pasar por debajo de un peral, una de cuyas ramas me azotó en el vientre. Sin darme cuenta de lo que pasaba, resbalé por el lomo del animal y fui a dar con el cuerpo entre la yerba. No me dolió, pero no sabía cómo explicarme aquello.
Juguetes de tienda, apenas tuve nunca ninguno. Únicamente un caballito de cartón y una pelota que mi madre me trajo un día de Jarkov. Mi hermana la pequeña y yo jugábamos con muñecas caseras de trapo, que nos hacían tía Fenia y tía Raisa, hermanas de mi padre, y a las que la tía Fenia pintaba con lápiz ojos, boca y nariz. Aquellas muñecas me parecían a mí algo extraordinario, y todavía me parece estarlas viendo. Una tarde de invierno, Iván Vasilievich, el mecánico de la finca, me hizo un coche de cartón con ventanas y las ruedas pegadas con engrudo. Mi hermano, mayor, que estaba en casa pasando las Navidades, dijo que un coche como aquel lo hacía él de dos guantadas. Como primera providencia lo desmontó, se armó de regla, lápiz y tijeras y se estuvo dibujando largo y tendido, pero luego, al recortar los dibujos, resultó que no casaban.
Los parientes y conocidos que salían de viaje me solían preguntar:
— ¿Qué quieres que te traigamos de Ielisavetgrado o de Nikolaief?
Los ojos se me saltaban. ¿Qué les pediría? Alguien venía en mi auxilio, y me aconsejaba: un caballito o libros, o lápices de colores, o unos patines.
— ¡Unos patines! — concluía yo — Pero que sean de tal marca — y decía una que le había oído a mi hermano.
Mas los viajeros, apenas trasponían el umbral, se olvidaban de la promesa. Y yo vivía días y semanas enteras alimentando mi esperanza, para luego atormentarme con el desengaño.
En la huerta que había delante de casa se posó una abeja sobre una flor de girasol. Yo sabía que las abejas picaban y que había que andarse con precauciones. Arranqué, pues, una hoja de salvia y cogí con ella el animalillo. De pronto sentí una punzada horrible, y salí corriendo y chillando por el corral adelante hasta el taller en que trabajaba Iván. Este me sacó el aguijón y me untó el dedo con un líquido, que me quitó los dolores.
Iván Vasilievich tenía un vaso con tarantelas puestas en aceite de girasol. Era el remedio que se consideraba más eficaz contra las picaduras. Las tarantelas las habíamos cazado Vitia Gertopanoff y yo, con un hilo que tenía atado a uno de los extremos un pedacito de cera y que se metía en el agujero. La tarantela se quedaba pegada con las patitas a la cera. Luego, la guardábamos en una caja de cerillas. Pero no aseguro que esto de andar a caza de tarantelas no ocurriese ya en una época más tardía.
Me acuerdo de haber oído hablar en una de aquellas charlas con que se distraían las largas veladas invernales, de cómo y cuándo habían comprado mis padres la finca de Yanovka, de la edad que teníamos entonces los niños y de cuándo había entrado al servicio de la casa Iván.
— A Liova — dijo mí madre, mirándome con ojos de malicia — le trajimos ya listo de la alquería. Yo echo mis cuentas para mí y digo luego, en voz alta:
— ¿Entonces, yo nací en la alquería?
— No — me contestan — ; naciste aquí, en Yanovka.
— Pues, ¿no dice mamá que me trajeron listo de la alquería?
— Lo ha dicho por decirlo, por gastar una broma...
Sin embargo, la explicación no me satisface del todo, y pienso que es una broma un poco extraña; pero nada digo. Me basta con leer en la cara de las personas mayores que me rodean esa sonrisa característica e insoportable de los iniciados. Del recuerdo de aquella velada junto al té invernal, en que nadie tiene prisa, brota una cronología. Pues habiendo yo nacido el 26 de octubre, ello quiere decir que mis padres se debieron de trasladar de la alquería a la finca de Yanovka en la primavera o en el verano de 1879.
Fue el año en que estallaron las primeras bombas de dinamita contra el zarismo. El 26 de agosto de 1879, dos meses antes de nacer yo el partido terrorista Narodnaia Wolia, que acababa de crearse, decretó la muerte de Alejandro II. El 19 de noviembre estalló la bomba al paso del tren real. Y comenzó la cruzada de terror que el día 1 de marzo de 1881 había de costarle la vida al Zar, a la vez que exterminaba al propio partido ejecutor.
Un año antes había terminado la guerra ruso-turca. En agosto de 1879, Bismarck ponía la primera piedra de la alianza germano-austriaca. Fue el mismo año en que Zola publicó aquella novela Nana donde aparecía el futuro organizador de la Entente, a la sazón príncipe de Gales, luciendo su talento de conquistador de artistas de opereta. El vendaval de la reacción, que había arreciado desde la guerra franco-prusiana y la represión de la Comuna de París, seguía adueñado de la política europea. En Alemania regían ya las leyes de excepción dictadas por Bismarck contra el socialismo. En el mismo año (1879) Víctor Hugo y Luis Blanc presentaban a la cámara francesa la petición de amnistía a favor de los communards.
Pero a la aldehuela donde yo vine al mundo y pasé los nueve primeros años de mi vida no llegaban ni el eco de los debates parlamentarios, ni el de las transacciones diplomáticas, ni aun siquiera el que levantaban las explosiones de la dinamita. En las estepas inmensas de la provincia de Jerson y en toda Novorosia reinaban con reino indisputado y regido por sus propias leyes el trigo y las ovejas. Su dilatada extensión y la falta de comunicaciones las tenían inmunizadas contra toda posible infección política. Innúmeros montículos esteparios eran claro indicio de la gran emigración de los pueblos derramada en tiempos sobre aquellas comarcas.
Mi padre era un terrateniente que empezó trabajando en condiciones muy modestas y fue agrandando su hacienda poco a poco, a fuerza de sacrificios. Se había emancipado de chico con su familia del suelo judío donde naciera, en la provincia de Poltava, para probar suerte en las estepas libres del sur. En las provincias de Jerson y Yekaterinoslavia había por entonces unas cuarenta colonias agrícolas judías, pobladas por veinticinco mil almas aproximadamente. Hasta el año 1881, el agricultor judío hallábase equiparado al mujik, no sólo en derechos, sino en pobreza. A fuerza de trabajar infatigable, dura e inexorablemente sobre la primera tierra adquirida, con sus brazos y los ajenos, mi padre fue saliendo adelante poco a poco.
En la colonia de Gromokley no llevaban el registro civil con gran rigor. Muchas partidas se sentaban a medida que iban conviniendo. Mis padres decidieron que ingresase en una escuela graduada, y como resultó que no tenía edad legal, en la certificación, hubo de anticiparse el nacimiento un año, del 79 al 78. De modo que había que llevar la cuenta de mis años por partida doble: una para la edad oficial y otra para la auténtica.
Durante los nueve primeros años de mi vida, puede decirse que apenas traspuse la raya de la aldea paterna. Esta tenía su nombre, Anoka, del anterior propietario Yanovky, a quien mi padre comprara la tierra. De soldado raso había llegado a coronel, y como gozaba del favor de sus superiores, le dieron a elegir, reinando Alejandro II, 500 deciatinas de tierra en las estepas, todavía yermas, de la provincia de Jerson. El coronel levantó en la estepa una casuca de barro techada de paja y una granja igualmente primitiva. Pero no consiguió sacar adelante la explotación. Su familia, al morir él, se volvió a Poltava. Mi padre les compró unas cien deciatinas, tomando además en arriendo hacia 200. Todavía me acuerdo perfectamente de la coronela, una vieja seca, que solía presentarse en nuestra casa una o dos veces al año a cobrar la renta y a ver cómo andaban las cosas. Había que mandar el “coche” a buscarla a la estación y ponerle una silla para que pudiera descender de él más cómodamente. Era un carro al que le habían puesto muelles habilitándolo para “coche”, pues hasta mucho más tarde no tuvimos faetón y un buen tiro de caballos. A la coronela le ponían caldo de gallina y huevas blandas. La vieja salía a pasear a la huerta con mi hermana, y aún me parece verla arañar con sus uñas secas la resina cuajada en los troncos de los árboles y comérsela, pues aseguraba que era una deliciosa golosina.
Gradualmente iba dilatándose en nuestra posesión la superficie de tierra labrantía y el número de yuntas y cabezas de ganado. Mi padre intentó aclimatar en la finca las merinas, pero el ensayo no cuajó. En cambio, teníamos una piara grande de cerdos, que se movían a sus anchas por el corral, hozándolo todo y acabando con la huerta. La explotación se llevaba celosamente, pero a la antigua. Allí nadie se preocupaba de averiguar más que a ojo y por tanteo qué ramas rendían beneficios y cuáles pérdidas. Por lo mismo, se hacía también imposible de todo punto tasar la hacienda. Toda nuestra fortuna estaba en la tierra, en las espigas, en el trigo; y éste, amontonado en las paneras o camino del puerto. Muchas veces, mi padre se acordaba de pronto a la hora del té o de la cena, y decía:
— Apunta que hoy se han recibido 1.300 rublos del comisionista, 660 se mandaron a la coronela y 400 se los di a Dembovsky. Y apunta, además, que di cien rublos a Feodosia Antonovna la primavera pasada, cuando estuve en Yelisavetgrado.
Ese era, poco más o menos, el método de contabilidad que se llevaba allí. Y, a pesar de todo, mi padre iba saliendo adelante, lenta y porfiadamente.
Vivíamos en la misma casucha de barro que había levantado nuestro antecesor. Estaba cubierta de paja, y debajo del alero albergaba innumerables nidos de gorriones. Por fuera, las paredes estaban todas agrietadas y eran nido de culebras. No nos cansábamos de echar en los resquicios agua hirviendo del samovar. Cuando llovía fuerte, el agua se colaba por el techo, que era muy bajo, sobre todo en el portal. Para recogerla, ponían en el suelo barreños y palanganas. Los cuartos eran pequeños, los cristales de las ventanas turbios, los pisos de los dos dormitorios y del cuarto de los niños, de barro, donde anidaban a sus anchas las pulgas. El comedor estaba entarimado y todas las semanas fregaban el piso con arena. El del cuarto principal de la casa, que medía ocho pasos de largo y al que daban el pomposo nombre de “salón”, estaba encerado. En esta sala era donde se alojaba, cuando venía, la coronela. En el jardincillo que había delante de casa se alineaban unas cuantas acacias amarillas y rosales blancos y colorados, y en el verano grandes matas de “habas de España”. El patio o corral no estaba cerrado con empalizada. En un pabellón grande de barro, techado con teja y construido ya por mi padre, se albergaban el taller, la cocina para el personal y el cuarto de la servidumbre. A continuación, estaba el granero “pequeño”, de madera, y luego venía el granero “grande” y en seguida el “nuevo”, todos con techumbre de caña. Para que no pudiera penetrar el agua y el trigo no se pudriese, los graneros estaban levantados sobre piedras. En la canícula y en la época de los hielos se recogían aquí, entre el suelo y las tablas, los perros, los cerdos y las aves. Las gallinas buscaban, para poner, los rincones más recatados. Muchas veces tenía que ir yo, arrastrándome por entre las piedras, a sacar los huevos del nido, pues el cuerpo de un adulto no hubiera podido colarse por allí. Sobre la techumbre del granero grande venían a anidar todos los años las cigüeñas, y levantando al cielo su pico colorado, se tragaban ranas y culebras. Era muy desagradable de ver. Se veía colgar el cuerpo de la culebra y parecía como si estuviese devorando por dentro al pájaro. En el granero, dividido en varios compartimentos, se amontonaban el oloroso trigo candeal, la cebada, de ásperas aristas; las simientes del lino, suaves, escurridizas, casi fluidas; las negras perlas de la colza, con sus reflejos azulinos; la avena, delgada y ligera.
Cuando en casa hay una visita de respeto, a los chicos nos es permitido ir a jugar al escondite a los graneros. Y heme aquí trepando por el tabique de uno de los compartimentos, tirándome a lo alto de un montón de trigo y dejándome resbalar por la otra vertiente. Los brazos se entierran hasta el codo y las piernas hasta la rodilla en la avalancha de trigo, los zapatos, no pocas veces agujereados, y la camisa se llenan de granos. La puerta del granero está cerrada; alguien ha colgado por fuera el candado, para disimular, pero sin echar la llave, pues así lo requieren las reglas del juego. Me veo tumbado en el frescor del granero, enterrado entre el trigo, respirando el polvillo vegetal, y oigo a Senia W. o a Senia Ch. o a Senia S., a mi hermana Lisa o a cualquiera de los otros rondar por la corraliza y descubrir a los que se han escondido; pero conmigo, enterrado entre el trigo fresco, no consiguen dar.
Las cuadras y los establos de los caballos, las vacas y los cerdos y las jaulas de las aves están del otro lado de la casa. Todo construido primitivamente, con argamasa de barro, ramaje y paja. Como a unos cien pasos de la casa está el pozo, y detrás una presa que riega los huertos de los campesinos. Todas las primaveras la crecida rompía la presa, y había que volver a reforzarla con paja, tierra y boñigas secas. En un pequeño altozano, junto a la presa, se levantaba el molino, una barraca de madera que daba albergue a una pequeña máquina de vapor de diez caballos de fuerza, y a dos muelas. Aquí se pasaba mi madre la mayor parte de su afanosa vida, durante los primeros años de mi niñez. El molino no trabajaba sólo para la finca, sino para cuantos quisieran venir a moler a él, en diez o quince verstas a la redonda. Los campesinos acudían con sus sacos de trigo y pagaban un diezmo por la molienda. En tiempo de calor, antes de la trilla, el molino trabajaba las veinticuatro horas del día, y cuando yo supe ya escribir y contar, me mandaban muchas veces a pesar el trigo de los campesinos y calcular lo que había que separar por la maquila. Una vez recogida la cosecha, el molino se cerraba, empleándose la máquina para trillar. Más adelante, instalaron un motor fijo, y las paredes del nuevo molino eran de piedra y la techumbre de teja. La antigua casucha del coronel cedió también el puesto a una casa grande de ladrillo con techumbre de chapa ondulada. Pero todo esto ocurría cuando yo tenía ya cerca de diez y siete años. Recuerdo que en las últimas vacaciones había intentado calcular la distancia entre las ventanas y la medida de las puertas, pero no lo conseguí. Cuando volví a la aldea, ya estaban echados los cimientos, de piedra. No volvió a presentárseme ocasión de habitar la nueva morada, donde hoy tiene su hogar una escuela de los sóviets...
Muchas veces, los labriegos tenían que estarse semanas enteras esperando la molienda. Los que vivían cerca, ponían los sacos en turno y se iban a sus casas. Pero los que tenían la casa lejos, se acomodaban en sus carros, y cuando llovía dormían encima de los sacos, en el molino.
A uno de estos aldeanos le desapareció un día una brida del aparejo. Alguien le dijo que había visto a un muchacho, hijo de otro labriego, andar con su caballo. Revolviendo en el carro de su padre, apareció la brida escondida entre el heno. El padre del ladronzuelo, un aldeano barbudo de rostro sombrío se santiguó vuelto hacia oriente y juró que la culpa era toda del maldito muchacho, que era un pillo, que él no tenía arte ni parte en el robo y que iba a arrancarle las entrañas. Pero el otro no le creía. Entonces, el padre, cogiendo al chico por el pescuezo, le derribó en tierra y se puso a azotarlo despiadadamente con el cuerpo del delito. Yo observaba esta escena por entre las espaldas de los mayores, que hacían corro. El muchacho clamaba y juraba que no volvería a hacerlo. Y aquellas almas de Dios escuchaban impasibles los chillidos de la víctima, fumando tranquilamente los cigarrillos liados por su mano y mascullando para sus barbas que el otro daba de azotes al rapazuelo para descargar sobre él la culpa, pero que a quien había que azotar era al padre.
Detrás de los graneros y los establos se alzaban los cobertizos, techumbres gigantescas de más de setenta pies de largo (unas de paja y otras de caña), sostenidas sobre estacas, y sin muros. Bajo estos cobertizos se amontonaban grandes parvas de trigo, que luego, en los tiempos de lluvia o de tormenta, se aventaban o trillaban. Detrás de los cobertizos estaba la era, donde se hacía la trilla. Y más allá, separado por una zanja, el aprisco, hecho todo de estiércol seco.
Mi niñez se halla toda asociada a la casucha del coronel y al viejo sofá del comedor. En este sofá, chapado de madera roja imitando caoba, era donde yo me sentaba para tomar el té, para comer, para cenar, donde jugaba con mi hermana a las muñecas y donde, más tarde, me entregaba a la lectura. La tela estaba rota por dos sitios. Tenía un agujerito pequeño del lado donde se sentaba Iván Vasilievich y otro, bastante mayor, donde yo tomaba asiento junto a mi padre.
— Ya va siendo hora de ponerle otra tela al sofá — dice Iván.
— Sí, ya va siendo hora — asiente mi madre — No hemos vuelto a forrarlo desde el año en que mataron al Zar.
— No llevo otra cosa en el pensamiento — alega mi padre — cuando bajo a la villa. Pero, ya sabéis lo que ocurre, se harta uno de correr de acá para allá, el cochero le clava a uno, no se mira más que salir de allí cuanto antes, y todo se deja olvidado.
Sosteniendo el techo achaparrado, corría a lo largo del comedor una viga pintada de blanco, en la que solían colocarse los objetos más diversos: platos con comida, para que no los alcanzase el gato, clavos, cuerdas, libros, un tintero taponado con papel, un palillero con una pluma vieja, toda oxidada. En aquella casa, no abundaban las plumas. Había semanas en que tenía que cortar con un cuchillo de mesa una pluma de madera, para copiar los caballitos que venían en las ilustraciones de unos cuantos números viejos de la Niva. Arriba, en lo alto del techo, en un saliente hecho para recoger el humo, moraba el gato. Allí traía al mundo a sus crías, y, cuando apretaba el calor, bajaba con ellas entre los dientes, dando un salto magnífico. Las visitas un poco altas tropezaban irremisiblemente con la cabeza contra la viga, al levantarse de la mesa, y era costumbre advertirlas del peligro, diciéndoles: ¡Cuidado!, a la par que se apuntaba con la mano hacia arriba.
El mueble más notable que había en la salita, ocupando un espacio considerable, era el piano. Este piano había entrado en casa en una época de que yo me acuerdo ya perfectamente. Una propietaria arruinada que vivía a unas 15 o 20 verstas de nuestra finca, se fue a vivir a la villa y puso en venta los muebles. Nosotros le compramos un sofá, tres sillas vienesas y un piano viejo y averiado que llevaba ya la mar de tiempo arrinconado en el granero con las cuerdas rotas. Nos costó 16 rublos y lo trajeron a Yanovka en un carro. Al desarmarlo, aparecieron debajo de la caja de resonancia dos ratones muertos. Durante varias semanas de invierno, el taller no tuvo más ocupación que arreglar el piano. Iván Vasilievich limpiaba, encolaba, bruñía, sacaba las cuerdas, las ponía tensas, las afinaba. Las teclas volvieron a ocupar su sitio, y a los pocos días el piano sonaba en la sala, con un timbre bastante quebrado, pero irresistible. Los maravillosos dedos de Iván pasaron de los registros del acordeón a las teclas del piano, arrancando a sus cuerdas los acordes de la Kamarinskaya, una polka y el cuplé de Mi amado Agustín. Mi hermana mayor se puso a estudiar música, y a veces cencerreaba también en el piano mi hermano Alejandro, que había estudiado violín en Yelisavetgrado un par de meses. Al cabo de algún tiempo, yo me puse también a querer deletrear con un dedo las notas por las que había estudiado mi hermano. Pero no tenía oído, y el sentido de la música se me quedó dormido e impotente toda la vida.
En la primavera, el corral se convertía en un mar de lodo. Iván andaba en zuecos de madera, que eran verdaderos coturnos, de su propia confección, y yo, por la ventana, lo veía entusiasmado, pues los zuecos añadían más de media arquina a su estatura. A poco, se presentó en la finca un talabartero viejo, cuyo nombre no conocía seguramente nadie. Tendría sus buenos ochenta años. Había servido veinticinco años en el ejército, reinando el Zar Nicolás I. De talla gigantesca, ancho de hombros, barba y pelo blancos, levantando con trabajo las piernas del suelo, iba camino del granero, donde había montado su taller ambulante...
— ¡Estas piernas ya no rigen!
Hace diez años que el viejo se lamenta con las mismas palabras. Pero, en cambio, sus manos, que huelen siempre a cuero, son recias como tenazas. Las uñas, como puntas de marfil, duras y puntiagudas.
— ¿Quieres ver Moscú?
— ¡Pues claro que quería verlo!
Y el viejo me coge con sus dedazos por debajo de las orejas y me levanta en vilo. Siento que las terribles uñas se me clavan en la carne, y me echo a llorar. Me han engañado. Pataleo, y le mando que me baje.
— ¿Ah, no quieres? — torna a preguntar el viejo — ¡Pues bien, allá tú!
Pero, a pesar, del engaño de que me ha hecho víctima, no me voy de junto a él.
— Sube por la escalera al granero, y mira a ver qué es aquello que se divisa allí, tirado en el suelo. Yo sospecho que es una nueva añagaza y titubeo. Y resulta que “aquello” es Constantino, el molinero, un mozo joven y Katiuska, la cocinera. Los dos bellos y con ganas de retozar, los dos buenos peones.
— ¿Cuándo vas a casarte con Katiuska? — le pregunta mi madre al molinero.
— ¿Para qué? ¡Nos va bien así! — responde Constantino — El casarse cuesta diez rublos, y por ese dinero prefiero comprarle unos zapatos a Katia.
Tras el ardoroso y fatigante verano de la estepa, que culmina en las faenas de la recolección en los lejanos campos, se acerca el temprano otoño, con su carga, en que se resume todo un año de trabajos forzados. La trilla está en su apogeo. Ahora, el centro de toda la actividad es la era, situada como a un cuarto de versta de la casa. Una nube de polvillo de paja se extiende sobre ella. El tambor de la máquina trilladora atruena el espacio. Felipe, el molinero, armado de gafas, lo alimenta. Tiene la barba negra cubierta de polvillo gris. Desde lo alto del carro le alargan las gavillas, que él toma sin levantar la vista, las desata, las desparrama un poco y las deja deslizarse tambor adentro. La máquina se ha tragado la gavilla y aúlla como perro que ha hecho presa en un hueso. Por los canales, va saliendo la paja trillada, mientras la manga vomita el tamo. La paja es arrastrada a la parva. Yo, de pie al borde de una tabla, me agarro a la cuerda.
— ¡Ten cuidado, no vayas a caer! — me grita mi padre.
Pero es ya la décima vez que caigo, ora contra la paja, ora entre el trigo. Una nube espesa de polvo gris se apelotona sobre la era, el tambor ruge, el tamo se le cuela a uno por la camisa y la nariz, provoca el estornudo.
— ¡Eh, tú, Felipe, más despacio! — ordena mi padre, desde abajo, cuando el tambor rompe a retumbar con demasiada furia.
Me agarro a la correa, y ésta se suelta de repente con toda su fuerza y me da en los dedos. Y es un dolor tan fuerte, que se me nubla la vista y no distingo nada. A rastras, me aparto a un lado para que no me vean llorar, y escapo corriendo a casa. Mi madre me lava la mano con agua fría y me venda el dedo. Pero el dolor no cede. Anduve con el dedo hinchado varios días, que fueron días de tortura.
Los sacos, de trigo llenan los graneros y las eras, y se apilan debajo de un toldo, en el patio. Y no es raro ver al dueño de la finca plantado delante de la criba, entre las estacas, enseñando a su gente cómo hay que dar al volante para que el aire se lleve el tamo y luego, con un golpe seco, caiga sobre la lona el trigo limpio, sin que se pierda un solo grano. En las eras y en los graneros, al abrigo del aire, trabajan las máquinas de ahechar y clasificar. El trigo sale limpio, en disposición de lanzarse al mercado.
Se presentan los tratantes, con sus medidas y balanzas de metal en estuches de madera barnizada. Examinan el trigo, proponen un precio, hacen lo indecible por entregar una cantidad en señal. Los dueños de la finca los reciben cortésmente, los obsequian con té y rebanadas de pan untado de manteca, pero el trigo se queda sin vender. Estos traficantes ya no están a la altura de nuestra explotación. Mi padre ha rebasado los métodos tradicionales y tiene su agente propio en Nikolaief.
— No me corre prisa vender — dice mi padre — El trigo no va a pudrirse.
A los ocho días llega una carta de Nikolaief, o tal vez un telegrama, anunciando que el precio del trigo ha subido en cinco kopeks el pud.
— Así como así — comenta mi padre — nos hemos ganado mil rublos, que no se los encuentra uno tirados en la calle...
Claro que, a veces, acontecía también lo contrario, que los precios bajaban. Los misteriosos efluvios del mercado universal llegaban hasta Yanovka. De vuelta de la villa, mi padre vino diciendo un día, con gesto ensombrecido:
— Dicen que... ¿cómo se llama?... ah, sí, la Argentina, ha lanzado este año al mercado mucho trigo. En el invierno todo es quietud en la aldea. Sólo el molino y el taller trabajan incansablemente. En las estufas se quema paja, que los criados traen en grandes brazadas, regándola por el camino, para recogerla luego. Da gusto meter la paja en el hogar y ver cómo arde. Un día, el tío Grigory vino a sacarnos del comedor, que estaba todo lleno de humo azulado, a Olía, mi hermana pequeña, y a mí. Yo no podía ya tenerme en pie. Andaba aturdido, sin distinguir los objetos, y caí desmayado al oír la voz del tío, que me llamaba.
Los días de invierno solíamos quedamos solos en casa, sobre todo, cuando mi padre estaba de viaje, y todo el gobierno de la finca corría, de cuenta de mi madre. Yo me estaba muchas veces en la penumbra, apretado contra mi hermanilla pequeña, recostados los dos en el sofá con los ojos muy abiertos, sin atrevernos a respirar. De vez en cuando, irrumpía en el sombrío comedor, dejando entrar una bocanada de hielo, un coloso calzado con gigantescas botas de fieltro y forrado en una pelliza gigantesca, con un cuello imponente, gorro de piel y guantes voluminosos, con la barba cuajada de carámbanos y gritando en la sombra con voz de gigante:
— ¡Buenas tardes, muchachos!
Acurrucados en una esquina del sofá, llenos de miedo, no encontrábamos fuerzas para contestarle. El gigante encendía una cerilla y nos descubría escondidos en un rincón. Y, entonces, resultaba que el gigante era nuestro vecino. Cuando la soledad del comedor se nos hacía ya intolerable, yo salía corriendo al portal, a pesar del frío que hacía, abría la puerta, saltaba encima de la piedra (una piedra grande y lisa que había delante del umbral) y me ponía a gritar con todas mis fuerzas, en las tinieblas de la noche:
— ¡Maska, Maska, ven al comedor, ven al comedor!
Gritaba muchas, muchísimas veces, sin conseguir que Maska acudiese en nuestro socorro, pues a aquella hora la muchacha estaba ocupada en la cocina, en el cuarto de la servidumbre o en otro sitio con sus quehaceres. Por fin, llegaba mi madre del molino, encendía la lámpara, y el samovar empezaba a echar humo.