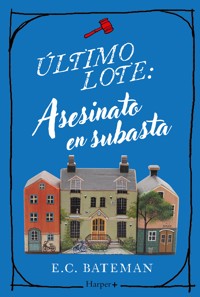
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una brillante novela de misterio perfecta para los fans de M.C. Beaton y Richard Osman. El asesinato acecha en los adoquines de la ciudad georgiana más elegante de Inglaterra... Cuando un accidente obliga a Felicia Grant a volver a la casa de subastas de su familia en Stamford, jura que solo será una visita relámpago. Pero al caer el martillo sobre el último lote, se desvela un secreto oculto: ¡el cadáver del rival de su padre en los negocios, que ha sido asesinado durante la abarrotada venta! Pronto, Felicia se ve envuelta en un misterio que tiene a todos los habitantes de la comunidad como posibles sospechosos, incluida ella. A medida que aumenta el número de cadáveres y la gente a la que quiere se ve amenazada, Felicia toma cartas en el asunto. Pero incluso el lugar más pintoresco tiene sus secretos...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Último lote: asesinato en subasta
Título original: Death at the Auction
© 2022, E. C. Bateman
© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK
© De la traducción del inglés, María Romero Valiña
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA). HarperCollins ibérica S.A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Imagen de cubierta: Shutterstock.com
ISBN: 9788410643185
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Dedicatoria
Para los habitantes de Stamford, pasados y presentes
Prólogo
Stamford nunca había lucido tan hermoso. Hacía un día maravilloso en el que el sol primaveral inglés bañaba la piedra dándole un bonito color miel. Sin embargo, Colin Creaton no podía ver nada de eso.
Corría más rápido que nunca en toda su vida.
Se adentró por el estrecho y serpenteante pasaje entre las casas, con el eco de sus zapatos resonando contra los muros de piedra que lo rodeaban. Lo único que se oía más fuerte era el rugido de la sangre en sus oídos, silbando como una tetera hirviendo mientras jadeaba de manera entrecortada en busca de bocanadas de aire fresco.
El corazón le latía desbocado en el pecho. Perdió el equilibrio y buscó apoyo agarrándose con una mano a la tosca pared de piedra, sintiendo bajo los dedos las marcas de cincel que aún permanecían después de siglos. Se atrevió a permitirse una pausa, solo un momento. Medio momento, incluso. Luego se apartó de la pared y avanzó a trompicones. Al irrumpir en Broad Street, parpadeó, deslumbrado por la luz intensa y el torbellino repentino de color, movimiento y bullicio. La amplia calle estaba a rebosar de gente. Era sábado por la mañana y los compradores deambulaban con cafés en la mano, deteniéndose bajo los toldos a rayas del mercado para curiosear en los puestos. Los lugareños paseaban a sus perros con paso decidido, hasta que un rostro conocido entre la multitud bastaba para frenarles el ritmo y sumergirlos en una charla alegre, como si el tiempo ya no importara.
Se abrió paso entre ellos, cojeando y con las articulaciones protestando por el esfuerzo sin precedentes al que las había sometido. Estirando el cuello, intentó desesperadamente mirar por encima de la multitud, pero las cabezas le bloqueaban la vista, el mar de cuerpos parecía ondular y arremolinarse como olas ante sus ojos.
Chocó con alguien, una anciana de cabello blanco como la nieve. Tras balbucear aterrado una disculpa, se obligó a continuar, tropezando ligeramente con los adoquines irregulares.
Se le acababa el tiempo. Se le acababan las oportunidades.
Su mirada se elevó hacia la torre ornamentada de la iglesia de All Saints, que destacaba como nunca en el cielo azul. Las manecillas doradas del reloj brillaban bajo el sol. La angustia le oprimió la garganta.
Giró hacia los anchos escalones de piedra a su derecha, que ascendían hasta la puerta principal de una imponente casa señorial de tres plantas. Con las últimas fuerzas que le quedaban, atravesó el umbral, buscando a tientas el borde del mostrador de recepción.
—Es tarde… —jadeó—. Por favor. No hay tiempo. Es… demasiado tarde.
La secretaria lo miró perpleja, aunque sin perder la amabilidad.
—No, señor, no es demasiado tarde. La subasta no empieza hasta dentro de diez minutos.
—¿Colin? —Una voz estridente resonó en el vestíbulo revestido de mármol—. ¿Qué demonios estás haciendo? Solo tenías que aparcar el coche.
Colin se desplomó aliviado sobre el mostrador.
—Lo siento, Margaret —se disculpó con tono sumiso—. Hoy es día de mercado. No encontraba sitio en ninguna parte.
—Como no te des prisa, al final vas a perdértela —dijo ella con sequedad, tirando del brazo de él con su mano regordeta enfundada en un guante de lana y dirigiéndole una mirada de disculpa a la recepcionista. El tipo de mirada que había comenzado a notar en ella cada vez más a menudo—. Y sería el colmo, teniendo en cuenta el revuelo que has armado por ese maldito tren de juguete… Sabías que no quería venir hoy al centro, pero insististe… —Su barbilla tembló levemente antes de apretar los labios con firmeza—. ¡Insististe! No he oído hablar de otra cosa durante semanas. ¡Como para perdérselo ahora! Al menos tuve la previsión de tomar un número de puja por ti —añadió agitando una paleta con forma de pala de pimpón.
—Lo siento, Margaret —repitió él, aunque en realidad apenas sabía lo que decía.
Ni siquiera le había molestado que describiera su gran pasión como un simple juguete. El corazón le latía desbocado de nuevo, pero esta vez no de miedo y pánico, sino de júbilo.
No se lo había perdido. Gracias a Dios, no se lo había perdido.
La sala de subastas ya estaba abarrotada. Todas las sillas estaban ocupadas, y los que habían llegado tarde se habían visto obligados a apretujarse en los laterales, encajándose en los espacios entre los muebles que había desperdigados por la sala. A su lado, Margaret fruncía los labios con desaprobación por no haber conseguido asiento. Se lo recordaría todo el camino de vuelta en el coche, lo sabía. Probablemente durante el resto del día. Pero merecería la pena.
Se colocaron al lado de un armario imponente de madera oscura como la noche. Margaret, tras dejarle instrucciones tajantes de no moverse bajo ninguna circunstancia —«¡Bajo ninguna circunstancia, Colin!»—, se marchó en busca de té. Él permaneció obedientemente en su posición, apoyando el hombro contra el armario mientras estudiaba su catálogo. Todos los demás en la sala parecían hacer lo mismo. El murmullo constante de las conversaciones fue aumentando hasta convertirse en un zumbido, mientras las cabezas se inclinaban sobre los catálogos y los dedos señalaban distintos lotes.
De repente, se percató de otro sonido, mucho más silencioso que el resto y mucho más cercano. Una especie de roce lento y prolongado, como de uñas contra la madera. Miró con recelo el armario junto a él. Esperaba que no hubiera una rata allí dentro. A Margaret le daría un ataque si…
—¿Por qué lo miras así? —Ella estaba plantada de pie frente a él, con dos vasos de poliestireno en las manos—. No estarás pensando en pujar por ese armario, ¿verdad?
Parecía horrorizada.
—Eh…, no. —Colin se apartó rápidamente.
—Menos mal. —Su alivio era palpable—. Nunca conseguiríamos subirlo por las escaleras. No entiendo por qué la gente quiere comprar muebles viejos. Yo digo que es mejor comprar algo bonito y nuevo que se pueda desmontar y que no haya tenido la ropa interior de otros dentro.
Una declaración así no parecía merecer respuesta.
Colin volvió a mirar el armario, alejándose aún más, impulsado por una sensación que no podía explicar. Al menos no a Margaret. Había algo en aquel mueble, algo extraño y amenazador, que le resultaba inquietante.
—¿Colin? —dijo ella con brusquedad—. ¿Qué te pasa hoy? Parece que hubieras visto un fantasma.
«No», pensó él. No era eso. Al menos no en ese sentido. Si no sonara tan ridículo, casi habría dicho que era más bien como si un fantasma lo observara a él. Se sentía observado, por ojos que no podía ver. Le provocaba escalofríos.
Nunca sabría hasta qué punto había acertado en ese momento.
Detrás de él, iluminado por un fino haz de luz que se colaba entre las rendijas de la pesada puerta de madera, un ojo parpadeó y se fundió de nuevo con las sombras cuando el bullicio se calmó y los postores se volvieron hacia el estrado con expectación.
La subasta estaba a punto de comenzar.
Capítulo 1
Felicia Grant contempló el caos que la rodeaba con desánimo.
Había cosas por todas partes. Cajas de baratijas en precario equilibrio sobre los bordes de los escritorios. Bolsas de basura rebosantes de periódicos y plástico de burbujas amontonadas en el suelo. Una enorme librería de teca ocupaba toda una pared. Al parecer, habían metido las carpetas al azar y ni siquiera se habían molestado en archivar los papeles, sino que los habían ido apilando encima. La alfombra Aubusson apenas se veía bajo los pies y, donde quedaba visible, estaba tan cubierta de polvo y suciedad que era imposible distinguir el delicado estampado de rosas del fondo beis descolorido. Había objetos dispersos por todas partes, algunos con viejas etiquetas de venta, aparentemente atrapados en un purgatorio de dueños desconocidos, compras sin recoger y —la peor pesadilla de todo subastador— artículos comprados pero nunca pagados. En el estante más alto reposaba un globo celeste, con constelaciones doradas que resplandecían bajo la luz fluorescente, esforzándose por iluminar la sala de vigas bajas. En el pequeño y abarrotado alféizar de la ventana, un tarro de jengibre chino azul y blanco de la época Qing reposaba junto a los utensilios para preparar té de la oficina. Pilas de cuadros con marcos dorados se apoyaban contra las paredes, listos para hacer tropezar a los incautos.
Era incluso peor de lo que recordaba.
Las subastas no tenían por qué ser glamurosas, lo sabía mejor que nadie. Pero tampoco tenían que ser una trampa mortal y un peligro biológico a la vez.
¿Por qué nadie le había dicho que la situación había llegado a tal punto?
—Supongo que es raro volver aquí después de tanto tiempo.
Hugo Dappleton se mantenía a una distancia prudencial detrás de ella, jugueteando nervioso con su corbata, que tenía un estampado alegre de herramientas de jardín. Se preguntó si la habría tomado prestada de su padre. Todo lo que Hugo vestía parecía prestado de alguien mucho mayor y más corpulento que él. Quizá fuera porque parecía muy joven —era muy joven, se recordó Felicia—, o quizá porque su sueldo de catalogador no daba para mucho más. Seguía viviendo con su familia en una de las urbanizaciones a las afueras de la ciudad, en una casa abarrotada hasta el techo que ocasionalmente se volvía más espaciosa cuando su padre se marchaba en una de sus conocidas fugas. Estas podían durar días, si no semanas, y sospechaba que gran parte de los ingresos de Hugo iban a parar al bote familiar para mantener a sus cuatro hermanos menores durante esos periodos de escasez.
Le tenía mucho aprecio a Hugo. De hecho, había sido ella quien lo había contratado, hacía ya ocho años, justo antes de que todo estallara con su padre y dejara atrás la casa de subastas —y la carrera que tanto le había costado construir— para no regresar jamás. O eso se había prometido. Y lo había cumplido…, al menos hasta ahora, se corrigió, mientras volvía a observar la habitación. Cuántos recuerdos guardaba el aire polvoriento de esa oficina. Cuántas noches y fines de semana había pasado terminando catálogos, subiendo fotografías y desembalando cajas. Demasiados para contarlos, sin duda.
Hugo tenía dieciséis años. Se había presentado en la recepción con un currículum previsiblemente escaso, pero con un entusiasmo en la mirada que había despertado tanto su sentido comercial como sus emociones más sensibles. Lo había contratado como mozo auxiliar, pero siempre supo que llegaría a ser algo más.
Y ahora allí estaba, habiendo ascendido hasta convertirse en su principal catalogador, formándose bajo la tutela de su padre para ser tasador. Se sentía muy orgullosa de él y, lo más importante, sabía que él no tenía nada que ver con aquel desorden. Le horrorizaba pensar lo duro que habría estado trabajando, intentando mantenerlo todo en orden. Por eso decidió ocultarle sus verdaderos sentimientos y se limitó a esbozar una sonrisa irónica.
—Podría decirse que sí.
El zumbido persistente de su teléfono en la mesita de noche junto a su lado de la cama la había despertado bruscamente.
Con un gemido, entreabrió un ojo. La habitación cobró forma, iluminada por la luz del sol que se colaba entre las cortinas, bañándolo todo de un tono sepia.
La vibración paró. Con un suspiro de alivio, Felicia se giró hacia un lado, llevándose el edredón con ella.
Volvió a sonar.
Conteniendo una maldición, estiró el brazo para tomarlo y, resignada, se lo llevó a la oreja.
—¿Sí?
—¿Fliss? ¿Estás despierta?
—¿Cassie? —Al oír la voz de su mejor amiga, se incorporó con esfuerzo, protegiéndose los ojos de la tenue luz del sol matutino—. No, por supuesto que no. ¿Qué hora es?
—Más temprano de lo que estás acostumbrada, me juego algo. Si tuvieras tres hijos menores de siete años, pensarías que ya se te ha ido la mitad del día.
—Fui sensata. Me planté con uno. —Felicia gimió, dejándose caer contra los mullidos cojines—. Por favor, dime que no me has despertado a estas horas solo para charlar.
—No, no lo he hecho. —La voz de Cassie había adoptado un tono tan serio que los ojos de Felicia, que habían empezado a cerrarse de nuevo, se abrieron de golpe—. Escucha, Fliss, ¿puedes venir a Stamford? ¿Ahora mismo?
—¿Cass? —Felicia notó la ansiedad filtrándose en su propia voz—. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido?
—Solo dime si puedes.
—Bueno, sí, supongo. —Felicia miró a su alrededor, desconcertada, como si la decoración color azul huevo de pato de su dormitorio pudiera proporcionarle alguna respuesta—. Podemos estar en el coche en media hora. Pero ¿qué ha…?
—Es tu padre.
Felicia se quedó inmóvil, aferrando con fuerza el edredón. Esperó.
—Se ha caído por las escaleras. —Cassie sonaba casi sin aliento. Felicia se preguntó si estaría caminando. No le sorprendería; su amiga estaba constantemente yendo de un lado para otro, a menudo haciendo varias cosas a la vez—. Al parecer, se tropezó con el gato. Pero está bien —añadió apresuradamente al oír la brusca inspiración de Felicia—. Malhumorado y un poco enfadado consigo mismo, pero bien. Según me han informado del hospital, solo es una fractura. Le darán el alta más tarde.
Felicia sintió que todo su cuerpo se relajaba de alivio.
—Gracias a Dios que estabas allí. —Se sentó en el borde de la cama, con el teléfono encajado entre el cuello y el hombro mientras se ponía las zapatillas—. Me da miedo pensar que… Por cierto, ¿qué hacías allí tan temprano?
—Pasear al bebé —respondió Cassie—. No hay quien lo duerma. Alistair y yo nos turnamos para salir a pasear con él al amanecer. Tu padre siempre está en la ventana preparándose una taza de té cuando pasamos. Se ha convertido en una especie de ritual saludarnos. Al ver que esta mañana no estaba, me preocupé. Por suerte, siempre llevo la llave de repuesto que me diste.
Felicia se mordió el labio. Sabía que no era todo tan casual y fortuito como Cassie lo hacía parecer. La ruta matutina pasando por la casa de su padre habría sido deliberadamente planeada. Cassie se había encargado de vigilar a Peter desde que Felicia se marchó. Era una de esas cosas tácitas, nunca pedidas ni discutidas, que se hacían entre amigos.
—Gracias, Cass. —«Por todo, no solo por esto». No necesitaba añadir esa última parte, y Cassie no querría que lo hiciera. Pero sabía que estaba allí de todos modos—. Vamos para allá. —Visualizó el hospital, un edificio de aspecto dickensiano, con torres y frontones, construido con la icónica piedra dorada que caracterizaba a todo Stamford—. Dile a mi padre que estaré con él en…
—En realidad, te necesitan primero en otro sitio —la interrumpió Cassie. Su voz sonó vacilante de repente. Felicia se tensó de inmediato; ese tono nunca traía buenas noticias—. Es día de subasta, Fliss. ¿Lo habías olvidado?
No, no lo había olvidado. Todavía tenía memorizado el calendario de subastas de Grant’s, aunque nunca se lo había admitido a nadie. Ni siquiera a Cassie. De alguna forma, reconocer que aquel lugar todavía le importaba, aunque fuera de manera mínima e inexplicable, le parecía una muestra de debilidad.
Como era típico en ella, Cassie no esperó su respuesta y fue directa al grano:
—¿Puedes encargarte? De la subasta, quiero decir.
Felicia casi se atragantó.
—Cass, ¡hace años que no subo al estrado! No podría…
—Claro que puedes —aseguró Cassie con tono persuasivo. Era la voz que utilizaba para poner firmes tanto a los niños díscolos como a los miembros tercos del consejo—. Seguro que es como montar en bicicleta.
—No lo es —empezó a decir Felicia, poniéndose a la defensiva, pero se rindió. No importaba cuántas veces le explicaras a la gente lo complicado que era ser subastador, nunca te creían realmente. Pensaban que solo consistía en gritar números al azar y golpear el mazo para darle dramatismo.
—Por favor, Fliss —suplicó Cassie—. Te necesitamos.
Felicia entornó los ojos.
—Cuando dices «nosotros», ¿te refieres a que mi padre te pidió que me lo dijeras?
Hubo una pausa.
—Bueno…, no exactamente.
—No te andes por las ramas, Cass. No te pega.
—¡Mira, ya sabes lo orgulloso que es! —estalló Cassie—. ¡Y es lo único que se me ocurre para evitar que se levante de la cama del hospital y vaya conduciendo hasta allí para hacerlo él mismo! Créeme, Fliss, los dos te necesitamos. Él para que no se mate por el camino, y yo para que no acabe matándolo.
La desesperación de Cassie resultaría hasta cómica si no fuera por la cruda realidad de sus palabras. Felicia no tenía duda de que su padre sería capaz de pedir el alta del hospital si fuera necesario y cruzar Stamford cojeando en bata con tal de no perderse una subasta. No era solo una cuestión de orgullo; también era por dinero y, más importante aún, por el personal que dependía de ellos cada mes. Los ingresos de la subasta se estiraban de una venta a otra; perderse una sola significaba que no habría suficiente dinero para pagar los sueldos, y mucho menos el resto de gastos. Sabía que, a pesar de su exterior rudo, su padre se sentía profundamente responsable de sus empleados. La preocupación por todos ellos le robaba el sueño por las noches.
—Vamos, Fliss. Sabes tan bien como yo que no hay nadie más que pueda hacerlo. No con tan poco tiempo.
Felicia no fue realmente consciente de haber tomado una decisión. Después, ni siquiera estaba segura de haberla asumido como tal. Más bien, simplemente sabía que no había otra alternativa, al menos no una con la que pudiera convivir.
—De acuerdo —claudicó, apartándose el pelo de la frente—. Voy para allá. No dejes que se escape, ¿vale? Mantenlo ahí.
—Haré lo que pueda. Con un poco de suerte, si le digo que tú te encargarás de la subasta, eso debería bastar para que se calme. —A través del teléfono, Felicia podía oír el ruido de sus tacones en el suelo de baldosas del hospital. Estaba en marcha otra vez—. Yo tengo que irme corriendo en un minuto; los chicos tienen club de tenis a las ocho y media. Luego tengo que preparar esa dichosa reunión del ayuntamiento de esta tarde. —Su tono de voz delataba su nivel de exasperación—. Y nada menos que un sábado en plenas vacaciones de Pascua. Cómo se nota que todos los demás están jubilados… Los horarios no significan nada para ellos.
—Oh, pobrecita… —Felicia sonrió, agarró su kimono de seda de detrás de la puerta y se lo echó sobre los hombros—. ¿Te pasarás por la subasta cuando estés libre? Me vendría bien algo de apoyo moral.
—Si tienes suerte —dijo Cassie con tono burlón—, me verás allí con la toga de alcaldesa.
Felicia puso los ojos en blanco.
—Eso espero…
«Dios sabe que la voy a necesitar», pensó Felicia mientras abría las cortinas y contemplaba el horizonte de Londres, teñido de rosa por la luz del amanecer.
Casi sin darse cuenta, se encontró rodeando el escritorio de su padre, atraída por la pequeña ventana enrejada que daba al pueblo que un día conoció como la palma de su mano. Una vista que no podía ser más distinta de los edificios de cristal y acero que la habían recibido esa mañana.
A través de los pequeños cristales moteados, Stamford resplandecía ante ella, iluminado por líneas oblicuas de sol perlado de abril. La luz transformaba la piedra color galleta de las elegantes casas georgianas en un cálido tono horneado, y convertía los cristales de las ventanas de guillotina en oro líquido. Se deslizaba por las torres de las cinco iglesias medievales que se agrupaban en el centro de la ciudad, acurrucadas en sus respectivas plazas empedradas.
Podía imaginarse el resto, aunque no pudiera verlo. Más allá, ocultas por los tejados de pizarra, se extendían las praderas, atravesadas por el serpenteante curso del río Welland; punto de encuentro de más de un romance veraniego clandestino, escenario de su primer beso y hogar de algunos de los patos más rollizos y mimados de toda Inglaterra. Luego estaba The George, el famoso hotel que llevaba en pie desde el siglo X. Había celebrado muchos éxitos brindando con un cóctel de naranja amarga en su bar revestido con paneles de madera. Aunque, pensándolo bien, también había ahogado allí bastantes fracasos.
Y más lejos todavía, creando una especie de frontera a lo largo de un lado entero del pueblo, estaban las ondulantes praderas verdes de Burghley House. Allí era donde iba cuando necesitaba pensar. Fue el último lugar al que acudió antes de abandonar Stamford para siempre. Se había quedado junto al lago, preguntándose si estaba haciendo lo correcto, aunque al mismo tiempo sabía que no tenía otra opción.
—Mamá, Betsy dice que puedo ayudarla con las pujas telefónicas —dijo Algernon, a su lado, mirándola con ojos suplicante—. ¿Puedo? Por favor.
Felicia bajó la mirada hacia los ojos grandes y grises de su hijo, que eran el vivo retrato de los suyos, y suspiró para sus adentros.
En realidad, su hijo conocía la casa de subastas mejor que ella. Probablemente también conocía mejor Stamford. A diferencia de ella, él había vuelto muchas veces, llegando en tren a la diminuta estación del pueblo —con aspecto de casa de jengibre—, donde su abuelo iba a recogerlo andando.
Pasaban muchas horas juntos en la casa de subastas, en las que el abuelo Peter se dedicaba a enseñarle todos los entresijos. Y Algernon adoraba cada minuto, podía verlo. Tenía un entusiasmo, un brillo en la cara cuando hablaba de ello, que le tocaba la fibra sensible y la desesperaba a la vez. Porque ella había sentido exactamente lo mismo tiempo atrás. La alegría y la emoción de dirigir su propio negocio la habían llenado de energía. Pero no había durado mucho.
Por desgracia, las subastas no daban dinero. Al menos no las provinciales. Eran una especie en lenta extinción. Los comerciantes envejecían y se jubilaban. Algunos jóvenes se incorporaban, sí, pero no eran suficientes para llenar el vacío. La triste realidad era que el amor no bastaba. La pasión no bastaba. El día que se dio cuenta de eso fue el día que maduró definitivamente.
Había hecho todo lo posible por proteger a Algernon, pero el problema lo había encontrado de todos modos. Y, por alguna razón, no se sentía capaz de contarle todo eso. Aunque probablemente fuera lo mejor para él, no podía ser ella quien pisoteara sus sueños. Debía reconocer que, en cualquier caso, él no la escucharía. Ella tampoco lo habría hecho.
—Adelante, entonces —le respondió—. Siempre que no estorbes.
—Puede ayudarme con los formularios de las pujas, ¿verdad, cielo? —Betsy, la gerente de la sala, apareció en lo alto de las escaleras, con su delantal verde con la marca Grant’s y su habitual sonrisa radiante—. Será de gran ayuda.
Felicia le dirigió una mirada agradecida por encima de la cabeza despeinada de Algernon.
—Será mejor que vayamos —sugirió Hugo, equilibrando una carpeta de anillas repleta de papeles en una mano y una taza de té en la otra—. Se estarán impacientando.
Algernon descendió las escaleras a toda prisa, y se oyó el inconfundible golpe seco al saltar los dos últimos escalones.
—Espera. Necesitarás esto. —Sujetando la carpeta bajo el brazo, Hugo se acercó a las estanterías y sacó un mazo de caoba pulida. Su mazo.
Al agarrarlo, Felicia sintió una especie de descarga eléctrica recorriéndole todo el cuerpo. Sus dedos se curvaron alrededor del mango, amoldándose sin esfuerzo a la desgastada madera. La cabeza del mazo estaba mellada en un extremo y el brillo del barniz se había perdido por tantos años de uso.
—Nadie lo ha usado desde que te fuiste —confesó Hugo en voz baja, observándola.
Felicia tomó aire, intentando recomponerse. Luego, sus ojos se encontraron con los de él.
—Vamos entonces. Acabemos con esto.
Capítulo 2
Felicia se irguió en el estrado, observando la abarrotada sala de subastas.
A menudo se decía que una buena subasta era tan entretenida y tensa como cualquier espectáculo teatral y, ciertamente, desde su posición privilegiada en la tarima, la escena se asemejaba mucho al público de un teatro preparándose para que se alzara el telón. La gente se acomodaba en sus asientos, forcejeando para quitarse los abrigos sin codear al vecino. Algunos soplaban sus cafés recién comprados en la furgoneta aparcada fuera, u ofrecían caramelos de menta o galletas a sus acompañantes. Algunos seguían charlando —varias parejas mantenían la inevitable discusión acalorada de último minuto sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar por un artículo—, mientras otros permanecían quietos y silenciosos, esperando con diversos grados de paciencia dibujados en sus rostros.
Algunos todavía intentaban examinar las piezas, con los catálogos arrugados en las manos mientras buscaban desesperadamente un camino entre la multitud hacia el lote elegido. Siempre había algunos así, gente que esperaba hasta minutos antes de que comenzara la venta para decidir si querían pujar o no.
Por otro lado, Felicia admitió con ironía que siempre había algunos ejemplares de cada tipo en una sala de subastas. Nunca cambiaba. Si existía un lugar que pudiera definirse por sus arquetipos, ese era sin duda una casa de subastas. Parecía atraer a una mezcla de gente de todos los estratos sociales, personas cuyas vidas normalmente nunca se cruzarían. Durante una breve mañana, la realidad quedaba en suspenso, las diferencias se dejaban de lado. Todos se encontraban juntos en una sala pequeña y sofocante. Bebían el mismo café, compartían la misma experiencia. Luego, desaparecían, volviendo cada uno a su propio hábitat. Probablemente ni siquiera reconocerían a sus compañeros de puja en la calle.
Su mirada recorrió el público, identificándolos sin esfuerzo. Había un buen número de comerciantes de estilo tradicional, como los de la serie Lovejoy,[1] con sus abrigos mugrientos, bolsillos rebosantes de catálogos arrugados de otras subastas y gorras caladas hasta los ojos. Se agrupaban en pequeños corrillos, murmurando entre ellos por la comisura de los labios, lanzando miradas furtivas por la sala para identificar a sus rivales.
Sin embargo, había otros tipos de comerciantes allí, mucho menos evidentes, mucho más difíciles de detectar para el ojo inexperto. Un hombre elegantemente vestido, con un traje a rayas y un pañuelo de flores asomando del bolsillo, ocupaba un asiento en la primera fila, con una pierna cruzada sobre la otra de manera despreocupada. Parecía un aristócrata en su día libre, dispuesto a adquirir algún nuevo adorno para engalanar su mansión señorial. Felicia sabía que en realidad era todo lo contrario. Era el señor Clancy, el comerciante de muebles de alta gama. No era muy habitual ver su rostro por allí; no solía frecuentar las ventas en persona, pues prefería preservar su anonimato. Su presencia resultaba reveladora. Felicia frunció el ceño, repasando mentalmente el catálogo, tratando de averiguar qué se les podía haber pasado por alto. Porque no había duda de que algo se les había escapado. Había muebles de buena calidad en la venta de ese día, pero nada que encajara con los gustos del señor Clancy.
El escritorio, pensó con desánimo. Tenía que ser eso. Su padre lo había descrito como estilo Luis XV, pero ella había tenido sus dudas incluso al ver la foto de baja resolución del elegante escritorio en la web. A su juicio, estaba demasiado finamente esmaltado para ser una reproducción. Era el tipo de cosa que, en otros tiempos, habría discutido con él, pero ya no…, ya no era asunto suyo.
Felicia continuó recorriendo la sala con los ojos. Junto a la puerta, dos chicas jóvenes con vestidos florales vaporosos hablaban en voz baja. Su gran parecido daba a pensar que eran hermanas. Felicia no las conocía de nada, pero había algo en ellas que hacía que sus sentidos se pusieran en guardia. Intentaban pasar desapercibidas, pero para ella era evidente que se trataba de alguna empresa emergente londinense. Probablemente vendían a través de Instagram. Los anticuarios de la vieja escuela ni siquiera las miraban. Felicia no pudo contener una pequeña sonrisa, tenía la sensación de que se llevarían una sorpresa cuando comenzaran las pujas. No parecían haber comprendido que el panorama estaba cambiando, que estaba entrando gente nueva en el juego. Gente que no se parecía a ellos y que tampoco jugaba según sus reglas.
Finalmente, estaban los curiosos ocasionales. Los habituales del lugar, a quienes les gustaba acercarse a la subasta para tomar un café y ver el ambiente, quizá incluso comprar uno o dos lotes que les llamara la atención. Era una tradición de los sábados por la mañana; formaba parte de su rutina. A su padre le gustaba tenerlos allí, era la razón por la que había elegido los sábados por la mañana para sus ventas, en una época en la que muchas subastas solo estaban realmente interesadas en atender a los comerciantes profesionales y se celebraban entre semana. Peter Grant siempre había defendido que ese era el secreto para crear un ambiente cálido y acogedor, donde la gente pudiera acudir con sus hijos, sus perros e incluso sus abuelos. Así se lograba reducir la tensión profesional y se hacía más llevadero.
No todos le resultaban familiares, pero aún reconocía algunas caras. Evelina Fielding estaba en la primera fila, delicada y esbelta como siempre, luciendo un chaleco rosa de Schiaparelli sobre un jersey gris claro. Su cabello era de un blanco puro, como el armiño, y sus ojos brillaban con alegría en un rostro arrugado pero lleno de vida. Debía de tener unos noventa años, pero conservaba la misma vitalidad que Felicia recordaba, aunque ahora necesitaba un bastón, que descansaba apoyado contra su silla. Cuando su mirada se cruzó con la de Felicia, la saludó alegremente, y Felicia le devolvió la sonrisa, sintiendo que sus nervios se calmaban un poco. Era bueno saber que había algunos rostros amigables en la sala. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se subió a aquel estrado.
—¿Estás lista? —murmuró Hugo a su lado, sentado frente al monitor del ordenador—. Son casi las diez.
Y luego, por supuesto, estaban todos los postores que ni siquiera podía ver, pensó Felicia, echando un vistazo a la pantalla, que estaba preparada con una fotografía del primer lote, esperando a que ella comenzara. Las incontables personas que pujaban en tiempo real, en directo, desde portátiles y móviles en todo el mundo. Su mirada se dirigió a la mesa redonda de caoba, donde su personal se encontraba apostado con teléfonos y hojas de pujas frente a ellos, esperando las ofertas telefónicas que se habían reservado anteriormente. Echó un vistazo a sus propias hojas, que revelaban una gran cantidad de pujas por comisión que habían solicitado las personas que no podían estar presentes. Formaba parte de su trabajo pujar en su nombre.
Sintió una repentina oleada de nervios, que intentó calmar con respiraciones profundas. Era preferible no pensar demasiado. Mejor simplemente actuar.
Asintió hacia Hugo, cuadrando sus papeles.
—Bienvenidos a Grant’s —dijo al encender el micrófono, dejando que su voz resonara hasta el fondo de la sala—. Empecemos, ¿les parece? Lote uno: un par de jarrones Delft…
—¡Vendido!
El mazo golpeó el estrado haciendo vibrar la madera. Felicia exhaló un suspiro de alivio mientras veía la pantalla pasar al siguiente lote. La cosa iba bien. Mucho mejor de lo que se había atrevido a imaginar.
Los primeros quince minutos habían sido lentos, teniendo que iniciar muchas de las pujas, ajustando el ritmo para atraer a los indecisos. Pero luego se produjo un notable repunte y, cuando llegaron al final de la sección de cerámica, los precios ya eran más altos. El índice de ventas también era bueno, muy superior a la media. Incluso empezaba a disfrutarlo. Había olvidado la emoción que una subasta podía generar. El reto de interpretar lo que sucedía en la sala, controlar el ambiente, saber cuándo arriesgarse con un aumento extra en la puja inicial y cuándo ser paciente, dejando que la puja tomara impulso por sí sola. Era una forma de arte, sutil y poco comprendida. Lo había echado de menos, pero Dios, era agotador. Ya podía sentir que el subidón de adrenalina empezaba a decaer.
Se tomó un momento para estirarse discretamente el cuello, recorriendo la lista con la mirada. Ya no quedaba mucho. Solo los coleccionables y, la recta final, los muebles. Sus ojos se desviaron hacia el señor Clancy. El comerciante estaba tranquilamente sentado, sin revelar nada en su expresión, pero podía notar que estaba alerta, esperando. Un par de asientos más allá, Evelina escudriñaba su catálogo, muy probablemente, intentando averiguar qué acababa de comprar. Tenía tendencia a pujar sin control, luego se daba cuenta de que lo que había comprado no cabía en su casa o no era lo que realmente quería, y acababa devolviendo la mitad en la siguiente subasta.
Las dos hermanas estaban ahora al fondo de la sala; se habían movido constantemente durante la venta, dando la impresión de estar en un sitio distinto cada vez que miraba. Habían salido a por café durante la sección de artículos militares, algo que no le había sorprendido. La cerámica española y las macetas de terracota desgastadas parecían más lo suyo. Había acertado con ellas. Desataron el caos entre los viejos comerciantes, que las miraban con rencor bajo el ala caída de sus sombreros de tweed.
A su derecha, en la mesa del teléfono, Algernon estaba sentado junto a Betsy, tachando con entusiasmo los formularios de pujas usados, mientras balanceaba las piernas hacia delante y atrás con ese gesto infantil que aún conservaba.
Después miró hacia Hugo, que se frotaba los ojos con cansancio.
—Deberías cambiarte con alguien —le sugirió Felicia en voz baja, cubriendo el micrófono con la mano—. Haré un descanso de cinco minutos.
Él negó con la cabeza de manera brusca.
—Estoy bien. Puedo aguantar hasta… —se interrumpió de repente, enderezándose.
El silencio se prolongó varios segundos. Felicia levantó la vista y se encontró con su público mirándola con impaciencia, preguntándose a qué se debía el retraso. Felicia se sonrojó y volvió a centrarse en Hugo, que seguía tieso a su lado.
—¿Hugo? —lo apremió en voz baja.
Él se sobresaltó ligeramente al oír su voz.
—¿Sabes qué? Quizá tengas razón. Le pediré a Amelia que me sustituya.
Entonces se fue, abandonando su asiento sin ni siquiera esperar a que llegara su reemplazo, dejándola completamente sola. Durante un momento incómodo y desconcertante, ella se quedó allí paralizada, hasta que afortunadamente la prometida Amelia, una de las empleadas de la sala de ventas que solo iba los días de subasta, se deslizó en el asiento libre.
Felicia contuvo un suspiro de alivio, recomponiéndose mientras se debatía entre el enfado y la preocupación. ¿A qué había venido eso? Era totalmente impropio de Hugo ser tan poco profesional.
Sus ojos se dirigieron de forma automática hacia el rincón en sombras al fondo de la sala, donde él había estado mirando, pero no vio nada. Tan solo un oscuro y voluminoso armario. Sintió un leve escalofrío al mirarlo, pero lo atribuyó enseguida al cansancio y al estrés. Ya se le estaba haciendo largo, y ni siquiera iban por la mitad.
Amelia demostró ser una ayudante competente —aunque un poco lenta—, y, durante la siguiente media hora, la mente de Felicia estuvo ocupada en otras cosas.
La subasta se prolongó. Parecía convertirse en una mancha larga y difusa, como una fotografía de una cascada tomada con velocidad de obturación lenta. Más tarde, al recordarlo, Felicia diría que los únicos puntos de referencia que creaban algún sentido de tiempo y espacio eran los lotes individuales: el reloj de pie de Cornualles coincidió con el momento en que Evelina estaba al fondo de la sala hablando con otra anciana; y el conjunto de cajas de cerillas esmaltadas salió a subasta justo cuando Betsy se tomó un descanso de los teléfonos. Todo eso podía jurarlo. También notó que Algernon había desaparecido durante el lote mixto de cobre y latón, pero ya había vuelto cuando los accesorios para chimenea salieron a subasta.
Solo había una persona en la sala que no parecía moverse. Un hombre joven, con el pelo rubio oscuro despeinado, y el rostro bronceado y delgado. Por alguna razón, su mirada seguía encontrándose con él una y otra vez. Siempre estaba al fondo, con las manos en los bolsillos, observando la acción con serenidad.
—¿Quién es ese? —preguntó en voz baja a Amelia, mientras esperaban a que se calmara el alboroto después de un lote particularmente emocionante.
—Es Jack Riding. —Amelia la miró como si estuviera loca—. Ya sabes, el fotógrafo. Trabaja para nosotros a veces. ¿No te lo dijo tu padre?
—No, no me lo dijo —respondió Felicia. El hombre levantó la vista en ese momento y sus miradas se cruzaron. Sintiéndose avergonzada por haber sido pillada, desvió rápidamente la vista.
En ese momento, el escritorio apareció en la pantalla, y cualquier otro pensamiento que pudiera tener se desvaneció ante un escalofrío de emoción. Aquello prometía ser interesante.
Comenzó la puja. Discretamente, Felicia evitó mirar en dirección al señor Clancy. De todos modos, estaba segura de que él no mostraría sus cartas hasta más tarde. Esperaría hasta los momentos finales. Algunos comerciantes comenzaron a pujar, pero se retiraron rápido. Observó a un hombre que jugueteaba con el borde de su gorra… ¿Era eso una puja? No, se giraba para hablar con su esposa. Miró al otro lado de la sala, donde estaban los teléfonos. Betsy asintió y levantó una mano. Puja. Después fue el turno de Internet; se quedó esperando, atenta. Luego echó un vistazo a la sala, ahora sumida en un silencio expectante, y por fin dejó que su mirada se posara en la silla del señor Clancy.
Pero él ya no estaba allí.
Sintió una sacudida de sorpresa, que estaba segura debía notarse en su rostro. Recompuso apresuradamente sus facciones y apartó la confusión de su mente, volviendo rápidamente la mirada hacia los teléfonos. Betsy asintió de nuevo.
—La puja en los teléfonos está en treinta mil libras —anunció Felicia. La sala la miró en silencio. En Internet no había nada. Parecía que todos contenían el aliento al mismo tiempo—. A la una…, a las dos… —Felicia hizo una pausa, haciendo que el momento se alargara—. ¡Adjudicado! —El mazo golpeó el estrado una vez más.
El aliento contenido se liberó. La sala estalló en un tumulto de charlas y risas nerviosas. Felicia notó que el señor Clancy regresaba furtivamente de vuelta a su asiento.
Alguien se acercó corriendo y le entregó un papel a Felicia. Ella frunció el ceño al mirarlo.
—¿Qué es esto?
El mensajero, un adolescente con el delantal verde que llevaba todo el personal los días de subasta, se encogió de hombros, impotente.
—Me lo acaban de dar. Lo siento.
—De acuerdo —respondió Felicia suspirando, antes de volverse hacia la sala e inclinarse hacia el micrófono—. Disculpen todos, ha habido una pequeña adición de última hora al catálogo. Un armario jacobino tallado en roble, circa 1600.
—Debe de ser ese de allí —susurró Amelia, señalando el armario de la esquina—. Oí a Hugo mencionar que llegó ayer a última hora. Por eso tuvieron que colocarlo allí. No había otro sitio donde ponerlo.
—La verdad es que preferiría que no hicieran estas cosas —murmuró Felicia.
No era inaudito que ocurriera algo así, pero le parecía tan poco profesional. Sin duda, algún comerciante astuto había logrado ablandar a Hugo para incluir su artículo en el último momento. Seguramente, contándole alguna historia lacrimógena sobre su necesidad de conseguir dinero cuando, en realidad, simplemente no quería esperar a la siguiente subasta.
—¿Empezamos entonces con las pujas? ¿Alguien ofrece quinientas libras?
Se oyeron algunos murmullos, luego alguien levantó tímidamente su paleta de puja. Felicia no quiso perder el tiempo.
—Excelente. ¿Veo seiscientas libras por alguna parte?
Hubo una pausa. Luego, muy despacio, la mano del señor Clancy comenzó a moverse.
En ese preciso momento, todo pareció descontrolarse. Las puertas dobles se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío. De pie en el umbral, recortada por la luz, una figura alta irrumpió, envuelta en una nube de pétalos de cerezo arrastrados por el viento.
—¡Detengan la subasta! ¡Deténganla ahora mismo!
Felicia casi dejó caer el mazo de la impresión.
—¡Dexter!
Amelia se giró en su asiento, con los ojos abiertos de horror.
—¿No es ese… tu marido?
—Mi exmarido —corrigió Felicia—. Y será mi ex en más sentidos cuando le diga cuatro cosas. Dexter —siseó mientras él se acercaba—. ¿A qué demonios estás jugando? No puedes irrumpir aquí y…
—¡No puedes venderlo! —la interrumpió él, señalando con un dedo hacia el armario—. Felicia, no sabes lo que estás haciendo. No tienes ni la más remota idea…
—¡No! ¡Eres tú el que no tiene ni idea! —espetó ella—. Hay un contrato entre nosotros y el vendedor. Estoy obligada a vender esta pieza según lo acordado. —Miró detrás de él, entrecerrando los ojos con incredulidad al percatarse de la luz encendida de una cámara—. Espera…, ¿estás grabando esto? ¿Para ese ridículo programa tuyo?
El cámara que la sostenía apartó la mirada, incómodo, ajustándose el equipo sobre el hombro.
—No es… —Dexter tuvo que hacer un esfuerzo para contenerse.
Ella pudo oír cómo sus dientes rechinaban. Cuando él habló de nuevo, su voz sonaba más medida, aunque sus ojos aún chispeaban de furia:
—No voy a discutir esto contigo otra vez.
—Tienes razón, creo que ya lo dijimos todo en el divorcio —contestó ella con frialdad.
—¿Papá? —Algernon se puso de pie, con el rostro dividido entre la confusión y la alegría de verlo—. ¿Qué haces aquí?
—Te lo mostraré, Algie. —Dexter se dirigió a grandes zancadas hacia el armario, agarró las manijas y abrió las puertas de par en par.
Un hombre cayó al suelo con un golpe seco. Sus ojos vidriosos miraban fijamente a la sala. Luego, lentamente, un charco rojo comenzó a extenderse bajo su chaqueta.
[1]Lovejoy fue una popular serie de televisión británica (1986-1994) protagonizada por Ian McShane, que interpretaba a un anticuario con un don especial para detectar objetos valiosos. (Todas las notas son del editor).
Capítulo 3
—Bien, permítame repasar esto de nuevo, señora Grant. —El sargento Pettifer, de la Policía de Welland, se rascó detrás de la oreja con un lápiz mordisqueado mientras consultaba sus escasas notas.
—Señorita —lo interrumpió ella—. Es señorita Grant. Dexter y yo estamos divorciados.
Sus dedos, de uñas perfectamente cuidadas, se aferraron con fuerza al brazo del sillón antes de soltarse con una lentitud casi ensayada. Luego cruzó las manos en el regazo y lo miró con una sonrisa tensa.
—Se ve que tienes mucho interés por dejarlo claro. —Dexter Grant se recostó en el sillón de cuero agrietado junto al de ella, con una sonrisa seca y burlona en los labios—. Ya se lo has anunciado a medio Stamford esta mañana.
Si un ligero rubor asomó a los pómulos marcados de Felicia, quedó bien oculto por el maquillaje impecable o por su compostura innata.
—No era mi intención. Olvidé que el micrófono seguía encendido. Me pillaste por sorpresa cuando interrumpiste mi subasta con tus idioteces…
—¿Idioteces? —Dexter se incorporó con los ojos encendidos—. Primero era ridículo y ahora mi trabajo son idioteces. ¿Qué será lo siguiente?
El sargento Pettifer soltó un suspiro. No estaba teniendo un buen día. Se suponía que debería estar en el campo de rugby del colegio animando a su hijo pequeño. Su primer sábado libre en cuatro meses; había prometido que estaría allí.
Entonces, un asesinato. Y no uno cualquiera. Un asesinato allí mismo, en Stamford.
Quizá no era de extrañar que un asesinato fuera algo poco común en un pueblo comercial tan tranquilo y refinado como ese. De modo que, cuando ocurría, el jefe insistía en que todos fueran llamados a trabajar en el caso. Incluso si era su primer sábado libre en cuatro meses.
De hecho, todos estaban allí, con la notable excepción del propio jefe, como pudo observar Pettifer con amargura. Sin duda andaría ocupado con algo crucial, como un apacible brunch o una amena partida de golf. Ya se dejaría ver más tarde, cuando la parte ingrata del trabajo estuviera resuelta.
Pettifer se detuvo en seco, sorprendido por el rumbo de sus pensamientos. Por lo general, tenía un sano respeto por la autoridad. Pero el inspector jefe Heavenly ya estaba demostrando no ser un superior normal; su naturaleza caritativa ya había sido duramente puesta a prueba ese día, y eso incluso antes de enfrentarse a los dos que lo aguardaban frente a su escritorio, en la desordenada oficina del piso superior.
Los observó con atención. Eran una pareja llamativa; incluso él podía verlo, con su mirada poco dada a sutilezas. El marido tenía un atractivo clásico: de buenos modales, bien afeitado, con el pelo oscuro peinado hacia atrás desde su frente amplia. Una corbata algo floja florecía en su garganta bronceada, en contraste con la camisa de lino arrugada, remangada hasta los codos.
Pettifer lo tenía perfectamente catalogado: urbano, un tanto pagado de sí mismo, el tipo de persona que parecía gustar a las mujeres y que otros hombres encontraban insufrible. Había visto a muchos como él en otras ocasiones; todo era muy previsible… O por lo menos la mitad que quedaba a la vista desde el escritorio, tuvo que admitir con no poca irritación. El resto era otra historia. Unos pantalones cargo y botas de desierto completaban su atuendo que, en conjunto, resultaba algo impostado, como si llevara un disfraz. No encajaba, y a Pettifer no le gustaban las cosas que no encajaban. Ofendían su sensibilidad.
Dicho esto, él era solo un inconveniente menor en el esquema de las cosas, pensó Pettifer apretando los dientes mientras miraba sus notas. Ella era la que planteaba el verdadero problema y a quien tendría que vigilar.
Podría decirse que era casi hermosa, pero había en ella algo mucho más fascinante. Su rostro poseía una cualidad pictórica y elusiva, todo líneas suaves y sombras sutiles. Sus ojos, casi almendrados, parecían cambiar con la luz y el estado de ánimo: a veces gris plateado y plácidos; al instante siguiente, oscuros y tormentosos. Poseía todo el brillo y la fría compostura de la londinense que decía ser, sin embargo, había en ella algo que encajaba con la desgastada oficina de aquel rincón provincial de la Inglaterra media. Intuía que bajo su tranquila superficie se ocultaba alguna emoción, aunque ella no dejaba traslucir nada.
—Esto no llevará mucho tiempo, se lo aseguro —dijo en voz alta, haciendo que ambos se volvieran a mirarlo—. Solo necesito los hechos.
Y menudos hechos, pensó aturdido. Si no tuviera una sala de subastas llena de postores para corroborarlos, jamás lo creería. Sonaba como la pieza de ficción más ridícula imaginable.
—¿Le dijo a mi agente que este hombre simplemente… —entrecerró los ojos ante la escritura errática del agente Winters— se desplomó de un armario? ¿En medio de la subasta?
—Un armario de roble jacobino —añadió ella con frialdad, sacudiendo su cabeza castaña.
El sargento Pettifer la miró fijamente durante varios segundos, tratando de comprender la relevancia de la información. Al final, desistió.
—Ah, sí. Claro. —Dejó a un lado la libreta. De todos modos, prefería obtener los hechos de primera mano. Se inclinó hacia delante en su silla, que crujió de manera poco halagadora, y entrelazó los dedos sobre el escritorio, adoptando su expresión más inquisitiva. Tenía que ir al grano. Sospechaba que esos dos podían prolongar la conversación durante horas—. ¿Y no tiene absolutamente ni idea de cómo pudo haberse metido ahí? ¿Ni cuándo?
—La verdad es que no sabría decirle. —Abrió las palmas hacia él, un gesto tembloroso y extrañamente indefenso que no se creyó ni por un momento. Aquella mujer era cualquier cosa menos vulnerable. Apostaría su placa por ello—. La sala de subastas ha estado abierta desde las nueve para las últimas visitas. La gente puede entrar y salir libremente, y no hay garantía de que el personal los controle a todos. Tienden a vigilar el piso de arriba, donde están las cosas pequeñas y fáciles de guardar en un bolsillo. Los muebles no nos preocupan tanto, por razones obvias. —Entonces sus ojos se abrieron de par en par—. Por supuesto, tenemos un sistema de videovigilancia. No estoy segura de si las cámaras cubren esa esquina en particular, pero sin duda podrían ver quién entró por las puertas y cuándo.
El sargento Pettifer arqueó una ceja.
—Ya habíamos pensado en eso. Desafortunadamente, su personal nos informó que el sistema lleva varios meses fuera de servicio. ¿No estaba al tanto?
Hubo una pausa. Bajó la mirada y, casi de inmediato, volvió a levantarla.
—No —dijo al fin—. No lo sabía. Pero es que realmente ya no tengo mucho que ver con el negocio. De hecho, hace años que no lo tengo.
—Entonces, le pido disculpas. Llegué a la conclusión equivocada porque habló en presente.
—¿De verdad? —respondió con vaguedad—. Bueno, supongo que es una vieja costumbre. Una forma de hablar. Monté este lugar con mi padre, ¿sabe? Pero nos separamos hace años. Diferencias en la forma de ver el negocio —explicó con rapidez al ver que él abría la boca para preguntar—. Nada importante.
El sargento Pettifer apretó los labios. No estaba muy seguro de creerlo, pero no iba a presionar ahora. Ella lo había cortado muy hábilmente.
—Así que, como ve, ya no sé mucho sobre cómo funcionan las cosas aquí —continuó en tono de disculpa—. De hecho, llegué a Stamford hace apenas tres horas y media.
—¿Y eso por qué?
—Una emergencia. Mi padre se rompió la pierna esta mañana temprano, así que naturalmente no podía dirigir la subasta. Fui un reemplazo de última hora.
—¿Y usted, señor? —El sargento Pettifer se volvió hacia Dexter Grant, que observaba con negligencia una colección de volúmenes encuadernados en piel en la estantería. Era difícil saber si había estado siguiendo el interrogatorio—. ¿Cuándo llegó?
Pareció algo desconcertado por la pregunta.
—No creo que haya mucha duda sobre eso, sargento. Todo el mundo me vio llegar. —Su boca se curvó hacia un lado—. Fue una entrada bastante dramática, incluso para lo que estoy acostumbrado.
Junto a él, la mandíbula de Felicia se tensó ligeramente. Pettifer lo notó con interés. De modo que la dama sí que tenía sentimientos después de todo.
—Sí, bueno, llegaremos a eso —dijo en tono amenazador—. Pero me refería a cuándo llegó a la ciudad. Tengo entendido que también reside en Londres.
—En efecto, aunque vine aquí directamente desde el aeropuerto. He estado en el sur de España filmando la última temporada de mi programa de televisión, Buscador de tesoros. —Pareció enderezarse entonces, con el rostro iluminado—. Quizá lo haya visto alguna vez.
Una arruga apareció entre las cejas de Felicia.
—Me temo que no soy muy aficionado a los documentales —se excusó Pettifer con educación—. Soy más de deportes.
—Oh, tiene más acción que el documental promedio —dijo Dexter animadamente. Fijó la mirada en el yeso descascarado de la pared, aunque Pettifer sospechaba que intentaba posar con ese aire de suficiencia tan propio de los artistas—. Está lleno de acción. La crítica me ha comparado con un Indiana Jones de la vida real.
Se oyó un sonido ahogado desde la silla contigua. El sargento Pettifer tosió discretamente, preguntándose cómo podía encauzar de nuevo la entrevista.
—Estoy seguro de que es muy entretenido, señor —comentó Pettifer, desviando la vista del sombrero que colgaba tras Dexter: un fedora de cuero ajado, adornado con un sencillo cordón anudado. Empezaba a sentirse ligeramente nervioso, como si nada de aquello pudiera ser real—. Pero hay un pequeño asunto que quisiera aclarar. Fue usted quien abrió el armario, ¿no es así?
Una especie de cautela se deslizó en los ojos de Dexter. Fue sutil, y el resto de su aire despreocupado no se alteró, pero el sargento Pettifer llevaba mucho tiempo en eso. No se le escapó.
—Sí, es correcto.
—Y tengo entendido que, cuando entró en la sala de subastas de esa manera, su intención era sabotear la venta de ese mismo armario. ¿Verdad?
Dexter Grant se irguió de golpe.
—Mire, no fue exactamente así.
—Entonces, ¿cómo sucedió? —Pettifer mantuvo deliberadamente un tono afable—. Explíquemelo. Porque tengo entendido que lo que dijo fue… —Se interrumpió en ese momento, tomando la libreta y hojeándola con parsimonia—. Disculpe, quiero citar las palabras exactas. Ah, sí, dijo: «No pueden venderlo. No saben lo que están haciendo». —Alzó la mirada, inquisitivo—. A menos que estuviera criticando las capacidades profesionales de la señorita Grant.
Las cejas oscuras de Dexter se levantaron sobre sus ojos azul oscuro.
—Por supuesto que no. Felicia es muy buena en su trabajo.
Si el cumplido pretendía ablandar a la mujer sentada a su lado, no surtió efecto. Se volvió hacia él, mirándolo con furia contenida.
—Una excelente pregunta, sargento, cuya respuesta también me interesa escuchar.
En ese momento fueron interrumpidos por el ruido de unas botas pesadas retumbando en las escaleras. La agente Winters asomó la cabeza jadeando.
—¿Sargento? Los de la científica preguntan si pueden dar la vuelta al cuerpo.
El sargento Pettifer apretó la mandíbula. Justo cuando estaban a punto de llegar a algo.
—¿Sargento? —insistió Winters nerviosa—. ¿Qué hago? ¿Les doy luz verde o esperamos al jefe?
El sargento Pettifer se frotó la nuca con una mano callosa y reprimió un suspiro. Entendía su inquietud; no era una decisión que le apeteciera tomar. Lo más probable era que se equivocara de cualquier manera. El inspector jefe no era un hombre fácil de complacer; de hecho, era prácticamente imposible, a pesar de lo que pudieran sugerir sus elegantes modales y su comportamiento solícito.
También era una especie de rottweiler cuando se trataba de interrogatorios, con tendencia a lanzar acusaciones dramáticas que habrían quedado bien en una serie policial, pero que no resultaban tan aceptables en la vida real. El sargento Pettifer había perdido la cuenta de las veces que había tenido que intervenir para apaciguar un caso de difamación en ciernes. Por eso estaba tan ansioso por terminar con esa línea de interrogatorio antes de que el inspector llegara.
¿Era extraño que Dexter Grant hubiera señalado precisamente el mueble donde se ocultaba el cadáver? Sí, sin duda lo era. Hasta un profano lo diría. Pero difícilmente era condenatorio, especialmente en una fase tan temprana de la investigación. El sargento Pettifer era un hombre prudente y no compartía la visión típicamente inflexible de la policía de que las coincidencias no existen. Desafortunadamente, sabía por lo que ya parecía una larga —y sin duda sufrida— experiencia que el inspector jefe Heavenly sí lo hacía.
Consciente de que tres pares de ojos lo miraban expectantes, el sargento Pettifer se aclaró la garganta con decisión.
—Sí, Winters, dígales que le den la vuelta. Bajaremos en un minuto.
Felicia y Dexter Grant parecieron algo sorprendidos ante aquel anuncio, pero él no les aclaró nada de inmediato. En lugar de eso, se tomó su tiempo para recoger sus pertenencias, guardando la libreta en el bolsillo interior de su chaqueta. Echó un vistazo a la oficina, a su acogedora atmósfera, a la luz oblicua y congelada que se filtraba entre las vigas del techo. Era como pulsar pausa, como retroceder en el tiempo hasta un gabinete victoriano de curiosidades. Resultaba difícil imaginar que un asesinato a sangre fría pudiera ocurrir en un lugar como aquel.
—Quisiera pedirle que me acompañe a la sala de subastas, señorita Grant —dijo el sargento, distraídamente, aún mirando alrededor—. Solo un momento. Para ver si puede identificar al hombre que fue asesinado hoy aquí.
Oyó su inspiración brusca.
—Pero, sargento, ya le he dicho que no he estado aquí en años. La verdad es que apenas conozco a nadie. No creo que pueda ser de mucha ayuda.
Él la miró entonces y le sonrió con amabilidad.
—Por favor, hágame ese favor.
Felicia suspiró con cierta reticencia, pero ya se estaba incorporando. En ese instante, el sargento sintió una oleada de admiración por ella; había esperado más protestas nerviosas.
—De acuerdo —dijo al fin—. Pero debería comprobar cómo está mi hijo. Lo dejé con Betsy, pero… él estaba allí cuando todo ocurrió.
Miró entonces a Dexter, una mirada que Pettifer reconoció de inmediato: de un padre a otro. Por un instante, pareció que toda la animosidad entre ellos se disolvía.
—Estará bien, Fliss. —La voz de Dexter se suavizó al usar el diminutivo—. Los niños tienen una capacidad asombrosa para sobreponerse a estas cosas. A menudo mejor que los adultos, de hecho.
El sargento Pettifer se levantó torpemente de la silla, donde había quedado incómodamente encajado.
—En ese caso, no la retendré mucho. Y sí, señor Grant, será mejor que usted también nos acompañe.
La boca de Dexter, que había estado abierta, se cerró de golpe. Pettifer sonrió con ironía.
—Tenía la sensación de que iba a insistir.
—Bueno… —Dexter pareció desconcertado—. Sí, en efecto iba a hacerlo. No creo que Felicia deba afrontar esto sola.
¿Volvía a ser Felicia, entonces? El cambio no pasó desapercibido para el sargento. Cada vez le resultaba más interesante la relación entre ambos.
Por un momento pareció que ella iba a protestar contra la necesidad de una escolta, pero entonces el agotamiento se reflejó en su rostro y simplemente se encogió de hombros.
Pettifer se hizo a un lado y, con un gesto de la mano hacia la escalera, dijo:
—Después de usted, señorita Grant. Sea nuestra guía.
Capítulo 4
Colin Creaton echó un vistazo a las nubes grises sobre su cabeza y estrechó contra su pecho la preciada carga que llevaba, resguardándola con cuidado bajo los pliegues de su abrigo beis.





























