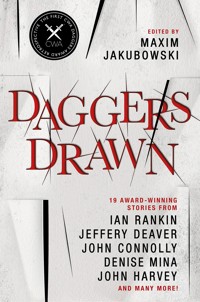9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Como timador profesional, Rowan Petty sabe que la suerte va por rachas. Ahora está viviendo una de las peores: le queda poco dinero y ocupa uno de los escalafones más bajos en una estafa telefónica. Su desastrosa vida personal tampoco ayuda, después de un lejano divorcio que nunca digirió bien y una hija que se niega a verlo tras sentirse abandonada durante años. A pesar de todo, el destino parece reservarle una buena mano. Acaba de conocer a una prostituta con la que se iría al fin del mundo y también le llega un jugoso soplo sobre un grupo de soldados que han robado al ejército dos millones de dólares y los esconden en algún lugar de Los Ángeles. Es algo arriesgado, pero merece la pena apostar fuerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Título original: The Smack
© Richard Lange, 2017.
© de la traducción: V. M. García de Isusi, 2020.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2020. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO661
ISBN: 9788491876212
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Agradecimientos
Notas
PARA KIM TURNER
Tengo tantas cosas que decirte...
o puede que una sola,
pero inmensa como el mar,
como el mar, profunda e infinita...
La Bohème, acto IV
Aquí tienes un dólar, mamá. Un dólar ganado bajo la lluvia. Aquí tienes un dólar, mamá. Un dólar ganado bajo la lluvia. Es un dólar de los buenos.
Un dólar ganado con esfuerzo.
MANCE LIPSCOMB
Rocks and Gravel Makes
a Solid Road
1
Rowan Petty valoró las alternativas. Podía ver el partido de los Packer en su habitación o abajo, en uno de los bares del hotel. El casino incluso tenía una sala de apuestas pequeña y soporífera con cinco televisores en los que transmitirían el partido. Era el día de Acción de Gracias, así que le apetecía cambiar de escenario. Se estaba volviendo un poco loco después de haber pasado la última semana encerrado en una suite diminuta, colgado del teléfono mientras miraba por las enormes ventanas que iban del suelo al techo lo que quedaba de la franja de Reno y las colinas nevadas que había más allá. Estaría bien dar un paseo y tomar algo que no fuera el café del hotel.
—¿Señora Carson? ¿Qué tal está? Bien, bien, me alegro mucho. Me llamo Bill Miller y soy el vicepresidente del Departamento de Crecimiento y Beneficios de la empresa minera Golden Triangle. Tengo entendido que habló usted ayer con el señor Bludsoe, mi socio, ¿no es así? Estupendo. La cuestión es que el señor Bludsoe me ha comentado que está usted interesada en recibir más información acerca de las acciones que estamos ofreciendo actualmente y, si tiene dos minutos, me gustaría hablarle de ellas. Genial. La cuestión es la siguiente: nuestros ingenieros han encontrado hace poco un depósito descomunal de un mineral de alta densidad en nuestras minas de Perú y, por lo tanto, por tiempo limitado, estamos ofreciendo a un grupo selecto de inversores la oportunidad de unirse a nuestro negocio minero, en expansión por todo el mundo. ¿Qué le parece?
Era todo mentira, claro. No había veta, no había mina. Lo único que había era una página electrónica muy lograda, y papel de carta y sobres muy caros. La base de la estafa la componía una cuadrilla de borrachos y heroinómanos sin techo de Miami que llamaban, cada día, a cientos de números al azar en busca de personas tan crédulas o que se sintieran tan solas como para morder el primer anzuelo. El nombre de esos gilipollas se lo pasaban a Petty, cuyo trabajo consistía en tirar del sedal, para lo que les prometía un veinticinco por ciento de beneficio libre de impuestos al tiempo que intentaba extraer tanta información personal como fuera posible: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, el número de la Seguridad Social, etc. Todo el que siguiera picando después de aquello le llegaba a Avi, que cerraba los tratos y le enviaba a Petty el diez por ciento de lo que hubiera conseguido que invirtieran.
A Petty no le gustaba estar tan abajo en el escalafón. De hecho, lo consideraba humillante, en especial porque había sido él quien le había enseñado a Avi cómo dirigir una estafa igual que esta cuando el tipo aún vendía droga puerta por puerta y lo único que le preocupaba eran los granos que le salían en la cara. Por aquel entonces, Petty tenía veinticinco años y vivía en Nueva Jersey. Llevaba desde los quince buscándose la vida y había ganado lo suficiente de varias estafas como para que a su esposa y a su hijita no les faltase de nada y permitirse unas pocas extravagancias de esas que distinguen a los seres humanos de las bestias.
Un amigo de un amigo había llegado con Avi un día y le había pedido a Petty que ayudara al chaval. Petty había hablado con él y el chaval le había parecido espabilado, así que lo acogió bajo el ala, le enseñó los tejemanejes del negocio y lo dejó que metiera el hocico en una estafa de primera en la que andaba metido por aquel entonces. Supuso que aquello sería bueno para su karma.
De vuelta al presente, quince años después, resulta que Petty se queda colgado en Sacramento con un timo inmobiliario que no ha salido bien. Se dirige a Reno con la intención de recuperar sus pérdidas en las mesas de póquer, pero su coche revienta nada más cruzar los límites de la ciudad. El mecánico le dice que le va a costar mil pavos que vuelva a arrancar. Petty no tiene una buena racha. Busca entre sus contactos y ve el nombre de Avi. Decide llamarle para ver en qué anda metido y si hay un hueco para él. Pero ¿qué le dice el tipejo ese? «Puedes dedicarte a llamar y soltar el rollo, eso es lo mejor que te puedo ofrecer».
¿Soltar el rollo? ¿El mismo trabajo que Petty le había dado a él hacía no sabía cuándo? Aquello era una afrenta, pero, al mismo tiempo, lo comprendía. La ley de la selva es la ley de la selva: a nadie le importa una mierda un perdedor. Marcó otro número, se aclaró la garganta y empezó una vez más con la perorata.
—¿Señora Fedor? Feliz día de Acción de Gracias. ¿Qué tal está?
Apenas había comenzado con la presentación cuando el señor Fedor se puso al teléfono y empezó a increparle, a decirle que debía de ser un verdadero gilipollas para intentar colársela en un festivo. Petty cortó al tipo, que seguía con la bronca, y pasó al siguiente número de la lista. Antes de que llegara a marcarlo, le sonó el teléfono, pero el suyo personal, no el de prepago que utilizaba para trabajar.
Era Don O’Keefe, Don el Dandi, que había sido amigo del padre de Petty. Lo último que Petty había oído de él era que había caído muy bajo antes de verse obligado a pasar un tiempo en la sombra. Petty se planteó dejar que la llamada fuera al buzón de voz, pero le picaba la curiosidad.
—¿Diga?
—¿Rowan?
—Don.
—Me han dicho que estás en Reno.
—¡Ah!, ¿sí?
—Sí, ¿y sabes qué?, que yo también. Ahora vivo aquí.
—Ah.
Don se dio cuenta de lo cauteloso que se mostraba Petty.
—Vale, vale, quieres que te diga quién me ha dado el soplo, ¿verdad? La cuestión es que he llamado a Avi por un asunto que tengo entre manos y me ha dicho que no podía abarcar más, pero que quizá tú estuvieras interesado.
Petty se levantó de la cama y fue a la ventana. La tarde, encapotada, estaba yendo a peor y, abajo, en la calle mojada, una figura solitaria se encorvaba para protegerse del frío y marchaba resoluta hacia su destino. Petty tocó el cristal con un dedo y se quedó mirando la huella que había dejado. Avi no hacía favores, así que eso de que hubiera avisado a Don tenía que ser una broma. Sin embargo, Petty no quería colgar al anciano. Después de que su padre los hubiera abandonado, Don había cuidado de Rowan y de su madre. Les daba cien pavos de vez en cuando y llegaba con comida y se aseguraba de que los pagos del gas y la electricidad siempre estuvieran al día. Petty le debía, por lo menos, una pizca de respeto, así que siguió al aparato.
—Yo también estoy servido, pero tengo un minuto.
—¿Por qué no quedamos?
—¿No me lo puedes contar por teléfono?
—Es mejor que lo hablemos en persona. Te invito a una copa y te lo cuento.
La desesperación que a duras penas se ocultaba en el tono de voz de Don apenaba y asqueaba a Petty.
—¿Hoy? —dijo Petty.
—¿Por qué no? —contestó Don—. Vivo con mi hija..., y no me vendría mal descansar un rato de esos críos. Hablan a gritos. ¿Será culpa de la tele?
—Pues no lo sé.
—Cenamos a las siete, ¿quedamos a eso de las cuatro y media?
Petty se alojaba en el hotel del casino Sands Regency. El sitio estaba a dos manzanas al oeste de Virginia Street, donde se concentraban la mayoría de los casinos del centro de Reno. Dado que la noche costaba la mitad que en otros hoteles de Virginia, que las habitaciones estaban limpias —aunque deterioradas— y que el personal tenía buena disposición, el Sands les gustaba a los jubilados, a los viajantes, a los adictos a las tragaperras y a los amantes de los casinos con poco dinero para apostar. El casino satisfacía a un público local, al que atraía con bebidas baratas y con cinco dólares para jugar al blackjack en mesas con tapetes desgastados. Entre las opciones para comer, el hotel ofrecía una cafetería decorada como en la década de 1950 que ofrecía desayunos especiales las veinticuatro horas del día, un «asador italiano» pretencioso que servía raciones generosas y los viernes, un bufé de marisco típico de Carolina a diez dólares con noventa y nueve centavos.
Petty se había alojado en sitios mucho peores, dado que había tenido que ir saltando de hotel barato en hotel barato desde que, hacía seis meses, el banco hubiera embargado el edificio de apartamentos de Phoenix en el que vivía. No obstante, había algo en el hecho de que se viera atrapado en el Sands en aquel momento de su vida que le pesaba y le hacía pensar que iba por el hotel con aire de rey destronado y humillado. Hacía poco que había cumplido cuarenta años y era incapaz de dejar de darle vueltas al tema cuando veía las quemaduras de cigarrillo de la estridente colcha de poliéster, mientras cenaba un perrito caliente de un dólar, cuando se lavaba los calzoncillos en el lavamanos o cuando le colgaban el teléfono viudas de Des Moines.
Si aquella mala racha era temporal, vale. Tampoco es que fuera la primera. Lo que le preocupaba era que aquel parón fuera peor que los demás, que se le hubiera acabado la suerte. Porque, no nos engañemos, uno no tiene oportunidades ilimitadas. Es cierto que todos tenemos algún traspié de vez en cuando, pero, los traspiés, con la edad, se curan más despacio y dejan grietas..., grietas por las que acaba filtrándose la poca suerte que te queda.
Como en el caso de Don O’Keefe, por ejemplo. Hacía diez años, Don era el operador por excelencia. Estaba en lo más alto, le caía pasta de media docena de timos diferentes. Ahora, en cambio... ¡Joder! Las cosas habían empezado a irle de mal en peor después de que su esposa falleciera. La había amado con toda su alma y aquella pérdida lo había vuelto descuidado. Don había llenado el gran agujero que había dejado la mujer con alcohol, había pasado las horas solitarias apostando y, al final, le habían echado el guante en Seattle por un estúpido timo de la estampita y había pasado ocho meses en la cárcel del condado de King. Don el Dandi, el que no había pasado ni una noche en comisaría. Desde entonces, no había levantado cabeza. Llevaba seis meses en la calle y no conseguía que le saliera nada. Setenta años y viviendo de sobras, de lo que dejaban los peces gordos. Los antiguos socios lo ponían a parir y se cambiaban de acera cuando lo veían venir. Nadie quería mirarle a los ojos. Nadie quería pillar lo que fuera que tuviera.
Petty brindó por el pobre desgraciado con la primera copa de la tarde. Lo hizo porque él mismo estaba tirando de sus últimos cinco mil dólares y, si aquello era todo, el final de los buenos tiempos, quería que, por lo menos, hubiera alguien que brindara por él mientras lo recordaba en la cresta de la ola.
Estaba sentado en el salón Jackpot, su bar preferido de entre los tres del Sands y que atendía una vieja vaquera escuálida de horrenda sonrisa. Para compensar, la mujer llevaba el pelo, pelirrojo y brillante, cardado e iba maquillada como si hubiera pasado por unos grandes almacenes y la hubieran maquillado para intentar venderle una tonelada de mierda que, en realidad, ninguna mujer necesita. Petty y ella habían intimado, la mujer lo llamaba «Rowan» y él la llamaba «cariño». Petty deseaba de corazón que la mujer tuviera a alguien en casa que la hiciera feliz —un gato, un programa de televisión preferido.
Después de hablar por teléfono con Don, Petty se había duchado y afeitado, se había secado el pelo y palmeado un poco de colonia Armani de noventa pavos el bote. Unos vaqueros elegantes, una camisa de vestir y una chaqueta de cuero. No se ponía anillos en el meñique o cadenas de oro, como los macarras; él prefería que fueran su reloj y sus zapatos los que hablaran por él. El Submariner que llevaba era falso, y a sus Bruno Maglis empezaba a notárseles que tenían unos cuantos años, pero ambos estaban más que bien para Reno. Había tenido cuidado con la bebida en cuanto empezó a trabajar para Avi porque quería tomarse el trabajo en serio, así que el primer sorbo de Black Label le supo a gloria. Paladeó el whisky antes de dejar que bajara despacio por la garganta. Feliz día de Acción de Gracias de los cojones.
—¿Vas a querer pavo para cenar? —le preguntó la vaquera.
—Si he de serte sincero, nunca me ha gustado mucho el pavo. Es una tradición y todo eso, lo entiendo, pero prefiero un buen filete de ternera.
—Me recuerdas a mi padre. Solía decirnos: «¿Sabéis por qué los colonos comían pavo? ¡Porque no tenían KFC!».
—Debía de ser un tipo divertido.
—Si tenemos en cuenta que era un miserable borracho... ¿Has oído hablar del pavopatopollo?
—¿Qué es eso?, ¿un pavo dentro de un pato y, a su vez, dentro de un pollo?
La vaquera se rio y dejó a la vista sus dientes mellados y torcidos.
—Al revés, un pollo dentro de un pato, dentro de un pavo.
—¡Ah, vale, eso tiene que estar mucho más rico!
Petty se giró en el taburete para examinar el casino. Como era festivo, estaba más lleno de lo normal a las tres de la tarde. Los jugadores que ocupaban las mesas del blackjack que tenía delante aullaban y abucheaban al crupier, pero no eran más que una panda de capullos. Jugaban una partida de cinco dólares con un solo mazo, lo que podría estar bien, dado que las probabilidades de ganar a la banca siempre eran mejores con un mazo que con el clásico «sabot», o dispensador de cartas, ¿no? Pues no. No cuando el pago por un blackjack en una mesa con un solo mazo estaba seis a cinco en vez de al habitual tres a dos, que era lo que lo cambiaba todo.
Un jugador con veinticinco dólares y una estrategia básica en una mesa de tres a dos con un zapato que contuviera ocho mazos solía perder once dólares con veinte centavos a lo largo de ochenta manos. En una mesa con un solo mazo pero que estuviera seis a cinco, perdería veintinueve dólares.
A lo largo de los últimos años, los casinos de todo el mundo habían ido cambiando, poco a poco y en silencio, las mesas de un solo mazo a esta versión del juego y, aunque lo que se pagaba estaba impreso en el fieltro, los incautos que llegaban para pasárselo bien el fin de semana se sentaban de todos modos y entregaban al casino esa pasta que tanto sudor les había costado ganar, lo que suscribía el viejo dicho de que las mesas de un solo mazo estaban donde tenían que estar.
Petty no tenía nada en contra de sacarles un poco más, pero, en este caso, la estafa era tan descarada que hasta a él le molestaba. No eran necesarias ni habilidad ni profesionalidad. No era necesario tener huevos. Los cicateros de la industria del juego estaban aprovechando el hecho de que los jugadores ocasionales acostumbraran a aferrarse a la sabiduría popular en vez de hacer números. Petty no tenía claro quién le tocaba más la moral, si los don nadie corporativos que repartían cartas en las mesas o los que se sentaban a jugar y dejaban que los desplumaran con impunidad.
Le dolía la cabeza de pensar en aquello. Llevaba una semana respirando únicamente el aire reciclado del hotel, y el apestoso humo de los cigarrillos, la desesperación y la desilusión se le habían pegado a los huesos como un cáncer. Con la esperanza de preservar la tímida chispa de ánimo festivo que había conseguido encender en su corazón, apuró el whisky y se apresuró a la salida.
2
Petty sintió el mordisco del frío en cuanto salió a la calle. Se encogió y buscó la cremallera de la chaqueta. A pesar de haberse subido el cuello y de haber metido las manos en los bolsillos, aún temblaba. No tenía ropa adecuada para aquel clima, pero es que su primera intención había sido trasladarse a un sitio más cálido.
La nieve plumosa que había empezado a caer iluminó la nieve a medio derretir del día anterior. Copos delicados caían sobre los coches abollados y las camionetas embarradas que había en el aparcamiento del Sands y se enredaban en las pestañas de Petty. Petty odiaba la nieve. Odiaba el hielo. Aquella antipatía provenía del miedo a resbalarse; miedo que, de hecho, había empezado a convertirse en una fobia. La mera posibilidad de dar un traspié lo ponía muy nervioso. No es que le preocupara hacerse daño si se caía, le inquietaba más el ridículo que pudiera hacer; no soportaba que se rieran de él. Subió por la calle Cuarta en dirección a Virginia vigilando cada paso que daba.
Un coche pasó muy despacio a su lado, con los faros ya encendidos. Aún faltaban dos horas para que anocheciera, pero parecía que fuera mucho más tarde. Las nubes oscurecían la luz del sol y la nieve amortiguaba el sonido, mientras que el gris e implacable avance de un invernal anochecer prematuro intensificaba la sensación melancólica que producían las luces de neón del casino que tenía delante.
La calle estaba llena de moteles viejos, la mayoría de ellos con puertas y ventanas entabladas. Los pocos que seguían en marcha, aunque a trancas y a barrancas, alquilaban habitaciones por meses o por horas con intención de captar a cualquier tipo de cliente. En la entrada de coches del hotel Rancho Sierra Motor había una negra alta y delgada con una gabardina rosa y unos tacones de vértigo. Quería hacer ver que estaba hablando por teléfono, pero levantaba la vista y sonreía cada vez que pasaba un coche. Tendría unos veintiuno o veintidós años, tenía los labios carnosos y los dientes grandes, y llevaba una peluca rubia que hacía que pareciera famosa. Petty le devolvió la sonrisa cuando la mujer dio un paso adelante para bloquearle el camino.
—¿Cómo estás, cielo? —le arrulló la mujer.
—Muy bien —contestó él—. ¿Y tú?
—Helada. ¿Te gustaría hacerme entrar en calor?
La mujer se abrió la gabardina y Petty se fijó en que llevaba un top con la bandera de Estados Unidos de América y unos minúsculos shorts vaqueros. Con aquel tiempo. Una fortaleza digna de admiración.
—Resulta tentador —respondió Petty.
—Pues venga, déjate tentar. Date un capricho el día del Pavo.
—¿Y si el capricho te lo doy yo a ti? Ven, que te invito a una copa.
—¿Para qué perder el tiempo? Tengo una habitación aquí al lado. Podríamos entrar en calor enseguida.
—Es que yo soy de la vieja escuela. A mí me gusta coquetear primero.
—¿Coquetear? —repitió la prostituta con cara de «pero ¿qué coño...?»—. Te das cuenta de que estoy trabajando, ¿no?
—Claro, pero también sé que las leyes de Nevada te dan derecho a parar para tomar un café.
—¡Ja! ¡Qué gracioso! Me gustas, Vieja Escuela.
La mujer tecleó un número en su teléfono móvil y se volvió para hablar en voz baja con quien fuera que hubiera respondido a la llamada.
Petty esperó. Cambiaba el peso del cuerpo de un pie al otro. Sentía debilidad por las prostitutas. No por las enganchadas a la droga o por las siniestras que odian a los hombres, sino por esas que tienen las ideas claras y que consideran la prostitución un trabajo más. Había conocido a unas cuantas putas muy inteligentes a lo largo de los años, damas que se las sabían todas.
—Te llamo cuando acabe —le dijo la prostituta a su interlocutor, que siguió hablando hasta que, de pronto, le soltó—: ¿Es que no te das cuenta de que no te estoy escuchando?
Y colgó.
—No quiero meterte en problemas —le dijo Petty.
—Aún no ha nacido el guapo que me mangonee —le contestó la mujer antes de cogerlo del brazo y atraerlo hacia ella—. Tienes unos ojos muy sexis, ¿lo sabías?
—No tanto como los tuyos. Ve con cuidado con el hielo, ¿eh?
Por mucho que le disgustara la nieve, Petty tenía que reconocer que ver nevar era realmente bonito. Se fijó unos instantes más en cómo caían los copos por entre lo que quedaba del día mientras caminaba junto a la prostituta hacia los casinos y se preguntaba si de verdad todas las personas serían diferentes o si aquello no era sino otra de las chorradas que a uno le soltaban de pequeño.
La prostituta se llamaba Tinafey.
—Como la blanca esa de la televisión, pero en una sola palabra —le explicó.
Petty no le preguntó cuál era su nombre de verdad. No había por qué. Se sentaron a una mesa en el bar del Silver Legacy, donde un tipo al piano cantó una canción de los Beatles primero y, después, algo de Neil Diamond. Tinafey pidió Kahlúa y café.
—Lo mismo —le dijo Petty a la camarera.
—¿De dónde eres? —le preguntó Tinafey a él.
—¿Te refieres a dónde nací?
—Claro.
—Nací en Detroit, pero nos mudamos en varias ocasiones. —Petty siempre les contaba la verdad a las prostitutas, porque eran capaces de calar una mentira a la legua—. Mi padre era jugador y mi madre, la esposa de un jugador.
—Pobrecito...
—Seguíamos a mi padre allí adonde lo llevara la suerte. Un par de años aquí, un par de años allí... Chicago, Las Vegas, Atlantic City... Montó un casino ilegal durante un tiempo en Filadelfia...
—¿Te gustaba eso de mudarte tanto o lo odiabas?
—¿Qué más daba? Era un niño. A nadie le preocupaba lo que yo pensara. Mi padre nos abandonó en Florida y se largó con una vendedora de Mary Kay. Debió de ser por el Cadillac rosa.*
—¿Y qué tal saliste?
—¿Habiendo crecido así?
Petty se encogió de hombros y barrió con la mano un poco de ceniza de cigarrillo que había en la mesa.
—Así que tú también eres trotamundos y te dedicas a las apuestas, ¿eh?
—Tengo casa en Phoenix, pero, en estos momentos, estoy de paso.
—Bueno, el mundo necesita trotamundos y apostadores.
—¿Y tú? ¿De dónde eres?
—De Memphis.
—Se te nota en el acento.
—Puede, pero he estado en todos los lados; incluso en México, en Cabo San Lucas.
—¿Y cómo fue?
—Cielo, fue como un sueño. El océano y el desierto juntos. Me tumbaba al sol, bebía margaritas y me quedaba dormida cada noche escuchando las olas y respirando aquel aire. Con aquello me valía. Recuerdo que le dije a la amiga con la que había ido: «Te juro por Dios que aquí podría vivir aunque fuera pobre». Allí no necesitas más que una hamaca, un poco de arroz y alubias..., y toda aquella belleza.
La mujer sonrió mientras pensaba en ello y, por primera vez, Petty vio su verdadero rostro, ese del que uno se enamora. Él también sonrió.
—¿Vas a llevarme a Cabo San Lucas? —le preguntó Tinafey con cara de pena.
—¡Coge el bolso y vamos!
—Un chico de allí me preguntó si era modelo, y no bromeaba.
La camarera les llevó las bebidas. Tenían nata montada encima, como si hubieran pedido chocolate caliente. Tinafey se comió la suya con cucharilla, por separado, y después empezó a lamerla para juguetear con Petty. Este le preguntó por sus clientes. Las prostitutas siempre tienen buenas historias de clientes, de lo raros que son. Tinafey se le acercó y empezó a susurrar. Tenía clase, no quería que todo el bar se enterara de que a don Calabacín le gustaba que le metiera un calabacín mientras él se la tiraba, o de lo del anciano que le pagaba veinticinco dólares por cada condón usado. Aunque la historia que más le gustó a Petty fue la de un tipo que se ponía a cuatro patas en una alfombra que él mismo llevaba. Al parecer, le había dicho a Tinafey que se convertía en un gatito cuando se ponía en la alfombra y, en efecto, había empezado a maullar y a ronronear nada más subirse a ella; cuando la mujer puso un pie en la alfombra, el hombre empezó a lamérselo con su lengua de gato.
—Me hacía cosquillas —dijo Tinafey—, pero se enfadaba si me reía.
Petty consultó el reloj y vio que faltaban quince minutos para reunirse con Don. Sacó un billete de cien y lo deslizó por la mesa.
—Tengo que irme pitando —le dijo él.
Tinafey fingió sorpresa.
—Pensaba que esto eran los preliminares.
—Esto ha ido de dos colegas tomando una copa, pero descuida, que, si alguna vez nos ponemos con los preliminares, no los confundirás.
Tinafey cogió el dinero y lo guardó en su bolso de mano de lentejuelas.
—Cuando decidas que quieres algo más, ya sabes dónde encontrarme.
Petty se puso de pie y se embutió en su chaqueta.
—Que tengas un feliz día de Acción de Gracias —le deseó.
—Y tú —respondió ella mientras contestaba el teléfono.
El pianista, un esqueleto vestido con un esmoquin que le quedaba grande, estaba en medio de una interpretación insustancial del Fire and Rain de James Taylor. Era muy probable que odiara tener que tocarla noche tras noche y que lo hiciera con el piloto automático puesto mientras se preguntaba cuántos cigarrillos le quedarían en el paquete. Sea como fuere, aquella era una de las canciones favoritas de la madre de Petty, una tonada que la mujer tarareaba mientras fregaba los platos, así que, de camino a la salida, le dejó cinco dólares en el bote.
En el cavernoso salón de apuestas del segundo piso del Club Cal Neva había tantos vagabundos guareciéndose del frío que aquello parecía un refugio para gente sin hogar. Recostados en las butacas y en los sofás enfocados a la televisión había hombres desgreñados y zarrapastrosos vestidos con chaquetones acolchados llenos de manchas, con las bolsas de plástico y mochilas sucias en las que transportaban sus pertenencias a sus pies. La mayoría de ellos fingía ver la televisión, pero en realidad muchos roncaban y dormían con la boca abierta de par en par, lo que violaba la prohibición de dormir en los casinos. Como era Acción de Gracias, los guardias de seguridad les daban un respiro.
Un terrible olor a cuerpos desaseados y a ropa húmeda asaltó la nariz de Petty cuando salió de la escalera mecánica que lo había subido al casino. Miró por entre los restos de aquel naufragio humano en seco y deseó que Don hubiera elegido otro lugar en el que reunirse. Estar tan cerca de suertes tan malas y de tantas malas decisiones le ponía nervioso, sobre todo cuando su propio barco se dirigía a las rocas.
Don lo saludó con la mano desde su taburete, en el bar cuadrado que había en el centro del salón, y le hizo un gesto para que se sentara en el taburete vacío que tenía al lado como diciendo: «¡Mira lo que tengo para ti!». Habían pasado quince años desde la última vez que se habían visto. El hombre se había rendido a las canas y había dejado de teñirse de moreno. Por debajo de la barbilla tenía los colgajos de piel típicos de la edad.
—Si hubiera sabido que te ibas a arreglar, habría venido con traje —le dijo Don mientras señalaba el cuello de su camisa hawaiana Tommy Bahama. La camisa la acompañaba de unos pantalones caqui anchos y de unos zapatos de tenis de abuelo, de esos con velcro en vez de con cordones. Ya no vestía bien, no tenía nada de dandi—. Ahora voy más informal —lo dijo a modo de disculpa.
—Cada uno va como quiere —le dijo Petty.
—Así es, así es —le respondió Don, que se reía entre dientes mientras se estrechaban la mano.
Al hombre se le había olvidado afeitarse parte de la cara, una zona de pelo blanco en la barbilla, pero Petty decidió darle una oportunidad. Recordó que los ancianos van a menos revoluciones. Es normal.
—Un escocés, ¿no? ¿Con hielo? —le preguntó Don.
—Veo que te acuerdas.
—Yo lo recuerdo todo.
El anciano le hizo una señal al camarero y pidió el whisky.
—¿Qué tal Reno? ¿Te gusta este sitio? —le preguntó Petty.
Don se encogió de hombros.
—Bueno, digamos que es donde estoy ahora, donde he acabado, pero mis opciones eran limitadas, ¿sabes?
—Me enteré de lo de Myra.
—No me cabe duda. A la gente le encanta contar las noticias tristes de otras personas y comportarse como si les importara una mierda. La cuestión es que aquello acabó conmigo. No he levantado cabeza desde entonces, y no me da vergüenza admitirlo. Estuvimos casados cuarenta y dos años. Tuvimos y criamos a tres chicos. Ella era lo único que me importaba en la vida. Los hijos también, sí..., pero eso es diferente. Me tocó la lotería cuando la conocí, Rowan. ¡Me tocó el gordo!
Le brillaban los ojos y se le enronqueció la voz. El camarero les sirvió las bebidas y se esfumó.
—¡Por Myra! —exclamó Petty mientras levantaba su vaso.
—Venga, no me jodas..., si apenas la conocías.
—Sí, es verdad, pero cualquiera que te soportara tantísimo tiempo es digno de admiración.
Don chocó su vaso con el de Petty y soltó:
—Y por tu viejo.
—No, a ese que le jodan.
—Hizo lo que pudo.
—Esa es la excusa que pone todo dios.
Ambos permanecieron un rato en silencio, haciendo como que veían el programa previo al partido en uno de los televisores, hasta que, por fin, Don dijo:
—Bueno, da lo mismo. Dime, ¿qué tal estás? Carrie y tú os separasteis, ¿no? ¿Te has quedado con Samantha?
Petty frunció el ceño, pero se escondió detrás del vaso de whisky. Así que la gente también hablaba de él, ¿eh?
—Más o menos —dijo Petty—. Digamos mejor que Carrie se piró con Hug McCarthy hace doce años y que no la he visto desde entonces.
—¿Con Hug McCarthy? Es un mal tipo. ¿En qué estaría pensando Carrie?
—Eso vas a tener que preguntárselo a ella. Tuve a Sam conmigo un tiempo, pero acabé mandándola a vivir con mi madre. Era mejor para escolarizarla y para todo. Ahora, va a la universidad en Los Ángeles.
Don resopló.
—¿Ya? Aún la recuerdo en pañales.
A Petty estaba empezando a molestarle que el anciano estuviera haciéndole pensar en el pasado. Ya estaba bien de cháchara, era hora de ir al grano.
—Bueno, ¿de qué querías hablar?
Don miró al camarero, a una camarera que pasaba, a un vagabundo que estaba pidiendo una Bud Light de un dólar.
—Vamos a otro sitio más recogido —comentó Don como si todos los del salón estuvieran prestándoles atención.
Fueron a una mesa que había al fondo del salón, lo más lejos posible de la muchedumbre que rodeaba el bar. Petty esperó con los dientes apretados mientras Don se tiraba cinco minutos intentando calzar la mesa con un pedazo de cartón de un posavasos. Cuando, por fin, el anciano se quedó contento, se puso bien aquella ridícula camisa que llevaba, le dio un sorbo a su bebida y se inclinó para hablar en voz baja.
—Tengo algo gordo entre manos.
—Vale.
—Avi se va a arrepentir de no haberme prestado atención cuando se lo expliqué.
—Es un tipo ocupado.
Don resopló.
—¡No me vengas con esas! No sé cómo tragas a ese gilipollas.
—No lo trago. Le ayudo temporalmente.
—Pues no es eso lo cuenta por ahí. Él explica que llegaste arrastrándote, de rodillas, pidiéndole cualquier cosa, lo que fuera. Dice que estás desesperado.
—Ah, ¿sí?
—«Yo estoy a tope ahora mismo, pero Rowan está desesperado por apuntarse un tanto. ¿Por qué no se lo ofreces a él?». Palabras textuales.
Petty mantuvo su cara de póquer, como si aquello no fuera con él; por dentro, sin embargo, estaba que se subía por las paredes. Que le dieran por culo a Avi y que le dieran también a Don. Un año atrás, a esas alturas de la conversación ya estaría camino de la puerta; aunque, claro, por mucho que estuviera atravesando un bache, tampoco es que estuviera dispuesto a aguantar según qué cantidad de mierda. Respondió con un tono de voz más enfadado del que había pretendido:
—No estoy desesperado, Don. Es cierto que, ahora mismo, la cosa está floja, pero no estoy desesperado, joder, así que no me vengas con un trabajito de mierda porque creas que me voy a agarrar a cualquier cosa como a un clavo ardiendo.
—¡Oye, oye, oye, que te estoy ofreciendo algo bueno!
—Lo único que digo es que llevo dedicándome a esto el tiempo suficiente para saber que la gente como tú..., como yo..., somos caníbales que, si tuviéramos el hambre suficiente, no nos lo pensaríamos dos veces antes de comernos a uno de los nuestros, y, por lo que tengo entendido, cabe la posibilidad que tú tengas mucha hambre.
—Deja que te dé dos pinceladas del asunto, y si quieres participar en el negocio entro en materia. De lo contrario, nos olvidamos del tema, nos damos la mano y tan contentos.
Petty cogió el vaso y le dio vueltas al hielo con el dedo.
—Tres minutos.
Don se inclinó aún más hacia él.
—Sabes que he pasado una temporada a la sombra hace poco, ¿no? Porque seguro que eso también te ha llegado. Bueno, pues mientras estaba allí dentro conocí a un chaval, el típico niñato, el típico drogata, de esos que vuelven a entrar en cuanto salen, ya sabes, y nos hicimos amigos. A ver, amigos no, pero cuando uno está ahí dentro se aburre tanto que... Bueno, la cuestión es que no dejábamos de darle al pico, de compartir historias.
»La cosa es que el chico tenía un cerebro más pequeño que una nuez. Me refiero a que era incapaz de mantener la boca cerrada respecto a temas que mejor habría sido que hubiera mantenido en secreto, ya me entiendes. La mayor parte de lo que decía no eran más que chorradas, bobadas para fardar de todos los hijos de puta que conocía fuera y de los trabajitos que le habían encargado. La cosa es que, un día, una de sus historias me llamó la atención. No, más que llamarme la atención me puso en funcionamiento el corazón. Hizo que sintiera chispas en las palmas, Rowan. Así que me esmeré por engancharle. Le di sellos, le hacía depósitos para la cantina y, poco a poco, fui sacándole los detalles. Lo que conseguí..., bueno, digamos que, con lo que me contó y con unos cuantos preparativos, podríamos tener delante el golpe de nuestra vida.
Petty se recostó y sonrió.
—¿Lo dices de verdad, Don? ¿De una rata carcelaria?, ¿de un bocazas?
—El chaval era un inútil, de eso me di cuenta a las primeras de cambio, pero si tan solo la mitad de lo que me contó de este asunto es verdad... Te lo aseguro, merece la pena ponerse con ello.
—¿Y de qué se trata? ¿De qué va?
—¿Así?, ¿sin más?
—¿Para qué ibas a traerme aquí si no pretendías contármelo?
—Pues..., pues...
El anciano se puso nervioso. Don el Dandi, el tipo con más labia que Petty había conocido, balbuciendo en medio de un discurso. Al descubierto.
«Joder, tío..., todos vamos para abajo», pensó Petty.
—Sí, claro, por qué no —respondió Don después de haberse rehecho—, te lo voy a contar. ¿Por qué no? Todo empieza en Afganistán, con un soldado destacado en el aeropuerto de Bagram, la base principal de la zona. El soldado es el encargado de pagar a las empresas afganas de camiones por las entregas que hacen en otras bases, de suministros y mierdas de esas, y todos los pagos se hacen en metálico, en dólares, porque los de la toalla en la cabeza es lo único en lo que creen. Lo que acabó sucediendo..., porque no sé qué tipo de idiotas dirigen aquello, pero es que hasta un ciego lo habría visto venir a la legua..., lo que acabó sucediendo es que el soldado hizo un trato con los de los camiones: les pagaba por envíos que no llegaban a hacer y las empresas le daban a él un porcentaje de esos pagos.
»Luego, el tipo le pasaba la pasta a otro soldado de la base, uno cuyo trabajo consiste en llenar contenedores con material que el ejército envía de vuelta aquí, a Estados Unidos. Este otro soldado escondía el dinero en contenedores, a los que les ponía un sello militar especial para que los de aduanas no pudieran abrirlos, y los contenedores llegaban a una base militar de Carolina del Norte. Otro soldado de allí sacaba el dinero de ellos y se lo enviaba a un tipo que se encargaba, no te lo pierdas, de almacenar el dinero en la caja fuerte que tiene en su apartamento con la intención de dividir lo que hayan conseguido en cuanto todos vuelvan a casa.
Cuando acabó su relato, Don se echó hacia atrás y sonrió.
—Vale, ¿y cuál es tu plan? —preguntó Petty.
—Bueno, pues está claro que alguien tiene que abrir esa caja fuerte.
—Alguien.
—¡Tú!
Petty sacudió la cabeza, le dio un sorbo a su whisky y dijo:
—A ver, que no es que me crea ni una palabra de esto, pero, dime, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
—Si no te has creído lo que te he contado hasta ahora, desde luego no te vas a creer la cantidad.
—Prueba.
—¡Dos millones!
—¿Dos millones de dólares?
—Eso es lo que me dijo mi colega.
—Tu colega el yonqui. ¿Y de dónde dices que sacó la información?
—Su hermano es el soldado de la base de Carolina del Norte, el encargado de sacar la pasta de la base. Al parecer, un día le dio el siroco y le enseñó la morterada de billetes a mi colega. Por lo visto, son una familia de putos bocazas.
Oyeron cierto escándalo cerca de las ventanillas de apuestas porque dos vagabundos se peleaban por una batería de teléfono móvil.
—¡Dame eso, hijo de puta! —gritó el más grande de los dos antes de darle un puñetazo en la cara al otro.
El vagabundo más liviano cayó al suelo y el grandullón levantó una pierna para pisarlo con la bota, pero un guardia de seguridad se acercó para separarlos. Un segundo guardia de seguridad levantó al pequeñajo de malos modos y lo empujó hasta las escaleras mecánicas mientras aplaudía un gilipollas acodado en la barra del bar.
Petty observó el alboroto pensando en que había dos millones de dólares en la caja fuerte del apartamento de un cretino y en lo increíble que sonaba todo. No obstante, no pudo evitarlo: empezó a pensar en formas de conseguir aquella pasta.
—La caja fuerte complica el asunto —le dijo a Don—. No puedes limitarte a entrar para llevarte la pasta mientras el tipo está fuera.
—Correcto. ¿Y cómo lo resolvemos?
—Hay que hacerlo mientras el tipo está en casa. Tendrías que conseguir que te dejara entrar y, después, convencerle para que te diera la combinación; y, claro, eso implica llevar un arma.
—Me parece bien.
Dos millones de dólares. El golpe con el que Petty había soñado toda la vida. ¡Abracadabra!, y todos sus problemas resueltos en un instante y para siempre, aunque la realidad era muy diferente.
—La cuestión es que creo que ese yonqui estaba diciéndote lo que querías oír —le dijo a Don.
—Ya, pero ¿y si no fuera así?
—En ese caso, llegamos al segundo punto: yo no me dedico a esto. Robar es algo muy chungo. Yo me dedico a convencer a los pardillos para que me den su dinero.
—Eres un tipo listo. Seguro que algo se te ocurre. ¡Joder, pero si ni siquiera sería necesario hacerse con todo el botín para que fuera un gran golpe! Con coger un poco sería más que suficiente para alegrarle la vida a cualquiera.
En eso tenía razón, pero Petty no se veía con una pistola y haciéndose el duro hasta el punto de conseguir convencer a otro tipo de que apretaría el gatillo si no le decía lo que quería. No estaba tan desesperado.
—Paso del tema —soltó Petty.
—Te doy un tiempo para que lo pienses —dijo Don.
—No, no es necesario. Esto no es para mí.
—No me digas eso, Rowan. Dime que sí.
—No puedo, Don. Lo siento.
—¡Vamos!
—No.
Don se dejó caer en la silla. Parecía que estuviera cansado, cansado de todo. A Petty le quedó claro que él era el último cartucho del anciano. Después de unos segundos de un incómodo silencio, Don soltó un suspiró profundo, se levantó con dificultad y se puso un plumas morado horrible.
—Tengo que irme —le dijo.
—Tomemos otra copa —le ofreció Petty.
—Mi hija me espera para cenar. Para ella es importante celebrar las festividades.
Se dieron la mano.
—Conduce con cuidado por la nieve —le dijo Petty.
—Sí, sí —respondió Don mientras se alejaba arrastrando los pies.
Petty volvió a la barra y, en esa ocasión, pidió una cerveza. Empezaba el partido de los Packers. Se quedó mirando la pantalla, pero era incapaz de dejar de pensar en el pasado y de preocuparse por el futuro. En un momento dado, alguien se le acercó y le preguntó cómo iba el marcador. No tenía ni idea. Al otro lado del local, uno de los sintecho se echó las manos a la cabeza y empezó a girar en el taburete mientras musitaba:
—¡No, no, no!
Petty ya no podía más. Bajó y se sentó a una de aquellas mesas de blackjack de seis a cinco con una sola baraja y perdió doscientos pavos en veinte minutos.
3
Cuando Petty salió del Cal Neva ya era noche cerrada. Había dejado de nevar, pero la chaqueta apenas le protegía del frío. Virginia Street estaba desierta; la gente estaba viendo el partido, comiendo pavo en un bufé o malgastando su dinero en los casinos. Las luces embarraban la acera húmeda con rojos urgentes, azules eléctricos y amarillos ácidos; salía vapor por conductos de ventilación y rejillas.
Cenó unos tacos en un restaurante mexicano encajonado entre un salón de tatuajes abandonado y una casa de empeños cerrada porque era festivo. El restaurante estaba abarrotado de familias numerosas que ocupaban dos o incluso tres mesas y, por la manera en que la camarera le preguntaba si quería que le rellenara el vaso de agua antes incluso de que lo hubiera apurado, Petty se dio cuenta de que lo compadecía porque estaba solo. Aquello le tocó las narices.
Después de cenar se le ocurrió que podía ir a ver al mago del Harrah’s. Trucos con barajas de cartas cursis, palomas que desaparecían... Puede que el tipo incluso partiese a un pibonazo por el medio. Sin embargo, cuando comprobó en el móvil la hora a la que empezaba el espectáculo, se dio cuenta de que ya estaba muy avanzado. Vale, no pasa nada. Volvería al Sands, pillaría una cogorza y jugaría al póquer en una mesa en la que no hubiera límite de apuestas. Gracias a la televisión y a Internet, cualquier mono capaz de sujetar unas cartas creía que sabía jugar, y Petty siempre disfrutaba haciéndoles ver que no era así.
De vuelta en la calle Cuarta, vio a Tinafey a dos manzanas de distancia. La mujer seguía en su puesto de trabajo. Petty empezó a pensar en lo largas que tenía las piernas y en aquella sonrisa pícara, en el hueco que tenía entre las palas y por el que, de vez en cuando, se veía un destello de su lengua rosada. Puede que lo que necesitara fuera pasar un rato con ella, solo que, esta vez, dejaría que la mujer se encargara de todo. Hacía dos meses que no echaba un polvo. Había estado tan ocupado con sus problemas que ni siquiera se lo había planteado, y de pronto era lo único en lo que podía pensar. Tinafey levantó la vista del móvil y sonrió en cuanto vio que se acercaba. Petty se dio cuenta de que temblaba, pero más por emoción y nervios que por frío.
—Ya era hora —le dijo ella.
—Así que sabías que iba a volver, ¿eh?
—Pues claro. Te he hipnotizado.
—Has dicho que tenías una habitación, ¿no?
—Aquí mismo. —La mujer hizo un gesto para señalar el motel que tenía detrás—. ¿Estás preparado para que te haga flipar?
—Estoy preparado.
—Te daría la mano, pero es que la tengo congelada. Ven.
Tinafey enarcó el brazo y se pegó a Petty cuando este le pasó el suyo. Recorrieron el aparcamiento hasta una habitación que estaba en la planta baja. La mujer abrió la puerta, que estaba cerrada con llave, y entraron.
La habitación olía a marihuana amarga y a algún tipo de producto de limpieza de esos con aroma a «fresco». Cama, cómoda, televisión. En la pared había un cuadro de un indio a caballo, como abatido, y la lamparita de la mesita de noche daba más problemas de los que resolvía, porque las sombras que proyectaba hacían que la colcha resultara siniestra y que la sucia moqueta pareciera un animal atropellado.
—Disculpa el desorden —comentó Tinafey mientras recogía del suelo un tanga rojo y una sandalia y los tiraba al interior de una maleta con ruedas que había sobre la cómoda. Luego, subió la cremallera de la maleta, cerró la caja de pizza que había al lado de la maleta y juntó un poco más un par de botellas de dos litros de soda, una jarra de vino y un quinto de tequila. Los Doritos y los dónuts de chocolate los metió en un cajón—. ¿Quieres beber algo?
—Claro.
Tinafey sirvió tres dedos de Cuervo en un vaso de plástico y se lo tendió. Petty le dio un sorbo y se preguntó qué debería hacer a continuación. Lo peor de estar con una prostituta era dar con la forma de entrar en materia, porque cada vez era diferente. Se sintió agradecido cuando fue ella quien tomó la iniciativa y lo guio.
—Venga, siéntate en la cama.
La mujer se retiró un par de pasos y representó la típica rutina sexi en la que se abría la gabardina poco a poco y la dejaba caer por los hombros y los brazos para que Petty pudiera ver lo buena que estaba con aquel top y aquellos shorts minúsculos.
—Te va a costar doscientos.
Petty sacó la cartera, apartó los billetes y se los enseñó. Ella cogió el dinero y se lo guardó en uno de los bolsillos de los shorts.
—¿Quieres verme las tetas? —le preguntó mientras se ponía las manos a los lados para juntarlas.
—No estaría mal para empezar.
Petty tuvo que aclararse la garganta antes de hablar.
Ella fue ayudándolo: «¿Quieres que me quite la ropa?». «¿Quieres que te quite la ropa?». «¿Quieres tumbarte?». «¿Quieres que te chupe la polla?».
Petty respondió que sí a todo y acabó desnudo en la cama, intentando no correrse demasiado pronto mientras Tinafey hacía magia con la boca. Estaba pensando en que aquello iba a valer cada centavo invertido cuando, de pronto, un negro enorme con una chaqueta de los Atlanta Falcons abrió la puerta de la habitación de golpe y entró. El tipo corrió hasta la cama, apartó a Tinafey de malos modos, se lanzó encima de Petty y lo cogió por el cuello con ambas manos.
—¡Bo, tío, pero ¿qué coño estás haciendo?! —le increpó Tinafey.
—¿Qué coño estás haciendo tú?
Petty intentaba zafarse del tal Bo metiendo un dedo entre su cuello y las manos de este, pero el cabrón le pegó un puñetazo en la cara con tanta fuerza que le pareció que se lo había propinado con una maza de diez kilos y se le quitaron las ganas de seguir intentando zafarse.
—¿Quién coño crees que eres, follándote a mi mujer? —El tipo se sentó a horcajadas en el pecho de Petty y empezó a apretarle el cuello con más fuerza—. ¡Podría matarte ahora mismo! ¡Podría matarte y no me harían nada!
Tinafey saltó a la espalda de Bo y empezó a pegarle. Él le soltó un codazo que la alcanzó en la cabeza y la mujer se vio forzada a retirarse. El tipo le sacudió otro puñetazo a Petty, esta vez en la oreja.
—Qué vas a hacer para arreglarlo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? —le preguntó a Petty antes de aflojarle el cuello para que pudiera responder.
—¡Tengo doscientos dólares en la cartera! —respondió Petty.
—¿Doscientos pavos? Si me pillases follándome a tu esposa, ¿te bastaría con doscientos pavos?
Tinafey volvió a aparecer en escena, en esta ocasión con la jarra de vino. La levantó con ambas manos, soltó un rugido y golpeó a Bo con ella en la nuca con todas sus fuerzas. Bo soltó a Petty y se sentó, azorado. Tinafey volvió a atizarle. El tipo puso los ojos en blanco y empezó a caérsele la baba. Se derrumbó de lado.
—¡Eso te pasa por pegarme! —le soltó la mujer.
Petty se levantó de la cama a toda prisa, recogió su ropa y empezó a vestirse.
—¿Estás bien? —le preguntó a Tinafey.
—Ese cabrón no puede hacerme daño.
No obstante, Petty se fijó en que la mujer estaba temblando. Se le había movido la peluca y estaba empezando a hinchársele el ojo derecho. La mujer cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó mirando a Bo, que yacía inconsciente en la cama.
—¿Lo habré matado?
Petty también se lo preguntaba, así que se inclinó sobre el tal Bo y lo miró a la cara. El cabrón tenía el aliento apestoso y seguía respirando. Además, cuando le levantó uno de los párpados, el globo ocular se movió.
—Está vivo, pero lo has noqueado.
Petty empezó a abrocharse la camisa.
—¡Ojalá lo hubiera matado! Cabrón de mierda...
—¿De verdad es tu marido?
—Lo era, hace tiempo que estamos divorciados. Apareció por aquí como salido de la nada hace un par de días diciendo que iba a volver a ser mi hombre. Lo mandé a la mierda y le dije que me gustaba estar sola, pero no me hizo caso.
—Así que le permites que robe a tus clientes.
—¿Estás ciego? ¿Acaso no acabo de partirle la crisma?
—Tiene llave de la habitación.
Tinafey cogió la gabardina del suelo y se la puso.
—Le he dejado que se quede aquí... porque no tiene dinero ni coche ni nada. Me daba pena. Sé que no debería haberlo hecho, pero no pude evitarlo. Se suponía que se marcharía mañana, que una de sus putas le iba a mandar dinero para el billete de vuelta a Atlanta. Aunque, claro..., lo más probable es que fuera mentira. Solo sabe mentir.
Bo gruñó y comenzó a roncar. Tinafey se echó a llorar.
—Cuando se despierte... me va a matar.
Petty tampoco quería estar allí cuando el tipo recuperara la conciencia, así que se puso los zapatos y cogió la chaqueta.
—Mira —le pidió Tinafey mientras se levantaba la manga de la gabardina y se inclinaba hacia la luz.
Petty vio cuatro o cinco cicatrices circulares en la cara interior del brazo.
—Esto me lo hizo con un cigarrillo la primera vez que le abandoné, y me amenazó con coserme el coño y tirarme lejía a la cara.
—Y, aun así, ¿dejaste que se quedara aquí?
—¡Ya te lo he dicho..., me daba pena! Me juró que había cambiado. Me dijo: «Entiendo que no quieras volver conmigo, pero, al menos..., seamos amigos». —La mujer se dejó caer en la única silla que había en la habitación y empezó a lloriquear y a sacudir la cabeza a ambos lados—. No soy estúpida..., pero supongo que ser blanda de corazón se le parece bastante.
Petty buscó la cartera en los pantalones y el móvil en la chaqueta. Todo estaba donde se suponía que tenía que estar. Fue hasta la puerta y se detuvo. A decir verdad, era muy probable que Tinafey le hubiera salvado la vida al sacudir a Bo. No podía dejarla allí y que recibiera una paliza... o algo peor.
—Coge tus cosas. Te llevaré en taxi a otro hotel. Podrás quedarte allí hasta que este cabrón se largue o hasta que se te ocurra cómo salir de esta.
—Es que..., es que...
Petty se arrodilló frente a ella y la obligó a que lo mirara a los ojos.
—Es que nada. A este hijo de puta le importas una mierda. Tienes que largarte de aquí, así que vístete, coge tus cosas y vámonos.
Tinafey lo miró unos segundos, mientras se limpiaba la nariz con el envés de la mano, y tomó una decisión.
Una de las ruedecitas de la maleta estaba rota, así que Petty acabó llevándola bajo el brazo las dos manzanas que había hasta el Sands. Tinafey trotaba a su lado con sus tacones de aguja y un bolso de lona colgado al hombro. Una camioneta que pasó a su lado les pitó sin razón aparente, y Petty se encogió. La pelea de la habitación lo había puesto tenso y, de hecho, ya ni siquiera tenía frío.
Tinafey y él no habían hablado desde que escaparan del motel. Petty estaba molesto con ella porque le había dejado cien dólares a Bo en la cómoda. La compasión inagotable e irracional de algunas mujeres siempre le había confundido. Lo que tendrían que haber hecho era enrollar a aquel cabrón en la colcha y turnarse para molerlo a palos.
Petty llevó a Tinafey hasta la entrada principal del Sands. Había un taxi aparcado junto a la acera. Petty le pidió al taxista que abriera el maletero y el tipo lo hizo sin salir del vehículo, sin intención alguna de bajar. Petty guardó la maleta en él. Tinafey se quedó un tanto confundida cuando Petty se volvió y le echó mano al bolso.
—¿Adónde me envías? —le preguntó ella.
—A un sitio agradable que hay cerca del aeropuerto —respondió él—. Bo jamás te encontrará allí.
—¿Estás seguro?
—Allí solo te encontrará si le llamas y le dices dónde estás y, claro, eso no lo vas a hacer, ¿verdad?
La mujer frunció el ceño para quejarse de su sarcasmo.
Del hotel salieron dos vaqueros, ambos fumando grandes puros. Tinafey esperó a que pasaran y le dijo a Petty:
—¿Y no podría quedarme contigo esta noche?
—¿A qué te refieres?
—Aún te debo una fiesta.
—No te preocupes por eso.
—Te prometo que, en cuanto amanezca, me largo. —Le tocó las manos—. Tengo miedo.
Y era evidente que lo tenía. Petty la miró a los ojos y se dio cuenta de que aquello no era un timo. Aunque sabía que no era buena idea, sacó la maleta del maletero y, si bien se sintió como un gentil caballero al hacerlo, no pudo evitar pensar que algo malo se le venía encima.
—¡Qué coño! Un par de copas y unas risas.
—Así me gusta, cielo —respondió ella con un ronroneo—. Copas y risas.
Tinafey se le acurrucó mientras pasaban por la puerta doble del hotel y se dirigían al casino, donde los recibió la eterna promesa de calidez, luz y un futuro que podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos.
4
En su sueño, Petty era incapaz de leer las señales de tráfico. Estaba perdido, desesperado, en una interestatal por la que, sin duda, no era la primera vez que conducía. Se le mezclaban números y letras que pasaban a toda velocidad y las flechas luminosas apuntaban en todas las direcciones. Qué alivio sintió cuando despertó de repente y se dio cuenta de que estaba en la habitación del Sands, tumbado en la cama en vez de sudoroso, al volante de su coche. El sol quemaba con fuerza las rendijas de las opacas cortinas y Tinafey dormía en silencio, lejos de su alcance, dándole la espalda, tirando de la sábana.
La noche anterior habían necesitado más de dos copas para relajarse, para echarse esas risas. Sin embargo, en el momento en que habían empezado a pasarlo bien, se habían entregado a ello con el celo de la gente que sabe lo escasos que son los buenos momentos. Bailaron un poco, juguetearon un poco y se olvidaron por completo de la posibilidad de que Bo apareciera por allí, tambaleándose, ávido de venganza. «Le he dado tan fuerte que, ese, ahora mismo, es incapaz hasta de arrastrarse —le había asegurado Tinafey—. Le he dado tan fuerte que está viendo las estrellas... en otro planeta».
Acabaron en la cama, con la mujer cabalgando encima de él como si fuera un caballo corcoveando. Petty recordaba cada uno de los movimientos de cabeza de ella, cada brinco de sus pechos, y que su coño lo sujetaba como si no fuera a soltarlo jamás. Cuando terminaron, la mujer se inclinó para darle un beso, pegó su pecho sudoroso al de él y le susurró: «Cariño, me has dejado para el arrastre». Petty se quedó frito con una sonrisa en los labios.
Y volvió a sonreír al verla dormida a su lado.
«Me gusta esta chica».
Y a ella debía de gustarle él si se había sentido tan cómoda como para quedarse con él toda la noche. Se planteó despertarla para ver si quería un café del bar de la planta baja, pero decidió dejar que siguiera durmiendo.
Se vistió con unos pantalones de chándal y una sudadera con capucha y se peinó. Antes de salir de la habitación se puso el reloj y cogió la cartera y el teléfono. En una ocasión, en Las Vegas, una prostituta se había largado con toda la pasta que le quedaba y, por mucho que le gustara Tinafey, no era de esos que tropezaban dos veces con la misma piedra.
La fila del bar llegaba hasta el casino. Petty se puso a la cola. El cotorreo incesante de las tragaperras incrementaba el dolor de cabeza que tenía por culpa de la resaca. «¡Rueeeda... de... la... fortunaaa!», gritó una de las máquinas por encima de oleadas de aplausos enlatados mientras otra emitía a todo volumen el sonido de monedas tintineando en una bandeja de metal a pesar de que pagara con un tique de papel que se tenía que canjear en el cajero.