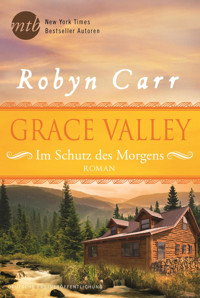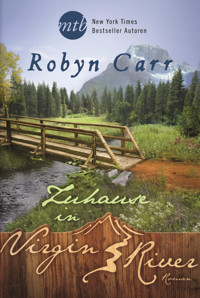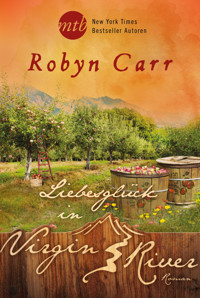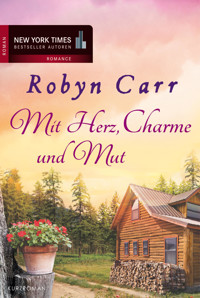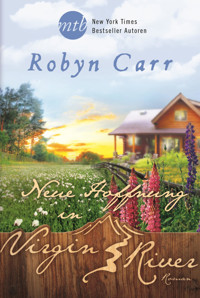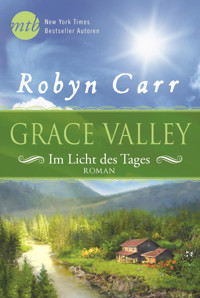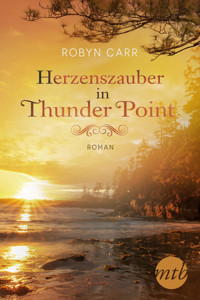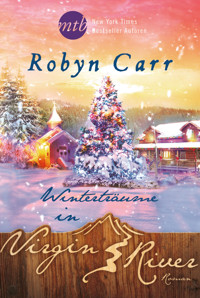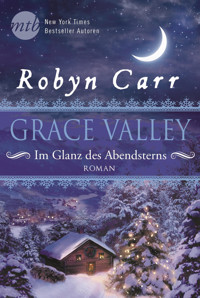4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
A veces, el amor se esconde a plena vista. Tras convertirse en testigo involuntario de un crimen violento, Conner Danson se vio obligado a abandonar Sacramento y ocultarse hasta que concluyera el juicio. Fue así como, resentido y con el corazón destrozado, llegó al pueblecito de montaña de Virgin River. Leslie Petruso tampoco quería abandonar su pueblo natal, pero no podía soportar ni un momento más que su exmarido fuera contando a los cuatro vientos que su nueva esposa y su inminente paternidad eran lo mejor que le había pasado nunca. Virgin River tal vez no fuera su hogar, pero al menos allí nadie la conocía. Ni Conner ni Leslie buscaban embarcarse en una nueva relación de pareja, hasta que se conocieron. No podían negar que tenían mucho en común. Entre otras cosas, un corazón roto. Y en Virgin River nadie podía escapar mucho tiempo al influjo de la vida y del amor. "Carr se encarga de retirar todas las barreras emocionales [...] en su popular saga romántica contemporánea ambientada en un entrañable pueblecito de las montañas del norte de California." Booklist Una nueva serie televisiva, basada en las novelas de la saga Virgin River de Robyn Carr, se emitirá en Netflix.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Robyn Carr
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Un lugar escondido, n.º 191 - mayo 2015
Título original: Hidden Summit
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-5519-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Brie Valenzuela apuró su café con leche y miró la taza vacía. Llevaba más de una hora esperando en aquella cafetería. Intentaba parecer enfrascada en su periódico, pero con el paso de los minutos había ido inquietándose cada vez más. El hombre con el que iba a reunirse era el testigo de un caso de asesinato y necesitaba un lugar donde ocultarse. Brie tenía que proporcionarle un sitio donde vivir y un trabajo en Virgin River. Era un favor que le había pedido uno de sus colegas de la oficina del fiscal del distrito de Sacramento, y cuando un testigo llegaba tarde a una reunión con su contacto había motivos para preocuparse.
Brie deseaba telefonear a Sacramento, pero no quería alarmar a nadie. Pidió al camarero otro café con leche.
Aquel testigo, conocido ahora como Conner Danson, había visto cómo un empresario de Sacramento muy conocido disparaba a otro hombre. Danson había salido a tirar la basura a la parte de atrás de su ferretería cuando había tenido lugar el asesinato y lo había visto todo. Había avisado a la policía y se había convertido en el único testigo del crimen. Gracias a que había avisado rápidamente habían podido encontrar rastros de sangre en el coche del empresario, pero no el arma del delito. Las pruebas de ADN habían demostrado que la sangre era de la víctima. Poco después de la detención, la ferretería de Danson había ardido hasta los cimientos y alguien había dejado un mensaje amenazador en el buzón de voz del teléfono de su casa: «Esta vez te has librado de la quema, pero la próxima vez no te nos escaparás».
Evidentemente el presunto asesino, Regis Mathis, era un pilar de la comunidad muy bien «relacionado».
Uno años atrás, Brie había trabajado como ayudante del fiscal del distrito con Max, oficialmente Ray Maxwell, que ahora era el fiscal del distrito. Max había tenido problemas con el anonimato de otros testigos y sospechaba que había alguna filtración en su departamento o en la policía. Como era un hombre cauteloso, había creado su propio programa de protección de testigos. No quería arriesgarse a perder al único testigo de un asesinato de relevancia. Virgin River era una opción excelente.
Pasaron otros veinte minutos antes de que se abriera la puerta y entrara un hombre, pero lo primero que pensó Brie fue que no podía ser el testigo. En primer lugar, era demasiado joven para ser el próspero propietario de una ferretería que surtía a constructores de casas de encargo. Aquel tipo no podía tener más de treinta y cinco años. Y, a falta de una descripción más refinada, estaba como un tren. Medía cerca de un metro noventa, tenía la complexión de un atleta y los músculos se le marcaban en la camiseta blanca que llevaba debajo de una chaqueta de cuero abierto. Espaldas anchas, caderas estrechas, vaqueros de cintura baja, piernas largas. Aunque en aquel momento tenía cara de pocos amigos, su rostro era perfectamente simétrico: mandíbula cuadrada, nariz recta, cejas gruesas y ojos azules oscuros. Lucía un bigote y una perilla muy bonitos y bien recortados.
Levantó la barbilla indicando a Brie. Ella se levantó y el hombre se acercó. Brie abrió los brazos.
—Dame un abrazo, Conner. Como si fuéramos viejos amigos. Soy Brie Valenzuela.
Él obedeció con cierta reticencia y rodeó con los brazos su cuerpo delgado y esbelto.
—Encantado de conocerte —dijo en voz baja.
—Siéntate. Voy a pedirte un café. ¿Cómo te apetece?
—Solo.
—Entendido —se acercó al mostrador, pidió, recogió el café y volvió a la mesa—. Bueno —dijo—, somos más o menos de la misma edad. Podríamos pasar por amigos de la facultad.
—En realidad, no fui a la universidad —contestó él—. Estuve solo un semestre.
—Con eso basta. ¿Cuántos años tienes?
—Treinta y cinco.
—¿No eres un poco joven para tener un negocio tan exitoso?
—Dirás que lo tenía antes —repuso con expresión sombría—. Era de mi padre. Murió hace doce años, pero yo me crié en esa tienda. Me hice cargo de ella.
—Entiendo. Bueno, entonces somos amigos de la facultad. Has venido aquí en busca de algo un poco distinto después de que cerrara la empresa de construcción para la que trabajabas en Colorado Springs. En este sobre hay una descripción detallada de tu historia, aunque estoy segura de que Max ya te lo habrá explicado todo.
Él asintió con la cabeza.
—También me dio mi nueva documentación. Esta mañana recogí la camioneta en Vacaville.
—Te he reservado una cabaña pequeña. Muy pequeña, pero cómoda. Va a ser algo temporal, es lo que puedes decirle a la gente. Y un amigo mío, Paul Haggerty, es constructor. Te dará trabajo. Puede mantenerte en plantilla todo el verano si es necesario. En esta época del año es cuando más trabajo tiene. Así que tienes seis meses, pero no vas a necesitar tanto tiempo. Espero.
—¿Quién sabe lo mío? —preguntó él.
—Mi marido, Mike, y yo. Es conveniente que lo sepa Mike. No es un policía de pueblo, es un detective de la policía de Los Ángeles con mucha experiencia. Por lo demás, gozas de completo anonimato. Mira, siento que tengas que pasar por esto, pero, de parte del ministerio fiscal, gracias por acceder a declarar.
—Señora, no me dé las gracias. No me ha quedado otro remedio —repuso él—. Y no se acerque a mí en medio de una tormenta eléctrica porque en este momento soy como un imán para los rayos. Mi vida se ha ido al infierno este último año.
Brie arrugó el ceño.
—No me llames «señora» —dijo—. Me llamo Brie y te estoy ayudando. Muestra un poco de gratitud. No eres la única persona de este mundo que ha tenido mala suerte. Yo también he pasado lo mío. Bueno, tengo un teléfono móvil nuevo para ti. Aquí está el número. También le hemos proporcionado uno a tu hermana. El prefijo de ambos números es el de Colorado Springs, y la oficina del fiscal del distrito se encarga del seguimiento. No tienes cobertura en las montañas, en el bosque, ni en el pueblo de Virgin River, pero sí aquí, en Fortuna, o cuando salgas a alguna obra a zonas despejadas. Y —añadió deslizando hacia él el grueso sobre— aquí están las indicaciones para llegar a las cabañas Riordan y a la oficina de Paul Haggerty. También para llegar al bar parrilla de Virgin River. Se come bien. No te emborraches y te vayas de la lengua o seguramente tendrás que mudarte otra vez. Si vives para contarlo.
—Yo no me emborracho.
—Mejor que mejor —masculló ella—. Si necesitas algo, llama a este número. No llames a la oficina del fiscal. Él contactará contigo a través de mí. Esto es muy serio, Conner. No tienes alternativa. Testifiques o no, el hombre al que viste cometer un asesinato dispone de medios para eliminarte. Las autoridades siempre han sospechado de él aunque dé una imagen de honradez.
—Que conste —dijo él— que, si no fuera por mi hermana y mis sobrinos, me encararía con él, primero porque soy ese tipo de hombre y, segundo, porque ya no me importa nada.
—Katie podría ser una víctima colateral por el solo hecho de ser de tu familia. Recuerda: cuando hables con tu hermana, nada de pistas acerca de tu paradero. No hables de zonas horarias, ni del tiempo, ni del paisaje. No menciones, por ejemplo, los bosques de secuoyas. No tiene sentido arriesgarse. Vamos a acabar con esto de una vez, ¿de acuerdo?
Él levantó su taza de café en un brindis silencioso.
—Sí.
—Instálate en tu cabaña. Ve a ver a Paul e incorpórate al trabajo. Cuando te hayas instalado, te invitaré a cenar. Quizá te relajes un poco si hablas con Mike.
—Si tuvieras idea de cómo ha sido este último año…
Brie puso la mano encima de la suya y dijo con voz firme:
—No me cabe duda de que ha sido un infierno. ¿Puedo recordarte que le estoy haciendo un favor a un viejo amigo? Me estoy jugando el cuello por el fiscal del distrito porque es un buen hombre y porque le debo un favor. Aquí tenemos una misión. Somos amigos de la facultad, así que procura mostrarte amable conmigo. No quiero que ni mi hermano ni mis amigos íntimos empiecen a preguntarse por qué te he buscado un sitio donde vivir y un trabajo siendo tan capullo. Así que…
—¿Tu hermano vive por aquí?
—Sí. Antes yo trabajaba como ayudante del fiscal del distrito en Sacramento, pero ahora trabajo por mi cuenta, estoy casada y tengo una niña pequeña. Vine aquí a esconderme mientras me preparaba para testificar contra un violador. Después del juicio, me quedé.
Conner tragó saliva audiblemente.
—Conque un violador, ¿eh? ¿A quién violó?
—A mí —contestó ella—. Primero esquivó la condena. Yo era la fiscal del caso. Luego me violó e intentó matarme. Así que ya ves que algo sé de lo que estás pasando…
Conner se quedó callado un rato. Desde hacía unos cuantos años, era el sostén principal de su hermana y sus sobrinos. No podía evitar preguntarse cómo se habría sentido si Katie hubiera pasado por algo así. Se le revolvió el estómago. Por fin tragó saliva con dificultad y preguntó:
—¿Lo condenaron?
—A cadena perpetua, sin condicional.
—Me alegro por ti.
—Esa perilla —dijo Brie—, ¿es nueva?
—Me sugirieron que cambiara un poco de aspecto —contestó.
—Entiendo. Bueno, sé que vas a necesitar un tiempo para aclimatarte. Llámame si te pones nervioso, pero de momento intenta disfrutar de esta zona. Es increíblemente bonita. Podría haber sido mucho peor.
—Claro —contestó—. Y siento mucho que tuvieras que pasar por lo que pasaste.
—Fue horrible. Pero ya pasó, como esto pasará pronto para ti. Puedes empezar de cero. Y Conner… No tienes mala planta, pero este no sería buen momento para enrollarte con nadie, tú ya me entiendes.
—No hay problema. No tengo intención de hacerlo.
—Muy bien —Brie se levantó—. Abrázame como si fuéramos buenos amigos.
Conner abrió los brazos.
—Gracias —dijo con voz ronca.
Conner siguió las indicaciones para llegar a Virgin River. Conner Danson había sido antes Danson Conner, propietario de la ferretería Conner, de modo que el cambio de identidad había consistido en una simple inversión de su nombre y su apellido. Así le sería más fácil acostumbrarse. Danson era un viejo nombre de familia, procedente de algún tatarabuelo suyo. Sus padres, su hermana, sus sobrinos y su exmujer siempre lo habían llamado Danny. Pero en el trabajo lo llamaban Conner o a veces Con, o incluso Connie, unos cuantos. No le costaría acostumbrarse a responder a su nuevo nombre. Era alto, de pelo castaño y ojos azules y tenía una pequeña cicatriz encima del ojo derecho, un diente ligeramente torcido y un hoyuelo en la mejilla izquierda.
Los cinco años anteriores habían sido muy duros y el año anterior una pesadilla.
Su hermana Katie y él habían heredado el negocio de su padre: la ferretería y carpintería Conner. Dedicarse a la construcción y llevar una ferretería no era coser y cantar: era un trabajo duro. Se había ganado a pulso su musculatura. Hacían trabajos de carpintería y ebanistería y vendían herramientas y materiales de construcción, accesorios y madera para construcción. Conner se había dedicado por completo al negocio, que por entonces tenía diez empleados, y su hermana Katie se había hecho cargo de las cuentas, principalmente desde casa para poder ocuparse de sus hijos gemelos. El negocio iba bien y su género era de la mejor calidad.
Cuando Conner tenía treinta años, el marido de Katie, que era militar, había muerto en combate en Afganistán. Ella tenía entonces veintisiete años, estaba embarazada y a punto de dar a luz. En aquel momento, Conner había tenido que hacerse cargo de su sustento. No podían vender el negocio familiar: era su única fuente de ingresos. Y Katie no podía dedicar suficiente tiempo al trabajo, teniendo dos hijos pequeños. Así que Conner se había volcado aún más en el negocio, su hermana solo trabajaba a tiempo parcial y él se había esforzado sin descanso para que Katie y los niños pudieran vivir en su propia casa y ser independientes.
Habían sido días muy largos y agotadores. A menudo, Conner se sentía como si estuviera casado con una tienda y, aunque quería mucho a su familia, no tenía vida propia. Aun así, nunca le molestaba el trabajo duro y había conservado su sentido del humor y su simpatía. A sus clientes y empleados les agradaban su risa y su actitud positiva. Pero él necesitaba algo más.
Entonces, había encontrado a la mujer perfecta: Samantha. La bella, divertida y sexy Sam, con su pelo largo y negro y su sonrisa hipnótica. Acostarse con ella había sido como una revelación. Era una decoradora estupenda y había ayudado a Katie a amueblar su casita de tres habitaciones en un santiamén. Deseaba constantemente a Conner. Adoraba el sexo.
Vaya si lo adoraba.
Un año después de casarse con ella, Conner había descubierto que lo engañaba. Y no con un solo tío, sino con todos los tíos a los que conocía.
—Está enferma —le había dicho Katie—. Ni siquiera es que sea infiel, es que es una adicta al sexo.
—No creo que existan las adictas al sexo —había contestado Conner.
—Necesita ayuda.
—Pues que le vaya muy bien.
Se habían divorciado, por supuesto. Conner había acabado pagándole un costoso tratamiento psicológico, pero se había librado de tener que pagarle una pensión compensatoria. Todavía no se había recuperado de aquel golpe cuando las cosas habían empeorado.
Solo había salido a tirar la basura al contenedor del callejón de detrás de la tienda. Un hombre había salido de un coche negro grande, se había acercado al lado del copiloto, había abierto la puerta y disparado a la cabeza del pasajero. Conner se había agachado detrás del contenedor mientras el asesino, al que por desgracia había visto con toda claridad, sacaba el cuerpo de la víctima y utilizaba el contenedor como ataúd. Luego había vuelto a meterse en su cochazo y había salido del callejón a oscuras.
De haber sabido lo que iba a ocurrir, Conner habría hecho las cosas de manera muy distinta, porque había visto al hombre, la matrícula de su coche y el cadáver. Seguramente habría sido mucho más sencillo fingir que no había visto nada, pero llamar a la policía había sido su reacción automática. Por desgracia, su nombre había aparecido en la orden de detención: solo así había conseguido la policía que la firmara el juez. Un par de días después, alguien había prendido fuego a su ferretería, que había ardido hasta los cimientos.
En aquel momento, hasta la decisión de no testificar habría llegado demasiado tarde. El señor Regis Mathis era un hombre muy importante en Sacramento. Apoyaba a políticos muy conocidos y patrocinaba obras de caridad católicas. Los federales lo habían investigado un par de veces por evasión de impuestos, naturalmente, y tenía fama de especulador, pero también era un promotor inmobiliario con mucho éxito que vendía pisos en urbanizaciones con campo de golf. Nunca había sido imputado.
La víctima, que había sido encontrada amordazada y con las manos y los tobillos atados con cinta aislante, era todo lo contrario: Dickie Randolph era un matón de clase obrera, dueño de varios establecimientos de dudosa reputación como salones de masajes, clubes de striptease y bares de copas, todos ellos sospechosos de encubrir actividades ilegales como la prostitución o el tráfico de drogas. Aquellos dos hombres no tenían nada en común, pero se sospechaba que algo les unía: una complicidad que sería difícil o imposible de demostrar.
Nada más recibir aquella amenaza telefónica, Conner y Max, el fiscal del distrito, habían mandado a Katie y a los niños a Burlington, Vermont. Max sabía de una casita en alquiler allí, propiedad del amigo de un amigo, y ese mismo amigo les había buscado a un dentista pediátrico que estaba buscando una contable. Katie viviría cómodamente, tendría trabajo y estaría muy, muy lejos.
Aunque Conner no quería quedar mal con su anfitriona, Brie Valenzuela, le resultaba difícil mostrarse alegre. Había perdido demasiadas cosas. Echaba de menos a Katie y a los niños. Iba a tener que trabajar en la construcción una temporada antes del juicio y luego tendría que buscar un lugar donde instalarse definitivamente antes de que Mathis pudiera cobrarse su venganza.
Él, que siempre había sido tan optimista, ya no lo era.
Pero mientras se dirigía a las cabañas situadas junto al río, el sol se abrió paso entre las nubes y un rayo dorado atravesó el majestuoso bosque de secuoyas. Era principios de marzo y el tiempo aún estaba húmedo y frío, pero aquel rayo de sol prometía. Había llovido hacía poco y el verde era tan denso y brillante que le sorprendió la belleza natural de aquel lugar. Tal vez, pensó… «Tal vez este no sea el peor lugar del mundo para exiliarse». El tiempo lo diría.
Paró frente a la casa y las cabañas. Era un complejo pequeño y apacible, lleno de verdor y con el río muy cerca. Cuando salió de la camioneta, un hombre se acercó tendiéndole la mano.
—Tú debes de ser Conner.
—Sí, señor —dijo.
El desconocido se rio.
—Empieza a llamarme «señor» y me olvidaré de que ahora soy un civil. Soy Luke Riordan. Shelby, mi mujer, y yo nos encargamos de las cabañas. La número cuatro está abierta, pero la llave está colgada de un gancho junto a la puerta. No servimos comidas, pero tenemos teléfono por si necesitas encargar algo. Hay conexión a Internet por satélite, en caso de que hayas traído un portátil. Y una cocinita y una cafetera, aunque creo que esta noche será mejor que vayas a cenar al bar de Jack. Está en Virgin River, a diez minutos de aquí por la Treinta y Seis. La comida es estupenda y la compañía no está mal.
—Gracias, le echaré un vistazo. ¿Las demás cabañas están llenas?
—No, qué va, ahora mismo no hay casi nadie. La temporada de caza ha terminado y la pesca acaba de empezar. La temporada de caza del ciervo comienza en otoño, y en enero tenemos la de la polla de agua. La pesca del salmón está en su punto álgido entre finales de verano y diciembre. Luego baja en picado. Los veraneantes empezarán a llegar dentro de un par de meses, así que entre junio y enero tenemos mucho jaleo. Estos meses de invierno los dedico a hacer reparaciones y mejoras.
—Esto es muy húmedo —comentó Conner.
—La lluvia aflojará en abril. Si amanece algún día seco, puedes usar la barbacoa cuando quieras. Está ahí, en el almacén. También hay cañas y carretes de sedal. Sírvete tú mismo.
Conner casi sonrió.
—Alojamiento con todo incluido.
—De eso nada, amigo mío. Nosotros nos ocupamos de las sábanas cuando te marchas, pero como puede que estés aquí una temporada tendrás que usar la lavadora y la secadora que hay en la cabaña. Tenemos un ayudante, Art, que puede limpiar un poco si necesitas ayuda. Ya sabes: el baño, el suelo, la ducha, esas cosas. Hay un cartel que puedes colgar en la puerta si necesitas que entre a limpiar. Es discapacitado, tiene síndrome de Down, pero es muy listo y competente. Un buen chico.
—Gracias, pero llevo bastante tiempo limpiando la casa yo mismo. Me las arreglaré.
—Deja que te ayude a descargar —se ofreció Luke.
—Creo que voy a instalarme y a ir a tomar una cerveza y algo de comer.
—Buena idea. ¿Sabrás volver aquí?
—Creo que sí. ¿Hay que girar a la izquierda en la secuoya muerta?
Luke se rio.
—Así llegarás a casa, sí.
A casa. Su casa era solo un recuerdo. Pero Conner dijo:
—Gracias.
Luke lo ayudó a llevar un par de macutos y cajas a la cabaña, le estrechó la mano y volvió a su casa, con su familia. Solo de nuevo, Conner sacó algo de ropa y la colocó en la única cómoda que había en la habitación. Enchufó su ordenador portátil para que se cargara. Katie y él habían cambiado todas su cuentas, sus nombres de usuario y sus contraseñas. Aunque Brie no había dicho nada, el fiscal del distrito le había dicho que podían mantenerse en contacto a través de Internet, pero le había aconsejado que no utilizaran sus nombres ni sus contraseñas anteriores, y que se resistieran a la tentación de utilizar Skype por si acaso su acceso a Internet estaba pinchado.
Los restos de la ferretería habían sido arrasados y ya solo quedaba el solar, pero por suerte estaba muy bien situado. Conner disponía del dinero del seguro para reconstruir el negocio. Lo había metido en un fondo de inversiones usando su nueva identidad y estaría allí, esperándolo, cuando acabara aquella pesadilla. Con su parte de la venta del solar y el dinero del seguro podría empezar de nuevo. Pero no en Sacramento, donde había pasado toda su vida excepto los dos años que había estado en el Ejército.
Llegó al pequeño bar de Virgin River justo antes de las seis y estuvo a punto de sonreír de admiración. Conner era, en el fondo, un ebanista, y aquel establecimiento estaba muy bien montado. La barra era una magnífica pieza de ebanistería. Había alguien en aquel local al que le entusiasmaba la cera de abeja como abrillantador, y Conner casi notaba su olor. El local era acogedor, hospitalario y estaba limpio como una patena. Encontró un sitio en un extremo de la barra desde el que podía observar todo el establecimiento.
—Hola, amigo, ¿qué le pongo? —preguntó el barman.
—Una cerveza sin alcohol y la carta, por favor.
—Lo de la cerveza no es problema, pero me temo que no tenemos carta. Nuestro cocinero prepara lo que le apetece cada día. Pero está de suerte si le gusta el pescado: las truchas están que saltan y el Reverendo, el cocinero, ha estado en el río. Ha hecho una trucha rellena que está para chuparse los dedos.
—Por mí estupendo —repuso Conner.
El barman le sirvió al instante una cerveza y dijo:
—Soy Jack, el bar es mío. ¿Está de paso?
—Espero que sí —contestó al llevarse la cerveza a los labios.
Jack sonrió.
—No tenga tanta prisa. Este sitio se pondrá realmente bonito en cuanto acaben las lluvias. Y cuando vea cómo se pone el río con el deshielo, se enamorará de Virgin River. Con razón nuestros peces crecen tanto.
Jack se alejó para atender a otros clientes. El ambiente del local era muy amistoso. Todo el mundo parecía conocerse, y Conner se preguntó en su fuero interno si podría sentirse a gusto allí una temporada.
Jack regresó un rato después y le preguntó:
—¿Qué tal va esa cerveza? La cena está lista cuando quiera.
—Claro —contestó Conner—. Tráigamela ya. De momento sigo con la cerveza.
Mientras Jack volvía con su cena, una chica entró en el bar. Se bajó el cuello de la chaqueta y sacudió su cabello rubio oscuro: un montón de rizos sueltos que le llegaban a los hombros. Era muy delgada, pero guapa. A Conner le llamó la atención que pareciera tan inocente. O tan «pura», como si fuera una maestra de escuela parroquial o algo así. Tenía la piel sonrosada y tersa, los ojos oscuros y los labios carnosos y rosas. Era lógico que a Conner le atrajera, después de su experiencia con su exmujer.
Claro que Samantha también le había parecido inofensiva al principio. Incluso había pensado que tenía mucha clase. No parecía en absoluto chabacana o vulgar. Pero las apariencias eran engañosas.
Aun así, Conner llevaba mucho tiempo sin estar con una mujer, y empezaba a acusarlo. Lo único que quería era recuperar su vida, cuidar de su hermana y sus sobrinos, y no volver a dejarse engañar por una mujer. No le inquietaba en absoluto la idea de no tener pareja. Estaba muy unido a Katie y a los niños. Aunque Katie volviera a casarse, él siempre sería el tío Danny. Bueno, el tío Conner, ahora. Y con eso le bastaba.
Jack le puso delante el pescado y se fue enseguida al otro lado del local, donde esperaba la maestra de escuela parroquial. Al poco rato entró un hombre en el bar, pasó el brazo por los hombros de la chica y le dio un beso en la sien.
En fin, se acabó. La tentación, por lo que concernía a Conner, había quedado eliminada.
Capítulo 2
Leslie Petruso aparcó junto al pequeño bar del pueblo y entró. Enseguida se sintió un poco mejor, un poco más segura. Le gustó el aspecto de aquel lugar, como si le diera la bienvenida a una vida más sencilla. Eso era lo único que quería, en realidad: algo menos complicado. No tuvo que esperar mucho tiempo antes de que el barman, un hombre grandote y guapo, se le acercara sonriendo.
—¿Qué te pongo, joven?
—¿Qué tal una copa de merlot? He quedado con una persona, pero veo que no ha llegado aún.
El barman le sirvió al instante el vino.
—¿Alguien a quien yo conozca? —preguntó.
—Puede ser. Paul Haggerty.
El hombre sonrió.
—Uno de mis mejores amigos. Servimos juntos en Irak, hace mucho tiempo. Soy Jack —le tendió la mano.
—Leslie. ¿Qué tal?
—¿Paul es amigo tuyo?
—Espero que sí —dijo—. Fue mi jefe en Grants Pass, hace algún tiempo. Uno de mis varios jefes, debería decir. Yo dirigía la oficina de Construcciones Haggerty.
—¡Encantada de conocerte! —dijo Jack—. ¿Vienes de visita?
—La verdad es que, si Paul no ha cambiado de idea, vengo para trabajar. Voy a ser su secretaria. O la gerente de su oficina. O lo que necesite.
—Vaya —dijo Jack—. ¡Ya era hora de que contratara a alguien! Su empresa no deja de crecer. Tiene una reputación estupenda por estos contornos.
—Son los mejores, los Haggerty.
—Hablando del rey de Roma —dijo Jack, y señaló con la barbilla hacia la puerta.
Leslie se volvió y sonrió al ver a Paul. Daba gusto mirarlo. Hacía mucho tiempo que no se veían. Sus visitas a Grants Pass por negocios se habían ido haciendo cada vez más escasas a medida que crecía su sucursal en Virgin River. Su mujer, él y los niños seguían visitando a los Haggerty, claro, pero Leslie no estaba incluida en esas visitas.
Paul se quitó el gorro con aquel aire suyo tan infantil y le sonrió. Le pasó el brazo por los hombros, se inclinó para darle un beso en la sien y dijo:
—¡Dios mío, qué alegría me da verte! ¿Cómo estás?
A Leslie empezaron a temblarle un poco los labios y tuvo que apretarlos para no echarse a llorar. Se le empañaron los ojos.
—Vamos, cielo —dijo Paul, apretándola un poco más fuerte—. Jack, ¿y si me pones una cerveza?
—Marchando —contestó el barman.
—Tranquila —dijo Paul—. Vamos a tomar algo, luego te llevo a la casa que te he alquilado para que dejes tus cosas y nos vamos a cenar a mi casa. Vanni ha hecho asado, todo un acontecimiento en nuestra casa, ¿sabes? Después te llevará a casa en coche. A tu nueva casa.
—No tienes que tomarte tantas molestias, Paul. Puedo conducir.
—Moverse por estas montañas de noche puede ser peligroso si no conoces la zona. Ya podrás empezar a moverte sola mañana, sin ayuda de tus amigos. Han llegado tus muebles y, como no había gran cosa que trasladar, Vanni les dijo a los de la mudanza que vaciaran las cajas y lo guardaran todo. Hay sábanas limpias en la cama y toallas limpias en el cuarto de baño. Cuando te apetezca, puedes organizarlo todo a tu gusto.
—Ojalá no se hubiera tomado tantas molestias —repuso Leslie.
—No te preocupes por eso. Está muy contenta de que hayas venido. Se ha estado ocupando de gran parte del papeleo, pero ahora mismo está tan liada que no puede con todo.
—¿Ella está contenta? ¡Ay, Paul, no sé qué habría hecho si no me hubieras ofrecido trabajo cuando te lo pidió tu padre!
—Espero que no te arrepientas cuando veas la oficina. Pronto haremos mudanza, pero ahora mismo estoy en un remolque.
—Gracias, Paul —dijo Leslie. Bebió un trago de vino. Luego añadió con voz trémula—: Tenía que salir de allí.
Paul esperó un instante. Luego preguntó:
—Tan mal estaban las cosas, ¿eh?
Ella soltó una risa ahogada y meneó la cabeza.
—No tienes idea de cuánto me he esforzado por mantener la cabeza bien alta y dejar que todo me resbalara. Intentaba fingir que no me importaba, pero no soy tan fuerte como me gustaría.
Él le puso un dedo bajo la barbilla y le sonrió.
—No digas eso, Leslie. Primero, no eres tú quien ha quedado mal. Es Greg el que ha quedado como un idiota y un capullo. Y, segundo, eres una mujer increíble a la que todo el mundo respeta, en la empresa y en el pueblo.
—Eres muy amable por decir eso —respondió ella—. Pero el divorcio y su boda me hicieron mucha mella. ¡Los veo por todas partes! ¿Sabías que ella está embarazada, a pesar de que a mí Greg me dijo que no quería tener hijos? Que no quería tenerlos conmigo, supongo.
Paul apoyó la frente contra la suya.
—Lo siento, Les.
Ella se retiró y levantó la barbilla.
—Tengo que encontrar el modo de elevar mi autoestima. En Grants Pass no podía hacerlo, desde luego. Porque Greg parece creer que podemos seguir siendo amigos.
—Eso vamos a solucionarlo. Dentro de nada te sentirás mucho mejor contigo misma. Esto no es un fracaso tuyo, Leslie. Es él quien ha hecho mal las cosas.
—Intelectualmente, lo sé. Pero tienes que entender que he tenido que superar muchas más cosas que las que tú crees. Lo digo porque a mí ni siquiera me invitaron a ir al baile de promoción.
Su comentario sobre el baile de promoción había hecho reír a Paul como si fuera una broma. Leslie había trabajado diez años para los Haggerty y todos creían que tenía un gran sentido del humor. Leslie sabía, además, que estaban de su parte. Stan, el padre de Paul, fundador y presidente de Construcciones Haggerty, había decidido no volver a trabajar con Greg, pero sus hijos se habían opuesto alegando que negarse a tratar con un próspero promotor inmobiliario era una estupidez. Y también una especie de discriminación.
—¡Pues sí! —había exclamado Stan—. ¡Yo discrimino a los gilipollas!
A Leslie le había encantado que dijera aquello.
Tenía veintitrés años cuando se había casado con Greg Adams. Él era un joven promotor que empezaba a tener éxito y a labrarse un nombre a pesar de que tenía apenas treinta años. Formaba parte de todas las asociaciones importantes, tanto benéficas como empresariales, y había sido el presidente de cada una de ellas en un momento u otro. Aspiraba a convertirse en alcalde, y además era tan increíblemente guapo y sexy que a Leslie nunca había dejado de extrañarle que la hubiera elegido a ella. Y aunque había trabajado a tiempo completo para Construcciones Haggerty, también se había unido a distintas organizaciones benéficas y trabajaba como voluntaria en las bibliotecas. Cualquier cosa con tal de contribuir a los planes de Greg. Naturalmente, su marido la había animado a hacerlo.
Luego, después de ocho años de matrimonio, había descubierto que Greg estaba liado con una abogada de veintisiete años. Él tenía treinta y ocho. Había confesado enseguida y le había dicho que sentía mucho hacerla sufrir, pero que iba a irse de casa. Que su vida había cambiado como no se imaginaba. Al día siguiente se había marchado de su preciosa casa de tres habitaciones y le había pedido el divorcio mientras Leslie estaba aún en estado de shock.
Ella se había quedado con la casa y la hipoteca, que no podía mantener sola. Él se había quedado con el cincuenta por ciento de las acciones. Ella no había recibido pensión compensatoria porque al parecer su exmarido, pese a ser un próspero promotor inmobiliario, estaba sin blanca.
—¡Ja! —había clamado Stan Haggerty—. ¡Tonterías! Tiene que tener dinero de sobra, aunque lo tenga escondido.
Y por lo visto así era, porque, después del divorcio, de la venta de la casa y del reparto de bienes, había conseguido comprarse una casa enorme en un vecindario mejor y un coche nuevo y se había llevado a su novia de vacaciones a Aruba. Un año después de su divorcio, se había casado por todo lo alto y había invitado a la boda a la mitad del pueblo, incluidos Leslie y sus padres. Habían declinado la invitación, naturalmente. Un año y cuatro meses después del divorcio, la flamante señora Adams mostraba ya signos de embarazo.
Mientras sucedía todo aquello, Greg había seguido llamando a Leslie y pasándose a verla de cuando en cuando. Era importante para él, decía, que Leslie supiera que siempre la querría y la respetaría. Quería que recordaran los buenos años que habían pasado juntos y que siguieran siendo amigos. Si Leslie no se hubiera sentido tan desmoralizada y humillada, tal vez habría encontrado fuerzas para sacarle los ojos.
Cuando le había dicho que Allison estaba embarazada y que confiaba en que se alegrara por ellos, Leslie había tocado fondo. No podía soportarlo más. Entonces había ido a ver a Stan y le había dicho que, sintiéndolo mucho, tenía que marcharse.
—¿Adónde vas a ir? —le había preguntado Stan.
—No lo sé. Solo sé que tengo que alejarme de aquí. Sé que la gente está de mi parte, que piensan que se ha portado muy mal conmigo, pero eso no impide que me miren con lástima y que se pregunten qué hice para que mi marido se fuera con otra. Este es el pueblo de Greg. Y reconozcámoslo: aunque estén de mi parte, admiran a Greg por haber intentado que nos separáramos amistosamente. Veo a Greg y a Allison por todas partes. Él la besa en el cuello y le da palmaditas en la tripa. Dentro de un mes dejo el trabajo y la casa y empiezo a buscar trabajo en otro sitio. Por favor, dime que vas a darme una buena carta de recomendación.
Stan había hecho algo mejor: le había preguntado a Paul si necesitaba a alguien.
—Así tendrás mucho más tiempo para pensar, para recuperarte, para volver a sentirte con fuerzas. Tal vez incluso decidas regresar a Grants Pass. Y en Construcciones Haggerty siempre habrá trabajo para ti. De hecho, no sé cómo vamos a apañárnoslas cuando te vayas.
Conner estuvo de acuerdo con Jack sobre la trucha rellena. Y mientras comía estuvo observando a la gente que había en el bar. Jack charló con varios clientes. Bromeaban mucho y se chinchaban como viejos amigos. Saltaba a la vista que Jack hacía de todo en su bar: llevó la cena a un par de señoras mayores, a una familia de cuatro personas y la pareja que había al otro lado de la barra. Recogía los platos vacíos. Servía bebidas. Se inclinó sobre una mesa y dio un consejo a alguien que estaba jugando a las cartas. Ayudó a las señoras mayores a salir del bar y a bajar los escalones.
Pensándolo bien, tal vez aquel no fuera tan mal sitio para establecerse. Tenía mucho encanto. El ambiente parecía agradable y pacífico. Y a él le hacía mucha falta vivir tranquilo.
La pareja del otro lado de la barra parecía estar manteniendo una conversación muy seria, pensó. Hablaban con las cabezas muy pegadas y la chica con pinta de maestra de escuela parroquial parecía a punto de echarse a llorar. ¿Eran novios? Él la tocaba con cariño, afectuosamente. Tal vez estuvieran pasando por un bache. Fuera lo que fuese lo que pasaba, el hombre estaba consolándola mientras tomaban algo. Pasados unos veinte minutos, dejó unos billetes sobre la barra y la acompañó fuera.
Un amargo resentimiento se apoderó de Conner. Por culpa de su ex, por haber sido testigo de un crimen y por haber tenido que esconderse, jamás experimentaría aquella sensación. No sentiría la satisfacción de acompañar a la calle a una linda maestra de escuela dominical y de llevarla a algún lugar apacible e íntimo.
Sentía el corazón lleno de anhelo y de tristeza.
—¿Algo más, amigo? —le preguntó Jack.
—No, gracias. Tenía razón en lo de la trucha: estaba espectacular. La cuenta, por favor.
Jack puso la cuenta sobre la barra, Conner sacó algún dinero y se marchó.
De vuelta en la carretera, dejó atrás el desvío hacia las cabañas y siguió conduciendo montaña abajo hasta que vio que su teléfono móvil tenía cobertura. A la primera oportunidad paró en la cuneta y llamó al número que ya había memorizado. Ella contestó con voz soñolienta.
—Ay, Katie, te he despertado…
Su hermana se rio. Ella no había tenido que cambiar de nombre: no iba a testificar.
—Se supone que no tenemos que hablar de zonas horarias, del tiempo, del paisaje, de nombres ni de nada de eso.
—Podrías estar durmiendo a cualquier hora —contestó él aunque sabía que no era cierto. Su hermana se acostaba temprano. Se metía en la cama a la misma hora que sus hijos para no sentirse tan sola—. Eso de los nombres puede que me cueste más.
—¿Pasa algo? —le preguntó Katie.
—No, nada. Estoy deseando que esto se acabe, volver a la normalidad.
—Puede que nunca volvamos a la normalidad, ¿se te ha ocurrido pensarlo?
—¿En qué voy a pensar, si no? Puede que las cosas no vuelvan a ser como antes, pero podrían ser normales. Puede que estemos en otro sitio, pero antes de que los niños se olviden de mi cara esto se habrá acabado y estaremos reconstruyendo el negocio. Háblame de Andy, de Mitch y de ti. ¿Todo bien?
—Nombres —le recordó su hermana riendo—. Estamos mejor de lo que esperaba. He encontrado un buen trabajo con un dentista muy mono, y soltero. ¿Quién sabe?
Conner notó una sonrisa en su voz.
—Puede que las cosas salgan bien y te reúnas con nosotros aquí —añadió su hermana.
—¡Quién sabe! —repitió él riendo.
—¿Ya tienes trabajo?
—Empiezo mañana. En un trabajo que me viene como anillo al dedo.
—Ya me contarás si te gusta.
—Claro que sí. Oye, no sé qué puedo contarte, pero si no contesto cuando me llames es porque aquí hay muy mala cobertura. Tengo… —estuvo a punto de decir «conexión a Internet», pero se detuvo—. Estaremos en contacto, descuida. De una manera o de otra.
—De acuerdo. Aunque si necesito ayuda no voy a llamarte. Me dieron otras opciones más rápidas. Por favor, no te preocupes. Estamos bien cuidados.
—No me preocupo…
—¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes intentar hacer amigos? Por fin no tienes que trabajar dieciséis horas diarias para mantenernos a flote a los niños y a mí, así que procura aprovechar la ocasión. Tómatelo como unas vacaciones.
—Claro —dijo, pero quiso contestar: «¿Vacaciones? Me estoy escondiendo de un asesino relacionado con mafiosos y matones a sueldo. Me han separado de mi familia y no me han dejado nada, excepto un enorme interrogante sobre dónde vamos a empezar de cero. Menudas vacaciones».
—No sé dónde estás exactamente, pero tiene que haber cosas que haga la gente de por allí. Sal a dar una vuelta, tómate una cerveza… Nunca haces esas cosas. Y queda con alguna chica…
—¿Quedar con una chica? No creo.
—Te mereces divertirte un poco, o más bien ser feliz. Esto solo es temporal.
—¿Divertirme? Ya veremos. En cuanto a ser feliz, eso está descartado. La última vez que me sentí feliz, me castigó todo el universo.
Su hermana se rio.
—Como quieras. Sé todo lo desgraciado que puedas.
Conner suspiró.
—Intentaré disfrutar de estos meses, ¿de acuerdo? Porque, cuando esto se acabe por fin, voy a reconstruir la empresa. Cielo, ¿de verdad estáis bien los niños y tú? ¿Estáis contentos? No estarán asustados, ¿verdad?
—Te echamos de menos. Les cuesta mucho entender por qué no podemos estar contigo. Pero ¿sabes qué? Van a un colegio estupendo, y aunque llevamos poco tiempo aquí ya han empezado a jugar al fútbol y han invitado a un par de amigos a ver una película y a cenar pizza. Mi jefe es muy simpático, y muy flexible. Tengo la sensación de que le estoy saliendo muy barata, como si en realidad no fuera él quien está pagando mi sueldo, ya sabes a lo que me refiero —bostezó—. Saldremos de esto indemnes.
Conner siempre había acompañado a sus sobrinos al béisbol, a los entrenamientos de fútbol o a clases de natación. Le destrozaba estar tan lejos de ellos.
—Tú siempre tan positiva —dijo. Se frotó los ojos—. Creo que eres la persona que conozco a la que más admiro.
—Qué bonito. Y no me lo merezco.
Pero sí se lo merecía. Su hermana había sufrido algunos reveses muy serios, y sin embargo no estaba resentida con la vida. Si sufría, sufría y lo superaba y luego volvía a mirar la vida con optimismo.
—No quiero que gastemos más minutos de teléfono —dijo Katie—. Nosotros estamos bien y tú también. Quiero que vuelvas a llamarme cuando tengas trabajo. Y recuerda que has prometido intentar encontrar hacer algo que te guste.
—Sí —contestó—. Lo intentaré —y se descubrió preguntándose si era razonable confiar en encontrar a una chica que se conformara con una relación sin ataduras de ninguna clase, solo para desfogarse. Entonces se dio cuenta de que aquello no le hacía muy distinto de Samantha, su exmujer.
Paul le dijo a Leslie que no tenía pensado meterse a casero, pero que como el negocio inmobiliario estaba estancado y los tipos de interés muy bajos había comprado un par de casas en el pueblo. Pensaba venderlas cuando mejorara la economía, para ganar dinero. Entretanto, le había alquilado una de las más arregladitas a Leslie. Tenía unos noventa metros cuadrados, era adorable, y el precio del alquiler era sospechosamente bajo.
—Dentro de un par de semanas mandaré a alguien para que adecente el jardín y plante unas flores a lo largo del camino —le dijo Paul—. Cuando mejore el tiempo pienso construir una entrada nueva para coches y un garaje decente y un trastero. Estas lluvias de marzo dejarán paso al sol en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando veas lo bonita que es aquí la primavera, vas a quedarte sin respiración.
La casita de dos habitaciones tenía un aire apacible y acogedor y estaba situada en una callejuela muy tranquila, flanqueada por casas sencillas y sin pretensiones, algunas en mejor estado que otras.
—Deja que las flores las plante yo —dijo Leslie—. Me ayudará a sentir que estoy más en casa. Siempre he querido tener un jardincito, pero entre el trabajo y que vivía en un apartamento…
—Haz lo que quieras, Les —contestó Paul—. Como si la casa fuese tuya.
—En lo del jardín y el camino de entrada para coches te tomo la palabra. Estaría bien no tener que aparcar en la calle.
—Eso está hecho —repuso él.
Si a Leslie le preocupaba que la esposa de Paul se compadeciera de ella por haber tenido que marcharse de Grants Pass para escapar a un divorcio humillante, se equivocaba. Durante la cena no hablaron del motivo de su traslado a Virgin River. Vanni se alegraba mucho de que Paul fuera a tener por fin una secretaria a tiempo completo, una secretaria que conocía el negocio, que ya había trabajado para él y que además era una vieja amiga de la familia Haggerty.
Esa noche, cuando se acomodó en la cama de su casita de alquiler, Leslie tuvo la impresión de que hacía años que no se sentía tan relajada. Y sabía perfectamente por qué: por la distancia que había puesto entre ella y su pasado. Al día siguiente, cuando saliera al pueblo, o cuando se presentara en su nuevo empleo, cuando fuera a hacer la compra o se tomara una copa de vino en el bar de Jack, no se encontraría con Greg, ni con Allison, ni con ninguno de sus antiguos amigos. Era como si estuviera en otro continente.
Por la mañana, cuando se despertó, salió al porche delantero en bata con una taza de café en las manos. Las copas de los árboles seguían ocultas por la niebla matutina que tapaba el pueblecito, pero oyó voces: vecinos que se saludaban, coches que arrancaban, niños riendo y gritando, seguramente camino del colegio o de la parada del autobús. Era todavía muy temprano. Cuando acabó de ducharse y se vistió con unos vaqueros, camisa blanca y sudadera, el sol luchaba por abrirse paso entre la niebla.
Paul le había dicho que no se pusiera de punta en blanco, que el remolque en el que tenía su oficina era muy informal. Normalmente se ponía faldas o pantalones de vestir para ir a la oficina de Construcciones Haggerty. Allí solía encontrarse con comerciales, clientes, decoradores, inversores y promotores inmobiliarios. Paul le dijo que en la oficina de Virgin River, aparte de él, probablemente solo se encontraría con obreros.
Se llevó un vaso de café para tomárselo en el coche mientras seguía sus indicaciones. Y allí estaba el remolque, colocado en una parcela grande en la que había dos casas en construcción. En realidad era una casa móvil. Leslie dedujo que los dormitorios serían despachos y que habría una cocinita y un baño.
Había una camioneta aparcada junto al remolque, y no era la de Paul. Miró su reloj. Las ocho menos cuarto. En el mundo de la construcción, era tarde. No para la gente de las oficinas, claro, pero sí para los obreros, que solían empezar su jornada en cuanto había luz.
Dentro encontró a un hombre sentado junto a lo que pasaba por ser una mesa de cocina: una gran plancha de contrachapado colocada sobre borriquetas. Tenía una taza de café y parecía estar hojeando unos planos, pero se levantó al entrar ella.
—Hola —dijo—. Soy Dan Brady, uno de los capataces de Paul. Ha ido a otra obra, a ver a una cuadrilla, y me ha pedido que me quedara a esperarte. Ponte cómoda. Su despacho está al fondo del pasillo —dijo señalando con la mano—. Creo que va a ponerte en el cuarto de al lado, porque dentro hay una mesa. Está vieja y bastante sucia. Tendrás que limpiarla y calzarla, porque cojea. Creo que es la tuya, porque nadie se la ha pedido —Dan Brady le tendió la mano.
Leslie sintió que sonreía. La oficina era un desastre, estaba desordenada y sucia de barro. Había una cafetera grande sobre la encimera de la cocina, cubierta de huellas de dedos. Eso explicaba las huellas de barro.
—Soy Leslie Petruso. Déjame adivinar: los chicos vienen a tomar café aquí —le estrechó la mano.
—Sobre todo cuando hace frío. Cuando se está bien fuera, suelen descansar sentados en la trasera de las camionetas o algo así. Con tanta lluvia, esto tiene peor pinta de lo normal. Espero que no te dé mucho repelús.
Ella se rio.
—Llevo diez años trabajando para una constructora, así que he visitado más de una obra. Encantada de conocerte, Dan.
Él indicó su taza con la barbilla.
—¿Quieres más café?
—Gracias —le dio la taza—. Entonces, ¿Paul ha dicho qué quiere que haga?
Dan le devolvió la taza llena de café.
—Ha dicho que ya sabes qué hacer. Lleva su portátil en la camioneta, pero encima de su mesa hay una lista de cosas que hacer. Yo estoy esperando a una cuadrilla para hacer los interiores de estas dos casas y Paul vendrá para acá cuando pueda. ¿Te importa que me ponga a trabajar?
—Claro que no. No te preocupes por mí.
Dan le sonrió.
—Bienvenida a bordo, Leslie. Todos vamos a alegrarnos de que Paul tenga algo de ayuda para organizar el papeleo.
—Va un poco retrasado con eso, ¿verdad? —preguntó riendo.
—Es constructor —dijo Dan con una sonrisa—. Cuesta tenerlo en la oficina. Estoy en la casa de la izquierda si me necesitas.
—No te preocupes. Voy a echar un vistazo a la mesa de Paul, a ver si me aclaro.
—Adelante —dijo Dan.