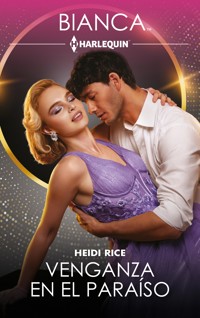4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
Un mar de pasión El empresario millonario Ryan King se sentía avergonzado: ¡una preciosa socorrista lo acababa de sacar del mar! ¿Por qué tenía que haberse subido a una tabla de surf tras su accidente? Por la misma razón por la que quería tener a una mujer sexy en su cama: para demostrar que era el mismo hombre que solía ser. Maddy se sorprendió al ver que aquel surfista tan atractivo hacía que le vibrara todo el cuerpo. A ella siempre la utilizaban, pero tal vez en aquella ocasión se cambiaran los papeles… Los asuntos del duque Años atrás, Issy Helligan perdió su virginidad con el guapísimo aristócrata Giovanni Hamilton, pero después él se marchó sin mirar atrás, dejándola con el corazón roto. Diez años después, a Issy le iba bien… Bueno, tal vez cantar telegramas musicales ante un grupo de borrachos no era lo más deseable, pero lo hacía por necesidad. Y el testigo de su humillación no era otro que Gio Hamilton, ahora duque y más guapo que nunca. Él la volvió loca de pasión y se ofreció a solucionar sus problemas económicos. ¿Era demasiado bueno para ser verdad o demasiado delicioso como para rechazarlo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 414 - julio 2019
© 2010 Heidi Rice
Un mar de pasión
Título original: Surf, Sea and a Sexy Stranger
© 2010 Heidi Rice
Los asuntos del duque
Título original: Unfinished Business with the Duke
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiale s, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-350-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Un mar de pasión
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Capítulo Dieciocho
Capítulo Diecinueve
Capítulo Veinte
Capítulo Veintiuno
Capítulo Veintidós
Capítulo Veintitrés
Epílogo
Los asuntos del duque
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
–Ese hombre es el peor surfista que he visto en mi vida –murmuró Maddy Westmore estremeciéndose bajo el chaleco salvavidas.
El aguanieve de aquella tarde de octubre le dificultaba la vista, pero se empeñó en seguir aquella tabla que estaba a unos metros de la orilla. Miró fascinada cómo se arrodillaba, se ponía en pie y se erguía.
Y ahogó un grito cuando lo vio caer.
El pobre hombre llevaba más de una hora surfeando, o más bien intentándolo, en las aguas revueltas de la bahía Wildwater Bay en el siglo xvii.
Maddy llevaba mirándolo desde el principio y no había conseguido mantenerse en pie más que unos segundos. Maddy admiraba su constancia, pero empezaba a preguntarse si no estaría mal de la cabeza. Debía de estar muerto de frío y casi sin fuerzas porque, a pesar de que el cuerpo que se marcaba bajo el traje de neopreno era fuerte, había bastante resaca.
–No sé –comentó Luke, su compañero, con su acento australiano–. Está en forma y va bien sobre la tabla.
Maddy resopló cuando el peor surfista del mundo se volvió a caer de la tabla.
–Aunque le falta equilibrio, eso es cierto –apunto Luke–. ¿Quieres que le digamos que tiene que salir? Está a punto de estallar una tormenta.
Sólo quedaban dos bañistas más en la playa, pero estaban en la orilla. No había hecho un buen verano aquel año en Cornualles y el tiempo había empeorado a medida que llegaba el otoño.
–Sí, vamos a decirle que salga –contestó Maddy yendo hacia la furgoneta de salvamento y agarrando el altavoz mientras pensaba en el chocolate caliente al que la iba a invitar su jefe en el Wildwater Bay Café.
El viento amortiguó su mensaje, pero los dos bañistas de la orilla salieron inmediatamente del agua.
–Vaya, el otro no sale –dijo Luke.
Maddy miró hacia el surfista. La tabla estaba dada la vuelta.
–Ése está loco o se quiere suicidar –comentó.
Los nubarrones negros que se habían formado a cierta distancia avanzaban ya a buen paso, haciendo que las olas fueran cada vez más grandes. Incluso a un surfista experimentado le costaría tomar aquellas olas.
Maddy volvió a acercarse el altavoz a los labios.
–El puesto de socorro de esta playa está a punto de cerrar. Le recomendamos encarecidamente que salga del agua ahora mismo.
Lo repitió un par de veces más, pero el surfista siguió metiéndose mar adentro.
–¿Será que no nos oye? –se preguntó en voz alta intentando no preocuparse.
–Voy a retirar las banderas –contestó Luke refiriéndose a las banderas que delimitaban la franja de playa que era segura–. Ya es mayorcito. Si quiere matarse, allá él. Además, he quedado con Jack dentro de una hora y me ha prometido sexo de postre.
–Me encanta lo romántico que eres –contestó Maddy volviéndose hacia él.
–Oye, que el sexo salvaje puede ser muy romántico si lo haces bien –se rió Luke guardando la bandera más próxima en la furgoneta.
–¿De verdad? –se rió Maddy ayudándolo a subir la base de la bandera a la parte trasera del vehículo.
Maddy llevaba un año reformando la casa de campo de su abuela, trabajando como socorrista y camarera de día y aprovechando las noches para realizar sus pinturas sobre seda, así que no había tenido tiempo para romanticismos. En cuanto a sexo salvaje, estaba segura de no haberlo conocido en su vida…
Maddy frunció el ceño mientras entre su compañero y ella cargaban la segunda bandera. En aquel momento, se le metió el viento, helado bajo el chaleco y se le endurecieron los pezones.
Era un milagro que, de no utilizarlo, no se le hubiera secado el cuerpo. ¿A lo mejor se le había secado y se había muerto y ella ni siquiera se había dado cuenta? ¿Cómo saberlo?
Steve la había dejado el verano anterior después de acusarla de estar más interesada en sus cuadros que en él y ella no lo había negado. Era cierto que la pintura era muy demandante, pero ni la mitad que Steve y, aunque era cierto que pintar no le producía orgasmos, había estado muy cerca de tener uno la primera vez que había terminado una de sus marinas… y Steve tampoco le proporcionaba muchos orgasmos… lo que dejaba claro que había sido patético aguantarlo tanto tiempo y llorar tanto cuando se había ido.
Maddy se estremeció y metió las manos en los bolsillos del chaleco, pues el viento cada vez soplaba con más fuerza. Menos mal que le había hecho caso a su hermano Callum y no había vuelto con Steve ni le había prestado el dinero que le había pedido.
Sí, era cierto que había perdido la libido y el cuerpo a cuyo lado se acostaba y se despertaba todos los días, pero, a cambio, había aprendido a respetarse a sí misma, porque su hermano tenía razón, tenía que dejar de recoger hombres perdidos con la intención de reformarlos. Cal no era quién para dar consejos sobre relaciones, porque nunca le duraban más de cinco segundos, pero en aquello tenía razón.
Su hermano era un ligón empedernido que tenía muy claro que no quería una relación estable con nadie, y ella se había obsesionado con cambiar a los hombres que encontraba a su paso, y ambas reacciones, tan diferentes, habían sido el resultado de la relación de sus padres, que se habían pasado toda la vida separándose y volviéndose a reconciliar.
Steve había sido uno más de la lista de chicos malos que Maddy se había empeñado en reformar. Todo había empezado con Eddie Mayer, que la había besado en la discoteca del colegio y, luego, le había robado el dinero de la merienda. Todos ellos habían tomado de ella todo y no le habían dado nada a cambio.
Durante aquel invierno, Maddy había decidido que las cosas iban a cambiar. Había cumplido veinticuatro años hacía dos semanas y ya iba siendo hora de dejar de cometer el mismo error una y otra vez.
Había decidido que se había acabado ser la buena samaritana, la chica dulce que todo lo pone fácil y la tontorrona que mira para otro lado cuando le hacen alguna jugarreta. Estaba decidida a ser la que llevara las riendas y la que se saliera con la suya. Tenía claro que, de entonces en adelante, iba a ser ella quien utilizara a los hombres. Por desgracia, habían pasado ya diez meses desde que había tomado aquella determinación y ninguno se había dejado utilizar todavía.
–Oye, un momento, no lo veo. ¿Dónde se ha metido? –dijo Luke oteando el horizonte–. ¿Habrá salido y no lo hemos visto? –preguntó sin convicción.
Maddy se quitó el chaleco salvavidas y lo dejó caer al suelo mientras agarraba su tabla y se dirigía a la orilla.
–No, no ha salido –gritó mientras se metía en el agua y oteaba el horizonte frenéticamente.
A pesar del traje de neopreno que llevaba puesto, sintió el agua helada mordiéndole los tobillos.
–Voy a avisar al helicóptero –dijo Luke corriendo a la orilla con el walkie-talkie en la mano.
–No, espera, ahí está la tabla –contestó Maddy señalando la tabla que aparecía y desaparecía arrastrada por la turbulencia del agua.
Por desgracia la forma negra que había encima no se movía. Maddy se apresuró a zambullirse y a nadar hacia él. Afortunadamente, la corriente estaba llevando la tabla hacia la orilla. Maddy se horrorizó al ver que el surfista alzaba la cabeza y tenía sangre en la cara, así que nadó con más fuerza y más aprisa. Le empezaron a doler los brazos y las piernas del esfuerzo, pero consiguió llegar a su lado y colocarle la tabla salvavidas bajo el pecho.
–Tranquilo, ya te tengo –le dijo luchando con la tira de velcro que unía al surfista por el tobillo con su propia tabla.
De repente, lo oyó quejarse y, al mirarlo, vio que le resbalaba sangre desde la frente a la mejilla.
«Concéntrate en soltar el velcro», se dijo.
Por fin lo consiguió. Estaba agarrando al herido cuando una ola cayó sobre ellos con gran estruendo. El miedo la paralizó durante un segundo, pero Maddy era una socorrista bien adiestrada, así que se apresuró a agarrar bien al surfista y a salir a la superficie de nuevo. El mar estaba furioso y rugía, pero ella no se dejó amilanar, se orientó y comenzó a nadar hacia la orilla remolcando el cuerpo del herido.
La orilla parecía estar a miles de kilómetros y las piernas le dolían, apenas le llegaba el aire a los pulmones y lo estaba pasando muy mal, pero siguió adelante. Tras lo que se le antojó una eternidad, sintió una mano en el hombro y, al levantar la cabeza, se encontró con Luke.
–Ya está, tranquila, lo tengo yo –le dijo su compañero–. Ya haces pie.
Maddy se puso en pie, efectivamente, y sintió que las piernas le temblaban. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta de que estaba ya casi en la orilla? Al salir del agua, se quedó mirando a Luke y al herido. Su compañero estaba arrodillado junto al surfista, examinándolo.
–Respira, así que no hace falta hacerle el boca a boca –comentó sonriendo–. Átale la correa de seguridad alrededor del pecho–. Va a recuperar el conocimiento de un momento a otro. Se debe de haber golpeado la cabeza con la tabla. El equipo médico ya viene para acá a reconocerlo. Quédate con él mientras voy a por dos mantas, que tú también estás muerta de frío –anunció poniéndose en pie.
Maddy se apartó el pelo empapado de la cara y, a pesar del miedo y de la sal que le había arrasado los ojos, sintió un fuerte calor en la tripa cuando miró al hombre al que acababa de rescatar.
No tenía la belleza clásica de Luke, pero el pelo rubio y revuelto, los pómulos altos y la mandíbula cuadrada le daban un aire de dios pagano que a Maddy la dejó sin aliento. Se fijó en sus hombros, anchos y musculados, en sus abdominales bien definidas y en sus piernas largas y tonificadas bajo el neopreno y sintió que el calor se acentuaba.
Maddy se estremeció, y ya no era de frío, y se fijó en el tono azul que enmarcaba sus labios. En aquel momento, el herido tosió y se revolvió y Maddy se preguntó qué demonios estaba haciendo mirándolo como si se lo fuera a comer con patatas cuando el pobre hombre estaba herido y debía de tener un frío tremendo. Así que se arrodilló a su lado y le acarició la mejilla. Al instante, sintió más calor, pero se dijo que debía ignorarlo.
–Tranquilo –le dijo con una voz tan sensual que le dio vergüenza.
Desde luego, iba siendo hora de que prestara atención a su vida amorosa, porque aquello de ligar con moribundos inconscientes no era buena señal.
–Estás bien, no te muevas –murmuró apartándole el pelo de la frente y viendo que la herida que tenía en el nacimiento del pelo no era para tanto.
Al tocarla, el herido abrió los ojos. Maddy sintió que el corazón le latía desbocado mientras se miraba en los ojos más azules que había visto en su vida.
El dueño de aquellos ojos intentó erguirse y, al ver que no podía, se enfadó.
–¿Pero qué demonios…? –se quejó–. ¿Quién me ha atado? –rugió.
Maddy le puso la mano en el brazo con la intención de calmarlo, pero, al sentir su poderoso bíceps en la mano, la que no se calmó fue ella.
–Yo –contestó–. Es por tu bien.
–¿Y quién demonios eres tú?
Maddy se sonrojó a pesar del frío.
–Soy una de las socorristas de esta playa –contestó–. Te acabamos de sacar del agua. Te has golpeado en la cabeza.
El herido paró de forcejear y dejó caer la cabeza hacia atrás.
–Fantástico –murmuró con amargura–. Gracias –añadió sin convicción–. Suéltame la correa, por favor.
Maddy intentó que su tono imperioso no le molestara. Después de lo que había pasado, era normal que aquel hombre no se encontrara bien.
–No, no te voy a soltar –le dijo con toda la firmeza que pudo–. Tienes que permanecer quieto hasta que lleguen los médicos.
–No necesito ningún médico –insistió el herido–. Me quiero poner de pie.
–No es buena idea –insistió Maddy.
–Ya me suelto yo.
Maddy se quedó mirándolo mientras el herido se libraba de la correa, se sentaba y se tocaba la cabeza con un gruñido de dolor.
–Te está bien empleado –le espetó–. Lo que tienes que hacer es permanecer tumbado hasta que vengan los médicos a examinarte.
El herido maldijo, apenas se fijó en la sangre y la miró enfadado. Aun así, Maddy insistió.
–Los médicos están a punto de llegar. No te muevas –le dijo agarrándolo del brazo.
El desconocido se quedó mirando su mano y Maddy la retiró rápidamente.
–Yo hago lo que me da la gana –rugió.
Maddy no dio su brazo a torcer.
–Puedes tener lesiones internas –le advirtió.
El herido se quedó mirando sus pechos y los pezones de Maddy eligieron aquel preciso instante para endurecerse.
–Me arriesgaré –dijo el surfista con sarcasmo.
A continuación, la miró a la cara y a Maddy le pareció que estaba haciendo un gran esfuerzo para no sonreír. Además, ya no la miraba tan enfadado. Aquello era increíble y Maddy sintió que el calor le subía por el cuello. ¿El peor paciente del mundo se había quedado prendado de ella? Pero no, no debía hacerse ilusiones.
–¡Eh!, pero, ¿qué haces, tío? –lo increpó Luke llegando con las mantas plateadas.
Se había roto el hechizo.
–Me voy –contestó el surfista poniéndose en pie con esfuerzo.
–¿De verdad? –le dijo Luke ayudándolo–. Te has dado un buen golpe.
–Ya lo sé –contestó el desconocido mirando a Luke con frialdad.
Maddy se estremeció ante su brusquedad, pero su compañero ni se inmutó y le tendió una manta.
–Llévate, por lo menos, una manta –le dijo–. Debes de estar muerto de frío.
El desconocido miró la manta, miró a Luke y la aceptó.
–Gracias –dijo poniéndosela sobre los hombros con manos temblorosas.
Maddy supo instintivamente que, si no hubiera sido porque estaba al borde de la hipotermia, no la habría aceptado.
–¿Dónde vives? –le preguntó Luke con prudencia, como si el otro fuera un animal salvaje que pudiera morder en cualquier momento–. ¿Quieres que te llevemos a casa? –añadió mientras el desconocido lo miraba con recelo.
El surfista no contestó inmediatamente.
–Vivo en Trewan Manor –dijo por fin, señalando con la cabeza hacia la imponente mansión que se alzaba sobre los acantilados–, pero no necesito que me llevéis, puedo subir por el sendero –añadió mientras un fino reguero de sangre le bajaba hasta la sien izquierda.
Maddy siguió su mirada, sorprendida. Desde que había empezado a trabajar allí en junio, le había fascinado aquella casa de torres de piedra que le recordaba a la de Cumbres borrascosas. Había supuesto que estaba abandonada y su mente había imaginado todo tipo de historias para explicar su abandono.
Su mirada volvió a concentrarse en el surfista. Desde luego, era igual de bello que la casa que ocupaba, pero también parecía igual de duro e inexpugnable. Una pena…
Cuando el desconocido se giró para irse, Maddy dio un paso al frente.
–Un momento, no puedes irte…
Pero Luke la agarró.
–No quiere que lo ayudes –le dijo.
–Pero no se puede ir así –insistió Maddy–. Podría estar malherido –murmuró indignada preguntándose qué le importaba eso a ella.
–No puedes rescatar a todo el mundo –le dijo su compañero sonriendo–. Venga, vamos al café. Te invito a un chocolate caliente –añadió colocándole una manta sobre los hombros y frotándole los brazos.
Maddy aceptó la manta y asintió, pero no dejó de mirar al desconocido, que se alejaba por la arena con la manta plateada a modo de capa tras él. Fue entonces cuando se fijó en su pierna.
–Cojea –se asustó.
Efectivamente, el surfista se había parado y se estaba masajeando el muslo, pero siguió su camino rápidamente a pesar de la cojera, en actitud desafiante.
–Eso no se lo ha hecho ahora –le aseguró Luke–. Eso lo tiene de antes. A lo mejor, por eso no se tenía en pie sobre la tabla –recapacitó.
Maddy sintió una preocupación y una confusión que se tornaron en irritación al pensar en qué tipo de idiota se dedica toda la tarde a hacer algo que sabe que no puede hacer y se juega la vida de paso.
–Pero tiene un buen trasero, ¿eh? –añadió Luke.
Y Maddy se encontró fijándose en aquellos glúteos, efectivamente, un buen trasero. Al instante, sintió que el pulso se le aceleraba y que el deseo se apoderaba de su bajo vientre.
Luke tenía razón.
–Por desgracia para ti, me parece que no es de los tuyos –le dijo a su compañero.
Luke se rió.
–Por cómo te ha mirado las tetas, no tengo más remedio que darte la razón –contestó.
Maddy se obligó a dejar de mirarle el trasero al desconocido. Sí, tenía un trasero estupendo, pero demasiada testosterona también.
¡Le había salvado la vida y no le había dado ni las gracias! ¡Ni siquiera la había tratado con respeto!
Sin embargo, sentada en la cabina de la furgoneta y mientras Luke conducía, Maddy sintió que los pechos se le endurecían y un pulso insistente le latía entre los muslos.
«Perfecto», pensó.
Era perfecto que sus instintos básicos eligieran abandonar el estado de hibernación en el que habían estado durante meses precisamente en aquel momento y por un hombre que llevaba un neón bien visible en el que se leía: «Mujeres, si os acercáis, allá vosotras».
Ryan King maldijo mientras obligaba a su pierna a dar un paso más. Dejó caer la cabeza hacia delante, contó hasta diez y se concentró en controlar las náuseas que le subían desde el estómago. No era fácil, pues el muslo lo estaba matando de dolor, la sien le latía como si tuviera un clavo dentro y tenía tanto frío que estaba seguro de que le iban tener que cortar varios dedos de los pies y de las manos.
–Eres un estúpido –se recriminó a sí mismo–. Todo esto es culpa tuya. ¿Qué querías demostrar?
«Vaya, estupendo, ahora resulta que también hablo solo», pensó.
Mientras el dolor le atravesaba el muslo y sentía el sudor mezclándose con la sal por el esfuerzo de seguir subiendo, se dijo que había hecho el ridículo bien hecho. Desde luego, pasarse dos horas demostrándose a sí mismo que jamás podría volver a hacer surf y entrando en hipotermia como resultado no había sido lo más inteligente que podía haber hecho. Y, para colmo, se había golpeado la cabeza con su propia tabla y habían tenido que venir un socorrista a salvarlo.
¡Bueno, una socorrista, una mujer!
Claro que, permitir que los ojos color esmeralda de la socorrista y su voluptuoso cuerpo le llevaran a pensar que podría hacer con ella algo mucho más interesante que dejarse sacar del agua, debía de haber sido uno de los peores momentos de su existencia.
Claro que no tan malo como aquellas primeras semanas en el hospital, completamente dopado, saliendo y entrando de la inconsciencia y atado a la cama. Y, desde luego, no tan malo como el momento vivido tres meses después, cuando se había dado cuenta de que su pierna y su ego no habían sido los únicos que habían quedado irremediablemente dañados como consecuencia del accidente de moto.
Al mirar a aquella chica, había sentido el principio de una erección, algo que no le ocurría hacía mucho tiempo, pero la alegría le había durado poco y la realidad había caído con todo su peso, dejándolo enfadado y amargado de nuevo.
Cuando le dieron el alta, los médicos le habían asegurado que la impotencia en su caso era psicosomática y temporal, resultado del trauma físico y mental que había vivido y él lo había creído.
Hasta aquella noche de verano en su ático de Kensington, cuando la mirada de compasión en el rostro de Marta había puesto de manifiesto la verdad.
Lo que no podía negar era que si el cuerpo escultural de una mujer como Marta Mueller, que era modelo profesional, y su actitud de tómame, soy toda tuya, no habían conseguido que tuviera una buena erección, aquella chica, por mucho que le hablara de manera sensual y lo mirara como si se lo quisiera comer, no iba a conseguirlo.
Rye decidió apartar de su mente aquellos recuerdos tan humillantes y se concentró en llegar a su casa entero. Su pierna, inservible, se arrastraba apenas por el barro y se veía forzado a tirar de ella con las manos cada dos por tres y a aguantar un dolor espantoso. Rye levantó la mirada hacia el cielo, vio los nubarrones negros, sintió la lluvia y el viento en la cara y se dijo que eran los compañeros perfectos de su estado de ánimo.
Al llegar a casa, suspiró aliviado y abrió la puerta con el hombro. Mientras maldecía en voz alta y manchaba el suelo a su paso, pensó en su abuelo, de quien había heredado aquella propiedad. ¿Cuántas veces le había advertido Charles King durante su adolescencia que algún día pagaría por sus fechorías? Si levantara la cabeza de la tumba y lo viera ahora…
Capítulo Dos
–Phil, ¿te importa que me vaya ya? –se obligó a preguntar Maddy–. Tengo que hacer una cosa.
No había tiempo que perder. Habían tenido tres clientes en toda la tarde. Seguramente debido a que, aunque al final no había llovido, seguía habiendo nubarrones. Podría haberse ido hacía horas y seguro que a Phil no le habría importado.
–Sabes perfectamente que no te puedo negar nada –contestó Phil sonriendo–. Tus deseos son órdenes para mí.
–Estupendo. Eso quiere decir que me subes el sueldo, ¿no? –bromeó Maddy batiendo las pestañas de manera exagerada y cómica.
Su jefe sólo salía con chicas de piernas interminables y cabezas huecas y ella no cumplía ninguno de los dos requisitos.
–En cuanto accedas a salir conmigo, te subo el sueldo. Eso está hecho –contestó Phil siguiéndole la broma.
–Ya, claro –se rió Maddy–. Si quieres, mañana recupero las horas de hoy. Es que hoy ha sido mi último día de socorrista –le explicó resuelta a ir directamente al grano.
No sabía cuánto tiempo iban a aguantar los nubarrones sin descargar ni cuánto tiempo se iba a mantener su resolución.
Phil miró el reloj mientras metía los vasos sucios en el lavaplatos.
–No hace falta que recuperes nada, Maddy –le dijo–. Trabajas más que de sobra.
Phil era un ligón empedernido, pero era el mejor jefe del mundo.
–Gracias, Phil –contestó Maddy quitándose el delantal y las horquillas del pelo.
–Una cosa antes de que te vayas. Luke me ha dicho que esta tarde has rescatado a tu primer náufrago y que lo has hecho muy bien. Enhorabuena.
–Gracias –contestó Maddy algo avergonzada–, pero me temo que el trabajo no está terminado todavía. El tipo se ha ido a toda velocidad y no nos ha dado tiempo de hacer los exámenes que se suelen hacer –añadió, pensando en el incidente al que llevaba toda la tarde dándole vueltas en la cabeza.
–Si se ha ido sin dejar que se los hicierais, es su problema, no el tuyo –contestó Phil dejando el trapo en el borde del fregadero.
–En teoría, sí –asintió Maddy, que llevaba toda la tarde intentando convencerse, precisamente, de aquello–, pero creo que tendría que haberme cerciorado de que realmente estaba bien antes de dejar que se fuera.
¿Y si se le había metido agua en los pulmones? ¿Y si tenía un traumatismo craneoencefálico? En aquellos momentos, podría estar inconsciente en el suelo de su mansión. Maddy nunca se lo perdonaría. Lo cierto era que lo había sacado del mar y se sentía responsable de él, lo cual debía de ser una tontería, sí, era cierto, pero era lo que había. Maddy sabía que, hasta que no supiera que estaba bien, no iba a poder dormir aquella noche.
–Ya no puedes hacer nada –comentó Phil.
–Sí, claro que puedo –objetó Maddy saliendo de la barra–. Me voy a pasar por su casa –declaró.
Hacía ya más de una hora que la marea habría hecho impracticable el sendero del acantilado, pero en veinte minutos en bicicleta estaría en su casa.
Maddy se acercó a la puerta y se puso el chubasquero.
–¿Tú crees que le va a gustar que te pases por su casa para ver qué tal está? –le preguntó Phil.
–No, yo creo que no le va a gustar nada –contestó Maddy–, pero que se fastidie, que no se hubiera ahogado en mi turno.
Maddy entró pedaleando una hora después por la verja de Trewan Manor. ¿Pero estaba loca o qué? Seguro que el protagonista de sus desvelos se encontraba perfectamente y le cerraba la puerta en las narices y volver a casa con la tormenta que estaba a punto de desencadenarse le podía costar la vida a ella.
Subir hasta la mansión del desconocido había sido una pesadilla. La subida embarrada habría sido más que suficiente por sí sola, pero, para colmo, se le había salido la cadena de la bicicleta dos veces y estaba agotada.
Mientras desmontaba y avanzaba hacia la casa, sintió cómo le resbalaban las gotas de lluvia por dentro del cuello del chubasquero. Maddy miró hacia el cielo, que estaba negro, y rezó para que la tormenta aguantara todavía una media hora más. No tenía luces en la bicicleta, así que volver a su casa en aquellas condiciones iba a resultar un suicidio.
Maddy maldijo su inconsciencia y su naturaleza compasiva.
Llegó a la puerta de la mansión y se quedó con la boca abierta. El edificio de torres de piedra se alzaba sobre ella y ahora se le antojaba que se parecía más al castillo de Drácula que a la casa de Cumbres borrascosas. La construcción resultaba más imponente desde cerca. Maddy dejó la bicicleta apoyada y subió los tres escalones que la separaban de una gran puerta de roble macizo sintiéndose como Dorothy a punto de entrar en la casa de la bruja.
Buscó infructuosamente el timbre y, al final, llamó con la pesada aldaba, cuyo sonido reverberó en la tarde noche. Esperó cinco minutos y no obtuvo respuesta, así que insistió.
Nada.
Maddy dio un paso atrás y se dijo que allí acababa su misión, pero, entonces, se imaginó al desconocido tendido en el suelo de la entrada, con el traje de neopreno todavía puesto, y se dijo que debía insistir, así que se arrodilló y decidió echar un vistazo a través del buzón que había en mitad de la puerta.
No había ido hasta allí para nada.
La trampilla del buzón se movió con facilidad y pudo ver una sombra que atravesaba el vestíbulo y, de repente, se hizo la luz. En un abrir y cerrar de ojos, la puerta se había abierto y Maddy había caído hacia delante.
–¿Qué demonios…? –gritó una voz malhumorada mientras Maddy caía sobre alguien.
Alguien que olía a pino y a sal.
–No estás muerto –acertó a balbucir…
–Vaya, la socorrista –murmuró el desconocido enarcando las cejas–. No, no estoy muerto. Todavía no. ¿Qué haces aquí aparte de espiarme?
–No te estaba… –comenzó a defenderse Maddy, pero se calló al ver cómo iba vestido.
El desconocido sólo llevaba un albornoz. Lo debía de haber pillado duchándose. El albornoz se le había abierto por un lado, dejando al descubierto un pectoral estupendo… sobre el que ella había aterrizado.
Maddy tragó saliva.
–He venido a ver si estabas bien.
–¿Y por qué no iba a estarlo? –contestó el desconocido frunciendo el ceño y colocándose bien el albornoz, privando a Maddy de la estupenda vista.
–Porque no… –dijo Maddy tragando saliva–, porque no nos has dejado examinarte apropiadamente. Después de un accidente como el que has sufrido esta tarde, deberías haber ido al hospital.
–¿De verdad?
–Sí, de verdad –contestó Maddy, a pesar de que se estaba poniendo nerviosa por cómo la estaba mirando.
De repente, sintió vergüenza, pues llevaba los pantalones manchados de barro, el pelo pegado a la cara y un chubasquero que no le favorecía en absoluto.
–¿Alguien te ha nombrado mi ángel de la guarda y yo no me he enterado? –le preguntó el dueño de los penetrantes ojos azules que la estaban taladrando.
–Yo… –murmuró Maddy sonrojándose sin remedio.
«Pero bueno, este hombre es insoportable», pensó de repente.
–Espero que no, sinceramente –contestó con sarcasmo–. No se lo deseo ni a mi peor enemigo –añadió, decidiendo que, aunque aquel hombre tenía el cuerpo de un dios griego, su arrogancia era equiparable–. Bueno, como veo que no estás muerto, me voy y te dejo a solas contigo mismo, que parece que te encanta –concluyó, dándose la vuelta y bajando los tres escalones ignorando los truenos.
Quería irse de allí cuanto antes. No tendría que haber ido nunca. Aquel hombre no necesitaba su ayuda y ella, desde luego, no necesitaba la de un arrogante semejante. Maddy avanzó por el camino llevando su bicicleta agarrada del manillar y se juró a sí misma que aquella había sido la última vez que se dedicaba a arreglar la vida de los demás.
En aquel momento, oyó un trueno y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer sobre ella.
–Vuelve aquí ahora mismo, loca –le gritó el dios griego–. Te vas a ahogar.
Maddy se indignó, se retiró el pelo de la cara y se giró hacia la casa. Al hacerlo, se fijó en las horrendas cicatrices que cubrían una de las piernas del hombre y sintió pena.
«Ni se te ocurra sentir pena por él. Por sentir pena por él, mira dónde te has metido», se dijo.
–Prefiero ahogarme que quedarme contigo –le espetó.
El desconocido se encogió de hombros y se volvió a meter en casa.
–Muy bien, haz lo que quieras –le dijo cerrando de un portazo.
Maddy había avanzado tres metros cuando el cielo se abrió y dejó escapar toda su furia, empapando en pocos segundos toda su ropa. Avanzó dos más y se dio cuenta de que, para colmo, se le había pinchado la rueda de atrás.
Capítulo Tres
Rye se negó a sentirse culpable mientras apagaba la luz del vestíbulo y oía caer la lluvia con fuerza.
Él no le había pedido que se presentara en su casa. Él no necesitaba su ayuda ni su mirada de compasión. A ver si una buena tormenta le enseñaba a aquella metomentodo que no podía ir por ahí metiendo las narices donde no la llamaban.
Sin embargo, mientras avanzaba por el pasillo, recordó sus ojos verdes y se sintió culpable.
Rye se paró y se apoyó en una pared. Mientras clavaba la mirada en el suelo, maldijo en voz alta y se dio cuenta de que se había vuelto una persona insoportable, exactamente igual que su abuelo. Una cosa era sentir lástima de sí mismo y otra muy diferente tratar mal a los demás, como le había hecho su abuelo cuando había llegado él a aquella casa años atrás.
Rye negó con la cabeza y miró hacia la puerta. Estaba diluviando. Maldición. Ninguna de las mujeres con las que había estado, desde Clara Biggs, con la que se había acostado al día siguiente de cumplir dieciséis años, hasta Marta, con la que se había acostado la misma mañana del fatídico accidente, lo habría reconocido si hubiera oído cómo acababa de tratar a aquella chica.
Lo cierto era que ni él mismo se reconocía.
Antes le encantaba estar con mujeres. De hecho, había habido un tiempo en el que las había adorado, en el que le había gustado todo de ellas, su gracia al moverse, sus charlas, su pasión por asuntos superfluos como la moda y los cosméticos. Incluso le gustaban sus repentinos cambios de humor y las interminables horas que se pasaban en el baño.
Le gustaba pasar tiempo con mujeres no sólo por una cuestión de sexo sino porque le fascinaban.
Bueno, pues ahora ya no le fascinaban ni quería pasar tiempo con ellas. ¿Y qué? Pero ésa no era excusa para tratar a aquella chica como lo había hecho.
Aunque fuera una metomentodo, había visto en sus ojos verdadera preocupación. Claro que, a aquellas alturas, ya habría pasado a odiarlo…
Ya no era el hombre encantador y seductor que había sido, pero, por lo menos, podía ofrecerle pasar la tormenta bajo techo. Podría aguantar su compañía durante media hora y mostrarse civilizado con ella. Al fin y al cabo, lo había sacado del agua aquella tarde, ¿no? Ahora le tocaba a él devolverle el favor.
Iba ya hacia la puerta cuando oyó que estaban llamando.
Estaba encantadora, mojada y temblorosa como Annie la huerfanita. Le castañeteaban los dientes y le caía agua por la ropa empapada. Estaba tan empapada que estaba formando un charco.
Rye se fijó en la bicicleta, apoyada en su cadera. La socorrista se sacó el chubasquero con movimientos impetuosos. Los ojos le echaban chispas.
Aquello le hizo pensar en que, más que Annie la huerfanita, bien podría haber sido Annie Terminator. Pero, de repente, su mirada se deslizó hasta la camiseta empapada de la mujer que tenía ante sí. Se le marcaban los pezones. Aquello hizo que dejara de pensar en Annie instantáneamente.
–Como se te ocurra decir «ya te lo dije», te mato –le espetó la socorrista.
Rye apartó la mirada de sus pezones, sintió una erección entre las piernas y carraspeó confundido.
–Pasa –la invitó, abriendo la puerta del todo y haciéndose a un lado.
La socorrista entró en el vestíbulo y Rye sintió que su erección era cada vez más potente y dura. Debía de ser a causa del trasero que tenía ante sí.
La mujer se apartó el pelo de la cara y le contó algo de su bicicleta, pero Rye no se estaba enterando de nada, concentrado en su gloriosa erección.
–No te quedes con las ganas, ¿eh? Venga, dilo –lo instó la dueña de aquel estupendo trasero.
Al dirigirse a él se había girado y Rye se encontró de nuevo con sus pezones.
–Oh, no, no quiero que me mates y me descuartices –contestó.
–Vaya, así que el señor Gruñón tiene sentido del humor, ¿eh? –se burló la socorrista apoyando una mano en una redondeada y gloriosa cadera–. Qué suerte la mía.
Rye sintió que el deseo se apoderaba de él con fuerza y volvió a carraspear. De repente, sintió que algo cálido y agradable le inundaba el pecho.
–Mira quién fue a hablar de gruñones –se burló.
–No te atrevas a reírte de mí –le advirtió Maddy poniéndole el dedo índice en el pecho.
Rye no estaba seguro de qué era exactamente lo que estaba obrando el milagro, pero sintió una cascada ascendente de risa que subía por su garganta y salía de su boca, sintió que se le movían el pecho y las costillas mientras escuchaba aquel sonido glorioso que hacía meses que faltaba en su vida.
Maddy se quedó mirándolo con la boca abierta. El enfado dio paso a la sorpresa. Estaba atónita.
El Adonis gruñón se estaba riendo con tantas ganas que se le saltaban las lágrimas. Se había apoyado en la pared y estaba doblado por la mitad. Maddy esperó a que las carcajadas bajaran de intensidad y sonrió, ni rastro quedaba ya de su indignación inicial, así que se encontró dándole un empujoncito amistoso al desconocido en el hombro.
–Oye, guapo, que estoy empapada –le recordó.
Rye se irguió y sus ojos se encontraron.
–Sí, tienes razón –se apresuró a contestar, todavía sonriente.
Maddy se fijó en los hoyuelos que se le formaban a ambos lados de la boca cuando sonreía.
–Te debes de estar congelando –recapacitó–. ¿Te quieres cambiar de ropa?
Maddy dejó de tener frío al instante, en cuanto su cálida mirada se posó en ella, y se obligó a asentir. Se había quedado sin habla.
–La tercera puerta de la izquierda es una habitación de invitados –le dijo el desconocido–. Hay alguna sudadera mía en los cajones de la cómoda.
–Gracias –contestó Maddy.
–Tienes baño dentro de la habitación, así que… –dijo el desconocido callándose de repente.
Maddy se preguntó qué habría pasado porque los hoyuelos se le habían borrado de la cara.
–De acuerdo –le dijo tendiéndole la mano.
Pero él no la aceptó.
–Me llamo Madeleine Westmore, pero mis amigos me llaman Maddy.
«Este tipo no es tu amigo, tontaina», se recriminó en silencio.
–Hola, Maddy –contestó secándose la mano en el albornoz–. Ryan King, pero puedes llamarme Rye.
Cuando las palmas de sus manos se encontraron, Maddy sintió una descarga eléctrica que le recorrió de arriba abajo y la hizo estremecerse.
–Encantada de conocerte, Rye.
–Lo mismo digo, Maddy –contestó Rye sonriendo de nuevo.
–Bueno, me voy a cambiar antes de inundarte la casa –bromeó Maddy.
«O de que me dé un infarto si sigues sonriendo así», pensó.
–Muy bien –contestó Rye.
Y Maddy se perdió por el pasillo con el eco de su risa en los oídos.
Capítulo Cuatro
La habitación de invitados resultó ser un inmenso dormitorio con un gran ventanal que daba al acantilado. El viento y la lluvia se estrellaban con furia contra el cristal. Maddy se estremeció mientras se fijaba en la enorme cama con dosel e iba directa al baño.
La recibieron elegantes azulejos blancos, una bañera antigua de patas de metal y una chimenea victoriana, que calentó la estancia nada más encenderla. Sobre el cesto de la ropa había dos toallas, una pastilla de jabón sin abrir y una frasco de champú.
Maddy estornudó mientras se desnudaba y se metía en la bañera.
Seguro que Ryan King no sentía el más mínimo interés en ella. Un hombre tan guapo como él sólo salía con modelos. Le había hecho reír, pero nada más.