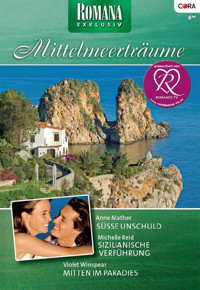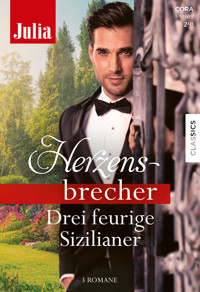5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Temático
- Sprache: Spanisch
Un marido inolvidable Michelle Reid Samantha había vivido un año sufriendo amnesia, pero, cuando aquel hombre moreno e imponente apareció en su vida, supo con total seguridad que estaba a punto de conocer su pasado. El modo tan instintivo en el que su cuerpo había reaccionado ante la presencia de André Visconte era señal inequívoca de que lo conocía. Sin embargo, cuando él empezó a insistir en que era su marido, Sam se quedó perpleja. ¿Cómo era posible que hubiera tardado tanto tiempo en encontrarla? ¿Qué secretos de su propio pasado le estaba ocultando? Siempre conmigo Yvonne Lindsay Tras un accidente, Xander Jackson sufrió una amnesia que le impedía recordar los últimos años de su vida, incluido el hecho de que había abandonado a su mujer. Y esta, Olivia, decidió aprovecharse de esa circunstancia para volver a empezar con el hombre al que seguía amando. Conseguir que Xander creyera que continuaban siendo la pareja feliz y apasionada que habían sido era sencillo. Pero Olivia tenía que hacer desaparecer toda evidencia de la devastadora pérdida que había destruido su relación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 75 - junio 2021
© 2001 Michelle Reid
Un marido inolvidable
Título original: The Unforgettable Husband
© 2015 Dolce Vita Trust
Siempre conmigo
Título original: The Wife He Couldn’t Forget
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2002 y 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-418-5
Índice
Créditos
Índice
Un marido inolvidable
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Siempre conmigo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Capítulo Dieciocho
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ANDRÉ Visconte estaba sentado tras su escritorio, con los pies apoyados sobre este y un vaso de su whisky favorito en la mano.
Era tarde y estaba cansado, de manera que tenía los ojos cerrados. Debería haber ido directamente a casa después de asistir a la inauguración del restaurante de un amigo, pero en lugar de ello había decidido acudir a su oficina. Esperaba una llamada de París y le había parecido más razonable acudir allí que a su casa, pues el despacho estaba más cerca .
Además, su hogar ya no tenía el más mínimo atractivo para él.
Alguien había dicho alguna vez que el hogar de una persona estaba donde estaba su corazón, pero André había llegado a la conclusión de que él carecía de corazón, de manera que su hogar era cualquier lugar en el que pudiera descansar. Y, dependiendo de dónde estuviera, eso normalmente significaba alguna de las residencias que poseía en las principales ciudades del mundo. Pero lo cierto era que, al margen de su apartamento en Nueva York, apenas había puesto los pies en las demás durante los pasados meses, aunque sus casas eran perfectamente atendidas durante todo el año por si decidía dejarse caer por alguna.
O por si decidía hacerlo Samantha.
Samantha… Los dedos que rodeaban el vaso de whisky se tensaron y la boca de André adquirió una expresión de tal cinismo, que cualquiera que lo hubiera visto habría salido corriendo.
Porque hacía un año que André Visconte no era conocido precisamente por su buen humor.
No era el mismo desde que Samantha había desaparecido de su vida. Solo un estúpido se habría atrevido a pronunciar su nombre en alto delante de él, y ya que los estúpidos no eran tolerados en el imperio Visconte, a nadie se le ocurría hacerlo.
Pero André no podía evitar que el nombre de Samantha resonara en su cabeza alguna vez, y cuando sucedía, era difícil frenar la oleada de emociones que lo acompañaba. El dolor era una de ellas, además de una sorda rabia dirigida por completo hacia sí mismo por haber permitido que Samantha se alejara de él.
También tenía que enfrentarse a momentos de angustiosa culpabilidad, y a otros de terrible preocupación por lo que hubiera podido ser de ella. Y la amargura que le producía saber que había sido capaz de dejarlo le hacía desear no haberla conocido nunca.
Pero sobre todo sentía dolor, un dolor de tales proporciones, que a veces tenía que esforzarse por no gemir en alto cuando se apoderaba de él.
¿Por qué? Porque a veces la echaba de menos tanto como si se hubiera quedado sin aire para respirar.
Esa noche había sido una de esas ocasiones. Durante la inauguración del restaurante, había logrado divertirse un poco; incluso había logrado reír… Pero entonces había visto a una mujer pelirroja que le había recordado a Samantha y su humor había pasado al otro extremo.
Después de eso había decidido escapar y refugiarse en algún lugar en que nadie pudiera verle rumiando sus penas. Pero la odiaba por hacerle sentirse así.
Vacío. La palabra era «vacío».
Dio un largo trago a su whisky con la esperanza de que este le hiciera olvidarla, pero fue inútil. La imagen de Samantha permaneció en el fondo de sus ojos, sonriéndole provocativamente.
Su estómago se contrajo. Su entrepierna se tensó. Su corazón empezó a latir más rápidamente.
–Bruja –murmuró.
Doce meses. Doce largos, tristes y angustiosos meses sin tener noticias de ella, sin ni siquiera saber si estaba viva. Samantha había desaparecido de la faz de la tierra como si nunca hubiera vivido en ella.
El timbre del teléfono sobresaltó a André. Reacio, dejó el vaso en el escritorio y descolgó el auricular.
–Visconte –dijo en tono ronco.
Se sorprendió al oír la voz del director de su empresa en Inglaterra en lugar de la de su hombre en París.
–¿Nathan? –frunció el ceño–. ¿Qué diablos…?
Fuera lo que fuese lo que le dijo Nathan Payne, hizo que André reviviera al instante. Sus ojos destellaron a la vez que se ponía rápidamente en pie.
–¿Qué…? ¿Dónde…? –exclamó–. ¿Cuándo…?
Desde el otro lado del Atlántico, Nathan Payne comenzó a hablar en frases rápidas y precisas que hicieron que André se pusiera blanco como una sábana.
–¿Estás seguro de que es ella? –preguntó cuando Nathan terminó.
La respuesta afirmativa hizo que volviera a sentarse lenta y cuidadosamente, como si tuviera que calcular con total precisión cada movimiento que hacía por si de pronto se quedaba sin fuerzas.
–No, estoy seguro de que no podrías –respondió a algo que dijo Nathan. La mano que había alzado para cubrirse los ojos temblaba ligeramente–. ¿Cómo ha sucedido?
La explicación le hizo terminar su whisky de un trago.
–¿Y lo viste en el periódico? –no podía creerlo. No podía creerlo en absoluto.
Samantha… Ladeó su oscura cabeza mientras un conocido dolor lo recorría.
–¡No! –respondió a una sugerencia de Nathan–. Limítate a observarla, pero no hagas nada más –volvió a ponerse en pie rápidamente–. Salgo para allá ahora mismo. ¡No la pierdas de vista hasta que llegue!
El auricular golpeó su base con un ruido seco. Un instante después, André salía del despacho.
Samantha vio que el hombre había vuelto. Ocupaba la misma mesa que el día anterior y la observaba con un disimulo que indicaba con claridad que no quería que supiera que lo estaba haciendo.
Samantha no sabía por qué.
No lo reconocía. Su rostro perfectamente afeitado no despertaba ningún recuerdo, ningún indicio que indicara que tal vez lo hubiera conocido en otra época, en otro lugar, en otra vida, tal vez.
Otra vida…
Reprimió un suspiro y se volvió para preparar la orden de bebidas que acababa de darle Carla. Sirvió ginebra en dos vasos mientras con la otra mano tomaba dos botellas de tónica.
–Pareces una auténtica profesional –comentó Carla en tono irónico desde el otro lado de la barra.
«¿Será cierto?», se preguntó Samantha mientras colocaba las bebidas en la bandeja. «Tal vez se trate de una habilidad perteneciente a esa otra vida que no puedo recordar».
–¿Quieres cervezas de barril o botellas?
–Botellas, claro… ¿Te encuentras bien? –preguntó Carla con el ceño fruncido, pues Samantha solía ser dada a bromear siempre que surgía la oportunidad.
–Solo estoy un poco cansada –contestó Samantha mientras se alejaba cojeando hacia el refrigerador para sacar dos botellas de cerveza. Su respuesta estaba justificada, ya que ni ella ni Carla deberían estar trabajando en el bar del hotel esa noche. Oficialmente, su trabajo consistía en atender la recepción, pero el hotel estaba en las últimas, apenas hacía negocio y sus escasos empleados debían acudir allí donde eran necesitados.
Como aquella semana, por ejemplo, en la que Carla y ella estaban doblando la jornada para atender la recepción durante el día y el bar por la tarde.
Pero eso no significaba que estuviera tan cansada como para imaginar un par de ojos clavados en ella cada vez que se volvía. Volvió cojeando con las dos botellas de cerveza y miró de reojo al desconocido, que apartó de inmediato la vista.
–¿Sabes quién es el hombre que está sentado solo? –preguntó a Carla.
–¿Te refieres al tipo atractivo y acicalado con el traje de Savile Row? –al ver que Samantha asentía, contestó–: Se llama Nathan Payne y ocupa la habitación doscientos doce. Llegó anoche, cuando Freddie estaba en recepción. Parece que está aquí por un asunto de negocios, cosa que no me sorprende, pues no puedo creer que un hombre como él haya elegido por voluntad propia este lugar para pasar las vacaciones.
El tono despectivo de Carla fue evidente, y Samantha no hizo nada por discutírselo. Aunque el hotel se hallaba situado en un precioso lugar de Devon, estaba tan deteriorado y descuidado, que no le extrañó nada que su compañera hiciera aquel comentario.
–Corre el rumor de que trabaja para una importante empresa hotelera –continuó Carla–. La clase de empresas que compran hoteles como este y lo convierten en un complejo de vacaciones moderno, como los que se ven a lo largo de la costa.
¿Sería eso lo que estaba haciendo? ¿Comprobar el estado del hotel, no observarla a ella? Samantha sintió un inmediato alivio.
–No hay duda de que a este lugar le vendría de maravilla un buen lavado de cara –comentó.
–Espero que no a costa de nuestros trabajos –dijo Carla–. El hotel tendría que cerrar para renovarse, ¿y dónde nos dejaría eso a nosotras? –preguntó en tono sombrío antes de alejarse con la bandeja.
Samantha se quedó pensando en las palabras de su amiga. ¿Qué iba a hacer si el hotel cerraba? Era posible que el Tremount fuera un lugar viejo y descuidado, pero había sido como un salvavidas para ella cuando había necesitado uno. No solo trabajaba allí, sino que vivía allí. El Tremount era su hogar.
El desconocido se fue bastante temprano. Hacia las nueve miró su reloj, se levantó y salió del bar. Su forma de hacerlo fue muy resuelta y decidida, como si fuera a algún lugar especial y llegara tarde.
Un suspicaz Freddie lo confirmó unos minutos después.
–Ese tipo del grupo Visconte se ha ido a toda prisa –dijo–. Ha salido del hotel y ha montado en su coche como si lo persiguiera el diablo.
–Supongo que no soportaba la idea de pasar una noche más compartiendo el baño con otros ocho huéspedes –dijo Carla con ironía.
–Más que huir daba la impresión de que iba a reunirse con alguien –dijo Freddie–. El tren de Londres llega a las… ¿Samantha? –se interrumpió de pronto–. ¿Te encuentras bien? Te has puesto un poco pálida.
Samantha se había mareado un poco al oír el nombre «Visconte». Por un instante, había creído reconocerlo, cosa que era toda una novedad, porque los nombres nunca solían significar nada para ella.
Ni los nombres, ni los lugares, ni las fechas…
–Estoy bien –dijo, y sonrió–. ¿Quieres tomar lo de siempre, Freddie? –preguntó en tono desenfado.
Pero el nombre permaneció con ella el resto de la tarde. De vez en cuando pensaba en él y entraba en un extraño trance. ¿Sería un recuerdo, un breve destello de su pasado?
Si era así, debía comprobarlo. Y ya que el nombre «Visconte» estaba ligado al desconocido, decidió interrogarlo en la primera oportunidad que tuviera, porque, si no lo intentaba ella misma, ¿cómo iba a llegar a averiguar alguna vez quién era?
La semana anterior, el periódico local había vuelto a sacar su foto junto a un artículo en el que se explicaba su situación, pero nadie había acudido a interesarse por ella. La policía había llegado a la conclusión de que debía estar sola en el mundo y de vacaciones en Devon cuando sufrió el accidente. El coche que conducía había quedado calcinado hasta el extremo de que solo habían podido deducir que se trataba de un Alfa Romeo rojo. No habían recibido informes sobre un Alfa Romeo perdido ni sobre una mujer desaparecida conduciendo un Alfa Romeo.
A veces se sentía como si realmente hubiera muerto en aquella solitaria carretera la noche que el camión cisterna chocó con ella y hubiera resucitado varias semanas después como un ser humano completamente distinto.
Pero no era una persona distinta, se dijo con firmeza. Solo era un ser humano perdido que necesitaba encontrarse a sí mismo. Ya que no tenía otra cosa, debía aferrarse con todas sus fuerzas a aquella idea.
A las once de la noche se vació el bar. Samantha frotó su dolorida rodilla y terminó de recoger la barra. Una hora después, estaba en la cama, y a las ocho y media de la mañana, tras pasar una inquieta noche soñando con demonios y dragones, estaba trabajando en recepción con Carla.
Ese día se iban muchos clientes, de manera que había mucho trasiego en el vestíbulo del hotel, pero Samantha se mantuvo atenta por si veía al señor Payne, decidida a hablar con él si surgía la oportunidad.
Y la oportunidad llegó a la hora del almuerzo. Samantha estaba anotando los datos de un nuevo huésped cuando alzó la mirada y vio que el señor Payne entraba en el vestíbulo. Decidió aprovechar la oportunidad de inmediato.
–Discúlpame un momento –dijo a Carla, y salió del mostrador de recepción.
Estaba a punto de avanzar cuando vio que otro hombre entraba en el vestíbulo y se detenía junto al señor Payne.
Ambos eran altos y fuertes y ambos vestían la clase de trajes que solo se encontraban en sastrerías de primera. Pero el recién llegado era más alto y más moreno, y, al verlo, Samantha sintió un escalofrío que le impidió acercarse.
Mientras lo observaba, vio que sus ojos oscuros miraban con impaciencia a su alrededor. Había tensión en él, una inquietud tan contenida, que se reflejaba a lo largo de su firme mandíbula como si estuviera apretando y aflojando los dientes continuamente.
De pronto, sus miradas se encontraron… y el hombre pareció horrorizado. Samantha pensó que no le gustaba lo que estaba sucediendo y, mientras sentía que se le hacía un nudo en la garganta, pensó que tampoco le gustaba aquel hombre. No podía respirar, no podía tragar. Incluso su corazón se detuvo un instante para volver a latir con renovada energía contra su sien derecha.
Como si hubiera percibido lo que le estaba sucediendo, la mirada del hombre ascendió hasta su sien. Al ver que se estremecía, Samantha recordó la pequeña cicatriz que tenía allí y alzó instintivamente una mano para cubrirla.
El hecho de verla moverse pareció impulsar al hombre a hacer lo mismo. Al ver que avanzaba hacia ella, Samantha empezó a sudar. El vestíbulo pareció convertirse en un túnel en cuyos extremos solo estaban ellos y que se iba estrechando según el hombre avanzaba. Para cuando se detuvo ante ella, Samantha sentía que estaba a punto de ahogarse.
Era grande… demasiado grande. Demasiado moreno, demasiado atractivo, demasiado… todo. La abrumaba con su presencia, con la cautivadora mirada que ardía en sus ojos.
«No», protestó ella en silencio, aunque no sabía por qué estaba protestando.
Tal vez había hablado en alto, porque él se puso pálido de repente y su mirada se oscureció visiblemente.
–Samantha –murmuró con voz ronca–. Oh, Dios mío…
Samantha se desmayó. Con su nombre aún resonando en su cabeza, cerró los ojos y cayó como un peso muerto sobre la alfombra del vestíbulo del hotel.
Capítulo 2
DURANTE los largos días y semanas que había pasado en el hospital nunca se había desmayado. Durante los aterradores meses que había durado su lenta recuperación nunca se había desmayado. Durante los doce meses pasados había rogado con fervor para encontrarse con alguien que dijera su nombre.
Sin embargo, cuando por fin alguien lo había hecho, se había desmayado.
Samantha recuperó la consciencia pensando confusamente en todo aquello. Se encontraba tumbada en uno de los sofás del vestíbulo y Carla estaba agachada junto a ella, sosteniéndole la mano. Un murmullo de voces la rodeaba.
–¿Estás bien? –preguntó Carla con ansiedad en cuanto vio que su amiga abría los ojos.
–Me conoce –susurró Samantha–. Sabe quién soy.
–Lo sé –asintió Carla con delicadeza.
El desconocido apareció de pronto tras su hombro. Aún parecía demasiado grande, demasiado moreno, demasiado…
–Lo siento –dijo con voz ronca–. Verte ha supuesto tal conmoción, que he actuado sin pensar –se interrumpió, tragó con evidente esfuerzo y añadió–. ¿Te encuentras bien cara?
Samantha no respondió. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de asimilar el atemorizador hecho de que aquel hombre parecía conocerla, mientras que para ella él era un completo desconocido. No era justo… ¡no lo era! Los médicos habían hablado de la posibilidad de que una conmoción como aquella le hiciera recuperar la memoria.
Pero no había sido así. Una intensa decepción hizo que volviera a cerrar los ojos.
–No –rogó él con aspereza–. Samantha… no vuelvas a desmayarte. No estoy aquí para… –alargó una mano y la tocó en el hombro.
Los sentidos de Samantha enloquecieron, provocándole una oleada de pánico que la hizo erguirse casi con violencia.
–No me toques… –dijo, temblorosa–. No te conozco. ¡No te conozco!
El hombre masculló una maldición y en ese momento apareció a su lado el señor Payne, que murmuró algo en italiano. El otro hombre contestó en la misma lengua, luego giró sobre sus talones y se sentó con brusquedad en una silla cercana, como si acabara de quedarse sin fuerzas. Solo entonces se le ocurrió a Samantha que, si de verdad la conocía, él también debía estar conmocionado.
Carla le ofreció un vaso de agua.
–Bebe –dijo en tono imperativo–. ¡Tienes un aspecto terrible!
El desconocido alzó la cabeza y miró a Samantha a los ojos. Por un momento, ella sintió que se hundía en su oscura profundidad, como atraída por algo más poderoso que la lógica. Confundida, apartó la mirada y se cubrió el rostro con una mano mientras trataba de controlarse.
–¿Está bien?
–¿Qué le ha pasado?
–¿La ha molestado ese hombre?
Oír aquel barullo de preguntas hizo recordar a Samantha que había otras personas presentes.
–Sácame de aquí –susurró a Carla.
–Por supuesto –dijo su amiga, comprensiva, y se irguió antes de tomar el brazo de Samantha para ayudarla a levantarse. Fue una ayuda providencial porque, en cuanto se puso en pie, Samantha sintió una punzada de dolor en la rodilla que le hizo gemir de dolor.
Carla frunció el ceño.
–Al caer te has golpeado la rodilla mala contra la esquina de la mesa –explicó mientras señalaba la falda azul marino de Samantha, que acababa justo por encima de su rodilla–. Espero que no te la hayas dañado más.
Samantha apretó los dientes y empezó a caminar cojeando hacia una puerta en la que había una placa que decía Sala de Personal.
El desconocido se puso en pie de inmediato.
–¿A dónde vas? –preguntó con aspereza.
–A la sala de personal –respondió Samantha y, reacia, añadió–: Puedes venir si quieres.
–Desde luego que quiero –replicó él, y se movió para seguirlas, pero se detuvo enseguida y miró a su alrededor–. ¿Sois las dos únicas personas encargadas de atender la recepción? –preguntó.
Norteamericano. Su acento era norteamericano, pensó Samantha, confundida, pues acababa de oírle hablar en italiano con Nathan Payne.
–El director está de viaje –explicó Carla–. Voy a acompañar un momento a Samantha y enseguida vuelvo.
–¡No! –protestó Samantha a la vez que estrechaba convulsivamente la mano de su amiga–. ¡No me dejes sola con él! –susurró, sin preocuparla si el desconocido la oía y se ofendía.
–De acuerdo –dijo Carla, aunque con expresión preocupada. Aquel era el día más ajetreado de la semana en recepción, y no podían abandonarlo las dos a la vez así como así.
–Nathan –incluso Samantha, en su estado de conmoción, percibió la autoridad que había en el tono de aquel hombre cuando hablaba así–. Ocúpate de la recepción –al ver la expresión insegura de Carla, añadió–: No te preocupes. Sabe lo que hace. Vamos ahí, ¿no? –preguntó a la vez que señalaba la puerta que había junto al mostrador de recepción.
Samantha asintió y tuvo que morderse el labio inferior para no volver a gemir de dolor cuando empezó a caminar. El hombre las siguió tan de cerca que casi pudo sentir su aliento en la nuca.
Se estremeció y deseó que se alejara un poco para darle tiempo de recuperarse y pensar. No quería que estuviera allí. No le gustaba. No quería que le gustara… Pero, teniendo en cuenta que aquel hombre podía ser el enlace con su pasado, era una estupidez reaccionar así.
Una vez sentada en una de las sillas de la sala de personal, Samantha pidió a Carla que fuera a su cuarto por unos analgésicos. El desconocido ocupó una silla junto a ella. Al percibir el calor de su cuerpo y su ligero aroma a loción para el afeitado, Samantha tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para no apartarse de él.
–¿Duele mucho? –preguntó él a la vez que señalaba su rodilla.
–No, no mucho –mintió Samantha.
–¿Te heriste la rodilla de gravedad en el accidente?
Ella lo miró sin ocultar su sorpresa.
–¿Sabes lo de mi accidente?
–Si no lo supiera, ¿cómo iba a haberte encontrado?–replicó él, enfadado.
Samantha se estremeció al oír su tono. Él suspiro y se inclinó hacia ella.
–Lo siento –dijo–. No pretendía hablarte así –al ver que ella no decía nada, siguió hablando–. Nathan estaba inspeccionando unas propiedades que hay por aquí. Vio el artículo sobre ti que apareció en el periódico local y reconoció tu foto. No podía creerlo, ni yo tampoco cuando me llamó a Nueva York para… –las palabras parecieron bloquear su garganta y tuvo que tragar.
–¿Quién es Nathan? –preguntó Samantha.
Él la miró con dureza.
–¿No crees que ya es hora de que preguntes quién soy yo? –sugirió.
Samantha negó enfáticamente con la cabeza. Era extraño, y no sabía exactamente por qué, pero todavía no se sentía preparada para saber quién era.
–Ese hombre… Nathan –insistió en lugar de contestar–. Se ha quedado aquí estos últimos días para tenerme vigilada, ¿no?
Él reaccionó a su negativa a contestar tensando la mandíbula.
–Sí –contestó–. Cuando me llamó y me contó lo de tu accidente y… –tuvo que interrumpirse a la vez que alzaba una temblorosa mano hasta su boca–. No quiero pensar en eso ahora –murmuró al cabo de un momento–. No puedo soportarlo…
–Lo siento –murmuró Samantha, comprendiendo que el horrible artículo lo hubiera afectado.
–¿Sientes haber sobrevivido cuando otras seis personas murieron?
Las ásperas palabras del desconocido hicieron que una fría rabia se apoderara de Samantha.
–No siento ningún placer por haber sido la afortunada –replicó con frialdad–. Seis personas murieron. Yo sobreviví. ¡Pero si crees que he pasado el último año considerándome afortunada a su costa, estás muy equivocado!
–Yo he pasado el último año deseándote el infierno –dijo él–. Y ahora he descubierto que ya estabas viviendo en él…
Aquello era cierto, reconoció Samantha. Había estado viviendo en el infierno. ¿Pero qué había hecho para que aquel hombre le hubiera deseado algo tan cruel?
Fuera cual fuese el motivo, sus ásperas palabras dolieron y no sirvieron precisamente para que se sintiera más cómoda con él. De hecho, estaba asustada.
Él debió darse cuenta, porque de pronto se puso en pie.
Debía medir más de un metro ochenta y la habitación pareció empequeñecerse con su presencia. Dejó escapar un áspero suspiro y murmuró algo que sonó como una maldición. Cuando lo hizo, parte de la tensión reinante abandonó el ambiente.
–No estoy llevando esto muy bien –admitió finalmente.
Samantha estaba de acuerdo, pero sabía que ella no lo estaba haciendo mejor.
Carla fue muy oportuna reapareciendo de nuevo. Miró con cautela de un tenso rostro a otro, se sentó junto a Samantha y le entregó el tubo de analgésicos y un vaso de agua.
–Gracias –murmuró Samantha. Sacó dos pastillas del tubo, las tragó con ayuda del agua y luego se apoyó contra el respaldo de la silla. Cerró los ojos a la espera de que hicieran su efecto. La rodilla le dolía bastante y tenía la sensación de que le ardía, lo que le hizo pensar que debía haberse llevado un buen golpe.
Pero tuvo que admitir que ese no era el verdadero motivo por el que estaba sentada con los ojos cerrados. En realidad era un modo de escapar de lo que estaba pasando allí. Sentía que la oscura sombra de aquel hombre amenazaba con engullirla por completo.
Además, había demasiado silencio. El suficiente como para dejarle sentir que Carla y él estaban intercambiando silenciosos mensajes que debían implicarla a ella, aunque no se molestó en abrir los ojos para averiguar de qué se trataba. Pero enseguida tuvo oportunidad de hacerlo.
–Sam… –la voz de Carla sonó cargada de ansiedad–… ¿crees que vas a estar bien? Yo debería salir a comprobar que todo va bien.
Samantha comprendió que el plan consistía en dejarla a solas con el hombre. No quería quedarse sola con él, pero tampoco tenía mucho sentido retrasar lo inevitable. Además, comprendía el aprieto en que se encontraba Carla. Les pagaban por hacer un trabajo, y aquel hotel ya tenía una reputación lo suficientemente mala como para que sus empleados se dedicaran a abandonar su puesto.
De manera que asintió y se obligó a abrir los ojos y a sonreír.
–Gracias. Ya estoy bien.
Carla se levantó, miró con expresión preocupada a su amiga y salió de la habitación.
El silencio reinante se volvió opresivo.
Samantha no movió un músculo, y él tampoco.
–¿Y ahora qué? –preguntó ella cuando no pudo soportar más la tensión.
–Es la hora de enfrentarse a la verdad –contestó él, reacio. Tras mirarla unos segundos, volvió a sentarse junto a ella y alargó una mano hacia el vaso.
Sus dedos rozaron levemente los de Samantha, que sintió que su pulso se aceleraba al instante. Le quitó el vaso, lo dejó en la mesa y luego la desconcertó aún más tomándola de la mano.
–Mírame –dijo.
Samantha bajó la vista y la fijó en sus manos unidas; la orden le hizo apretar los dientes, pero fue incapaz de mover un músculo.
–Sé que todo esto supone una terrible conmoción para ti, Samantha, pero tienes que empezar a enfrentarte a ello…
Aquello era cierto, pero no quería hacerlo.
–Al menos, empieza por mirarme mientras te hablo.
Samantha necesitó hacer acopio de todo su valor para alzar la vista y mirarlo directamente.
«Es tan guapo…», fue el primer pensamiento que pasó por su mente. Tenía el pelo moreno y liso, y su piel poseía un bronceado que parecía completamente natural en él. Sus ojos color chocolate oscuro estaban enmarcados por largas pestañas negras. Tenía una nariz recta y perfectamente equilibrada y una boca firme pero también sensual. En conjunto tenía un rostro muy atractivo, de fuertes rasgos.
Pero seguía siendo el rostro de un completo desconocido.
Un desconocido que estaba a punto de insistir en que no lo era. De hecho, había una intimidad en su forma de mirarla que hizo comprender a Samantha que aquel hombre la conocía muy bien. Probablemente, mejor que ella a sí misma.
–Samantha –continuó él–. Sabes que te llamas Samantha.
Ella agradeció tener una excusa para retirar su mano de la de él y alzarla para apartar ligeramente el cuello de su blusa y mostrarle el colgante en el que llevaba su nombre escrito en letras de oro.
–Es lo único que me quedó –explicó–. Todo lo demás se perdió en el fuego.
Él frunció el ceño.
–¿Te quemaste?
–No, alguien me sacó del coche antes de que estallara –alzó una temblorosa mano hacia su sien–. Me herí en la cabeza, en el brazo… –zarandeó ligeramente su brazo derecho–… y mi pierna derecha.
Él bajó la mirada hacia su rodilla. Ni siquiera las gruesas medias que Samantha llevaba puestas podían ocultar por completo las cicatrices. Luego miró su sien.
–Tu encantador rostro… –murmuró a la vez que alzaba una mano para tocarle la cicatriz de la sien.
Samantha se echó hacia atrás instintivamente. Llevaba varios meses disfrutando del mero hecho de estar viva y sin sentir ningún rechazo al evidente deterioro físico con el que había sobrevivido, pero en aquellos momentos sintió una terrible necesidad de ocultarse.
¡Y todo por culpa de aquel hombre! No había duda de que era una de esas personas que gozaban de una perfección física envidiable y que sin duda se rodeaban de ella siempre que podían. Samantha supo en ese instante que, fuera quien fuese aquel hombre, y fuera cual fuese la relación que habían mantenido, ella ya no podía encajar en su selectivo gusto.
Se levantó y se apartó… ¡aunque sin la misma elegancia que él había mostrado al hacerlo, por supuesto!
–¿Quién eres? –preguntó con sequedad.
Él se levantó antes de contestar.
–Mi nombre es Visconte –contestó con voz ronca–. André Visconte.
–Visconte –repitió ella con suavidad–. ¿Del Consorcio de Hoteles Visconte?
Él asintió mientras la miraba con atención, buscando algún indicio de que su nombre pudiera significar algo para ella. Pero Samantha solo experimentó la misma extraña sensación que el día anterior, cuando Freddie pronunció aquel mismo nombre.
–¿Y yo? –susurró–. ¿Quién soy yo?
–También te apellidas Visconte –contestó él con suavidad–. Eres mi esposa…
Capítulo 3
PÁLIDA, con el cuerpo rígido y los ojos firmemente cerrados, Samantha se limitó a permanecer de pie, esperando a comprobar si aquella última conmoción lograba romper el grueso muro que rodeaba su memoria.
«Soy Samantha Visconte», pensó en silencio. «Su esposa. La esposa de aquel hombre. Un hombre al que debí amar lo suficiente como para casarme con él. Un hombre que debió amarme lo suficiente como para casarse conmigo».
Debería significar algo… pero no significaba nada.
–No –dijo finalmente, y abrió los ojos para mirarlo con la misma expresión de perplejidad–. El nombre no significa nada para mí.
Él apartó la mirada como si lo hubiera abofeteado y volvió a sentarse, pero no antes de que Samantha hubiera visto el dolor que reflejaron sus ojos.
–Lo siento –murmuró, incómoda–. No pretendía ser tan…
–¿Fría? –concluyó André al ver que ella dudaba.
Samantha deslizó la lengua por sus resecos labios.
–No… no comprendes –susurró–. Los médicos llevan varios meses diciéndome que una conmoción como esta podría ser el detonante para que empezara a recuperar la memoria, y…
–Necesito una bebida –interrumpió él, y se volvió hacia la puerta.
Samantha se sintió aliviada al ver que se iba, pues necesitaba estar sola unos momentos para tratar de asimilar todo aquello.
–¿Llevamos mucho tiempo casados?
No sabía por qué le había hecho detenerse antes de que saliera, pero la pregunta surgió involuntariamente, haciendo que André se detuviera con la mano en el pomo de la puerta.
–Dos años –contestó en un extraño tono de voz–. Dentro de dos días será nuestro segundo aniversario de boda –añadió, y a continuación salió de la habitación.
Samantha se quedó mirando la puerta, incapaz de sentir nada.
«Dos días», pensó. El doce de aquel mes. Eso significaba que ni siquiera habían podido celebrar juntos su primer aniversario.
Su accidente ocurrió el día doce. ¿A dónde se dirigía en su primer aniversario de boda? ¿Iba a reunirse con André cuando ocurrió el accidente? ¿Era ese el motivo por el que había…?
No. No debía permitirse pensar aquello. La policía le había asegurado que no había sido culpa suya. Un camión cisterna lleno de gasolina había patinado en la carretera mojada y había chocado con su coche y con otros tres antes de estallar en una bola de fuego. Tuvo suerte, porque el camión golpeó primero su coche y lo alejó. Las personas que iban en los otros vehículos no fueron tan afortunadas, pues la explosión los alcanzó de lleno. Otros conductores tuvieron tiempo de liberar a Samantha antes de que su coche se reuniera con los demás en el infierno. Pero su cuerpo tuvo que pagar el precio de la urgencia con que tuvieron que sacarla. Su cabeza, ya herida y sangrante, se rindió afortunadamente a la inconsciencia, pero le dijeron que el hombre que la había liberado no había tenido más remedio que tirar violentamente de su rodilla rota para liberarla a tiempo. Y su brazo, roto por tres sitios, empeoró por el mismo motivo.
Afortunadamente, el brazo ya había sanado, y la rodilla se le estaba fortaleciendo día a día con la ayuda de una severa fisioterapia. Pero la cicatriz de la sien era un recordatorio que veía cada vez que se miraba al espejo.
¿Pero por qué le estaba dando vueltas a aquello cuando tenía cosas mucho más importantes en que pensar? ¡Era una locura!
Volvió a sentarse con un suspiro. Ni siquiera se había planteado todavía la posibilidad de que André Visconte estuviera mintiendo. Aunque, ¿por qué un hombre como él iba a molestarse en reclamar a alguien en su estado físico y psicológico a menos que se sintiera obligado a ello?
Nadie lo había hecho en doce largos meses. ¿Cómo era posible que él no la hubiera encontrado antes?
André había dicho que durante aquel tiempo había deseado que estuviera en el infierno. ¿Significaba eso que su matrimonio ya había acabado antes de su primer aniversario de boda? ¿Sería ese el motivo por el que no se había molestado en buscarla? ¿Habría acudido solo porque alguien la había reconocido en el periódico como su esposa?
Una intensa agitación empezó a apoderarse de ella. La cabeza empezó a dolerle y se frotó la sien con los dedos. «Quiero recordar. ¡Quiero recordar, por favor!», rogó en silencio. André había mencionado Nueva York. ¿Era allí donde vivía? ¿Era allí donde se habían conocido? Sin embargo, el acento de ella era tan obviamente inglés, que en ningún momento se había cuestionado su nacionalidad.
¿Se habrían conocido en Inglaterra? ¿Tendrían una casa en aquella zona? ¿Era André lo suficientemente rico como para poseer casas en dos países distintos? Por supuesto que era rico. A fin de cuentas, era dueño de una prestigiosa cadena de hoteles. Solo había que mirarlo para darse cuenta de que tenía dinero.
¿Y en que la convertía eso a ella? Para haberse movido en los mismos círculos sociales que él debía ser una mujer rica.
Pero no se sentía rica. Se sentía pobre… empobrecida, de hecho.
Empobrecida desde el interior, sin que importara la evidencia exterior, con sus zapatos de cuero negro sin tacón, comprados más porque eran cómodos y prácticos que porque realmente se los hubiera podido permitir. Durante meses había vestido prendas de segunda mano, prendas que otras personas no querían usar más, pero que habían sido suficientemente buenas para una mujer que lo había perdido todo, incluyendo su pasado.
¿Qué veía Visconte cuando miraba a la mujer que según él era su esposa?
Samantha se levantó y fue a mirarse en el viejo espejo que colgaba de una de las paredes de la sala de personal. Si ignoraba la cicatriz de su sien, el reflejo le decía que era pasablemente atractiva. La combinación del pelo pelirrojo con su cremosa piel blanca debió llamar la atención en otra época, sobre todo antes de que demasiados meses de constante tensión hubieran hecho que sus mejillas se hundieran y que tuviera ojeras. Pero algo le decía que siempre había sido delgada, y los fisioterapeutas que la habían tratado se habían mostrado impresionados con lo que llamaban su «atlética estructura muscular».
–Puede que fueras bailarina –le dijo uno de ellos un día–. Tus músculos son fuertes, pero también muy flexibles.
Pero Samantha ya había aceptado que eso había pasado a la historia. Pensó en el desconocido y en su perfección física y quiso sentarse y llorar.
«No quiero esto», pensó en un repentino arrebato de pánico. «¡No quiero nada de esto! André Visconte no puede quererme. ¿Cómo va a quererme? Si soy su esposa, ¿cómo es posible que le haya llevado doce meses encontrarme? Si me quisiera, habría removido cielo y tierra para encontrarme. Yo lo habría hecho por él», reconoció con un extraño dolor que le hizo comprender que sus sentimientos por él no eran totalmente indiferentes, fuera lo que fuese lo que su mente se negaba a destapar.
–Oh, Dios mío –susurró mientras volvía a sentarse y enterraba el rostro entre las manos. El dolor de cabeza se estaba volviendo insoportable.
«¡Contrólate!», se dijo. «Tienes que dominarte y empezar a pensar en lo que va a pasar…»
André Visconte regresó en ese momento a la sala. Se había quitado la chaqueta y había aflojado el nudo de su corbata para soltarse el botón superior de la camisa, como si le molestara la opresión de la ropa. Avanzó hacia Samantha con un vaso de un líquido dorado en la mano.
–Toma –dijo–. Creo que necesitas esto tanto como yo.
Ella negó con la cabeza.
–No. No puedo mezclar alcohol con los analgésicos… pero gracias de todos modos.
Sus palabras sirvieron al menos para que André se detuviera antes de tocarla. No sabía por qué, pero no quería que la tocara.
Desconocido. La palabra no dejaba de repetirse en su mente como una temible advertencia. Aquel hombre que decía ser su marido era un completo desconocido para ella. Y lo peor era que no dejaba de sentir que la sensación de que era un desconocido no era nueva para ella.
André dejó el vaso y permaneció ante ella en pie, con las manos metidas en los bolsillos. Parecía estar esperando algo, pero Samantha no sabía de qué se trataba, de manera que bajó la mirada y se limitó a esperar. Aquel era el comienzo de sus problemas, no el final.
–¿Qué tal tu rodilla?
–¿Qué…? –Samantha parpadeó y miró a André, pero enseguida volvió a apartar la mirada–. Oh… mejor, gracias.
Silencio. Empezó a ponerse nerviosa. Deseaba que André hiciera algo, que le dijera algo cruel y trillado como: «me alegra haber vuelto a verte. Siento que no me recuerdes, pero ahora tengo que irme».
Deseaba que la tomara en brazos y la abrazara con fuerza hasta que aquellas terribles sensaciones de miedo y confusión la abandonaran.
André miró a su alrededor y suspiró.
–Este sitio es un desastre –dijo.
Samantha lo miró con cautela. Tenía razón. El hotel en general y aquella habitación en particular estaban realmente deteriorados.
–A mí me gusta este lugar –se oyó decir–. Me ha dado un hogar y una vida cuando ya no poseía ni lo uno ni lo otro.
André volvió a ponerse pálido al oírla. Samantha pensó que tal vez creía que se estaba burlando de él. Volvió a sentarse a su lado. Demasiado cerca.
«Apártate de mí», quiso decirle.
–Tenemos que salir de aquí –dijo él, tenso–. Deberíamos buscar un lugar más privado en el que podamos relajarnos…
¿Quién podía relajarse en una situación como aquella?, se preguntó Samantha. Ella no, desde luego.
–Y hablar –continuó André–. Seguro que querrás hacerme un montón de preguntas, como yo quiero hacértelas a ti, y creo que para eso estaríamos mejor en mi hotel en Exeter.
–Tu hotel –repitió Samantha, recordando el gran hotel que se había inaugurado el año anterior.
–¿Querrás venir?
–Yo… –Samantha no sabía si quería ir con él a algún lugar… o si quería dejar el único sitio en que se había sentido segura durante aquel año.
–O vienes conmigo o me traslado aquí –el tono de André dejó bien claro que no iba a marcharse–. Preferiría que vinieras a mi hotel simplemente porque es cien veces más cómodo que este. Además, no estoy dispuesto a volver a perderte de vista nunca más, ¿comprendido?
Samantha estuvo a punto de atragantarse al oír aquello.
–Quiero pruebas –susurró.
André frunció el ceño.
–¿Pruebas de qué?
–De que eres quien dices que eres y de que yo soy quien dices que soy. No pienso tomar ninguna decisión hasta que me lo hayas confirmado.
André se levantó y salió de las sala sin decir una palabra. Volvió unos segundos después con la chaqueta de su traje en la mano. Ya estaba sacando algo de un bolsillo cuando se detuvo ante ella.
–Mi pasaporte –dijo, a la vez que dejaba caer el documento sobre el regazo de Samantha–. Y el tuyo. Es viejo, pero creo que podrá servirte de «prueba» –añadió, y dejó caer el documento sobre el otro–. Nuestro certificado de matrimonio –este aterrizó sobre los dos pasaportes–. Y una foto del día de nuestra boda.
Era evidente que había acudido preparado para aquello. Samantha miró el pequeño montón que se había formado sobre su regazo sin atreverse a tocarlo.
Tenía miedo de hacerlo.
Pero, ¿por qué? André ya le había dicho quién era él, quién era ella y que estaban casados, y ella lo creía. De manera que, ¿por qué temía mirar la prueba física de todo ello?
La respuesta llegó dura y fría, y la asustó más que todo lo demás. No quería mirar por el mismo motivo por el que había perdido la memoria. Los médicos le habían dicho que su amnesia tenía poco que ver con el accidente en sí. Este había ayudado, desde luego, pero el verdadero motivo se encontraba profundamente arraigado en algún otro trauma que no había podido soportar unido al dolor y al sufrimiento por el que había tenido que pasar. Su mente había decidió bloquearle la memoria para que solo tuviera que enfrentarse al trauma físico.
Mirar aquellos documentos iba a ser como abrir las puertas al trauma inicial, fuera este cual fuese.
–Nunca fuiste una cobarde, Samantha –dijo André con suavidad, haciéndole comprender al mismo tiempo que sabía con exactitud lo que estaba pasando por su cabeza.
–Pues ahora lo soy –susurró ella, y comenzó a temblar.
André se sentó de inmediato a su lado y cubrió las manos que Samantha tenía unidas en su regazo con una de las suyas. En esa ocasión ella no las retiró. De hecho, necesitaba aquel contacto.
–Entonces lo haremos juntos –dijo André con delicadeza.
Sin apartar la mano de las de ella, utilizó la otra para sacar su pasaporte de debajo de los demás documentos. Lo abrió por la página en que aparecía su foto. Debajo de esta podía leerse: Visconte, André Fabrizio. Ciudadano estadounidense.
–Parezco un gánster –dijo, tratando de aligerar el momento. Luego cerró el pasaporte y tomó el otro.
Se suponía que uno no sonreía en las fotos para el pasaporte, pero el rostro que miraba a Samantha desde su regazo era el de una persona que no sabía cómo borrar aquella provocativa sonrisa de sus labios, y en él no se percibía el más mínimo indicio de tensión. Simplemente parecía animada, encantadora y…
Visconte, podía leerse bajo la foto. Samantha Jane. Ciudadana Británica.