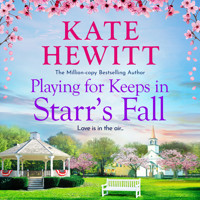2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Seducida por su salvador… Desesperada por escapar de un hombre que pretendía propasarse con ella, a Laurel Forrester no le quedó más remedio que pedir auxilio a su hermanastro, Cristiano Ferrero, que la tenía por una cazafortunas y una manipuladora, como su madre. Atrapada en el lujoso ático de Cristiano, con quien tenía una química explosiva, Laurel pronto se dio cuenta de lo vulnerable que era a su fuerte magnetismo. Y Cristiano, que la deseaba tanto como la despreciaba, le propuso un trato a cambio de protegerla: que se convirtiera en su amante durante dos semanas. Lo que ignoraba era que Laurel era virgen, y que su falta de experiencia haría que la desease aún más.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 Kate Hewitt
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un seductor seducido, n.º 2624 - abril 2018
Título original: The Innocent’s One-Night Surrender
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9188-129-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Laurel Forrester salió como una exhalación de la suite y corrió por el pasillo hacia el ascensor. Iba jadeante, y a trompicones por los taconazos de aquellos estúpidos zapatos que su madre había insistido en que se pusiera.
Oyó abrirse la puerta de la suite a lo lejos, detrás de ella, y las pesadas pisadas de Rico Bavasso.
–¡Vuelve aquí de inmediato!
Laurel gimió asustada y dobló la esquina a todo correr. Las relucientes puertas del ascensor aparecieron frente a ella como una promesa de libertad.
–Espera a que te…
Laurel cerró sus oídos a las amenazas de Bavasso y apretó temblorosa una y otra vez el botón de llamada. El ascensor, que debía estar en uno de los pisos inferiores, empezó a subir. «Vamos… Vamos…», lo apremió mentalmente.
Para sus más de sesenta años Bavasso avanzaba deprisa, y pronto sus pisadas se oyeron más cerca. Laurel se arriesgó a mirar tras de sí y de inmediato deseó no haberlo hecho, porque lo tenía casi encima. Tenía sangre en una mejilla por los arañazos que le había hecho al clavarle las uñas en un intento desesperado por zafarse de él.
«¡Ábrete! ¡Ábrete, por favor…!», rogó en silencio de nuevo, volviéndose hacia el ascensor. Si el ascensor no llegaba pronto no sabía qué podría hacer. Se defendería con uñas y dientes, y gritaría y patalearía por inútil que fuera porque, aunque entrado en años, Bavasso era un tipo grande y corpulento frente a ella, que con su metro sesenta y cinco difícilmente podría con él.
Las puertas del ascensor se abrieron por fin, y Laurel se abalanzó dentro y pulsó frenética varios botones. Le daba igual a qué piso la llevara mientras pudiera escapar de aquel hombre repulsivo que exigía que se dejase manosear y que le reclamaba aquello por lo que había pagado y que su madre le había prometido. Se le revolvían las entrañas de solo recordarlo.
Al ver a Bavasso avanzar a trompicones hacia el ascensor con una sonrisa triunfal, apretó desesperada el botón de «cierre de puertas». Tenía la pajarita torcida, y pareció que fueran a saltarle los botones de la camisa cuando alargó un brazo para evitar que las puertas del ascensor se cerraran. Laurel se pegó a la pared con el corazón latiéndole como un loco.
–Ya te tengo, pequeña zorra…
Laurel se quitó un zapato y le golpeó con él la mano, clavándole una y otra vez el afilado tacón. Bavasso la apartó, aullando de dolor, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir. Estaba a salvo, a salvo…
Se le escapó un sollozo de alivio por el miedo que había pasado, por lo que había estado a punto de ocurrir. Aún le temblaban las piernas. Se dejó caer al suelo y se rodeó las rodillas con los brazos.
Pero el peligro aún no había pasado. Todavía tenía que salir del hotel y abandonar Roma. Se había dejado el bolso en la suite de Bavasso, y estaba segura de que sus matones estarían esperándola en el vestíbulo. Los había visto en el casino, plantados detrás de él, impasibles como gorilas, mientras Bavasso jugaba en una de las mesas. Miraban a su alrededor, en busca de posibles amenazas… y ahora ella se había convertido en una amenaza para él.
¿Qué pensaría hacerle? Al principio se había mostrado encantador con ella, pero pronto le había parecido que estaba prestándole demasiada atención, y eso la había escamado, sobre todo cuando se suponía que tenía una relación con su madre. Además, parecía la clase de tipo arrogante que se cree con derecho a todo, y se temía que no lo dejaría estar. ¿Y qué pasaría con su madre? ¿Se volvería Bavasso contra ella, o de verdad habría tenido parte en aquello, como él le había dado a entender?
No, no quería creerlo… Su madre no podía haberla vendido al mejor postor. Otro sollozo escapó de su garganta, y se cubrió el rostro con las manos, superada por todo aquello. No debería haber accedido a ir a Roma, a interpretar un papel para conseguir lo que quería. Y sin embargo lo había hecho. Lo había sopesado y había decidido que merecía la pena. Un último favor y sería libre por fin. Solo que no había sido así.
El ascensor se detuvo, y cuando las puertas se abrieron Laurel se encogió, temerosa de encontrar a Bavasso fuera, esperándola, pero no estaba allí. El ascensor daba acceso directamente a lo que parecía una suite privada.
Se levantó, tirándose hacia abajo del dobladillo del corto vestido de satén plateado que también había escogido su madre. No podía quedarse en el ascensor; las puertas se cerrarían y volvería a bajar, y podrían acorralarla Bavasso o sus matones. Salió vacilante y miró a su alrededor. El suelo era de mármol negro pulido, y los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una panorámica impresionante de la Ciudad Eterna con su iluminación nocturna.
La decoración era moderna y minimalista, y la luz de las lámparas que había encendidas era tan tenue, que Laurel tardó un momento en darse cuenta de que no estaba sola. En medio del inmenso salón había un hombre con pantalones negros y una camisa gris marengo con el cuello abierto. Su pelo era negro y lo llevaba muy corto, y sus ojos grises. Cruzado de brazos como estaba, se resaltaban sus impresionantes bíceps, e irradiaba poder, control, peligro…
Al reconocerlo, a Laurel se le cortó el aliento.
–Hola, Laurel –la saludó él con esa voz profunda y aterciopelada.
–Cristiano… –murmuró, y se le escapó una risita de alivio–. Gracias a Dios…
Los ojos de Cristiano la recorrieron, fijándose en el vestido desgarrado, y enarcó una ceja.
–¿Se te ha ido de las manos?
La mirada de su hermanastro la hizo enrojecer, y bajó la vista al provocativo vestido, demasiado corto y con demasiado escote. Además, Bavasso le había arrancado un tirante, no llevaba sujetador, y en vez de braguitas su madre le había hecho ponerse un tanga minúsculo. Se sentía como si fuera desnuda.
–No sabía que estabas aquí –balbució.
–¿Ah, no? –le espetó él.
–No, por supuesto que no…
Laurel frunció el ceño al darse cuenta, ya tarde, del tono despectivo que había empleado Cristiano, que estaba escrutándola con una mirada entre desaprobadora y socarrona. Y no pudo evitar recordar la última vez que lo había visto, hacía diez años, cuando ella solo tenía catorce años y el veintitrés, cuando prácticamente se había echado a sus brazos por una estúpida apuesta adolescente con una amiga.
–Ni siquiera sé dónde estoy –le dijo. Hizo un esfuerzo por sonreír, pero los labios le temblaban.
–Estás en la suite privada del ático. Aquí es donde vivo.
Laurel había pulsado tantos botones del ascensor que ni sabía a qué piso la había llevado. Y, si era una suite privada, ¿cómo podía haber accedido a ella?
–Bueno, me alegra que el ascensor me trajera aquí; no sabes cuánto.
–Me lo imagino.
–¿Te importa si entro un momento al cuarto de baño? –le preguntó–. Me siento…
Sucia, se sentía sucia. Pero sería lo último que le confesaría a Cristiano, que ya estaba mirándola como si fuera una fulana. Ese pensamiento hizo que a Laurel le ardieran las mejillas. Sabía que era lo que parecía con ese vestido, pero ¿qué derecho tenía a juzgarla?
–Adelante –contestó él con frialdad, señalándole un pasillo–. Por ahí encontrarás uno.
–Gracias –respondió Laurel en un tono altivo para disimular su incomodidad.
¿Era solo por cómo iba vestida, o habría otra razón para que estuviera tratándola con ese desdén? No era que hubiesen tenido mucho trato, más bien ninguno. Su madre había estado casada tres años con el padre de Cristiano, Lorenzo Ferrero, pero durante ese tiempo solo lo había visto en dos ocasiones. La primera había sido justo después de la boda. Cristiano tuvo una agria discusión con su padre y se marchó furibundo. La segunda él había vuelto a la casa de su padre, no sabía muy bien por qué, y ella, con una ingenuidad patética, había intentado impresionarle.
Seis meses después Lorenzo se había divorciado de su madre, Elizabeth, y las dos habían regresado a Illinois. Su madre, que no había podido sacarle nada por el estricto acuerdo prematrimonial que habían firmado, había vendido las joyas que él le había regalado para poder seguir con el tren de vida al que estaba acostumbrada.
Cristiano seguía mirándola, allí cruzado de brazos, con esa expresión inescrutable, sin decir nada. Claro que… ¿qué esperaba que dijera, qué hiciera? Nunca había mostrado ninguna preocupación ni interés por ella. Se le hacía raro haber acabado en su suite privada. Sabía que aquel hotel, La Sirena, era de su propiedad, pero no sabía que viviera allí, ni había esperado encontrárselo.
–¿No has dicho que querías pasar al baño? –le preguntó.
Fue entonces cuando Laurel se dio cuenta de que ella también se había quedado mirándolo. Claro que era difícil no quedarse mirando a un hombre tan atractivo. Bajo la camisa de seda se adivinaban sus músculos pectorales, perfectamente definidos, y los pantalones acentuaban sus estrechas caderas y sus fuertes muslos. Pero más allá de su impresionante físico, lo que lo hacía tan atractivo era esa aura de autoridad que poseía, esa ferocidad contenida y la sensualidad que emanaba de cada uno de sus poros.
Había amasado su fortuna en los últimos diez años, con propiedades inmobiliarias, casinos y hoteles, y según la prensa del corazón sus conquistas, actrices de Hollywood y supermodelos europeas, de las que se cansaba a los pocos días, se contaban por docenas.
–Sí, gracias –murmuró, y se alejó por el pasillo.
Cristiano siguió a Laurel con la mirada mientras se alejaba apresuradamente por el pasillo, como un conejo asustado. Una conejita asustada y muy sexy con un vestido que dejaba muy poco a la imaginación y un solo zapato. Apartó la vista y apretó la mandíbula, irritado por la ráfaga de calor que lo recorrió. No había esperado sentir una atracción sexual tan fuerte hacia Laurel; sobre todo ahora que sabía qué clase de mujer era.
Cuando la había visto entrar en el casino esa noche, vestida como una golfa y del brazo de un hombre que le daba escalofríos, no podría haberse quedado más sorprendido. Habían pasado diez años de la última vez que la había visto, y aunque ahora era una mujer hecha y derecha, la había reconocido de inmediato.
Su sorpresa inicial se había transformado en una profunda decepción que le había revuelto el estómago, aunque no comprendía por qué, cuando debería haber imaginado que Laurel acabaría siendo una cazafortunas sin moral como su madre. Ya se lo había dejado entrever con sus coqueteos con tan solo catorce años, y como se solía decir, de casta le venía al galgo.
Cristiano fue hasta el ventanal y hundió las manos en los bolsillos del pantalón mientras rumiaba lo que le esperaba a Laurel… y a él. La había estado observando en el casino, colgada del brazo de Bavasso, flirteando con él de un modo tan exagerado y evidente que daba vergüenza ajena. No podía decirse precisamente que tuviese dotes interpretativas.
Bavasso, sin embargo, se había mostrado encantado con sus atenciones y, a lo que parecía, debía haberle exigido más, mucho más de lo que Laurel estaba dispuesta a dar.
Tras abandonar el casino debería haberse olvidado de ella, pero al subir a su suite del ático se había quedado de pie junto a los monitores de las cámaras de seguridad, observándola, esperando… Pero ¿esperando a qué? Sabía que se había comportado de un modo obsesivo, pero había sido como si no pudiera controlarse.
Se había dicho que era por el pasado, porque sabía que su madre era una ladrona y porque no estaba dispuesto a dejarlas desplumar a ninguno de sus clientes, ni a un tipo tan desagradable como Rico Bavasso. Esa era la excusa que se había dado a sí mismo, pero no acababa de creérsela.
Y luego, cuando los había visto irse del casino, con Bavasso prácticamente arrastrándola de la mano hacia los ascensores, se había quedado paralizado, con el corazón en un puño. Y aunque Laurel había ido con él sin oponer resistencia y con una sonrisa en los labios, esa sonrisa que, para su fastidio, le había tocado la fibra sensible.
No sabía qué había pasado en la suite de Bavasso, pero podía imaginárselo. Por algún motivo había permanecido pegado a los monitores, y por eso la había visto salir corriendo hacia el ascensor como si la estuviese persiguiendo una jauría. Parecía que, fuera lo que fuera lo que se había traído entre manos, en el último momento había decidido echar el freno. Y aunque él creía firmemente en que una mujer tenía derecho a decir no, aquello no iba a cambiar su opinión de ella ni un ápice.
A través de las pantallas de las cámaras de seguridad la había visto pulsar frenética varios botones, incluido el de su suite del ático. El acceso a esa planta estaba restringido, pero él podía desbloquearlo con solo accionar un interruptor en el panel de control, y se había apiadado al verla tan desesperada.
Ahora que Laurel estaba allí, la cuestión era qué iba a hacer con ella. Entornó los ojos mientras miraba el Coliseo iluminado. Había dejado que Laurel subiera porque había sentido que tenía que auxiliarla, porque era un hombre con sentido del deber. Pero eso no lo convertía en un santo, y podría ser que Laurel no estuviera tampoco a salvo con él…
Capítulo 2
Laurel se asomó a la primera habitación a la izquierda, un suntuoso dormitorio con baño. Se quitó el zapato y cruzó el suelo de moqueta pasando por delante de la enorme cama de matrimonio. Allí era donde dormía Cristiano, pensó. Su presencia impregnaba la habitación, y hasta podía olerlo: el aroma especiado de su aftershave entremezclado con otro, ese olor a él, tan masculino, que la hacía sentirse nerviosa y acalorada.
Se detuvo un momento y miró a su alrededor con curiosidad: una cama, un escritorio, un sillón… No había objetos personales, ni recuerdos, ni fotografías… Ni siquiera un libro. Y tampoco había signo alguno de una mujer, así que tal vez se hubiese cansado ya de su última conquista. ¿Pero qué le importaba nada de eso a ella? , se reprochó, y se fue derecha al cuarto de baño y echó el pestillo.
El baño era tan elegante y minimalista como el dormitorio, y casi igual de grande. Había una enorme bañera de mármol negra con grifos dorados, una ducha el doble de amplia de la que ella tenía en casa, y dos lavabos. El calor que emanaba a través de las losetas bajo sus pies descalzos le arrancó un suspiro tembloroso. Aún estaba agitada por los acontecimientos de las últimas horas.
La interminable noche en el casino, mientras Rico jugaba en una de las mesas y le lanzaba esas miradas lascivas que al principio ella se había dicho que eran producto de su imaginación. ¿Qué otra cosa podría haber pensado cuando se suponía que a Bavasso le gustaba su madre, y esta le había dicho que creía que iba a pedirle que se casara con él? ¿Por qué se fijaría en ella siquiera? La única razón por la que había ido a conocerlo era para darle a su madre sus bendiciones.
Cuando Bavasso le había pedido que lo acompañara arriba, a su suite, ella había mirado a su madre, llena de ansiedad, pero esta había sonreído y le había dicho que subiría en unos minutos y que los tres brindarían con champán. Ella la había creído. ¿Por qué no habría de haberla creído? Era su madre, y aunque más de una vez se había comportado de un modo cuestionable, jamás habría pensado que sería capaz de algo así. Cerró los ojos, dolida por esa traición.
Inspiró profundamente, abrió los ojos y se quitó el vestido, que quedó hecho un gurruño a sus pies. Abrumada de pronto por un remordimiento tan grande que se le revolvió el estómago y le entraron náuseas, lo lanzó a una esquina de un puntapié.
Pero con aquello no bastaba. El vestido seguía allí, como un desagradable recordatorio de todo lo que había pasado y lo que habría podido pasar. Lo agarró con un sollozo ahogado y tiró de él con ambas manos. La fina tela se rasgó con facilidad, y poco después, ya hecho jirones, lo metió con saña en la papelera. Solo entonces se dio cuenta de que no había sido buena idea destrozar la única prenda de ropa que tenía. No podía presentarse ante Cristiano tapada únicamente con aquel minúsculo tanga de encaje.
Con un gruñido de irritación se lo quitó, se metió en la ducha y abrió el grifo. Necesitaba que el agua se llevase la desagradable sensación que se había apoderado de ella, antes de preocuparse por qué iba a hacer, o qué se podría poner.
No debería haber accedido al plan de su madre. No debería haber vendido su alma por una promesa endeble que tal vez su madre ni siquiera llegaría a cumplir. Y si no lo hacía…
El corazón le dio un vuelco. No le parecía justo que, queriendo tan poco y trabajando tanto, pudiera acabar sin nada, pero sabía que de nada le serviría lamentarse ni autocompadecerse. Había tomado las decisiones que había tomado, y algunas de ellas habían sido equivocadas, pero tenía que salvar lo que pudiera de los escombros.
Permaneció en el cuarto de baño todo el tiempo que pudo, primero bajo el reconfortante chorro de la ducha y luego secándose y peinándose el cabello. Por suerte había un grueso albornoz colgado junto a la puerta, y se envolvió en él, aliviada al ver que la cubría hasta los tobillos. Necesitaba aquella armadura, por frágil que fuera.
Y también necesitaba tiempo para idear un plan, y pensar cómo iba a exponérselo a Cristiano. Por desgracia sus opciones eran muy limitadas: en la suite de Bavasso se había dejado el bolso, con el dinero y el permiso de conducir. Al menos su pasaporte estaba en la caja fuerte de la pensión donde su madre y ella se alojaban. ¿Pero cómo iba a hacer para ir allí? ¿Y si Bavasso estaba esperándola?
Inspiró profundamente y decidió que no podía mantenerse en esa indecisión. Había llegado el momento de enfrentarse a la situación, de hablar con Cristiano. Por frío y distante que se mostrase, era un hombre de principios. ¿Cómo no iba a ayudar a una mujer en apuros?
Sin nada que perder, salió del cuarto de baño y volvió al salón de la suite. Cristiano estaba sentado en un sofá con los pies apoyados en la mesita de cristal y cromo frente a él, con su smartphone de última generación en la mano y la vista fija en la pantalla. Al verla aparecer se lo guardó en el bolsillo y se levantó.
–¿Te sientes mejor? –le preguntó sardónico, enarcando una ceja.
–Sí, gracias. La ducha es increíble.
Su voz sonaba vacilante y débil, como si fuera una adolescente y no una mujer. Irritada consigo misma, se irguió. Aunque Cristiano la pusiese nerviosa, tenía que controlarse, tenía que mostrarse firme y segura de sí misma.
–Hay un favor que quiero pedirte –le dijo.
–¿Ah, sí? –contestó él, aunque no parecía sorprendido en absoluto–. ¿De qué se trata?
Lo había dicho en un tono tranquilo, pero había algo en su mirada que hizo recelar a Laurel.
–¿Podrías, si no es molestia, enviar a uno de tus empleados a la pensión donde me alojo? –le preguntó–. Necesito mis cosas: mi ropa y mi pasaporte –alzó la barbilla, obligándose a sostenerle la mirada–. Mi intención es marcharme de Roma lo antes posible.
Cristiano ladeó la cabeza.
–Deduzco que las cosas no han ido como esperabas.
A Laurel no le pasó desapercibida la ironía en su voz, y sus mejillas se tiñeron de rubor, pero no apartó la vista.
–Pues no –asintió.
Cristiano se quedó mirándola un momento, escrutándola en silencio, y Laurel sintió como si pudiera ver a través del grueso albornoz de rizo que llevaba puesto.
–A Rico Bavasso no le gusta que frustren sus planes –dijo finalmente.
–Eso me he imaginado, y por eso quiero salir del país.
–¿Y crees que te resultará tan fácil?
A Laurel se le encogió el estómago.
–¿Qué quieres decir?
–Bavasso es un hombre despiadado y con mucho poder –respondió Cristiano–. Escogiste mal a tu presa.
Ella lo miró dolida por la palabra que había empleado: «presa». Pensaba que había intentado seducir a Bavasso para sacarle los cuartos, que no era mucho mejor que una prostituta. No debería importarle, y tampoco sorprenderle. Al fin y al cabo, prácticamente se había comportado como si lo fuera, aunque no había pretendido que la velada tuviera el desenlace que había tenido. Una profunda sensación de vergüenza se apoderó de ella. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida, haberse dejado llevar de ese modo por su desesperación?
–No es mi presa –replicó, pero Cristiano se limitó a mirarla como si no la creyera–. Y no tienes derecho a juzgarme –lo increpó molesta–. ¿Qué sugieres que haga entonces?
–Que intentes pasar desapercibida durante un tiempo –respondió Cristiano con indiferencia, como si la tesitura en la que se encontraba no le importase lo más mínimo.
–¿Durante un tiempo? –repitió ella–. ¿Cuánto tiempo? ¿Y dónde voy a ir? Me dejé el bolso en su suite y todas mis cosas están en la pensión en la que estaba alojada con mi madre. ¿No podrías mandar a alguien a buscarlas? Es solo un pequeño favor…
–¿Pequeño? No estoy dispuesto a involucrar en una situación tan complicada a ninguno de mis empleados, bella.
–No me llames así –protestó Laurel entre dientes.
Sabía que no lo había dicho a modo de cumplido; le había sonado a burla. Y no podía soportar que se burlase de ella con lo vulnerable que se sentía en ese momento, cuando la vergüenza que la embargaba estaba corroyéndola por dentro.
–¿Por qué no? –quiso saber Cristiano, y su voz se tornó suave, seductora–. Eres muy hermosa; solo estoy constatando un hecho.
Sus ojos se deslizaron por su figura, como una caricia, y una ráfaga de calor afloró en su vientre y descendió hasta la unión entre sus muslos.
–¿Por qué te parece que es una situación tan complicada? –inquirió ella, fingiendo que su intensa mirada no le afectaba en absoluto.
–Porque Bavasso es un mal bicho y puede tomar represalias contra quien te ayude. Además, estoy seguro de que sus matones estarán esperando en la pensión, y si aparece alguien pidiendo la llave de tu habitación, los pondrá sobre aviso.
–¿Y no podrías… no sé, pedirle a quien mandes que sea discreto?
Cristiano entornó los ojos.
–Tal vez a ti te dé igual poner en peligro la vida de una persona inocente, pero a mí no.
A Laurel le flaqueaban de tal modo las piernas, que tuvo que ir hasta el otro sofá para sentarse.
–¿Qué voy a hacer? –murmuró, más para sí que para él. Apoyó la cabeza entre las manos y cerró los ojos–. ¿Qué voy a hacer?