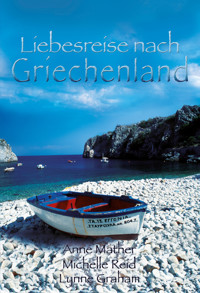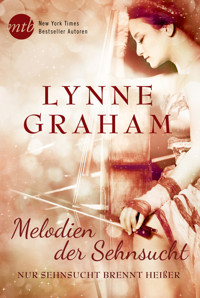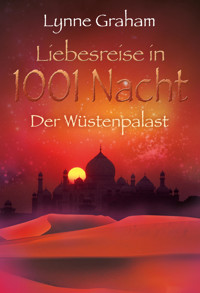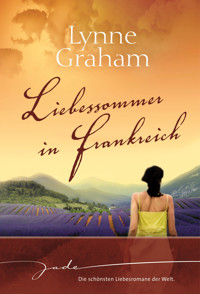2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Maxie recibiría la herencia de su madrina si se casaba en un año, y así podría resolver todos sus problemas económicos. Para lograrlo, había pensado que podría llegar a un acuerdo con el millonario griego Angelos Petronides, que la perseguía con intención de seducirla desde hacía mucho tiempo...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 1998 Lynne Graham
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una busqueda desesperada, Julia 977 - marzo 2023
Título original: MARRIED TO A MISTRESS
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción.
Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411416368
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Y COMO Leland me ha dado carta blanca para llevar todos sus asuntos, pienso arrastrar a esa pequeña zorra ante los tribunales y acabar con ella —le explicó Jennifer Coulter, relamiéndose ante su venganza.
Angelos Petronides se quedó mirando a la hija de su difunta madrastra, disimulando su interés tras una máscara de amable indiferencia. Nadie podría haber adivinado que, sin quererlo, Jennifer le había proporcionado una información por la que hubiera estado dispuesto a pagar cualquier cosa. Maxie Kendall, la modelo conocida como la Reina de Hielo por los periodistas, y la única mujer que le había dado más de un quebradero de cabeza, estaba metida en un serio problema….
—Leland derrochó una fortuna en ella —continuó Jennifer resentida—. Tendrías que haber visto las facturas. ¡Es increíble lo que se ha gastado sólo en ropas de diseño!
—Maxie Kendall es una mujer ambiciosa. Supongo que se propuso sacarle a Leland el máximo posible —comentó Angelos procurando aplacarla.
Casi podía decirse que él era el único de los conocidos del matrimonio Coulter que nunca se había dejado engañar acerca de las verdaderas razones de la ruptura de la pareja, tres años antes. Tampoco le habían impresionado nunca las quejas de Jennifer. Aquella mujer había nacido en la riqueza, y probablemente moriría siendo aún mucho más rica. Su reconocida avaricia era motivo de más de un chiste entre los miembros de la alta sociedad londinense.
—¡Todo ese dinero desperdiciado! —se lamentó Jennifer con los dientes apretados—. ¡Y ahora encima me entero de que esa zorra consiguió que Leland le hiciera semejante préstamo!
¿Zorra? Definitivamente, pensó Angelos, su hermanastra no tenía ni pizca de clase, y mucho menos de discernimiento. Que un hombre tuviera una amante era algo perfectamente normal, pero no una ramera. Sin embargo, Leland había roto las reglas: ningún hombre en sus cabales abandonaba a su esposa para largarse con su amante. Ningún griego, al menos, habría sido tan inconsciente. Leland Coulter se había comportado como un estúpido, llevando la vergüenza a toda su familia.
—Pero, al final, conseguiste lo que te proponías —intervino—: tu marido ha regresado a casa.
—Sí, efectivamente —replicó secamente Jennifer, curvando los labios en una cínica mueca—. Pero sólo después de que le diera un infarto del que tardará meses en recuperarse, y no antes de que esa zorra lo abandonara en el hospital. Se limitó a decirle al médico que me avisara, y después se largó tan fresca como una lechuga. Pero lo que me importa ahora es recuperar el dinero sea como sea. Ya he dado orden a mis abogados para que le envíen una carta…
—Jennifer, a mí me parece que, dadas las circunstancias, estando Leland enfermo y todo eso, tus prioridades son otras. No creo que a tu marido le ayude verte dar el espectáculo en los tribunales —Angelos vio que de inmediato la mujer se ponía rígida al considerar la situación desde ese punto de vista—. Permíteme que sea yo el que me encargue de este asunto. Me hago responsable de que recuperes el dinero del préstamo.
—¿Lo… lo dices en serio? —tartamudeó Jennifer atónita.
—¿Acaso no somos parientes? —preguntó Angelos a su vez dulcemente.
Lenta, muy lentamente, Jennifer asintió, como hipnotizada por la cálida mirada del hombre que tenía delante.
Sin duda, Angelos Petronides, el auténtico cabeza de familia, contaba con el respeto de todos los miembros del clan. Era un hombre frío, implacable y enormemente seguro de sí mismo. Además, era inmensamente rico y poderoso. Conseguía atemorizar a la gente con su sola presencia. Cuando Leland rompió su matrimonio, Angelos había cortado de raíz las quejas y llantos de Jennifer con una simple mirada. De alguna forma, se había enterado de que ella le había sido infiel primero, e, implacable, así se lo hizo saber.
Desde entonces, Jennifer había evitado volver a encontrarse con él. Sólo había conseguido superar el temor que le inspiraba para pedirle consejo acerca de la mejor forma de gestionar la rentable cadena de casinos propiedad de Leland.
—¿Cómo lo conseguirás? —preguntó con la boca seca, sin comprender muy bien todavía cómo había sido capaz de ponerse en sus manos.
—Mis métodos son cosa mía —replicó Angelos cortante, dando por concluida aquella conversación.
La impenetrable expresión de su atractivo rostro la hizo estremecerse de pies a cabeza. Sin embargo, se sentía triunfante: Angelos le había ofrecido su ayuda y aquella zorra muy pronto iba a pasarlo muy mal. Sólo eso le importaba.
Cuando se quedó solo, Angelos hizo algo completamente inusual en él: ordenó a su sorprendida secretaria de que no le pasara ninguna llamada y se arrellanó indolente en el sillón de cuero, contemplando la magnífica vista de la City londinense que se extendía frente a él. Ya no necesitaría más duchas frías, pensó, al tiempo que esbozaba una sensual sonrisa. No habría más noches solitarias. Su sonrisa se hizo aún más amplia: la Reina de Hielo iba a ser suya. Después de una espera de más de tres años, estaba a punto de conseguirla.
El que fuera una reconocida aventurera, no mermaba un ápice su extraordinaria belleza. Incluso el mismo Angelos, acostumbrado a tratar con las mujeres más hermosas, se había quedado sin habla al verla por primera vez. Le había parecido la mismísima Bella Durmiente de los cuentos: inaccesible, intacta… Su sonrisa se trocó en una amarga mueca. ¡Todo aquello no eran más que tonterías! Durante tres años, aquella mujer había sido la amante de un hombre tan viejo que podía haber sido su abuelo. No había ni pizca de inocencia en ella.
Sin embargo, decidió que no la presionaría con el préstamo. Se portaría como un caballero: le ayudaría a solucionar todos sus problemas económicos y, de ese modo, se ganaría primero su gratitud y después su lealtad. No volvería a mostrarse fría y, en agradecimiento, él estaba dispuesto a rodearla de todos los lujos, a darle cualquier cosa que pudiera necesitar o desear. Ya no tendría siquiera que volver a trabajar.
Por suerte para ella, Maxie no podía ser más ajena a los planes que estaban forjando para su futuro cuando salió del taxi. Cada uno de sus movimientos estaba dotado de una elegancia especial, innata. Se quedó de pie un momento mirando la casa de su difunta madrina, una mansión georgiana que se alzaba en medio de un cuidado jardín.
Mientras se acercaba a la puerta, tuvo que hacer un gran esfuerzo para contener las lágrimas. Recordó que el mismo día en que hizo su primera aparición pública con Leland, su madrina le había escrito que ya no sería bien recibida en aquella casa. Sin embargo, apenas cuatro meses antes, la anciana había ido a visitarla a Londres para reconciliarse con ella, aunque no le había dicho que estaba mortalmente enferma. Maxie se enteró de su muerte cuando ya la habían enterrado.
Había sido convocada a la casa para la lectura del testamento de Nancy, lo que daba a entender que, definitivamente, su madrina le había perdonado por su escandaloso proceder.
Para complicar las cosas, Maxie llevaba en el bolso una carta que acababa de recibir y comprometía cualquier posibilidad de felicidad y libertad futuras. En la misma se le recordaba la deuda contraída con Leland, y que ingenuamente ella había supuesto que estaba cancelada desde el momento en que decidieron romper su relación. A fin de cuentas, él se había llevado tres años de su vida, durante los cuales Maxie había empleado cada céntimo de lo que ganaba para devolverle el préstamo.
¿Acaso no le parecía suficiente? En aquellos momentos no sólo estaba prácticamente en la bancarrota, si no que sus posibilidades de seguir trabajando estaban seriamente comprometidas por la mala publicidad. Leland era un fatuo, pero ella nunca pensó que fuera mala persona, y mucho menos que necesitara el dinero. ¿Por qué no le daba un poco más de tiempo para recuperarse?
El ama de llaves le abrió la puerta antes de que llamara a la campanilla.
—Señorita Kendall —le saludó fríamente—. La señorita Johnson y la señorita Fielding la esperan en la salita de dibujo. El señor Hartley, el albacea, vendrá enseguida.
—Gracias… no hace falta que me acompañe. Recuerdo bien el camino.
Temerosa del recibimiento que le iban a dispensar las otras dos jóvenes, especialmente una de ellas, se detuvo ante uno de los ventanales que daba a la rosaleda que había sido el orgullo y la alegría de Nancy Leeward. Recordó las deliciosas meriendas infantiles preparadas para las tres niñas, Maxie, Darcy y Polly, quienes se esforzaban por mostrar sus mejores modales ante Nancy, quien como nunca había tenido niños, mantenía unas ideas bastante anticuadas sobre la forma en que éstos debían comportarse.
Sin embargo, Maxine nunca había encajado en aquel ambiente. Tanto Darcy como Polly pertenecían a familias acomodadas, y siempre que iban de visita a Gilbourne llevaban preciosos vestidos, mientras que Maxine nunca tenía nada decente que ponerse. Así que, año tras año, Nancy se la llevaba de compras; ¡qué sorprendida se habría quedado su buena madrina si se hubiera enterado de que el padre de Maxie revendía aquellos costosos vestidos en cuanto su hija regresaba a su casa!
Su difunta madre, Gwen, había trabajado como señorita de compañía de Nancy, pero ésta siempre la había considerado como una amiga en vez de una empleada. Sin embargo, nunca le había gustado el marido que había elegido.
Por desgracia, Russ Kendall había resultado ser un hombre débil, egoísta y poco digno de confianza, pero también era el único padre que Maxie había tenido, y sólo por eso le profesaba una lealtad sin fisuras. Su padre se había esforzado por sacarla adelante, y, a su modo, la quería mucho. Sin embargo, la forma en que se comportaba cuando iba a ver a Nancy era una cruz que a Maxie se le hacía difícil soportar.
Invariablemente, y a pesar del evidente disgusto de la dama, Russ se empeñaba en sacarle algo de dinero. Maxie apenas podía reprimir un suspiro de alivio cuando por fin se marchaba; sólo entonces era capaz de tranquilizarse y divertirse.
—Me había parecido oír un coche, pero debo haberme equivocado —dijo en voz alta y clara una voz femenina—. Espero que Maxie venga pronto, estoy deseando verla.
Al acercarse un poco más a la salita de dibujo, Maxie identificó la voz de Polly, tan amable y dulce como la recordaba.
—Pues a mí me da lo mismo —replicó secamente otra mujer—. ¡Maxie, la muñequita parlante…!
—Darcy, no es culpa suya ser tan guapa —le reconvino Polly.
Maxie no pudo evitar un estremecimiento. Por lo visto, Darcy no le había perdonado todavía lo ocurrido tres años antes, a pesar de que no hubiera sido en absoluto culpa suya: su novio la había dejado plantada el mismo día de la boda, tras confesarle que se había enamorado de una de las damas de honor… precisamente de Maxie, quien no sólo no había flirteado con el novio en cuestión, sino que no había mostrado nunca el más mínimo interés por él.
—¿Y acaso eso es una excusa para robarle el marido a otra? —preguntó agriamente su amiga.
—No creo que se pueda elegir de quién nos enamoramos —contestó Polly extrañamente emocionada—. Maxie debe sentirse muy mal ahora que él ha vuelto con su esposa.
—¿Enamorada? ¡Y un cuerno! —estalló Darcy—. Maxie no le habría mirado dos veces si no hubiera sido tan rico. ¿Acaso ya te has olvidado de cómo era su padre? Esa chica lleva la codicia en sus genes. ¿No te acuerdas de cómo Russ le hacía la rosca a Nancy para sacarle los cuartos?
—Recuerdo muy bien lo que le molestaba a Maxie que lo hiciera —repuso Polly.
Maxie sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Nada, absolutamente nada había cambiado. Darcy era muy tozuda, y nada ni nadie conseguirían hacerle cambiar de opinión. De golpe, se desvanecieron todas las esperanzas de Maxie de que el tiempo hubiera curado todas las heridas.
—No se puede negar que es toda una belleza…, no es extraño que intente aprovecharse de ello —continuó Darcy implacable—… sobre todo teniendo en cuenta de que eso es lo único que tiene. Nunca me pareció muy inteligente la verdad…
—¿Cómo puedes decir semejante cosa? —le reprochó Polly—. Sabes muy bien que Maxie es disléxica.
Maxie se quedó lívida al escuchar equella alusión a su secreto mejor guardado.
—Fíjate —continuó Polly—, a pesar de eso ha conseguido ser muy famosa.
—Si tu idea de la fama es salir en los anuncios de champú, supongo que tienes razón —replicó Darcy cínicamente.
En aquel momento Maxie decidió que ya había escuchado suficiente, y con un enérgico taconeo se dirigió hacia la estancia, esforzándose por esbozar una deslumbrante sonrisa.
—¡Maxie! —exclamó Polly azorada.
Ella se quedó sin habla al ver que la dulce y morena Polly estaba inequívocamente embarazada.
—¿Cuándo te has casado? —preguntó sorprendida.
—Yo… —la joven enrojeció hasta la raíz del pelo—. No… no lo he hecho.
Atónita, Maxie recordó que el padre de Polly era un hombre muy estricto, que había inculcado a su hija su severo concepto de la moral.
—Bueno, no importa —replicó, procurando quitarle hierro al asunto para que su amiga no se sintiera aún más avergonzada.
—Me temo que criar a un hijo sin padre no es tan fácil en el mundo en el que se ha criado Polly como en el tuyo —intervino Darcy. La luz de la tarde sacaba destellos rojizos de su corta melena, mientras sus ojos verdes chispeaban de furia.
Maxie recordó que Darcy también era madre soltera, pero decidió no decir nada.
—Polly sabe a lo que me refiero.
—¿De verdad…? —empezó a decir Darcy.
—Me estoy mareando —la interrumpió Polly abruptamente.
Sin pensarlo, las dos jóvenes se dirigieron hacia ella. Maxie la obligó a sentarse en el sillón más cercano y le sirvió una taza de té, instándola a que se comiera una galleta.
—Quizás debería verte un médico —comentó Darcy preocupada—. La verdad es que cuando estaba embarazada de Zia, jamás estuve enferma…
—Estoy bien… Fui al médico el sábado pasado —respondió—. Estoy un poco cansada, nada más.
Justo en aquel instante entró Edward Hartley, el albacea de la madrina, quien sin demasiada ceremonia se sentó y sacó un documento de su maletín.
—Antes de comenzar la lectura del testamento —anunció—, creo mi deber advertirles que sólo podrán entrar en posesión de sus respectivos legados si cumplen escrupulosamente las condiciones establecidas por mi cliente…
—¿Qué quiere decir con eso? —le interrumpió Darcy impaciente.
El señor Hartley se quitó las gafas con gesto de cansancio.
—Supongo que todas ustedes saben que la señora Leeward tuvo un feliz, aunque desgraciadamente corto, matrimonio, y que la prematura y trágica muerte de su esposo, fue una fuente de continuo pesar para ella.
—Sí, lo sabemos —asintió Polly—. La madrina nos contó muchas cosas de Robbie.
—Murió en un accidente de coche, seis meses después de la boda —añadió Maxie—. A medida que pasaba el tiempo, hablaba de él como si fuera un santo. Parecía pensar que el matrimonio era una especie de Santo Grial, la única esperanza de felicidad para una mujer.
—Antes de morir, la señora Leeward se propuso visitar a cada una de ustedes y, después de hacerlo, decidió modificar su testamento —les informó el señor Hartley—. Le advertí que las condiciones que pensaba imponerles serían muy difíciles de cumplir, si no imposibles. Sin embargo, la señora Leeward era una mujer muy tozuda.
Se produjo un tenso silencio. Maxie se dio cuenta de que Polly no parecía entender muy bien lo que ocurría, mientras que Darcy, incapaz de disimular sus sentimientos, estaba mortalmente preocupada.
El albacea procedió a la lectura del testamento, según el cual Nancy Leeward había dividido su considerable fortuna en tres partes exactamente iguales, que cada una de ellas recibiría con la condición de que se hubieran casado en el plazo de un año, y de que hubieran permanecido así al menos durante otros seis meses. Sólo entonces entrarían en posesión de su parte. Si alguna de ellas no lo conseguía, ésta pasaría al estado.
Cuando Edward Hartley terminó la lectura, Maxie estaba pálida como una difunta. Había rogado con toda su alma para que aquel testamento la librara de la deuda que casi había destruido su vida, y en cambio se encontraba con que, de nuevo, la suerte le daba la espalda. Desde que su madre muriera cuando ella era apenas un bebé, hacía casi veintidós años, y debido a la adicción al juego de su padre, nada le había resultado fácil en la vida.
—¡Debe estar bromeando! —estalló Darcy incrédula.
—Nunca podré conseguirlo —murmuró Polly señalando su barriga.
Maxie la miró con simpatía. Evidentemente, la pobre chica había sido seducida y abandonada.
—Yo tampoco… —empezó.
—¡Por favor Maxie! ¡Seguro que hasta harán cola para casarse contigo! —exclamó Darcy exasperada.
—¿Con mi estupenda reputación?
—Bueno —continuó Darcy—, todo lo que se nos pide es un hombre y un anillo de boda. Creo que podré conseguirlo si pongo un anuncio en el periódico ofreciendo parte de la herencia a cambio.
—Aunque estoy seguro de que lo dice en broma —intervino Hartley con severidad—, debo advertirle que si utilizara una artimaña semejante, inmediatamente se vería eliminada del testamento.
Maxie podía entender muy bien las razones de su madrina para adoptar semejante postura: en los últimos meses había visitado a cada una de las jóvenes, y lo que había visto no había podido por menos que decepcionarla.
Para empezar, aparentemente Maxie estaba viviendo en pecado con un hombre casado, mientras que Polly iba camino de convertirse en una madre soltera. En cuanto a Darcy, pensó llena de remordimientos, unos meses después de su cruel humillación en la iglesia había dado a luz una niña. No era de extrañar que la impetuosa pelirroja odiara a los hombres desde entonces.
—Es una vergüenza que tu madrina os haya puesto semejantes condiciones para recibir el testamento —se lamentó Liz, la amiga de Maxie, mientras las dos mujeres examinaban la carta enviada por los abogados de Leland—. Si no lo hubiera hecho, todos tus problemas estarían resueltos.
—Quizá debería haberle contado a Nancy la verdadera razón por la que estaba viviendo en casa de Leland… pero no quería darle a entender que necesitaba ayuda. No hubiera sido justo: detestaba a mi padre, ¿sabes? —replicó Maxie reflexivamente, pero sin pizca de autocompasión. Había sufrido tantas y tan amargas decepciones en su vida que ya ni pensaba en ellas.
—Creo que lo que necesitas es un buen asesor legal. Al fin y al cabo, sólo tenías diecinueve años cuando firmaste el préstamo, y lo hiciste bajo una presión tremenda. Realmente, temías por la vida de tu padre —comentó Liz esperanzada.
Desde el otro extremo de la mesa de la cocina, Maxie se quedó mirando la pecosa cara de la amiga que, literalmente, la había rescatado ofreciéndole un techo donde cobijarse por el tiempo que le hiciera falta. Liz Blake era la única persona en la que confiaba; nunca se había dejado engañar por la brillante apariencia que hacía que tantas mujeres se mostraran envidiosas cuando no abiertamente hostiles hacia ella. La mujer era ciega de nacimiento y muy independiente; se ganaba la vida trabajando como ceramista, y tenía muchos y buenos amigos.
—Firmé aquel papel con todas las consecuencias para salvar a mi padre —le recordó Maxie—. Desde entonces, no me ha vuelto a pedir dinero.
—Maxie…, no le ves desde hace tres años —puntualizó su amiga.
—Está realmente avergonzado, Liz, se siente muy culpable.
Liz levantó la cabeza y acarició el lomo de Bounce, su perro labrador, tumbado a su lado.
—Me pregunto quién viene a vernos. No espero a nadie… y nadie excepto los de tu agencia saben que vives aquí —Liz se levantó un instante antes de que sonara el timbre de la puerta, y reapareció al cabo de dos minutos—. Tienes una visita: es un hombre alto, moreno, con una voz muy atractiva. Dice que es amigo tuyo.
—¿Amigo mío? —repitió Maxie perpleja.
Liz asintió.
—Debe serlo para haberte encontrado aquí. Bounce le ha hecho el reconocimiento habitual, y parece que le ha dado el visto bueno, así que le he hecho pasar al salón. Escucha, atiéndele mientras yo voy al estudio a terminar el pedido que tengo pendiente.
Maxie se preguntó a quién habría dejado pasar Liz. Esperaba que no fuera algún horrible periodista.
En cuanto entró en la pequeña estancia, se quedó como clavada en el suelo, incapaz de afrontar la situación que se le venía encima.
—Maxie… ¿cómo estás? —la saludó Angelos Petronides, extendiendo una mano hacia ella.
Ella dio un paso atrás, como si enfrente tuviera una serpiente; el corazón le latía a toda velocidad. ¿Cómo era posible que Liz hubiera creído que se trataba de un amigo?
—Señor Petronides…
—Llámame Angelos —le pidió sonriente.
Maxie parpadeó atónita. Nunca le había visto sonreír antes. En los últimos tres años habían coincidido apenas media docena de veces, y aquella era la primera vez que él parecía reparar en su existencia. En las demás ocasiones, no sólo no le había dirigido la palabra, sino que se había puesto a hablar en griego cuando ella había hecho algún intento por entrar en la conversación.
Sin embargo, plantado delante de ella, parecía incluso divertido ante su evidente confusión.
—No entiendo para qué ha venido hasta aquí… o cómo ha conseguido encontrarme —dijo Maxie al fin.
—¿Es que acaso te habías perdido? —repuso Angelos con voz ronca, recorriendo su cuerpo con la mirada de una forma que a ella le pareció insultante—. A mí me parece que sabes muy bien para qué he venido.
—No tengo la menor idea —replicó Maxie con los ojos relucientes de ira como dos zafiros.
—Ahora eres una mujer libre…
«Esto no puede estar pasándome a mí», se dijo Maxie incrédula. Procuró mostrarse firme, no dar la menor muestra de debilidad ante aquella mirada implacable.
Recordó un instante de hacía unos seis meses: él la había sorprendido mirándolo, y tomándoselo como una invitación, le devolvió una mirada cargada de puro y simple apetito sexual. No había sido mas que un segundo, pero había bastado para que a Maxie se le revolvieran las entrañas.
Mil y una veces se había dicho que no habían sido más que imaginaciones suyas. Que todo lo que aquel arrogante griego sentía por ella no era más que pura indiferencia. A veces conseguía enfadarla por su descortesía, pero llegaba a entender semejante comportamiento, pues, a diferencia de Leland, Petronides nunca hubiera exhibido a una mujer, por hermosa que ésta fuera, en una reunión de negocios.
—Y por eso —continuó Angelos con la seguridad de un hombre que estaba acostumbrado a conseguir lo que deseaba—, ahora te quiero en mi vida.
Era evidente que ni se planteaba que ella fuera a rechazarlo. Le estaba demostrando bien a las claras la consideración en la que la tenía. Al darse cuenta de su infinito desprecio, Maxie estuvo a punto de perder el autocontrol.
—¿De verdad cree que puede presentarse aquí y decirme…?
—Sí —la cortó Angelos impaciente—. Déjate de jueguecitos, ya me he dado cuenta de que no te soy indiferente.
Maxie sintió que la recorría una furia sorda de la cabeza a los pies. Aquel tipo debía creerse un dios. Y sin embargo, reconoció que la primera vez que lo vio, se había quedado fascinada por él. Pocas veces había visto a un hombre tan atractivo, y nunca a ninguno que a la vez fuera tan inteligente, que emanara semejante aura de poder.
Sin embargo, nunca se había sentido atraída por él. De hecho, la mayoría de los hombres no le gustaban, pues era incapaz de confiar en ellos. Nunca ningún hombre la había visto como un ser humano, con emociones y sentimientos; normalmente la consideraban poco más que un trofeo del que alardear delante de otros hombres.
Siempre había sido así desde que era una adolescente, y Angelos Petronides no había hecho más que comportarse como todos los demás. Y, sin embargo, no podía entender de dónde nacía esa amarga desilusión que recorría su ser.
—Estás temblando… ¿por qué no te sientas? —Angelos le señaló un sillón. Como ella no se moviera, se la quedó mirando reprobadoramente—. Tienes ojeras, y has perdido peso, además. Deberías cuidarte más.