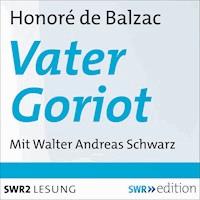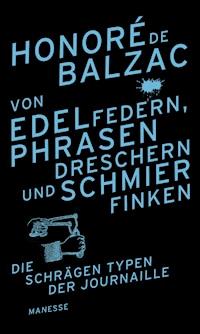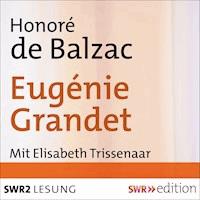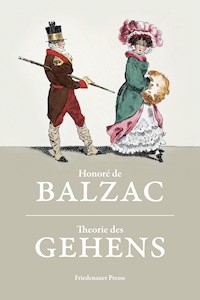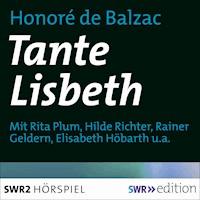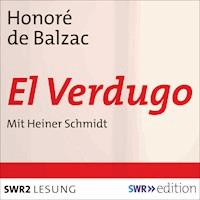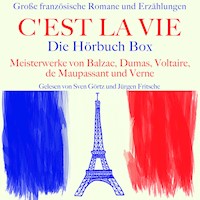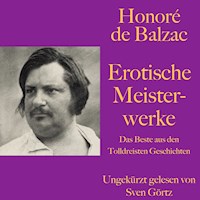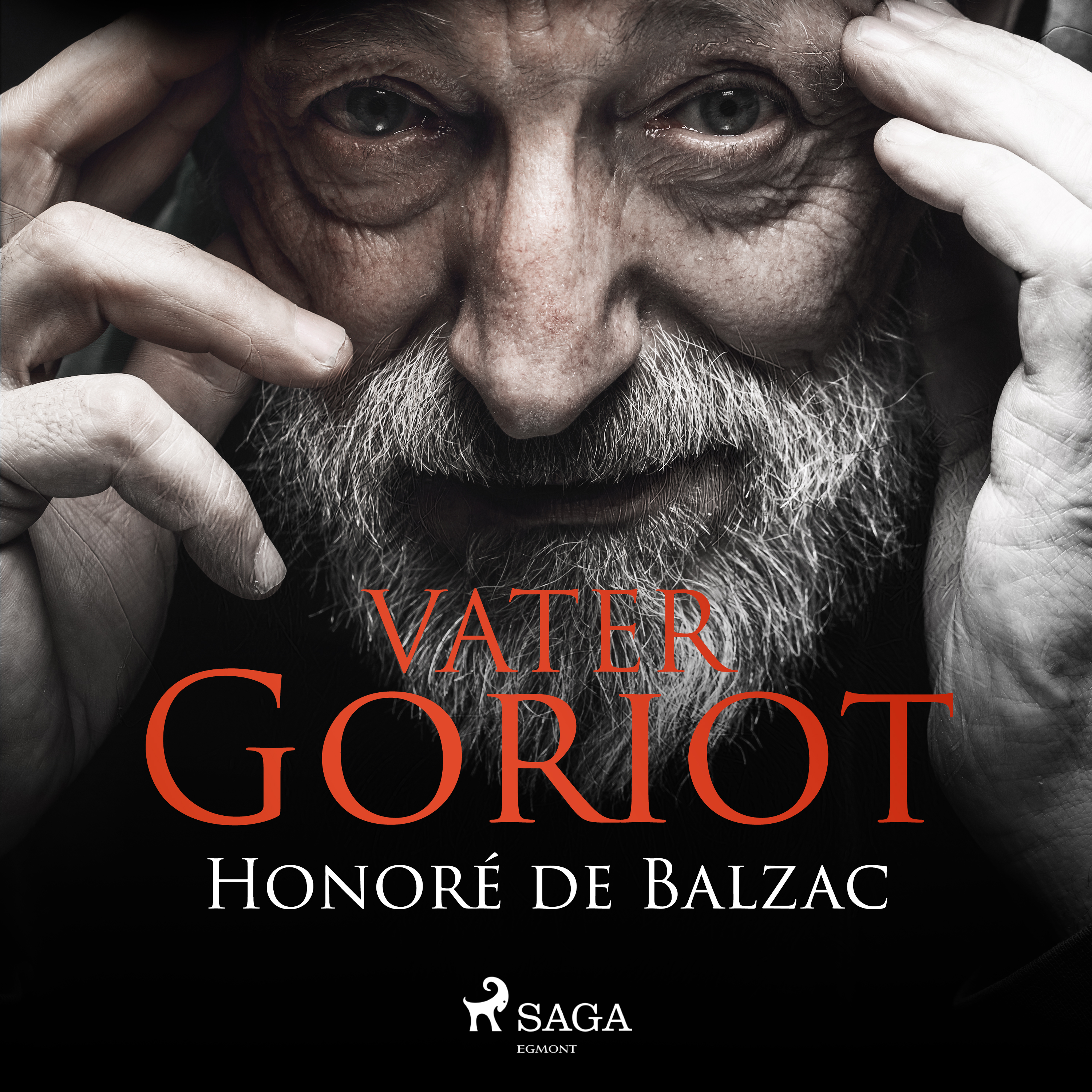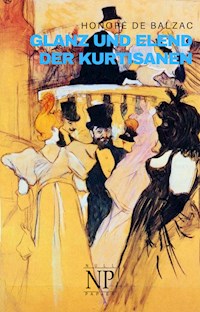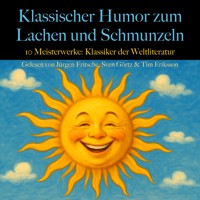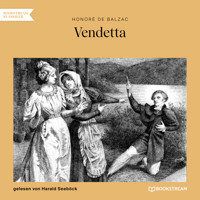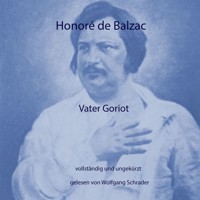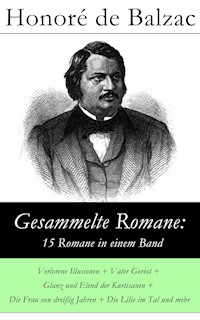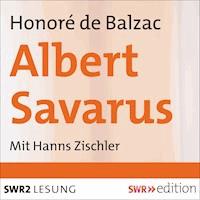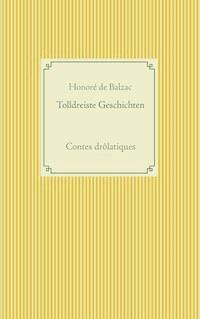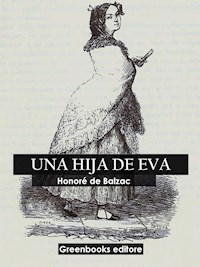
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La novela que se presenta en esta ocasión es un retrato íntimo de la vida de dos hermanas educadas en la rancia tradición aristocrática de educar a las mujeres con la férrea correa de la religión, el temor a Dios y el alejamiento de todo varón incluso su propio padre o sus hermanos. Fueron casadas en sendos matrimonios de conveniencia, y una de ellas, María Eugenia, sucumbió a lo único interesante que ofrecía la vida mundana en Francia después la revolución de Julio a una mujer: el adulterio. Una hija de Eva forma parte de las «Escenas de la vida privada» de la Comedia Humana
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Honoré de Balzac
Honoré de Balzac
UNA HIJA DE EVA
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-103-8
Greenbooks editore
Edición digital
Enero 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
UNA HIJA DE EVA
UNA HIJA DE EVA
A las once y media de la noche, y en uno de los palacios más hermosos de la calle Neuve-des-Mathurins, estaban sentadas dos mujeres delante de la chimenea de un boudoir tapizado con ese terciopelo azul de suaves reflejos tornasolados, que la industria francesa no ha sabido fabricar hasta estos últimos años. Un artista ha cubierto sus puertas y ventanas con mullidas cortinas de cachemira de un azul semejante al del tapizado. Una lámpara de plata, adornada con turquesas y suspendida por tres cadenas de un hermoso labrado, cuelga de un lindo rosetón colocado en el centro del techo. El estilo decorativo se extiende a los más pequeños detalles e incluso a ese mismo techo cubierto de seda azul con aplicaciones de cachemira blanca, cuyas largas bandas plisadas caen con simetría sobre el tapizado, al que están sujetas por lazos de perlas. Los pies encuentran el cálido tejido de una alfombra belga, gruesa como un césped y con un fondo gris de lino sembrado de ramilletes azules.
El mobiliario, tallado en madera maciza de palisandro, según los modelos más bellos de la época antigua, realza con sus tonos ricos la insipidez del conjunto, un tanto desvanecido, como diría un pintor. El respaldo de las sillas y de las butacas ofrece a la vista lindos estampados de una rica tela de seda blanca, recamada de flores azules y con un amplio marco de follaje delicadamente recortado en la madera.
A cada lado de la ventana, dos repisas muestran sus mil preciosas bagatelas, esas flores de las artes mecánicas que se han abierto bajo el fuego del pensamiento. Sobre la chimenea, de mármol turquí, las porcelanas más caprichosas de la vieja Sajonia, esos pastores que van a unas bodas eternas llevando delicados ramilletes en la mano, especie de figurillas chinescas alemanas, rodean un reloj de platina, nielado de arabescos. Por encima de todo esto, brillan los cortes acanalados de un espejo de Venecia con un marco de ébano lleno de figuras en relieve y procedente de alguna vieja residencia real. Dos jardineras mostraban a la sazón el lujo enfermizo de los invernaderos: unas pálidas y divinas flores, las perlas de la botánica.
En aquel boudoir frío, ordenado y limpio, como si estuviese en venta, no hubieseis podido encontrar ese travieso y caprichoso desorden en el que se revela la felicidad. Allí todo estaba entonces en armonía, ya que las dos mujeres lloraban. Todo parecía, pues, doliente.
El nombre del propietario, Fernando du Tillet, uno de los banqueros más ricos de París, justifica el lujo desenfrenado que adorna la casa y del cual este boudoir puede servir como muestra. Aunque sin familia y aunque advenedizo,
¡Dios sabe cómo!, Du Tillet se había casado en 1831 con la hija menor del conde de Granville, uno de los nombres más célebres de la magistratura francesa, llegado a par de Francia después de la revolución de Julio. Este
matrimonio de ambición fue comprado por medio del reconocimiento en el contrato de una dote no recibida, tan considerable como la de la hermana mayor, casada con el conde Félix de Vandenesse. Por su parte, los Granville habían logrado en su tiempo esta alianza con los Vandenesse mediante la enormidad de la dote. De este modo, la Banca reparó la brecha que la nobleza había hecho a la magistratura. Si el conde de Vandenesse se hubiera podido imaginar, tres años antes, cuñado de un señor Fernando, llamado Du Tillet, no se habría casado quizá con la que era su mujer; pero ¿qué hombre era capaz, a fines de 1828, de prever las extrañas mudanzas que el 1830 iba a traer a la política, a las fortunas y a la moral de Francia? Habría pasado por loco quien le hubiera dicho al conde de Vandenesse que en aquella contradanza perdería su corona de par, que iría a encontrarse en la cabeza de su suegro.
Encogida en una de esas butaquitas llamadas chauffeuses, en la actitud de una mujer que escucha con atención, la señora Du Tillet oprimía contra su pecho con una ternura maternal y besaba de cuando en cuando la mano de su hermana, la señora Félix de Vandenesse. En sociedad se unía al apellido el nombre de pila, para distinguir a la condesa de su cuñada, la marquesa, mujer del ex embajador Carlos de Vandenesse, el cual se había casado con la rica viuda del conde de Kergarouët, una señorita de Fontaine. Recostada a medias en una confidente, con un pañuelo en la otra mano, la respiración entrecortada por sollozos reprimidos y los ojos llenos de lágrimas, la condesa acababa de hacer esas confidencias que sólo se hacen de hermana a hermana, si las dos se quieren; y aquéllas se querían con ternura. Vivimos en una época en la que dos hermanas que habían contraído unos matrimonios hasta tal punto extraños pueden tan fácilmente no quererse, que un historiador está obligado a consignar las causas de aquel cariño, conservado sin mancha ni deterioro en medio del desdén mutuo de sus maridos y de las desuniones sociales. Una rápida ojeada sobre su infancia explicará su situación respectiva.
Educadas en una casa sombría del Marais por una mujer devota y de una inteligencia estrecha que, consciente de sus deberes, según la frase clásica, había cumplido la primera obligación de una madre para con sus hijas, María Angélica y María Eugenia llegaron al momento de su boda, la primera a los veinte años y la segunda a los diecisiete, sin haber salido jamás de la zona doméstica sobre la que se cernía la mirada materna. Hasta entonces, no habían ido a ningún espectáculo, y sus teatros lo fueron las iglesias de París. En suma, su educación había sido tan rigurosa en casa de su madre como hubiera podido serlo en un claustro. Desde que llegaron a la edad de la razón, habían dormido siempre en una alcoba contigua a la de la condesa de Granville, y cuya puerta permanecía abierta durante la noche. El tiempo que les dejaban libre los deberes religiosos o los estudios indispensables a dos niñas de alcurnia, y los cuidados de su persona, pasábanlo en labores de aguja para los pobres y en paseos del género de ésos que se permiten los ingleses los domingos, diciendo:
«No vayamos tan de prisa, pues parecerá que nos estamos divirtiendo». Su instrucción no excedió los límites impuestos por unos confesores elegidos entre los eclesiásticos menos tolerantes y más jansenistas. Jamás fueron entregadas a unos maridos unas jóvenes más puras ni más vírgenes: su madre parecía haber visto en este punto, bastante esencial por otra parte, el remate de todos sus deberes con el cielo y con los hombres. Aquellas dos pobres criaturas, antes de su matrimonio, no habían ni leído novelas ni dibujado otra cosa que figuras cuya anatomía le hubiese parecido a Cuvier la obra maestra de lo imposible, y grabadas de un modo capaz de feminizar al propio Hércules Farnesio. Una solterona les enseñó a dibujar. Un respetable sacerdote les enseñó la gramática, la lengua francesa, la historia, la geografía y lo poco de aritmética que necesitan las mujeres. Sus lecturas, seleccionadas de los libros autorizados, como las Cartas edificantes y las Lecciones de Literatura de Noël, se hacían de noche, en voz alta, pero en compañía del director espiritual de su madre, pues podrían encontrarse pasajes que, sin prudentes comentarios, hubiesen despertado su imaginación. El Telémaco de Fenelón se juzgó peligroso. La condesa de Granville amaba lo bastante a sus hijas para querer hacer de ellas unos ángeles al modo de María Alacoque, pero ellas hubiesen preferido una madre menos virtuosa y más amable. Esta educación dio sus frutos. Impuesta como un yugo, y presentada bajo formas austeras, la religión fatigó con sus prácticas aquellos corazones inocentes, tratados como si hubiesen sido criminales; reprimió sus sentimientos, y, a pesar de echar en ellos profundas raíces, no fue amada. Las dos Marías habían de hacerse imbéciles o anhelar su independencia: desearon casarse en cuanto pudieron entrever el mundo y comparar algunas ideas; pero ignoraban sus propias gracias encantadoras y su valor. Ignorando su candor, ¿cómo podían conocer la vida? Encontrábanse sin armas contra la desgracia y sin experiencia para poder apreciar la felicidad. En el fondo de aquella cárcel materna, sólo de ellas mismas sacaban consuelo. Sus dulces confidencias, por la noche, en voz baja, o las escasas frases cambiadas cuando su madre las dejaba por unos instantes, contuvieron a veces más ideas de las que las palabras podían expresar. Con frecuencia, una mirada hurtada a todos los ojos y por la que se comunicaban sus emociones, fue como un poema de amarga melancolía. La contemplación del cielo sin nubes, el perfume de las flores, una vuelta al jardín cogidas del brazo, les ofrecían placeres inauditos. La terminación de una labor de bordado les causaba un inocente júbilo. La sociedad de que su madre se rodeaba, lejos de ofrecer algunos recursos a su corazón o de estimular su mente, sólo podía ensombrecer sus ideas y contristar sus sentimientos, ya que se componía de viejas rígidas, secas y sin gracia, cuya conversación versaba sobre las diferencias que distinguían a los predicadores o directores de conciencia, sobre sus pequeños achaques y sobre los acontecimientos religiosos más imperceptibles aun para el Quotidiennne o para L’Ami de la Religión. En
cuanto a los hombres, sus rostros eran tan fríos y tristemente resignados que hubiesen podido apagar las antorchas del amor; todos habían llegado a esa edad en la que el hombre es triste o malhumorado, y en la que la sensibilidad no se ejerce más que en la mesa y no se refiere sino a las cosas que conciernen al bienestar. El egoísmo religioso había secado aquellos corazones consagrados al deber y atrincherados tras de la práctica externa. Silenciosas sesiones de juego les ocupaban casi toda la velada. Las dos chiquillas, que se encontraban como desterradas de aquel sanedrín mantenido por la severidad materna, odiaban a aquellos personajes desoladores de ojos hundidos y rostros ceñudos.
Sobre las tinieblas de aquella vida se dibujó vigorosamente una sola figura de hombre, la de un profesor de música. Los confesores habían decidido que la música era un arte cristiano, nacido en la Iglesia católica y desarrollado por ella. Permitióse, pues, a las dos jovencitas que aprendiesen música. Una señorita con gafas, que enseñaba solfeo y piano en un convento vecino, las abrumó a ejercicios. Pero cuando la mayor de sus hijas cumplió diez años, el conde Granville demostró la necesidad de tomar un profesor. La señora de Granville prestó todo el valor de una obediencia conyugal a aquella concesión necesaria, pues entra en el sistema de las beatas el convertir en mérito el cumplimiento de los deberes. El profesor fue un alemán católico, uno de esos hombres que han nacido viejos y que tendrán siempre cincuenta años, incluso a los ochenta. Su rostro chupado, arrugado y moreno, conservaba algo de infantil y de ingenuo en sus negruras. Animaba sus ojos el azul de la inocencia, y la alegre sonrisa de la primavera anidaba en sus labios. Sus viejos cabellos grises, arreglados de un modo natural como los de Jesucristo, añadían a su aire extático algo de solemne que disfrazaba su carácter: era capaz de cometer una tontería con la gravedad más ejemplar. Sus ropas eran una envoltura necesaria a la que no prestaba atención alguna, pues sus ojos se dirigían demasiado alto, a las nubes, para poderse fijar en las cosas materiales. Por ello, este gran artista ignorado pertenecía a la clase amable de los olvidadizos, que entregan su tiempo y su alma a los demás, igual que se dejan los guantes en todas las mesas y el paraguas detrás de todas las puertas. Sus manos eran de esas que están sucias después de lavarlas. Finalmente, su viejo cuerpo, mal sustentado por sus viejas piernas sarmentosas y que demostraba hasta qué punto puede convertirlo el hombre en accesorio de su alma, pertenecía al género de esas extrañas creaciones que sólo han sido descritas por un alemán, Hoffmann, el poeta de lo que carece aparentemente de existencia y que sin embargo tiene vida. Tal era Schmuke, antiguo maestro de capilla del margrave de Anspach, sabio que fue interrogado por un consejo de devoción, el cual le preguntó si ayunaba. Diéronle al profesor ganas de contestar: «¡Contempladme!». Pero ¿cómo bromear con unas beatas y unos directores espirituales jansenistas? Aquel anciano apócrifo ocupó un lugar tan
importante en la vida de las dos Marías, y profesaron ellas tanta amistad a aquel cándido y gran artista que se contentaba con comprender el arte, que, después de su matrimonio, cada una de ellas le señaló trescientos francos de renta vitalicia, cantidad suficiente para que se pagara su alojamiento, su cerveza, su pipa y su ropa. Seiscientos francos de renta y sus lecciones proporcionáronle un edén. Schmuke no había tenido el valor de confesar su miseria y sus anhelos más que a aquellas dos adorables jóvenes, a aquellos corazones que habían florecido bajo la nieve de los rigores maternales y bajo el hielo de la devoción. Este hecho explica por completo a Schmuke, así como la infancia de las dos Marías. Nadie pudo saber, más tarde, qué abate o qué vieja beata habían descubierto a aquel alemán perdido en París. En cuanto las madres de familia se enteraron de que la condesa de Granville había encontrado para sus hijas un profesor de música, todas preguntaron su nombre y su dirección. Schmuke tuvo treinta lecciones en el Marais. Su éxito tardío se manifestó por unos zapatos con hebillas de acero bronceado, con plantillas de crin, y por una más frecuente renovación de su ropa blanca. Su jovialidad de hombre ingenuo, largo tiempo reprimida por una noble y decente miseria, reapareció. Se permitió frases ingeniosas como: «Señoritas, los gatos han comido barro en París esta noche», cuando la helada había secado, durante la noche, las calles, llenas de lodo la víspera; pero pronunciándolas en un dialecto germánico-gálico: Señoridas, los gados han gomito parro en Barís esda notche. Satisfecho de poder proporcionar a aquellos dos ángeles esa especie de vergiss mein nicht escogida de entre las flores de su ingenio, adoptaba al ofrecerla un aire sutil e ingenioso que desarmaba toda ironía. Se consideraba tan feliz por hacer brotar la risa en los labios de sus dos alumnas, cuya vida desgraciada había llegado a penetrar, que se hubiese vuelto ridículo a propósito, si no lo hubiera sido ya por naturaleza; pero su corazón habría renovado las vulgaridades más populares, siendo capaz, según una bella expresión del difunto Saint-Martin, de dorar el lodo con su sonrisa celestial. De acuerdo con una de las ideas más nobles de la educación religiosa, las dos Marías acompañaban a su profesor respetuosamente hasta la puerta de sus habitaciones. Una vez allí, las dos pobres muchachas le decían algunas frases agradables, dichosas de hacer dichoso a aquel hombre: ¡sólo podían mostrarse mujeres con él! Por todo esto, y hasta su matrimonio, la música se convirtió para ellas en otra vida dentro de la vida, igual que, según se dice, el campesino ruso convierte en realidad sus sueños, tomando su vida por una pesadilla. En su deseo de evadirse de las pequeñeces que amenazaban invadirlas, y de defenderse contra las devoradoras ideas ascéticas, se arrojaron a las dificultades del arte musical como si quisiesen destrozarse contra ellas. La Melodía, la Harmonía y la Composición, esas tres hijas del cielo cuyo coro fue dirigido por el viejo fauno católico ebrio de música, les recompensaron de sus trabajos y les hicieron un baluarte con sus danzas etéreas. Mozart, Beethoven,
Haydn, Paësiello, Cimarosa, Hummel y los genios secundarios desarrollaron en ellas mil sentimientos que no traspasaron el casto recinto de sus corazones cubiertos con un velo, pero que penetraron en la Creación, donde tendieron su vuelo a plenas alas. Siempre que ejecutaban algunos pasajes llegando a la perfección, se estrechaban las manos y se besaban dominadas por un vivo éxtasis. Su viejo profesor las llamaba sus Santas Cecilias.
Las dos Marías no fueron a bailes hasta la edad de dieciséis años, y, cuatro veces tan sólo por año, a algunas casas escogidas. No se separaban del lado de su madre sino provistas de instrucciones acerca de la conducta que debían seguir con sus bailarines, tan severas, que no podían contestar más que sí o no a sus parejas. Los ojos de la condesa no abandonaban a sus hijas y parecía adivinar las palabras sólo por el movimiento de los labios. Las pobrecillas llevaban vestidos de baile irreprochables, trajes de muselina que subían hasta la barbilla, con una infinidad de vueltas encañonadas, sobremanera tupidas, y mangas largas. Al llevar sus gracias comprimidas y sus encantos velados, aquel atavío les daba una vaga semejanza con las momias egipcias, pese a que de aquellos dos montones de algodón surgían dos caritas deliciosas en su melancolía. Dábales rabia sentirse el objeto de una compasión dulce. ¿Qué mujer, por cándida que sea, no quiere causar envidia? Pese a todo, ningún pensamiento peligroso, malsano o tan sólo equívoco, manchó la blanca pulpa de su cerebro: sus corazones eran puros, sus manos, horriblemente rojas, y ambas muchachas rezumaban salud por todos los poros. No salió Eva más inocente de las manos de Dios que aquellas dos jóvenes de la férula materna para ir a la alcaldía y a la iglesia, con la simple aunque espantosa recomendación de obedecer en todo a unos hombres a cuyo lado debían dormir o velar durante la noche. En su sentir, no podrían encontrar males mayores en la casa extraña a donde iban a ser deportadas que en el convento materno.
¿Por qué el padre de estas dos jóvenes, el conde de Granville, el grande, sabio e íntegro magistrado, aunque arrastrado a veces por la política, no protegía a las dos pequeñas criaturas contra tan abrumador despotismo? ¡Ay! Por una memorable transacción, convenida tras de seis años de matrimonio, los esposos vivían separados en su propia casa. El padre se había reservado la educación de sus hijos, dejándole a su mujer la educación de las hijas. Vio muchos menos peligros para unas mujeres que para unos hombres en la aplicación de aquel sistema opresor. Las dos Marías, destinadas a sufrir cualquier tiranía, la del amor o la del matrimonio, perdían en ello menos que unos muchachos cuya inteligencia debía permanecer libre y cuyas cualidades habrían sufrido mengua bajo la compresión violenta de las ideas religiosas llevadas a todas sus consecuencias. De cuatro víctimas, el conde había salvado a dos. La condesa consideraba a sus dos hijos, de los cuales preparábase el uno para la magistratura residencial y el otro para la pedánea, demasiado mal
educados para que pudiera permitírseles la menor intimidad con sus hermanas. La comunicación entre aquellos pobres niños estaba severamente vigilada. Por otra parte, cuando el conde hacia salir a sus hijos del colegio, guardábase muy bien de tenerlos en la casa. Los dos muchachos iban a ella para almorzar con su madre y sus hermanas, luego, el magistrado les entretenía con algún paseo o diversión en la calle: el restaurante, los teatros, los museos, el campo en la época del buen tiempo, constituían sus placeres. Excepto los días solemnes en la vida de familia, como el santo de la condesa o el del padre, los primeros días del año y los de distribución de premios, en los que los dos muchachos se quedaban en la casa paterna y dormían en ella, muy cohibidos, y sin atreverse a besar a sus hermanas, vigiladas por la condesa, que no los dejaba un instante juntos, las dos pobres muchachas vieron con tan poca frecuencia a sus hermanos, que no pudo establecerse relación alguna entre ellos. En esos días las preguntas: «¿Dónde está Angélica?». «¿Qué hace Eugenia?» «¿Dónde están mis hijas?», se escuchaban a cada paso. Cuando se trataba de sus dos hijos, la condesa levantaba al cielo sus ojos fríos y macerados, como para pedir perdón a Dios por no haberlos arrancado a la impiedad. Sus exclamaciones y sus reticencias respecto a ellos equivalían a los versículos más plañideros de Jeremías, y engañaban a las dos hermanas, que creían a sus hermanos pervertidos y perdidos para siempre. Cuando sus hijos llegaron a la edad de dieciocho años, el conde les dio dos habitaciones en su departamento y les hizo estudiar Derecho, colocándoles bajo la vigilancia de un abogado, su secretario, encargado de iniciarlos en los secretos de su porvenir. Las dos Marías no conocieron, por tanto, la fraternidad sino de un modo abstracto. Por los días de las bodas de sus hermanas, siendo el uno abogado general de un tribunal lejano y estando el otro en los comienzos de su carrera en provincias, se vieron retenidos en ambas ocasiones por graves procesos. Hay muchas familias en las que transcurre de este modo la vida interior, que podría imaginarse íntima, unida y coherente: los hermanos se encuentran lejos, ocupados por los cuidados de su fortuna, por su carrera o por el servicio del país; y las hermanas están envueltas en un torbellino de intereses de familias extrañas a la suya. Todos los miembros viven entonces en la desunión, en el olvido los unos de los otros, unidos tan sólo por los frágiles lazos del recuerdo hasta el momento en que el orgullo los llama y en que el interés los reúne, para separarlos al fin, no pocas veces, de corazón, como lo han estado de hecho. Una familia que viva unida en cuerpo y alma es una rara excepción. La ley moderna, al multiplicar la familia por la familia, ha creado el más horrible de todos los males: el individualismo.
En medio de la profunda soledad en que transcurrió su juventud, Angélica y Eugenia vieron muy raras veces a su padre, el cual llevaba, por otra parte, al gran departamento habitado por su mujer en la planta baja de su palacio, un rostro entristecido. Conservaba en la casa la fisonomía grave y solemne del