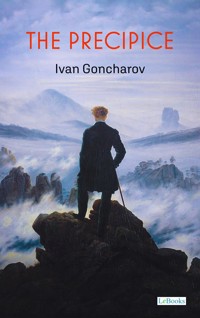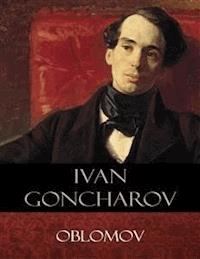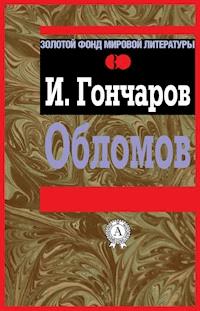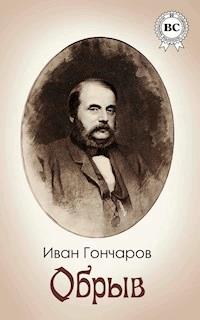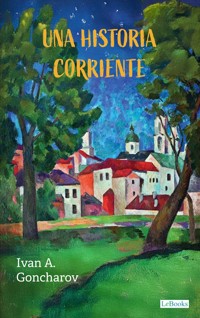
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una Historia Corriente (1847) es la primera novela del escritor ruso Iván Aleksándrovich Goncharov, donde se enfrenta la ingenuidad romántica de la juventud con el realismo pragmático de la madurez. La obra sigue la vida de Alexandr Adúyev, un joven provinciano lleno de sueños poéticos, aspiraciones artísticas y expectativas idealizadas sobre la vida en la gran ciudad. Movido por un deseo de vivir grandes pasiones y triunfos, Alexandr se traslada a San Petersburgo, donde vive con su tío Piotr Ivánovich, un hombre práctico, racional y escéptico, que encarna la mentalidad burguesa y calculadora. La convivencia entre ambos revela un contraste generacional y filosófico: mientras el sobrino se deixa llevar por emociones intensas y fantasías románticas, el tío insiste en la importancia del trabajo disciplinado, la prudencia y la lógica como base para el éxito y la estabilidad. A lo largo de la narración, Alexandr enfrenta decepciones amorosas, fracasos profesionales y el choque entre sus ilusiones y la dureza de la vida urbana. Poco a poco, sus convicciones juveniles se desgastan, y el protagonista, casi sin darse cuenta, se transforma en una versión semejante a su tío: pragmático, incrédulo y distante de los ideales que antes lo guiaban. La "historia corriente" del título refleja precisamente la transición común de la juventud idealista a la adultez resignada. Iván Goncharov (1812–1891) fue un novelista ruso conocido por retratar con agudeza la vida social y las tensiones entre tradición y modernidad en la Rusia del siglo XIX. Además de Una historia corriente, escribió novelas de gran relevancia como Oblómov y El precipicio, consolidándose como una figura clave del realismo ruso.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ivan A. Goncharov
UNA HISTORIA CORRIENTE
Título original:
“Обыкновенная история”
Sumario
PRESENTACIÓN
UNA HISTORIA CORRIENTE
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
PRESENTACIÓN
Iván Goncharov
1812–1891
Iván Goncharov fue un novelista ruso, ampliamente reconocido como una de las figuras más representativas de la literatura realista del siglo XIX en Rusia. Nacido en Simbirsk, Goncharov es recordado principalmente por su novela Oblómov (1859), una obra que retrata con gran agudeza la apatía y el letargo de una parte de la sociedad rusa de su tiempo, encarnados en el inolvidable personaje de Iliá Ilich Oblómov.
Infancia y Educación
Iván Aleksándrovich Goncharov nació en el seno de una familia acomodada de comerciantes. Tras la muerte de su padre, fue criado por su madre y un padrino ilustrado, que le proporcionó una educación sólida. Estudió en la Universidad de Moscú, donde se graduó en literatura en 1834. Su formación universitaria, junto con su temprano interés por la cultura occidental, marcaron profundamente su visión literaria.
Carrera y Contribuciones
Después de graduarse, Goncharov trabajó como funcionario en el gobierno, una experiencia que le permitió observar de cerca la burocracia y la vida social rusa. En 1847 publicó su primera novela, Una historia común, donde abordaba el choque entre el idealismo juvenil y las duras realidades de la vida práctica. Sin embargo, fue con Oblómov que alcanzó gran reconocimiento, creando un personaje que simbolizó la pereza y la inacción, fenómeno social que daría origen al término “oblomovismo”. Su tercera gran novela, El precipicio (1869), consolidó su reputación como uno de los grandes realistas rusos.
Impacto y Legado
La obra de Goncharov tuvo un impacto profundo en la literatura y la crítica social rusa. Oblómov se convirtió en un espejo de la pasividad de ciertos sectores de la nobleza rusa, y fue interpretada como una crítica a la falta de iniciativa en un momento en que el país enfrentaba urgentes transformaciones sociales y políticas. Sus novelas, caracterizadas por un estilo claro, descripciones minuciosas y penetrante análisis psicológico, ejercieron una notable influencia en escritores posteriores y se mantienen como referencias clave del realismo literario.
Iván Goncharov murió en 1891, en San Petersburgo, dejando un legado literario profundamente enraizado en la tradición realista rusa. Aunque escribió relativamente pocas obras, su contribución es considerada esencial para la comprensión de la sociedad rusa del siglo XIX. Hoy en día, Goncharov es recordado como un maestro en la creación de personajes inolvidables y como un crítico perspicaz de las tensiones entre la inercia y el cambio en la vida social.
Sobre la obra
Una Historia Corriente (1847) es la primera novela del escritor ruso Iván Aleksándrovich Goncharov, donde se enfrenta la ingenuidad romántica de la juventud con el realismo pragmático de la madurez. La obra sigue la vida de Alexandr Adúyev, un joven provinciano lleno de sueños poéticos, aspiraciones artísticas y expectativas idealizadas sobre la vida en la gran ciudad.
Movido por un deseo de vivir grandes pasiones y triunfos, Alexandr se traslada a San Petersburgo, donde vive con su tío Piotr Ivánovich, un hombre práctico, racional y escéptico, que encarna la mentalidad burguesa y calculadora. La convivencia entre ambos revela un contraste generacional y filosófico: mientras el sobrino se deixa llevar por emociones intensas y fantasías románticas, el tío insiste en la importancia del trabajo disciplinado, la prudencia y la lógica como base para el éxito y la estabilidad.
A lo largo de la narración, Alexandr enfrenta decepciones amorosas, fracasos profesionales y el choque entre sus ilusiones y la dureza de la vida urbana. Poco a poco, sus convicciones juveniles se desgastan, y el protagonista, casi sin darse cuenta, se transforma en una versión semejante a su tío: pragmático, incrédulo y distante de los ideales que antes lo guiaban. La “historia corriente” del título refleja precisamente la transición común de la juventud idealista a la adultez resignada.
Iván Goncharov (1812–1891) fue un novelista ruso conocido por retratar con agudeza la vida social y las tensiones entre tradición y modernidad en la Rusia del siglo XIX. Además de Una historia corriente, escribió novelas de gran relevancia como Oblómov y El precipicio, consolidándose como una figura clave del realismo ruso.
UNA HISTORIA CORRIENTE
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO I
Un día de verano todos los moradores de la modesta hacienda que Anna Pávlovna poseía en la aldea de Grachi se levantaron al amanecer, desde la propia dueña hasta Barbos, el perro guardián.
Sólo Aleksandr Fiódorovich, joven de veinte años e hijo único de Anna Pávlovna, dormía con la despreocupación propia de su edad; todos en la casa estaban ocupados y atareados, pero debían andar de puntillas y hablar en susurros para no despertar al joven señor. Si alguien hacía el menor ruido o hablaba en voz demasiado alta, Anna Pávlovna se presentaba al instante en el lugar, como una loba enfurecida, y dedicaba al imprudente una severa reprimenda, una palabra injuriosa y a veces, si estaba muy enfadada, hasta un empellón, propinado con todas sus fuerzas.
La cocina hervía de actividad, como si se estuviera preparando un almuerzo para diez comensales, aunque la familia Adúiev sólo se componía de dos personas, Anna Pávlovna y Aleksandr Fiódorovich. En la cochera estaban limpiando el carruaje y engrasando las ruedas. Todos se afanaban y trabajaban a más no poder. El único que no hacía nada era Barbos, aunque también él, a su manera, participaba en la agitación general. Cuando un criado o el cochero pasaban a su lado, o atravesaba el patio una atareada doncella, él movía la cola y los olisqueaba escrupulosamente, mientras sus ojos parecían preguntar: "Decidme de una vez, ¿a qué viene este ajetreo?".
Pues ni más ni menos a que Anna Pávlovna despedía a su hijo, que se marchaba a San Petersburgo para trabajar en la Administración o, como decía ella, para ver mundo y darse a conocer. ¡Para ella era un día terrible! Por eso se mostraba tan triste e irritable. A menudo, en medio de sus ocupaciones, abría la boca para dar una orden, pero de pronto la voz se le quebraba y, dejando la frase en suspenso, se daba la vuelta para verter una lágrima, aunque a veces no le daba tiempo y ésta caía en la maleta en la que colocaba la ropa blanca de Sáshenka. Hacía tiempo que las lágrimas se agolpaban en su corazón, le oprimían la garganta, le presionaban el pecho y amenazaban con desbordarse; pero, como si las estuviera reservando para la despedida final, apenas dejaba caer gota alguna.
No era la única que se dolía de esa separación; también Yevséi, el ayuda de cámara de Sáshenka, estaba lleno de pena. Iba a acompañar al señor a Petersburgo, dejando el rincón más cálido de la casa, detrás de la estufa del cuarto de Agrafiena, primera ministra de la hacienda de Anna Pávlovna y — lo que era más importante para él — su ama de llaves.
Detrás de la estufa sólo había espacio para dos sillas y una mesa, en la que se servía té, café y aperitivos. Yevséi había afianzado su posición en una de esas sillas, como también en el corazón de Agrafiena, que ocupaba la otra.
La relación entre Agrafiena y Yevséi era conocida de antiguo en la casa. Como sucede siempre en tales casos, al principio se habló no poco del asunto, ambos implicados fueron objeto de murmuraciones, pero con el paso del tiempo, como suele suceder también, los comentarios se desvanecieron. La misma señora se acostumbró a verlos juntos, y ellos disfrutaron de diez años ininterrumpidos de felicidad. No hay muchas personas que puedan contabilizar diez años felices en toda su vida. ¡Pero el momento de la separación había llegado! Adiós al cálido rincón; adiós a Agrafiena Ivánovna; adiós a los juegos de naipes, al café, al vodka, a los licores caseros. ¡Adiós a todo!
Yevséi, sentado en silencio, lanzaba profundos suspiros. Agrafiena, con cara de pocos amigos, trajinaba de un lado para otro. Expresaba la pena a su modo. Ese día había servido el desayuno de mala gana y, en lugar de entregar la primera taza de té, muy cargado, a la señora, como de costumbre, lo vertió fuera, como diciendo: "No habrá para nadie", y aceptó con resignación la reprimenda correspondiente. El café había hervido demasiado, la crema se había quemado, las tazas se le caían de las manos. No puso la bandeja sobre la mesa, sino que la dejó caer; abría los armarios y las puertas con brusquedad. Pero no lloraba, sino que se enfadaba con todos y con todo. No obstante, ése era uno de los rasgos más marcados de su personalidad. Nunca estaba satisfecha; nada le parecía bien; siempre estaba refunfuñando y quejándose. Pero en ese momento crucial para ella su carácter se manifestaba en todo su esplendor. En cualquier caso, se diría que nada la enfadaba tanto como Yevséi.
— ¡Agrafiena Ivánovna…! — decía él en un tono quejumbroso y tierno que no cuadraba del todo con su alta y corpulenta figura.
— ¿Qué haces ahí sentado, mendrugo? — respondía ella, como si fuera la primera vez que lo veía acomodado en ese lugar — . Déjame pasar; tengo que coger una toalla.
— ¡Ah, Agrafiena Ivánovna…! — repetía él con voz lánguida, suspirando y levantándose de la silla, sólo para volver a desplomarse sobre ella en cuanto la mujer había cogido la toalla.
— ¡No hace más que lloriquear! ¡Se ha pegado a mí como una lapa! ¡Qué castigo, Dios mío! ¿Cuándo me dejará en paz?
Y arrojó ruidosamente una cucharilla al barreño en el que lavaba la vajilla.
— ¡Agrafiena! — gritó alguien desde la habitación contigua — . ¿Te has vuelto loca? ¿Es que no sabes que Sáshenka está durmiendo? ¿Acaso has discutido con tu enamorado para festejar la despedida?
— ¡No puede una ni moverse! ¡Hay que quedarse sentada como una muerta! — susurró Agrafiena con un silbido viperino, secando una taza con ambas manos, como si quisiera romperla en pedazos.
— ¡Adiós, adiós! — exclamó Yevséi con un poderoso suspiro — . ¡Es el último día, Agrafiena Ivánovna!
— ¡Y gracias a Dios! ¡Vete con viento fresco! Así habrá más espacio. Pero quítate de ahí, no me dejas pasar. ¡Extiende las piernas!
Él intentó ponerle la mano en el hombro, pero ella lo rechazó bruscamente. Él
volvió a suspirar, pero no se movió de su sitio; y hacía bien, pues a ella le habría disgustado. Yevséi lo sabía, por lo que su ánimo no se alteró.
— ¿Quién ocupará mi lugar? — murmuró, suspirando de nuevo.
— ¡Un espíritu del bosque! — respondió Agrafiena con voz entrecortada.
— ¡Dios le oiga! Mientras no sea Proshka. ¿Y quién va a jugar a las cartas contigo?
— ¿Y qué pasaría si fuera Proshka? — comentó ella con aire maligno.
Yevséi se puso en pie.
— ¡No juegue usted con Proshka, por Dios, no lo haga! — dijo con tono inquieto, casi amenazante.
— ¿Y quién me lo prohíbe? ¿Acaso tú, adefesio del demonio?
— ¡Madrecita, Agrafiena Ivánovna! — dijo, con voz suplicante, pasando su mano por lo que habría sido su talle si su figura hubiera tenido el más leve rastro de él. Ella respondió a ese abrazo con un codazo en el pecho — . ¡Madrecita, Agrafiena Ivánovna! — repitió — . ¿Acaso Proshka va a quererla tanto como yo? Ya sabe que es un sinvergüenza: no hay mujer de la que no se encapriche… Yo, en cambio… ¡Ah, es usted la niña de mis ojos! Si no fuese por la señora, yo…
Y a continuación gimió e hizo un gesto de desesperación con las manos. Agrafiena no pudo contenerse más y acabó manifestando con lágrimas su pena.
— ¿Vas a dejarme en paz, maldito? — exclamó, llorando — . ¡No digas tonterías, necio! ¡Cómo voy a entenderme con Proshka! ¿Acaso no ves que es imposible sacarle una palabra sensata? Lo único que sabe hacer es ponerte sus manazas encima…
— ¿También se ha propasado con usted? ¡Ah, el muy canalla! ¡Y usted no me había dicho ni una palabra! Le habría…
— ¡Que lo intente! ¿Es que no hay más mujeres que yo en la casa? ¡Entenderme con Proshka! ¡Menuda ocurrencia! ¡Hasta me da asco estar a su lado, de lo cerdo que es! Tiene la mano muy larga y siempre está tratando de zamparse alguna vianda de la señora en tus mismas narices.
— Escuche, Agrafiena Ivánovna, en caso de que decida usted que alguien ocupe mi lugar — ya sabe que el diablo es fuerte — , lo mejor es que elija a Grishka: al menos es un hombre pacífico, hacendoso, poco amigo de burlas.
— ¡Y dale con lo mismo! — gritó Agrafiena Ivánovna — . Emparejándome con cualquiera, como si fuera… ¡Vete de aquí! Hay muchos hombres en la casa, pero no pienses que voy a irme con cualquiera: ¡no soy de ésas! Tú has sido el único, maldito. Está visto que el diablo me ha hecho caer en tus brazos como castigo por mis pecados, y bien que me arrepiento… ¡Menudas ocurrencias tienes!
— ¡Que Dios la bendiga por su virtud! ¡Me ha quitado usted un peso de encima! — exclamó Yevséi.
— ¡Ahora está contento! — gritó ella, furiosa — . ¡Como si hubiera motivo para ello!
Y sus labios palidecieron de cólera. Ambos guardaron silencio.
— ¡Agrafiena Ivánovna! — dijo Yevséi con timidez, al cabo de un rato.
— ¿Qué quieres?
— Casi lo había olvidado. No he probado bocado desde esta mañana.
— ¡Sólo piensas en comer!
— La pena me da hambre, madrecita.
De detrás de un pan de azúcar, situado en el estante más bajo de la alacena, Agrafiena sacó un vaso de vodka y dos enormes lonchas de pan con jamón. Todo lo había preparado hacía rato con sus solícitas manos. Le entregó esos alimentos con mayor rudeza que si se tratara de un perro. Una de las rebanadas de pan cayó al suelo.
— ¡Toma y ahógate! Ah, que el diablo… ¡Pero no hagas tanto ruido! ¡Toda la casa va a oír cómo masticas!
Se dio la vuelta, con expresión de supuesto disgusto. Él se puso a comer lentamente, mirándola de soslayo y tapándose la boca con una mano.
Entre tanto, en la puerta apareció un coche tirado por tres caballos. El de varas llevaba al cuello el arco de los arreos. Del sillín colgaba una campanilla, cuyo badajo emitía un rumor sordo y se movía con dificultad, como un borracho atado y arrojado a una celda. El cochero amarró a los caballos bajo el alero del establo, se quitó la gorra, sacó de su interior una sucia toalla y se secó con ella el rostro. Nada más verlo por la ventana, Anna Ivánovna palideció. Sus piernas flaquearon y sus brazos cayeron a lo largo del cuerpo, aunque estaba esperando su llegada. Una vez repuesta, llamó a Agrafiena.
— Acércate de puntillas y con extremo cuidado a la habitación de Sáshenka y comprueba si aún duerme — dijo — . Se va a pasar su último día en casa durmiendo, mi palomito, y no voy a tener oportunidad de verlo. Pero no, déjalo: harías más ruido que una vaca. Es mejor que vaya yo misma…
Y salió de la estancia.
— ¡Tú sí que eres una vaca! — farfulló Agrafiena, volviendo a su habitación — . ¡Así que ha encontrado una vaca! ¡Ya quisiera tener muchas así!
Aleksandr Fiódorovich salió en ese momento al encuentro de su madre. Era un joven de cabello rubio, sano y fuerte, que se encontraba en la flor de la edad. Saludó con alegría a su madre, pero al ver de pronto la maleta y los bultos se turbó, se acercó en silencio a la ventana y se puso a trazar dibujos en el cristal con el dedo. Al cabo de un instante, ya estaba hablando de nuevo con su madre, al tiempo que contemplaba con despreocupación, incluso con animación, los preparativos del viaje.
— ¿Cómo es que has dormido tanto, querido? — dijo Anna Pávlovna — . ¡Si hasta tienes la cara hinchada! Deja que te frote los ojos y las mejillas con agua de rosas.
— No, mamá, no es necesario.
— ¿Qué quieres tomar primero, té o café? He ordenado que te frían un filete con nata agria. ¿Te apetece?
— Como quieras, mamá.
Anna Pávlovna siguió guardando la ropa blanca en la maleta, luego se detuvo y miró a su hijo con pesar.
— ¡Sasha!… — dijo al cabo de un rato.
— ¿Qué pasa, mamá?
Ella no se decidía a hablar, como si temiera algo.
— ¿Adónde vas, querido? ¿Y por qué razón? — preguntó al fin, en voz baja.
— ¿Cómo que adónde voy? A Petersburgo para… para… porque…
— Escucha, Sasha — dijo ella con emoción, poniéndole una mano en el hombro, con la intención evidente de hacer un último intento — , aún estás a tiempo de cambiar de opinión. ¡Piénsalo bien, quédate en casa!
— ¡Quedarme! ¡Imposible! Además… La ropa ya está preparada — dijo, sin encontrar otro pretexto.
— ¡La ropa! Pero mira… mira… mira… No está preparada.
Y en tres tirones sacó todo de la maleta.
— Pero ¿qué dices, mamá? Ya he hecho todos los preparativos. ¿Cómo voy a quedarme? ¿Qué diría la gente?
Aleksandr Fiódorovich se entristeció.
— No te lo pido por mí, sino por tu propio bien. ¿Para qué te vas? ¿En busca de la felicidad? ¿Es que no vives bien aquí? ¿Acaso no piensa tu madre el día entero en la manera de satisfacer todos tus deseos? Ya sé que has llegado a una edad en la que los esfuerzos de tu madre por agradarte no bastan para hacerte feliz. Lo entiendo. Pero mira a tu alrededor: todos están pendientes de ti. ¿Y Sóniuchka, la hija de María Vasílievna? ¿Por qué te ruborizas? ¡Hay que ver cómo te quiere, la pobre, que Dios le dé salud! Lleva tres noches sin dormir.
— Vamos, mamá, ella sólo…
— Sí, sí, como si no lo viera… ¡Ah, ya lo olvidaba! Ha prometido bordarte unos pañuelos. "Lo haré yo misma — se dijo — . No dejaré que lo haga nadie, y les pondré una marca". ¿Qué más quieres? ¡Quédate!
Él escuchaba en silencio, con la cabeza inclinada, mientras jugaba con las borlas de su bata.
— ¿Qué pretendes encontrar en Petersburgo? — continuó ella — . ¿Crees que vas a vivir tan bien como aquí? ¡Ah, hijo mío! Dios sabe las cosas que tendrás que ver y soportar: frío, hambre, necesidades; sí, por todo eso tendrás que pasar. En todas partes hay personas malvadas; las buenas, en cambio, no abundan. Y en cuanto a la distinción, ¿qué diferencia hay entre la aldea y la capital? Mientras no conozcas la vida petersburguesa y sigas viviendo aquí, te parecerá que eres el primero del mundo. ¡Es lo mismo en todas partes, querido! Eres un hombre educado, inteligente y atractivo. La única alegría que le queda a esta pobre vieja es mirarte. Si te casaras, Dios te enviaría hijos y yo los cuidaría, mientras tú vivirías sin penas ni cuidados, y podrías pasar tus días en paz y tranquilidad, sin envidiar a nadie; pero allí quizá las cosas no vayan bien; Dios quiera que no tengas que acordarte de mis palabras… Quédate, Sáshenka, ¿eh?
Él se aclaró la garganta y suspiró, pero no dijo ni una palabra.
— Mira — continuó ella, abriendo la puerta que daba al balcón — . ¿No te da pena dejar un sitio como éste?
Una brisa fresca y perfumada penetró en la estancia. Un jardín poblado de viejos tilos, densos arbustos de escaramujo, cerezos silvestres y matas de lila se extendía desde la casa hasta la lejanía. Entre los árboles crecían abigarradas flores y numerosos senderos se dispersaban en distintas direcciones; más allá había un lago cuyas olas chapoteaban con blando rumor en las orillas; una parte de su superficie, lisa como un espejo, reflejaba los dorados rayos del sol matinal; la otra, de color azul marino, como el cielo que se reflejaba en ella, aparecía ligeramente rizada de espuma. Algo más lejos los ondulantes y multicolores campos de cereales se desplegaban como en un anfiteatro y se recortaban contra el oscuro bosque.
Anna Pávlovna se protegió los ojos del sol con una mano, mientras con la otra iba señalando a su hijo, uno tras otro, todos los detalles.
— ¡Mira — dijo — con cuánta belleza ha adornado Dios nuestros campos! Sólo de ésos obtendremos quinientas medidas de centeno; y no hay que olvidar el trigo y el alforfón, aunque este último no es tan bueno como el año pasado y probablemente la cosecha será peor. ¡Mira cómo ha crecido el bosque! ¡Considera cuán grande es la sabiduría de Dios! Como mínimo sacaremos mil rublos por la leña. Y la caza, ¡qué me dices de la caza! Y todo es tuyo, hijito mío. Yo sólo soy tu administradora. Mira el lago: ¡qué esplendor! ¡Verdaderamente divino! Está lleno de peces; sólo necesitamos comprar esturión, pues sus aguas dan suficientes gobios, percas y carasios para nosotros y la servidumbre. Mira cómo pastan tus caballos y tus vacas. Aquí eres dueño y señor de todo, mientras que allí, quizá, cualquiera podrá darte órdenes. Y quieres abandonar esta bendición sin saber siquiera adónde ir, acaso — Dios no lo quiera — al encuentro de algún peligro… ¡Quédate!
Él seguía sin decir nada.
— No me estás escuchando — dijo ella — . ¿Qué es lo que miras con tanta atención?
Él, siempre en silencio y con aire ensimismado, señaló la lejanía con el dedo. Allí, serpenteando entre los campos e internándose en el bosque, se perdía el camino de la Tierra Prometida, de Petersburgo. Anna Pávlovna guardó silencio durante unos instantes, tratando de dominar sus emociones.
— ¡Está bien! — exclamó por fin, con aire triste — . ¡Como quieras, hijo mío! Ya que tanto deseas abandonar este lugar, márchate: no voy a retenerte. Al menos no dirás que tu madre arruinó tu juventud y tus expectativas.
¡Pobre madre! ¡Tal es la recompensa por todo tu amor! ¿Eso es lo que esperabas? La verdad es que las madres no esperan recompensa alguna. Ellas aman sin motivo ni razón. Si sois importantes, famosos, atractivos, orgullosos, si vuestro nombre corre de boca en boca, si vuestros hechos son reconocidos en todo el orbe, la cabeza de vuestra vieja madre temblará de alegría, llorará, reirá y rezará largamente y con fervor. Pero el hijo rara vez piensa en compartir la gloria con su progenitora. Si sois pobres de espíritu e inteligencia, si la Naturaleza os ha marcado con el estigma de la fealdad, si el aguijón de la enfermedad punza vuestro corazón o vuestro cuerpo; si, en fin, los hombres os rechazan y no encontráis un lugar entre ellos, mayor espacio hallaréis en el corazón de vuestra madre. Con más fuerza apretará contra su pecho a su deforme y desfavorecido retoño y más larga y ferviente será su oración.
¿Cabría acusar de insensible a Aleksandr por haberse resuelto a partir? Tenía veinte años. La vida le había favorecido desde la más tierna infancia; su madre lo había cuidado y mimado, como suelen hacer las madres con un hijo único; ya desde la cuna su niñera no paraba de cantarle que sería siempre rico y no conocería penas; los profesores aseguraban que llegaría lejos y, cuando regresaba a casa por vacaciones, la hija del vecino le sonreía. Hasta el gato Vaska se mostraba más cariñoso con él que con cualquier otra persona de la casa.
Sólo conocía de oídas el dolor, las lágrimas y los desastres, como se conocen esas epidemias que no han sido declaradas, pero que se ocultan entre el pueblo, en algún lugar remoto. De modo que el futuro se le aparecía de color de rosa.
Allí centelleaban visiones seductoras, que se desvanecían antes de que pudiera distinguirlas bien; oía entremezclados sonidos, tan pronto la voz de la gloria, como la del amor. Y todo eso le mantenía en un estado de deliciosa agitación.
Pronto el mundo doméstico se le antojó demasiado estrecho. La naturaleza, el amor de su madre, la adoración de la niñera y de toda la servidumbre, el blando lecho, los apetitosos platos y el ronroneo de Vaska: todos esos dones, tan apreciados en la pendiente descendente de la vida, los cambiaba alegremente por lo desconocido, lleno de atrayentes y misteriosos encantos. Ni siquiera el amor de Sofía, ese primer amor suave y rosado, pudo retenerle. ¿Qué importancia tenía para él? Soñaba con una pasión arrebatadora, que no conociera límites e inspirara ruidosas hazañas. Entre tanto, concebía por Sofía un modesto amor, en espera de esa gran pasión. Soñaba con los servicios que rendiría a la patria. Había realizado amplios y profundos estudios. Su diploma atestiguaba que conocía una docena de materias y media docena de lenguas modernas y antiguas. Pero sobre todo soñaba con convertirse en un escritor famoso. Sus versos habían admirado a sus compañeros. Ante él se abrían múltiples caminos, cada uno más atrayente que el anterior. No sabía por cuál decidirse. Sólo el camino recto estaba oculto a sus ojos; de haber tenido noticia de él en ese momento, quizá no habría partido.
Pero ¿cómo quedarse? Que su madre lo deseara era de lo más natural. En su corazón no había lugar para otro sentimiento que no fuera el amor por su hijo, y a él se aferraba con todas sus fuerzas. De faltar éste, ¿qué le quedaba por hacer? Sólo morir. Ya se sabe que el corazón de una mujer no puede vivir sin amor.
Aunque en casa todos le habían mimado, Aleksandr no estaba corrompido. La naturaleza lo había modelado tan bien que el amor de su madre y la adoración de las personas que le rodeaban sólo habían actuado sobre los mejores aspectos de su carácter, desarrollando en él prematuramente, por ejemplo, una marcada sensibilidad y fomentando en su interior una confianza excesiva por todo. Es posible que esos sentimientos contribuyeran a exacerbar su amor propio; pero el amor propio no es más que un molde: todo depende del material que se vierta en él.
Mucho más perjudicial había sido, empero, que su madre, con toda su ternura, no hubiera sabido inculcarle una visión verdadera de la vida ni prepararle para la batalla que, como a todo mortal, le esperaba. Pero eso hubiera requerido una mano experta, una mente sutil y el bagaje de una vasta experiencia, no limitada al angosto horizonte de la vida en el campo. Habría debido quererlo menos, no pensar en él a cada momento, no apartar de su lado toda suerte de preocupación o molestia, no llorar y sufrir por él durante la infancia, en lugar de dejar que presintiera por sí mismo la aproximación de las tormentas, se enfrentara a ellas con sus propias fuerzas y meditase en su destino: en una palabra, enseñarle que era un hombre. Pero ¿cómo podía Anna Pávlovna comprender todo eso y, sobre todo, llevarlo a la práctica? El lector ya ha visto cómo era. ¿Le gustaría echar otro vistazo?
Había olvidado ya el egoísmo de su hijo. Aleksandr Fiódorovich la encontró arreglando por segunda vez las ropas en su maleta. Ocupada de esa tarea y de los preparativos del viaje, parecía haberse olvidado de su pena.
— Fíjate en dónde pongo cada cosa, Sáshenka — dijo — . Abajo del todo, en el fondo de la maleta, las sábanas: una docena. Mira a ver si está bien la lista.
— Sí, mamá.
— Todas llevan tus iniciales, mira: A. A. ¡Las ha bordado la buena de Sóniushka! De no ser por ella, las tontas de nuestras costureras no habrían acabado tan pronto. ¿Qué va después? Ah, sí, los almohadones. Uno, dos, tres, cuatro… sí, una docena. Ahora las camisas: tres docenas. ¡Mira qué tela! ¡Una maravilla! Nada menos que hilo de Holanda; yo misma las encargué en la fábrica de Vasili Vasílievich, que eligió tres piezas de las mejores. No te olvides de comprobar la lista cada vez que des la ropa a la lavandera. Está toda nueva. Allí no verás camisas así; ten cuidado no traten de cambiártelas: algunas de esas lavanderas son unas desvergonzadas que no temen a Dios. Hay veintidós pares de calcetines… ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? Guardar la cartera con el dinero en un calcetín. No necesitarás ningún dinero hasta que llegues a San Petersburgo y, en caso de que algún ladrón rebusque entre el equipaje, Dios no lo quiera, no encontrará nada. También voy a poner allí la carta para tu tío. ¡Anda que no va a alegrarse de verte! Hace diecisiete años que no intercambiamos una línea: ¡no es poco tiempo! Aquí están las pañoletas y allí los pañuelos; Sóniushka aún tiene que marcar media docena. No pierdas los pañuelos, alma mía: son de una batista excelente y de algodón. Los compré en Mijéiev a dos rublos y cuarto. Bueno, la ropa blanca ya está. Vamos ahora con los trajes. Pero ¿dónde está Yevséi? ¿Por qué no viene? ¡Yevséi!
Yevséi entró con desgana en la habitación.
— ¿Desea algo la señora? — preguntó con mayor desgana aún.
— ¿Que si deseo algo? — exclamó Anna Pávlovna con enfado — . ¿Por qué no estás aquí mirando dónde coloco las cosas? Como tengáis que sacar algo por el camino, lo pondrás todo patas arriba. ¡No puede apartarse de su amada! ¡Menudo tesoro! El día es largo: habrá tiempo para todo. ¿Es así como piensas cuidar a tu señor? ¡Presta atención! Mira, éste es el mejor frac. ¿Ves dónde lo coloco? Y tú, Sáshenka, cuídalo, no te lo pongas todos los días; el paño cuesta a dieciséis rublos. Póntelo cuando vayas a ver a gente importante, pero fíjate en dónde te sientas, no hagas como tu tía, que parece no encontrar nunca una silla o un sofá libre y siempre se las ingenia para acomodarse encima de un sombrero o algo parecido. El otro día se sentó sobre un plato de mermelada, ¡y menuda vergüenza pasó! Cuando vayas a una casa modesta, ponte este traje azul. Ahora los chalecos: uno, dos, tres, cuatro. Dos pares de pantalones. ¡Ah! Tienes ropa suficiente para tres años. ¡Uf! ¡Qué cansada estoy! Y no es para menos, llevo toda la mañana trajinando. Ya puedes irte, Yevséi. Tenemos que hablar de otra cosa, Sáshenka. Luego llegarán los invitados y no habrá oportunidad.
Se acomodó en el sofá e hizo que su hijo se sentara a su lado.
— Bueno, Sasha — dijo, al cabo de un rato — . Te marchas a regiones desconocidas…
— ¡Petersburgo no es una región desconocida, mamá!
— Espera un minuto, escucha lo que voy a decirte. Sólo Dios sabe lo que te espera allí y lo que tendrás que ver, tanto bueno como malo. Confío en que nuestro Padre Celestial te dé fuerzas; en cuanto a ti, hijo mío, no te olvides de Él; recuerda que sin fe no hay salvación en ninguna parte. Aunque alcances puestos elevados en la ciudad y te codees con la aristocracia — ya sabes que no eres menos que nadie: tu padre era noble y mayor — , debes humillarte siempre ante Dios: rézale, en la alegría y en la tristeza, y no hagas como el campesino del proverbio, que sólo se persigna cuando truena. Hay quienes, mientras las cosas les van bien, ni siquiera dirigen una mirada a la iglesia, pero cuando vienen las tribulaciones entran en el templo, ponen velas de a rublo la pieza y dan limosna a diestro y siniestro: eso es un gran pecado. Y, hablando de mendigos: no gastes inútilmente tu dinero con ellos, no les des mucho de una vez. ¿Para qué malacostumbrarlos? No vas a deslumbrarlos. Se lo gastarán en bebida y se burlarán de ti. Ya sé que tienes un gran corazón y que empezarás a repartir piezas de diez kopeks. Pero no es necesario: el Señor proveerá. ¿Irás regularmente a la casa de Dios? ¿Irás a misa todos los domingos?
Suspiró.
Aleksandr guardaba silencio. Se acordaba de que, cuando estudiaba en la universidad y vivía en la capital del distrito, no había acudido con asiduidad a la iglesia, y en el campo sólo la frecuentaba por complacer a su madre. Le daba vergüenza mentir, así que no dijo nada. La madre comprendió su silencio y volvió a suspirar.
— Bueno, no voy a obligarte — continuó — . Eres joven y no puede esperarse que pongas tanto empeño en acudir a la iglesia como la gente mayor. Quizá el trabajo te lo impida o acaso te demores hasta muy tarde en grata compañía y luego te pases la mañana durmiendo. Dios será comprensivo con tu juventud. No te preocupes: tienes a tu madre. Ella no se levantará tarde. Mientras me quede una gota de sangre en las venas, mientras las lágrimas no se hayan secado del todo en mis ojos y Dios perdone mis pecados, me arrastraré hasta la puerta de la iglesia, si no tengo fuerzas para ir andando. Daré por ti hasta el último suspiro, hasta la última lágrima, hijo mío. El Señor escuchará mis oraciones y te concederá salud y honores, recompensas y bendiciones, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Acaso va a desatender nuestro misericordioso Padre los ruegos de una pobre anciana? Yo no necesito nada. Que me quite a mí todo, salud y vida, que me ciegue los ojos, con tal de que a ti te dé alegría eterna, y toda clase de felicidades y de bienes…
No pudo terminar la frase, pues las lágrimas se agolparon en sus ojos.
Aleksandr se puso en pie.
— Mamá… — exclamó.
— ¡Bueno, siéntate, siéntate! — dijo ella, enjugándose apresuradamente las lágrimas — . Todavía tengo muchas cosas que decirte… ¿Qué es lo que iba a comentarte? Se me ha ido de la cabeza… ¡Ya ves la memoria que tengo! ¡Ah, sí! Observa los ayunos, hijo mío. ¡Es algo muy importante! El Señor te perdonará que no ayunes los miércoles y los viernes, pero, por el amor de Dios, observa la cuaresma. Ahí tienes a Mijaílo Mijaílich, que pasa por ser un hombre inteligente. Pero ¿de qué le vale? Igual le da que sea día de carne que Semana Santa: él zampa lo mismo. ¡Hasta se le ponen a una los pelos de punta! Cierto que ayuda a los pobres, pero ¿acaso aceptará Dios su caridad? He oído que en una ocasión dio diez rublos a un anciano; éste los cogió, pero luego se volvió y escupió. Todos le saludan y le alaban en su presencia, pero a sus espaldas se santiguan cuando hablan de él, como si fuera el diablo en persona.
Aleksandr escuchaba con cierta impaciencia y de vez en cuando contemplaba, a través de la ventana, el distante camino.
Anna Ivánovna guardó silencio por un instante.
— Cuida sobre todo de tu salud — continuó — . En caso de que contraigas alguna enfermedad grave — ¡Dios no lo quiera! — , házmelo saber… Reuniré todas las fuerzas e iré a verte. ¿Quién se ocuparía de ti allí? Lo más probable es que trataran de robar al enfermo. No andes de noche por las calles; apártate de las gentes de aspecto salvaje. No dilapides tu dinero…; ¡guárdalo para los días de apuros! Gástalo con moderación. De ese vil metal viene todo lo bueno y todo lo malo. No lo derroches, no lo emplees en caprichos innecesarios. Te mandaré regularmente dos mil quinientos rublos al año. ¡No es poco dinero! No lo gastes en lujos o cosas parecidas, pero no te prives de lo que te apetezca; si se te antoja comer algo bueno, no te reprimas. No te des a la bebida, ¡el vino es el peor enemigo del hombre! Y una cosa más — y en ese punto bajó la voz — , ¡guárdate de las mujeres! ¡Las conozco bien! Las hay tan desvergonzadas que se te colgarán del cuello en cuanto vean a un joven tan guapo…
Miró con amor a su hijo.
— Basta, mamá. ¿Qué hay del desayuno? — dijo él, casi con enfado.
— Ahora mismo…; pero deja que te diga una palabra más… No te encapriches de las mujeres casadas — añadió con apresuramiento — . ¡Es un gran pecado! "No desearás a la mujer de tu prójimo", dicen las Escrituras. Y si alguna joven te habla de matrimonio — ¡Dios no lo quiera! — , no pienses siquiera en ello. Hay muchas que desean atrapar, en cuanto lo ven, a un joven guapo y con dinero. Claro que si tu jefe o un noble rico y eminente se encariña de ti y quiere que te cases con su hija, sería otro asunto; en tal caso debes escribirme enseguida, para que yo vea el modo de trasladarme a Petersburgo y comprobar que no tratan de endosarte cualquier cosa, simplemente para quitársela de encima: una muchacha ya madura o de poca valía. Todas estarían encantadas de encontrar un marido como tú. Pero si te enamoras de una muchacha como Dios manda — en ese punto bajó la voz — , ya veríamos la manera de deshacernos de Sóniushka. — La anciana, por amor a su hijo, estaba dispuesta a actuar contra su conciencia — . Después de todo, ¡qué se ha creído María Kárpovna! No eres pareja para su hija. ¡En realidad, sólo es una chica de provincias! Jóvenes de más alta alcurnia se sentirían halagadas de tu atención.
— ¡Sofía! ¡No, mamá, nunca la olvidaré! — dijo Aleksandr.
— ¡Bueno, hijo mío, cálmate! Sólo lo he dicho por decir. Trabaja, regresa a casa y entonces que sea lo que Dios quiera. Novias no faltarán. Y si no te olvidas de ella, mejor que mejor… Y no…
Quiso decir algo, pero no se decidió; luego se inclinó y le preguntó al oído:
— ¿Y no te olvidarás de… tu madre?
— ¡Pues claro que no, mamá! — le interrumpió él — . Ordena que me traigan algo enseguida: una tortilla o cualquier otra cosa. ¡Olvidarte! ¿Cómo iba a ocurrírseme una cosa así? Que Dios me castigue…
— Calla, calla, Sasha — dijo ella con premura — . ¡No vaya a ser que te atraigas alguna desgracia! ¡No, no! Pase lo que pase, si llegas a cometer tal pecado, deja que sea yo sola quien sufra. Tú eres joven, acabas de iniciar tu vida, encontrarás amigos, te casarás, una joven mujer ocupara el lugar de tu madre y el de todos… ¡No! Que Dios te bendiga como yo lo hago.
Lo besó en la frente, dando por terminadas sus instrucciones.
— ¿Por qué no viene nadie? — dijo — . Ni María Kárpovna, ni Antón Ivánich, ni el sacerdote… ¡Seguramente el servicio ya ha terminado! ¡Ah, ya viene alguien! Parece que es Antón Ivánich… En efecto: hablando del rey de Roma…
¿Quién no conoce a Antón Ivánich? Es una especie de Judío Errante. Ha existido siempre y en todas partes, desde tiempos inmemoriales, y nunca desaparecerá. Estaba presente en los banquetes griegos y romanos y seguramente comió del cebado becerro sacrificado por el padre feliz con ocasión del regreso del hijo pródigo.
En Rusia se presenta bajo apariencias muy diversas. El que ahora nos ocupa era propietario de unas veinte almas, hipotecadas una y mil veces; vivía en una especie de isba o extraña edificación semejante a un granero, con la entrada, obstruida por una pila de troncos, situada en la parte trasera, muy cerca de la valla; llevaba unos veinte años diciendo que iba a iniciar la construcción de una nueva casa la primavera siguiente. Nadie se ocupa de la que tiene. Ninguno de sus conocidos ha sido invitado nunca a comer, a cenar o a tomar una taza de té en su morada, pero no hay casa en la que él no coma o cene cincuenta veces al año. Antaño Antón Ivánich llevaba bombachos y casaquín; ahora los días laborables viste chaqueta y pantalón, y los festivos, un frac de corte inclasificable. Su buen aspecto se debe a que no conoce penas, ni preocupaciones ni cuidados, aunque pretende que se ha pasado la vida cargando con penas y preocupaciones ajenas. Pero, como bien se sabe, nadie se ha consumido nunca por las desgracias y desventuras de otros. Es algo que está en la naturaleza humana.
En realidad, nadie necesita a Antón Ivánich, pero ningún evento se celebra sin su presencia: ni una boda, ni un entierro. Está presente en todos los banquetes y veladas, en todas las reuniones familiares; nadie da un paso sin consultarle. Podría pensarse que es muy útil, que cumple una importante misión, dando un buen consejo aquí, arreglando un asunto allá; ¡pues nada de eso! Nadie le confía tales encargos; no sabe hacer nada, ni cómo ayudar en un proceso, ni actuar de intermediario ni reconciliar a personas enfrentadas: absolutamente nada.
Pero sí se le confían algunas gestiones como, por ejemplo, transmitir un saludo de una dama a un caballero, algo que nunca deja de hacer, aprovechando la ocasión para almorzar; a veces le encargan informar a alguien de que se ha recibido cierto documento, aunque sin especificar cuál; hasta le piden que lleve un tarro de miel o un puñado de semillas, con la prohibición expresa de derramar una o esparcir otras, o que recuerde cuándo es el cumpleaños de alguien. También se requieren los servicios de Antón Ivánich en aquellos asuntos que se considera incómodo confiar a la servidumbre. "No podemos enviar a Petrushka — dicen — , lo confundiría todo. ¡Es mejor que vaya Antón Ivánich!". O: "No es conveniente enviar a un criado; Fulano o Mengana podrían enfadarse: es mejor enviar a Antón Ivánich".
¡Cómo se sorprenderían todos si no estuviera presente en algún almuerzo o velada!
— ¿Dónde está Antón Ivánich? — se preguntarían los presentes, atónitos — . ¿Qué le pasa? ¿Por qué no ha venido?
Y la cena sería un fracaso. Se enviaría a alguien para averiguar qué le pasaba, si estaba indispuesto, si se había marchado. Y, en caso de ponerse enfermo, recibiría no menos atenciones que un familiar.
Antón Ivánich besó la mano de Anna Ivánovna.
— Buenos días, madrecita Anna Ivánovna. Tengo el honor de felicitarla.
— ¿Por qué razón, Antón Ivánich? — preguntó Anna Pávlovna, examinándose de pies a cabeza.
— ¡Por el puentecillo próximo a la cancela! ¡Se ve que está recién acabado! Al pasar, noté que las tablas no saltaban bajo las ruedas. Miré y enseguida me di cuenta de que era nuevo.
Tenía por costumbre, cuando saludaba a algún conocido, felicitarle por algo: por el comienzo de la cuaresma, o de la primavera o del otoño; si después del deshielo volvía el frío, felicitaba a sus amigos por el frío; si después del frío venía el deshielo, por el deshielo.
Como en esa ocasión no había ninguna circunstancia de ese tipo, había ideado otro motivo.
— Aleksandra Vasílievna, Matriona Mijaílovna y Piotr Serguéich le mandan sus saludos — dijo.
— ¡Muchas gracias, Antón Ivánich! ¿Están bien los hijos de todos ellos?
— Sí, gracias a Dios. Le traigo la bendición del Señor: detrás de mí viene el cura. ¿Sabe usted lo que le ha ocurrido a Semión Arjípich?
— ¿Qué? — preguntó Anna Pávlovna, asustada.
— ¡Pues que ha pasado a mejor vida!
— ¡Qué dice usted! Pero ¿cuándo ha sido?
— Ayer por la mañana. Esa misma tarde me enviaron un muchacho a caballo para hacérmelo saber. Fui enseguida y no he pegado ojo en toda la noche. Todos estaban deshechos en llanto, así que tuve que consolarlos y tomar algunas disposiciones, pues nadie se sentía con fuerza más que para llorar.
— ¡Señor, Señor, Dios mío! — dijo Anna Pávlovna, sacudiendo la cabeza — . ¡Qué vida ésta! ¿Cómo ha podido suceder algo semejante? ¡Si apenas hace una semana que me envió saludos a través de usted!
— ¡Sí, madrecita! Pero llevaba enfermo muchos años y era muy viejo. ¡Es un auténtico milagro que haya aguantado tanto!
— ¡Qué iba a ser viejo! Sólo era un año mayor que mi difunto marido. ¡Bueno, que Dios le acoja en su seno! — dijo Anna Pávlovna, santiguándose — . Lo siento mucho por la pobre Feodosia Petrovna: se queda sola con cinco hijos a su cargo. ¡Nada menos que cinco, y casi todo chicas! ¿Cuándo será el entierro?
— Mañana.
— Está visto que cada uno tiene su pena, Antón Ivánich. Aquí estoy yo, despidiéndome de mi hijo.
— ¡Qué le vamos a hacer, Anna Pávlovna, todos somos humanos! "Aguanta", nos dicen las Sagradas Escrituras.
— No debe enfadarse usted conmigo por haberle molestado. En compañía se sobrellevan mejor las penas; y usted nos quiere tanto como si fuera de la familia.
— ¡Ah, madrecita, Anna Pávlovna! ¿A quiénes iba a querer sino a ustedes? ¿Acaso hay mucha gente así? Ni usted misma sabe lo que vale. En cuanto a mí, ya no doy abasto para tantas ocupaciones; y ahora, además, tengo que ocuparme de la construcción de mi casa. Ayer pasé toda la mañana discutiendo con el contratista, y aún no hemos conseguido ponernos de acuerdo. Pero pensé: "¿Cómo no voy a ir?… Estará sola, ¿qué va a hacer sin mí? Ya no es tan joven y debe de estar desconsolada".
— ¡Que Dios se lo pague, Antón Ivánich! ¡No se olvida usted de nosotros! En verdad, no me encuentro bien: ¡la cabeza me da vueltas y apenas sé lo que hago! Tengo la garganta irritada de tanto llorar. Pero coma algo: probablemente esté usted cansado y tenga hambre.
— Se lo agradezco mucho. En realidad, de camino pasé por casa de Piotr Serguéich y tomé un bocado. Pero no importa. ¡El cura llegará enseguida y podrá bendecir los alimentos! ¡Mírelo, ya está en el porche!
El cura entró en la habitación. A continuación aparecieron María Kárpovna y su hija, una muchacha regordeta y rubicunda, con una sonrisa en los labios y ojos enrojecidos de tanto llorar. Tanto su mirada como la expresión de su rostro dejaban traslucir este claro mensaje: "Amaré con sencillez y sin extravagancias, cuidaré de mi marido como una niñera, le obedeceré en todo y nunca trataré de parecer más inteligente que él; ¿acaso puede ser una más inteligente que su marido? ¡Eso es pecado! Me ocuparé con diligencia de la casa; coseré; le daré media docena de hijos, los amamantaré yo misma, los cuidaré, los vestiré, confeccionaré sus ropas". Sus mejillas llenas y sonrosadas y la opulencia de su pecho confirmaban esa promesa acerca de los hijos. Pero en ese momento las lágrimas de sus ojos y su triste sonrisa le comunicaban un encanto de una naturaleza menos prosaica.
Antes que nada había que rezar un Te Deum. Antón Ivánich se encargó de llamar a la servidumbre, encendió una vela, tomó el libro del cura cuando éste dejó de leer y se lo entregó al sacristán; luego, vertió un poco de agua bendita en un frasquito, se lo guardó en el bolsillo y dijo: "¡Es para Agafia Nikítishna!". A continuación todos se sentaron a la mesa. Nadie tocó la comida, excepto el cura y Antón Ivánich, pero este último se bastó para hacer justicia a ese almuerzo homérico. Anna Pávlovna no paraba de llorar, enjugándose las lágrimas a escondidas.
— ¡Deje ya de llorar, madrecita Anna Pávlovna! — dijo Antón Ivánich, con fingido pesar, sirviéndose una copa de licor — . ¡Ni que lo estuviera enviando usted al matadero!
Luego, tras beber la mitad de la copa, chasqueó la lengua.
— ¡Vaya licor! ¡Y qué aroma desprende! ¡No hay nada igual en toda la provincia, madrecita! — dijo con una expresión de extremada satisfacción.
— ¡Tiene… tres… años! — exclamó Anna Pávlovna entre gemidos — . Lo he descorchado… sólo… para usted.
— ¡Ah, Anna Pávlovna, hasta da vergüenza verla llorar! — comentó Antón Ivánich — . Alguien debería azotarla; azotarla y nada más.
— Póngase usted en mi lugar, Antón Ivánich. Mi único hijo, y se marcha: me moriré y no habrá nadie para enterrarme.
— ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Acaso me considera usted un extraño? Además, ¿por qué tiene tanta prisa por morirse? ¡Espere, no acabe usted casándose! ¡Pero deje de llorar!
— No puedo, Antón Ivánich, de verdad, no puedo; ni yo misma sé de dónde salen tantas lágrimas.
— ¡Mira que querer tener encerrado a un joven tan apuesto! Déjelo en libertad y ya verá cómo extiende las alas y acomete todo tipo de proezas: ¡alcanzará el escalafón más alto!
— ¡Dios le oiga! Pero ¿por qué se ha servido tan poca empanada? ¡Coja un poco más!
— Gracias: en cuanto termine este pedazo. ¡A su salud, Aleksandr Fiódorovich! ¡Buen viaje! ¡Vuelva pronto y cásese! ¿Por qué se ruboriza usted, Sofía Vasílievna?
— Por nada… yo…
— ¡Ah, juventud, juventud! ¡Je, je, je!
— Con usted no es posible sentirse triste, Antón Ivánich — dijo Anna Pávlovna — . Hasta tal punto sabe consolar. ¡Qué Dios le dé salud! Pero sírvase otra copa de licor.
— Lo haré, Anna Pávlovna, lo haré. ¿Cómo no va a beber uno en una despedida?
El almuerzo finalizó. Hacía rato que el cochero había enganchado los caballos y llevado el coche ante el porche. Los criados salían corriendo uno tras otro. Éste llevaba una maleta, ése un bulto, aquél un saco, y a continuación iban a por otra cosa. Revoloteaban en torno al carruaje como moscas alrededor de una gota de miel, metiendo por turnos las manos en su interior.
— Es mejor colocar aquí el baúl — decía uno — , y allí la cesta con las provisiones.
— ¿Y dónde van a poner los pies? — preguntaba otro — . Lo más conveniente es que el baúl vaya a lo largo y la cesta de lado.
— En ese caso el colchón de pluma resbalará; mejor poner el baúl de través. ¿Qué más queda? ¿Habéis metido las botas?
— No lo sé. ¿Quién hizo el paquete?
— Yo, no. Vete a ver si están arriba.
— Vete tú.
— Pero ¿qué dices? ¿No ves que estoy ocupado?
— ¡No olvidéis esto! — gritó una muchacha, tendiendo una mano con un bulto entre las cabezas.
— Dámelo.
— Poned esto en la maleta, lo hemos olvidado — dijo otra, subiéndose al estribo del carruaje y entregando un cepillo y un peine.
— ¿Y dónde metemos eso ahora? — le gritó con enfado un corpulento lacayo — . ¡Vete de aquí! ¿No ves que el baúl está debajo de todo?
— Son órdenes de la señora. Por mí como si los tiráis, malditos diablos.
— Está bien, dámelos enseguida; podemos ponerlos en el bolsillo lateral.
El caballo de varas levantaba y sacudía la cabeza a cada momento. La campanilla no paraba de emitir su agudo tintineo, recordando la partida, mientras los caballos laterales inclinaban la cabeza con aire pensativo, como si intuyeran todo el encanto del inminente viaje; de vez en cuando movían las colas o extendían el belfo superior hacia el caballo de varas. Por fin llegó el momento fatal. Se rezó una última oración.
— ¡Siéntense, siéntense todos! — ordenó Antón Ivánich — . ¡Haga el favor de sentarse, Aleksandr Fiódorovich! Y tú también, Yevséi. ¡Siéntate, siéntate te digo! — Y él mismo, durante un segundo, se acomodó de lado en una silla — . ¡Bueno, ahora puede usted irse y que Dios le guarde!
En ese momento Anna Ivánovna estalló en sollozos y se colgó del cuello de Aleksandr.
— ¡Adiós, adiós, hijo mío! — dijo entre gemidos — . ¿Volveré a verte?
Las siguientes palabras que pronunció no hubo manera de entenderlas. En ese momento se oyó el sonido de otra campanilla y un coche ligero, tirado por tres caballos, se precipitó en el patio. Un hombre joven, todo cubierto de polvo, saltó del coche, entró corriendo en la habitación y se abalanzó sobre Aleksandr.
— ¡Pospélov!…
— ¡Adúiev!
Gritaron los dos al unísono, al tiempo que se fundían en un abrazo.
— ¿De dónde vienes?
— De casa. He galopado día y noche para despedirme de ti.
— ¡Eres un amigo de verdad! — dijo Adúiev con lágrimas en los ojos — . ¡Has cabalgado más de ciento sesenta verstas para decirme adiós! ¡Aún existe la amistad en el mundo! Una amistad eterna, ¿no es así? — añadió Aleksandr con fervor, estrechando la mano de su amigo y arrojándose sobre él.
— ¡Hasta la tumba! — respondió el otro, apretando la mano con más fuerza aún y abrazándolo.
— ¡Escríbeme!
— ¡Sí, sí, y tú también!
Anna Pávlovna no sabía cómo agasajar a Pospélov. La partida se demoró durante media hora. Finalmente Aleksandr se resolvió a partir.
Todos se dirigieron a pie hasta el pinar. En el momento en que Sofía y Aleksandr atravesaban el oscuro zaguán se arrojaron el uno en brazos del otro.
— ¡Sasha! ¡Querido Sasha!
— ¡Sónechka!
Susurraban, pero sus palabras se apagaron en un beso.
— ¿Te olvidarás de mí? — preguntó ella, llorosa.
— ¡Qué poco me conoce usted! Regresaré, créame, y no habrá ninguna otra…
— Coja esto: es un mechón de mis cabellos y un anillo.
Él se apresuró a guardar ambos objetos en el bolsillo.
Anna Pávlovna, su hijo y Pospélov abrían la comitiva; a continuación iba María Kárpovna con su hija y, detrás de ellas, el cura con Antón Ivánich. El carruaje los seguía a poca distancia. El cochero apenas podía contener a los caballos. En la cancela los siervos rodearon a Yevséi.
— ¡Adiós, Yevséi Ivánich! ¡Adiós, viejo amigo, no nos olvides! — decían todos.
— ¡Adiós, hermanos, adiós! ¡No me guardéis rencor!
— ¡Adiós, Yevéiushka, adiós, hijo mío! — decía su madre, abrazándolo — . Toma esta imagen y recibe mi bendición. Conserva nuestra fe, Yevséi, y no te acerques a los paganos o te maldeciré. No te emborraches, no robes; sirve al señor con honradez y fidelidad. ¡Adiós, adiós!
Se cubrió la cara con el delantal y se alejó.
— ¡Adiós, madrecita! — murmuró torpemente Yevséi.
Una muchacha de unos doce años se arrojó sobre él.
— ¡Despídete de tu hermana! — dijo una mujer.
— ¿También has venido tú? — comentó Yevséi, besándola — . ¡Bueno, adiós, adiós! ¡Vuelve a casa! ¡Tienes los pies descalzos!
La última en llegar fue Agrafiena, que se quedó algo apartada de los demás. Su rostro tenía una tonalidad verdosa.
— ¡Adiós, Agrafiena Ivánovna! — dijo Yevséi, alargando las palabras y levantando la voz, y a continuación le tendió los brazos.
Ella se dejó estrechar, pero no correspondió a su abrazo; la única novedad que pudo apreciarse en su figura fue una contracción del rostro.
— ¡Bueno, toma! — exclamó, sacando de debajo del delantal una bolsa y entregándosela — . ¡Ya me supongo que te lo pasarás en grande con las muchachas de Petersburgo! — añadió, mirándole de reojo.
En esa mirada se reflejaban toda su pena y todos sus celos.
— ¿Yo? — protestó Yevséi — . ¡Que me muera ahora mismo, que me quede ciego, que me trague la tierra si se me ocurre hacer algo semejante!
— ¡Está bien, está bien! — murmuró Agrafiena con desconfianza — . ¡Ya te conozco!
— ¡Ah, casi lo olvido! — dijo Yevséi, y sacó del bolsillo un mugriento mazo de naipes — . Quédeselo como recuerdo, Agrafiena Ivánovna; aquí no podrá conseguir otra baraja.
Ella extendió la mano.
— ¡Regálamela a mí, Yevséi Ivánich! — gritó Proshka entre la multitud.
— ¿A ti? ¡Antes la quemaría! — y se guardó los naipes en el bolsillo.
— ¡Pero dámela a mí, zoquete! — exclamó Agrafiena.
— No, Agrafiena Ivánovna, diga lo que quiera, pero no se la daré: se pondría a jugar con él. ¡Adiós!
Sin volver la mirada, agitó la mano y siguió con pereza el coche; era tan robusto que parecía como si él solo se bastara para cargar con Aleksandr, el cochero, el coche y los caballos.
— ¡Canalla! — exclamó Agrafiena, viéndole marchar y secándose las lágrimas con el borde del pañuelo.
La comitiva se detuvo junto al pinar. Mientras Anna Pávlovna sollozaba y se despedía de su hijo, Antón Ivánich palmeaba el cuello de un caballo; luego lo cogió por los ollares y sacudió su cabeza a uno y otro lado. El animal no pareció muy satisfecho, pues mostró los dientes y resopló.
— ¡Aprieta la cincha del caballo de varas! — le dijo al cochero — . ¿No ves que el sillín está ladeado?
El cochero miró el sillín y, al ver que estaba en su sitio, no se movió del pescante, limitándose a enderezar un poco la retranca con la fusta.
— ¡Bueno, ya es hora de partir! ¡Que Dios le guarde! — dijo Antón Ivánich — . ¡Anna Pávlovna, deje de martirizarse! Suba al coche, Aleksandr Fiódorovich; debe llegar a Shishkovo antes de que anochezca. ¡Adiós, adiós, que Dios le conceda felicidad, honores, condecoraciones, bienes y fortuna! ¡Vaya con Dios! ¡Arranca y sujeta con mano firme las riendas cuando desciendas por la pendiente! — añadió, dirigiéndose al cochero.
Aleksandr, deshecho en llanto, subió al coche, mientras Yevséi se acercaba a la señora, hacía una profunda reverencia y le besaba la mano. Ella le entregó un billete de cinco rublos.
— Pórtate bien, Yevséi, y recuerda: si cumples bien tu cometido, te casaré con Agrafiena, pero si no…
No pudo decir nada más. Yevséi se encaramó en el pescante. El cochero, harto de la larga espera, pareció animarse; se caló el sombrero, se acomodó bien en el asiento y levantó las riendas; en un principio los caballos avanzaron con un trote ligero. El cochero fustigó a los caballos laterales; éstos dieron un salto hacia delante, estiraron el cuello y la troika se precipitó sobre el camino del bosque. Las personas que habían acompañado a los viajeros quedaron atrás, envueltas en una nube de polvo, silenciosas e inmóviles, hasta que el coche desapareció de la vista. Antón Ivánich fue el primero en reaccionar.
— ¡Bueno, ahora cada uno a su casa! — dijo.
Aleksandr estuvo mirando hacia atrás hasta que todos desaparecieron, luego se arrojó boca abajo sobre el almohadón del asiento.
— ¡No abandone a esta desamparada, Antón Ivánich! — dijo Anna Pávlovna — . ¡Quédese a cenar!
— Está bien, madrecita. Me quedaré a cenar si quiere.
— Podría pasar aquí la noche.
— Imposible. Mañana es el entierro.
— ¡Ah, sí! Bueno, no quiero forzarle. Salude de mi parte a Feodosia Petrovna; dígale que la acompaño en el sentimiento y que la visitaría en persona de no ser por la pena que me ha enviado Dios: la marcha de mi hijo.
— Se lo diré, se lo diré, no se preocupe.
— ¡Mi pequeño, Sáshenka! — susurró ella, mirando a la lejanía — . ¡Ya se ha marchado, ha desaparecido de la vista!
Anna Pávlovna pasó todo el día silenciosa, sin comer ni cenar. Antón Ivánich, en cambio, habló, comió y cenó.
— ¿Dónde estará ahora mi hijito? — era lo único que acertaba a decir la madre de vez en cuando.
— Seguramente en Neplúievo. Pero, no, ¿qué estoy diciendo? Sin duda estará cerca de esa localidad, pero aún no la habrá alcanzado; llegará para tomar el té — respondía Antón Ivánich.
— No, él nunca toma té a esta hora.
De ese modo, Anna Pávlovna acompañaba con la imaginación a su hijo. Luego, cuando consideró que debía de haber llegado a Petersburgo, se ocupó de rezar, leer el futuro en las cartas y hablar de él con María Kárpovna.
¿Y Aleksandr?
Nos encontraremos con él en Petersburgo.
CAPÍTULO II
Piotr Ivánich Adúiev, el tío de nuestro héroe, había partido para San Petersburgo, como su sobrino, a la edad de veinte años. Lo había enviado su hermano mayor, el padre de Aleksandr. Desde la muerte de su hermano no se escribía con la familia, y Anna Pávlovna no había sabido nada de él desde el momento en que vendió su pequeña hacienda, situada no lejos de su propia aldea.
En San Petersburgo pasaba por ser un hombre adinerado y había razones para ello. Trabajaba para un personaje importante, ocupándose de misiones especiales, y lucía varias condecoraciones en la solapa; vivía en una de las mejores calles, alquilaba un excelente apartamento, mantenía tres criados e igual número de caballos. No era viejo, sino que estaba en esa edad que se conoce como "la flor de la vida": entre los treinta y cinco y los cuarenta años. No obstante, no le gustaba comentar su edad, no por simple vanidad, sino por puro cálculo, como si deseara asegurar su vida a un precio más elevado. En cualquier caso, en la manera de ocultar su verdadera edad no se advertía la vana pretensión de agradar al bello sexo.
Era un hombre alto, bien conformado, de rasgos marcados y correctos, rostro atezado, andares regulares y distinguidos y maneras reservadas pero agradables. Un bel homme, como suele denominarse a tales individuos.
Su semblante también expresaba reserva, dominio de sí mismo y la determinación de no convertir el rostro en espejo del alma, pues consideraba que eso resultaría inconveniente, tanto para sí mismo como para los demás. Con ese aspecto aparecía en sociedad. En cualquier caso, no podía decirse que fuera un hombre inexpresivo, sino simplemente sosegado. A veces se apreciaban en su figura huellas de cansancio, debidas, seguramente, al exceso de trabajo. Tenía fama de hombre laborioso y eficiente. Vestía siempre con distinción, incluso con elegancia, pero sin exageración, dando en todo momento muestras de buen gusto; su ropa interior era de la mejor calidad; sus manos, blancas y carnosas, con uñas largas y rosadas.
Una mañana, al despertar y tocar el timbre, el criado que le trajo el té le entregó también tres cartas y le informó de que un joven señor que se hacía llamar Aleksandr Fiódorovich Adúiev y aseguraba que Piotr Ivánich era tío suyo había ido a verle y había prometido volver a eso de las doce.
Piotr Ivánich escuchó esa noticia con su habitual serenidad, limitándose a aguzar un poco el oído y arquear las cejas.
— Está bien. Puedes irte — dijo a su criado.
Luego cogió una carta e hizo intención de abrirla, pero de pronto se detuvo y se quedó pensativo.
— ¡Un sobrino de la aldea: menuda sorpresa! — refunfuñó — . ¡Y yo que tenía la esperanza de que me hubieran olvidado en ese rincón del mundo! En cualquier caso,
no voy a andarme con ceremonias. Me lo quitaré de encima…
Volvió a llamar.
— Cuando venga ese señor dígale que, nada más levantarme, me he marchado a la fábrica y que no regresaré en tres meses.
— Muy bien, señor — respondió el criado — . ¿Y qué debo hacer con los regalos?
— ¿Qué regalos?
— Los que ha traído su criado: regalos de la aldea enviados por la señora, según sus palabras.
— ¿Regalos?
— Sí, señor: un tarro de miel, un saco de frambuesas secas…
Piotr Ivánich se encogió de hombros.
— Dos piezas de tela, mermelada…
— Me imagino cómo será la tela…
— Muy buena. Y la mermelada está preparada con azúcar.
— Está bien, retírate. Ya veré luego todo eso.
Cogió una de las cartas, la abrió y echó un vistazo a la hoja. Parecía escrita en antiguos caracteres eslavos: dos palitos tachados arriba y abajo conformaban la letra v y dos simples palitos, la letra k, no tenía un solo signo de puntuación.
Piotr se puso a leerla en voz alta:
Querido señor Piotr Ivánich,
Fui muy amigo de su difunto padre, jugué no pocas veces con usted cuando era niño y a menudo compartí en su casa el pan y la sal, por lo que espero de su bondad y consideración que no se haya olvidado del viejo Vasili Tíjonich; nosotros nos acordamos con cariño de usted y de sus padres y pedimos a Dios…
— Pero ¿qué sandez es ésta? ¿Quién la ha escrito? — dijo Piotr Ivánich, mirando la firma — . ¡Vasili Zaezhálov! ¡Que me maten si sé quién es! ¿Qué querrá de mí?
Y siguió leyendo: