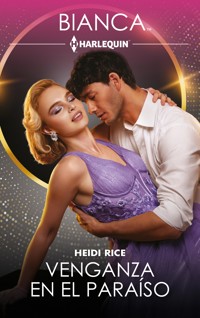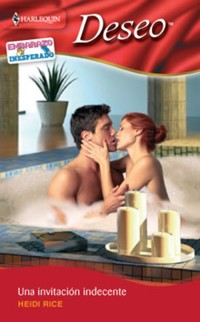
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
El magnate Connor Brody acababa de atrapar a un intruso. ¡Uno con ropa interior de satén! Aunque no se trataba de un asaltante, sino de su atractiva vecina Daisy Dean. Tras su acalorado encuentro, Connor se quedó con ganas de más. ¿Sería la cautivadora señorita Dean la respuesta a todas sus plegarias? Necesitaba asegurarse un acuerdo de negocios, y estaba decidido a terminar lo que habían empezado. Incapaz de resistirse a sus letales encantos, Daisy accedió a pasar dos semanas en Nueva York, ¡fingiendo ser su prometida!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Heidi Rice. Todos los derechos reservados.
UNA INVITACIÓN INDECENTE, N.º 1789 - mayo 2011
Título original: Hot-Shot Tycoon, Indecent Proposal
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-321-3
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Inhalt
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Promoción
Capítulo Uno
–No lo hagas. ¿Y si te encuentra? Ese hombre podría hacer que te detuvieran.
Daisy Dean detuvo su examen del muro del jardín vecino y miró a su mejor amiga.
–No me encontrará –respondió en otro susurro–. Así vestida no se me ve.
Se miró la ropa que le habían prestado sus vecinos: los pantalones anchos del adolescente Cal, un jersey con cuello alto de la madre y las botas militares dos tallas más pequeñas de su amiga Juno.
Nunca se había sentido tan invisible. Una de las cosas que había heredado de su irresponsable madre era su llamativa forma de vestir. Siempre iba de colores y no le gustaba ocultarse.
Excepto cuando se encontraba en misión para buscar el gato perdido de su casera, la señora Valdermeyer, pensó frunciendo el ceño.
–Deja de preocuparte, Juno, y pásame el gorro –dijo, mirando de nuevo el muro, que parecía haber crecido en los últimos segundos–. Tendrás que darme impulso.
Juno gruñó y le entregó el gorro negro.
–Espero que esto no me convierta en encubridora –advirtió, inclinándose hacia adelante y entrelazando las manos.
–No seas tonta –comentó Daisy, recogiéndose los rizos bajo el gorro–. No es un crimen. No del todo.
–Por supuesto que lo es –protestó su amiga, mirándola hecha un basilisco–. Se llama allanamiento de morada.
–Existen circunstancias atenuantes –señaló Daisy, recordando la preocupación de su casera–. Señor Pootles lleva desaparecido más de quince días. Y nuestro antisocial vecino nuevo ha sido el único del vecindario que no ha tenido la decencia de buscarlo en su jardín. Señor Pootles podría estar muriéndose de hambre; rescatarlo depende de nosotras.
–¿Y si buscó y no encontró nada? –sugirió Juno, agudizando la voz, cada vez más nerviosa.
–Lo dudo. Créeme, no es el tipo de hombre que pierda el sueño por un gato perdido.
–¿Cómo lo sabes? Ni siquiera lo conoces.
–Eso se debe a que ha estado evitándonos –señaló Daisy.
Su misterioso vecino nuevo había comprado hacía tres meses la ruinosa mansión y la había reformado en un tiempo récord. Y desde que se había instalado en ella, hacía dos semanas, Daisy había intentado un acercamiento, dejándole una nota por debajo de la puerta y otro mensaje con la mujer de la limpieza. Pero él no había dado señales de querer presentarse al resto de vecinos. Ni de unirse a la búsqueda del desaparecido Señor Pootles.
De hecho, había sido un maleducado. El día anterior, cuando ella le había llevado unos brownies caseros, en un último intento de atraer su atención, él ni siquiera le había devuelto el plato, por no hablar de agradecérselo. Claramente, el hombre era demasiado rico y egocéntrico como para codearse con ellos.
Aparte de ser extraordinariamente guapo.
Sólo le había visto ocasionalmente cuando salía de su casa y se metía en su carísimo coche. De más de un metro ochenta, musculoso sin estar hinchado, y con una belleza de rasgos marcados, era un engreído. Incluso en la distancia irradiaba suficiente testosterona para despertar el deseo femenino, y estaba segura de que él lo sabía.
Claro que a ella no le afectaba. No demasiado, al menos. Afortunadamente, se había vuelto completamente inmune a hombres como él: arrogantes y engreídos que consideraban a las mujeres como juguetes. Hombres como Gary, que se había colado en su vida hacía un año con su sonrisa insinuante, sus trajes de diseño y sus manos sabias, y había desaparecido tres meses después llevándose una buena porción de su orgullo y un pedacito de su corazón.
Aquel día, había hecho un pacto consigo misma: no volvería a caer presa de otro playboy, por guapo que fuera. Lo que necesitaba era un tipo normal y corriente. Un hombre acaudalado pero íntegro que la amara y respetara, que quisiera lo mismo en la vida que ella y, a ser posible, que no distinguiera entre una marca de diseño y la propia del supermercado.
Juno resopló molesta, interrumpiendo sus pensamientos.
–Sigo sin comprender por qué no le has preguntado sin más por el estúpido gato.
Daisy se acaloró.
–He intentado hablar con él las pocas veces que lo he visto de lejos, pero conduce tan rápido que, para alcanzarlo, tendría que ser una campeona de velocidad.
Preferiría sufrir las torturas del infierno antes que confesar la verdad: que él le intimidaba y no se atrevía a hablarle cara a cara.
Juno suspiró y se inclinó, con las manos entrelazadas.
–De acuerdo, pero no me eches la culpa si te acusa de colarte en su casa.
–Deja de asustarte –comentó Daisy apoyando el pie en las manos de su amiga–. Estoy segura de que ha salido. Su Jeep no está aparcado en la puerta, lo he comprobado.
Si hubiera creído que él podía estar en casa, se habría puesto mucho más nerviosa.
–Además, voy a ser súper discreta. Ni se enterará de que he entrado.
–Sólo hay un pequeño problema con tu plan –señaló Juno secamente–: tú no sabes ser discreta.
–Sí que sé, si me veo desesperada –replicó Daisy.
Al menos, haría todo lo posible por serlo.
Ignorando el resoplido de desdén de su amiga, Daisy elevó los brazos para escalar el muro y sintió que el polo de cuello alto dejaba al descubierto su ombligo. Se miró y vio una buena porción de piel blanca reflejando la luz de una farola, y sus bragas de satén rojo sobresaliendo de los pantalones a la cadera.
–Maldición.
Bajó los brazos y volvió pie a tierra.
–¿Qué ocurre ahora? –susurró Juno.
–Al levantar los brazos se me ve la tripa.
–¿Y qué?
–Pues que eso arruina el efecto de camuflaje –respondió, y se quedó pensativa unos instantes–. Ya sé, me quitaré el sujetador, así el jersey no se elevará tanto.
–No puedes hacerlo –apuntó Juno–. Te botarán los senos.
–Sólo será un rato –respondió Daisy, pasándole la prenda de satén y encaje.
Juno la agarró con la punta de los dedos.
–Qué obsesión tienes por la lencería sexy.
–Lo que te ocurre es que estás celosa –replicó Daisy, y se giró hacia el muro.
A juicio suyo, Juno siempre había tenido complejo de poco pecho.
Apoyó el pie de nuevo en las manos entrelazadas de su amiga y sintió la erótica elevación de sus senos bajo el jersey de cuello alto. Menos mal que nadie la vería en aquel estado. Se enorgullecía de ser feminista, pero no de las del tipo que quemaban su sujetador.
–Muy bien –dijo Daisy, y tomó aire–. Allá voy.
Se apoyó en la parte superior del muro y pasó la pierna por encima, hasta quedar a horcajadas. Observó el jardín de su vecino, sumido en sombras. La luz de la luna se reflejaba en las ventanas de la parte posterior de la casa. Dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Definitivamente, él no estaba en casa, menos mal.
–No puedo creer que vayas a hacer esto –reiteró Juno, mirándola desde el suelo con el ceño fruncido.
–Se lo debemos a la señora Valdermeyer, sabes lo mucho que adora a ese gato –susurró Daisy.
Ella le debía mucho más a su casera que la simple promesa de encontrar a su gato.
Cuando su madre, Lily, había anunciado que había encontrado al hombre de su vida, una de tantas veces, hacía ocho años, Daisy había optado por no seguirla. Entonces tenía dieciséis años, y se quedaba sola y aterrada en Londres. La señora Valdermeyer le había proporcionado un hogar y una seguridad que nunca había experimentado, con lo cual le debía más de lo que podría pagarle nunca. Y ella siempre saldaba sus deudas.
–Además, no olvides que la señora Valdermeyer podría haber vendido su edificio a los promotores inmobiliarios y convertirse en una mujer rica, pero no lo ha hecho. Porque somos como de su familia. Y la familia permanece unida.
Al menos, así lo había creído siempre ella. De haber tenido hermanos y una madre medianamente responsable, así habría sido su familia.
Contempló el jardín y tragó saliva para aliviar el nudo de su garganta.
–No creo que a la señora Valdermeyer le guste que te arresten –susurró Juno en la oscuridad–. Recuerda la cicatriz del rostro de ese hombre, no parece un tipo al que le gusten las bromas.
A punto de pasar al otro lado del muro, Daisy se detuvo. De acuerdo, tal vez la cicatriz resultaba preocupante.
–Hazme un favor: si no he regresado dentro de una hora, llama a la policía.
No llegó a escuchar los murmullos de Juno, ya que se hundió en las sombras:
–¿Para qué? ¿Para que te lleven a comisaría?
–Olvídalo, no voy a inventarme una prometida para contentar a Melrose.
Connor Brody sujetó el teléfono con el hombro mientras se quitaba la toalla húmeda de las caderas.
–Se puso hecho un basilisco después de la cena –respondió asustado Daniel Ellis, su director comercial, desde Nueva York–. No bromeo, Con. Te acusó de intentar seducir a Mitzi. Amenaza con romper el acuerdo.
Connor agarró unos pantalones de chándal, maldiciendo el dolor de cabeza que llevaba acuciándole todo el día, y también a Mitzi Melrose, a quien no quería volver a ver en su vida.
–Fue ella quien plantó su pie en mi entrepierna bajo la mesa, Dan, y no al revés –gruñó, molesto por aquel intento tan poco sutil de seducirlo.
A él no le molestaba que una mujer tomara la iniciativa, pero la esposa-trofeo de Eldridge Melrose se había pasado la noche insinuándosele a pesar de que él le había dejado muy claro que no estaba interesado. No salía con casadas, especialmente si el marido era un magnate multimillonario con el que intentaba hacer negocios. Además, nunca le habían atraído las mujeres con tanto Botox y silicona en su cuerpo. Pero la tonta de Mitzi no había aceptado su negativa y aquél era el resultado: un acuerdo que llevaba meses trabajándose peligraba, y él no tenía la culpa.
–Si se retira del negocio, nos encontraremos de nuevo en el punto de partida –advirtió Daniel.
Connor se acercó al bar. Los quejidos de su amigo no contribuían a aliviar su dolor de cabeza. Se frotó la sien y se sirvió una copa de whisky.
–No pienso fingir que estoy comprometido sólo para convencer a Melrose de que su mujer es una fresca –dijo con aspereza–. Y me da igual si no hay trato.
Se recreó en el aroma del caro licor, tan diferente del olor a alcohol rancio que había dominado su niñez, y lo vació de un trago. Su suntuosa calidez le recordó lo lejos que había llegado. Hubo tiempos en los que, para sobrevivir, tuvo que hacer cosas de las cuales no se enorgullecía. Para escapar de allí. Y era necesario mucho más que un simple negocio para que volviera a comprometer su integridad de aquella manera.
–Con, no seas así –gimió Danny–. Estás sacando las cosas de quicio. Debes de tener en tu agenda un millón de mujeres que matarían por pasar dos semanas en el Waldorf fingiendo ser tu prometida. Y no creo que para ti sea un duro trago tampoco.
–No tengo ninguna agenda –gruñó Connor y ahogó una risita–. Y aunque la tuviera, ninguna de esas mujeres se salvaría de malinterpretar la petición. Dale un anillo de diamantes a una mujer y se hará ciertas ideas, independientemente de lo que tú le digas.
Dos meses antes, había sufrido la mayor de las rupturas porque había creído a Rachel cuando le había asegurado que no buscaba nada serio, sólo buen sexo y divertirse, cuando lo que perseguía en realidad eran campanas de boda y patucos de bebé.
Connor se estremeció, como si agujas de metal le taladraran las sienes. No volvería a exponerse a un horror como aquél.
–No puedo creer que vayas a echar a perder este negocio cuando la solución es tan sencilla.
–Pues créelo –respondió, harto de aquel tema, dejando la copa en la barra–. Te veo la semana próxima. Si Melrose quiere tirar piedras contra su propio tejado, que así sea.
Soltó una tos áspera.
–¿Estás bien? Tienes la voz ronca.
–Sí, estoy bien –respondió Connor con sarcasmo.
Había pescado un resfriado en el vuelo de regreso de Nueva York aquella mañana, y encima tenía que aguantar ese asunto de Melrose y su mujer.
–¿Por qué no te tomas unos días libres? –propuso Danny amablemente–. Llevas meses trabajando sin parar. No eres Superman, ¿sabes?
–No me digas –respondió Connor irónico, apoyando su frente ardiendo contra la puerta de cristal de la terraza y contemplando el jardín–. Estaré bien en cuanto haya dormido diez horas sin parar.
Lo cual sería posible si no tuviera jet-lag.
–Te dejaré para que lo hagas –dijo Danny, preocupado–. Pero piénsate lo de darte un respiro. ¿No acabas de mudarte a esa nueva mansión? Tómate un par de días para disfrutarla.
–Por supuesto –mintió–. Nos vemos pronto, Dan.
Colgó y contempló el salón escasamente amueblado y sumido en sombras. Había comprado aquella mansión vieja y abandonada en una subasta y se había gastado una pequeña fortuna reformándola, gracias a la estúpida idea de que a los treinta y dos años necesitaba una base más permanente. La casa era todo lo que había pedido: diáfana, moderna, minimalista... pero nada más mudarse se había sentido atrapado. Recordaba demasiado bien aquel sentimiento de su niñez. Y había aceptado rápidamente que la permanencia siempre iba a vivirla como una cárcel.
Dio la espalda a la ventana. Vendería la casa y seguiría adelante. Sacaría un buen beneficio y no sería tan estúpido como para volver a comprarse una casa propia.
Algunas personas necesitaban raíces, estabilidad. Él no era una de ellas. No tenía problema con vivir en hoteles y alquileres. Construcciones Brody era la única herencia que deseaba.
Dejó el teléfono portátil sobre el sofá. Los hombros le dolieron con el leve movimiento. No se sentía tan dolorido desde cuando era niño y se despertaba con las marcas aún frescas del cinturón de su querido padre.
Cerró los ojos con fuerza. «No vayas por ahí».
Obligándose a olvidar la vieja amargura, abrió los ojos y vio un fugaz movimiento en el jardín. Parpadeó y entrecerró los ojos, concentrándose en la oscuridad exterior. Lenta pero inconfundiblemente, apareció una figura pequeña y ataviada de negro arrastrándose por uno de los parterres.
Se irguió y observó atónito como el intruso se ponía en pie y se hundía en uno de los arbustos junto al muro trasero, dejando al descubierto una franja de piel blanca en su cintura.
Maldición, ¿podía empeorar el día? La adrenalina le hizo olvidarse de sus doloridos músculos y de su cabeza a punto de explotar. A grandes zancadas, atravesó el salón y bajó la escalera. Quienquiera que fuera ese pequeño bastardo, había cometido un grave error.
Nadie se reía de Connor Brody.
A pesar de la riqueza y sofisticación que le rodeaban, se había criado en las peores calles de Dublín y sabía cómo jugar sucio cuando tenía que hacerlo.
Tal vez él no quisiera aquel lugar, pero tampoco iba a permitir que nadie sacara provecho a su costa.
Capítulo Dos
–Vamos, gatito, ven aquí… Gatito bueno… –susurró Daisy.
El sudor le empapaba el cuerpo, y la cabeza le picaba bajo el gorro de lana.
Se rascó la cabeza, se caló el gorro y buscó con la mirada debajo de un arbusto. Nada.
¿Cómo no había llevado una linterna? Resopló, dándose por vencida. Casi se había roto el cuello al escalar el muro y llevaba diez largos minutos explorando el jardín. Incluso se había pinchado el pulgar con una rosa. Pero no había encontrado nada.
Salió arrastrándose de debajo del arbusto, hundiendo los dedos en la tierra al intentar no aplastar las plantas del parterre.
Un estridente ladrido cortó el aire nocturno. Daisy contuvo un grito.
El corazón volvió a latirle al reconocer al perro del señor Pettigrew.
Se chupó el dedo herido. Al menos podía regresar a casa sabiendo que había hecho todo lo posible por encontrar a Señor Pootles.
Se puso en pie, con la idea de escalar el muro para salir, cuando los ladridos cesaron. El sonido de unos pasos apagados le hizo mirar por encima del hombro. Y entonces divisó una oscura silueta abalanzándose sobre ella. «Maldición», pensó.
Un musculoso antebrazo la rodeó por la cintura y la elevó del suelo. Daisy se quedó sin aliento al tiempo que en su espalda notaba la solidez de un hombre desnudo y sexy.
–Te pillé, diablillo –le oyó murmurar con voz grave.
Daisy inspiró hondo con la idea de gritar, pero una mano grande le tapó la boca, envolviéndola en aroma a jabón de sándalo.
–No, chico, no vas a llamar a tus colegas –advirtió la voz, con un leve acento irlandés que la hacía aún más aterradora.
Daisy se retorció para liberarse del brazo que aprisionaba su cintura, sin éxito.
Su captor la levantó como si no pesara nada y se encaminó a la casa. El aroma a jabón la abrumó, mientras oía sus propios gritos amortiguados. Se mareó al pensar en los titulares del día siguiente: «Asfixiada hasta morir a causa de un gato perdido».
Pateó torpemente al aire, y los pantalones se le bajaron de las caderas. Su captor la soltó y Daisy cayó de cabeza sobre el césped. Al intentar levantarse, una mano la agarró del cinturón y la levantó.
–¿Esto es satén? –exclamó el hombre atónito.
Daisy ahogó un grito y, ruborizada, se subió los vaqueros.
–¿Quién diablos eres? –bramó él.
A contraluz de la lámpara del porche, Daisy sólo percibió su torso desnudo, unas inquietantes cejas, el cabello oscuro y unos hombros tremendamente anchos.
Sintió que todo su cuerpo temblaba de ira, al tiempo que las mejillas le quemaban de vergüenza, pero lo único que acudió a su boca fue un patético gemido.
Él le quitó el gorro. Daisy intentó sujetarse el cabello, pero le cayó en cascada sobre los hombros.
–¡Eres una chica!
Daisy se apartó el cabello de delante de los ojos, presa de ira. ¿Cómo se atrevía a tratarla así de mal y a asustarla a morir? Le arrebató el gorro.
–Soy una mujer hecha y derecha, bravucón.
Él se le acercó, alto y amenazador.
–¿Y qué está haciendo una mujer hecha y derecha colándose en mi casa?
Daisy dio un paso atrás, sujetándose los pantalones. La ira dio paso al sentido común. ¿Qué hacía discutiendo con aquel tipo, dos veces más grande que ella y no de muy buen humor?
Se acabó el hacerse la valiente. Tenía que huir de allí.
Se giró para salir corriendo, pero una mano fuerte la sujetó del brazo.
–Nada de eso, señorita. Antes quiero algunas respuestas –advirtió, y la arrastró hacia el porche.
El pánico se apoderó de ella al atravesar unas puertas correderas de cristal y entrar en una gigantesca cocina. El olor a barniz fresco la envolvió, y quedó cegada cuando él encendió la luz.
La llevó a una zona de estar y la lanzó, bastante bruscamente, a un sillón de cuero.
–Siéntate.
Daisy quiso levantarse, pero él se apoyó en los brazos del sillón, aprisionándola. Su torso desprendía un enorme calor, así como aroma a hombre recién duchado. Su rostro, iluminado hasta el último detalle, irradiaba una furia atemorizante.
Daisy vio que una gota de aquel cabello húmedo caía en su suéter y se removió en su asiento al notarla traspasando el tejido y rozando sus senos desnudos.
Ojos de un azul gélido se clavaron en su pecho, y sus pezones traidores eligieron aquel momento para endurecerse. A Daisy le quemaban las mejillas. ¿Por qué se había quitado el sujetador? ¿Se daría cuenta aquel hombre?
–No te muevas –le ordenó él, clavando la mirada de nuevo en su rostro–. O me darás la excusa para darte la paliza que te mereces.
Daisy empezó a temblar, con el corazón en un puño. Tan cerca, la ruda belleza masculina de aquel rostro resultaba abrumadora, incluida la cicatriz de su mandíbula. Y tenía las pestañas más largas que había visto nunca. Eso podría haberle conferido un aire femenino, pero no era así.
–No puedes darme una paliza –murmuró ella, y deseó no haberlo dicho cuando él la taladró con la mirada.
–No me tientes –le espetó.
A Daisy se le aceleró el pulso. «No le hagas enfadar, tonta del bote».
Él se irguió y se apartó el cabello de la frente. Volvió a mirarla al pecho. Daisy se ruborizó aún más.
–Puedes dejar de temblar –dijo él por fin–. Tienes suerte, no pego a mujeres.
Habló con tal desdén, que la ira se apoderó de ella, destruyendo el propósito que acababa de hacerse.
–Me has dado un susto de muerte, Atila. ¿A cuento de qué?
–Estabas en mi jardín. Sin haber sido invitada –respondió él, sin asomo de disculpa–. ¿Qué esperabas, una alfombra roja?
Antes de que ella encontrara una contestación decente, lo vio girarse y dirigirse a la isla de la cocina. Cojeaba levemente. Se inclinó sobre la pila y ella ahogó un grito: tenía la espalda cruzada de pálidas cicatrices.
Tragó saliva nerviosa. Quienquiera que fuera aquel hombre, no era el playboy rico, consentido y narcisista que ella había creído. Aquellas cicatrices, junto con la del rostro, demostraban que había tenido una vida dura, sumida en la violencia. Daisy se mordió el labio inferior, entrelazó sus manos para que dejaran de temblar y decidió ignorar la pena de lo mucho que debían de haberle dolido esas heridas.
«No vuelvas a hacerle enfadar, Daisy. No sabes de qué puede ser capaz».