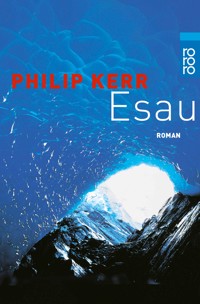9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther
- Sprache: Spanisch
Otra magistral investigación del carismático detective Bernie Gunther. Año 1950. Gunther deja Berlín huyendo de una absurda acusación y llega a Buenos Aires. Allí se entera del brutal asesinato de una joven, que guarda inquietantes similitudes con otro caso que él investigó cuando era policía en Alemania. La coincidencia en el método no puede ser una simple casualidad. En la Argentina de Perón, muchos criminales nazis han encontrado refugio y probablemente hay que buscar al culpable entre ellos. A regañadientes, Gunther aceptará ayudar a la policía argentina a atrapar al criminal antes de que vuelva a matar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Índice
1. BUENOS AIRES. 1950
2. BUENOS AIRES. 1950
3. BUENOS AIRES. 1950
4. BUENOS AIRES. 1950
5. BUENOS AIRES. 1950
6. BERLÍN. 1932
7. BUENOS AIRES. 1950
8. BERLÍN. 1932
9. BUENOS AIRES. 1950
10. BERLÍN. 1932
11. BUENOS AIRES. 1950
12. BERLÍN. 1932
13. BUENOS AIRES. 1950
14. BERLÍN, 1932 Y BUENOS AIRES, 1950
15. BUENOS AIRES. 1950
16. BUENOS AIRES. 1950
17. BUENOS AIRES. 1950
18. BUENOS AIRES. 1950
19. BUENOS AIRES. 1950
20. BUENOS AIRES. 1950
21. TUCUMÁN. 1950
22. TUCUMÁN. 1950
23. BUENOS AIRES. 1950
24. BUENOS AIRES. 1950
25. BUENOS AIRES. 1950
26. BUENOS AIRES. 1950
NOTA DEL AUTOR
Titulo original inglés: A Quiet Flame.
© del texto: Philip Kerr, 2008.
© de la traducción: Marta Pino Moreno, 2009. © de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: 2009. Primera edición en esta colección: junio de 2025.
REF.: OEBO011
ISBN: 978-84-9867-730-0
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Para el desaparecido
1
BUENOS AIRES. 1950
El barco era el SS Giovanni, nombre que parecía pertinente, dado que al menos tres de los pasajeros, incluido yo mismo, habíamos pertenecido a las SS. Era un barco de vapor de tamaño medio con dos chimeneas, vistas al mar, un bar bien surtido y un restaurante italiano, cosa interesante para los aficionados a la comida italiana, aunque a mí, después de cuatro semanas en alta mar a ocho nudos por hora desde Génova, dejó de gustarme y por eso me alegré de desembarcar. O no soy muy marinero o algo no iba bien, aparte de la gente que me acompañaba en aquel viaje.
Arribamos al puerto de Buenos Aires por el grisáceo río de la Plata, circunstancia que nos dio ocasión de reflexionar, a mis dos compañeros de viaje y a mí, sobre la soberbia historia de la armada invencible alemana. En las profundidades del río, cerca de Montevideo, se encontraban los restos del Graf Spee, un acorazado de bolsillo invenciblemente hundido por su capitán en diciembre de 1939, para impedir que cayese en manos de los británicos. Según parece, fue el momento en que más se acercó la guerra a Argentina.
Atracamos en la dársena norte junto a la aduana. Una ciudad moderna de edificios altos de hormigón se expandía por el oeste, después de los kilómetros de ferrocarril y los almacenes y corrales donde empezaba Buenos Aires, lugar adonde llegaba en tren y se mataba a escala industrial el ganado procedente de las pampas argentinas. Hasta entonces, todo muy alemán. Después las reses se congelaban y expedían a todo el mundo. Las exportaciones de carne argentina de vacuno enriquecían al país y hacían de Buenos Aires la tercera mayor ciudad de América, después de Nueva York y Chicago.
Los tres millones de habitantes se consideraban porteños —la gente del puerto—, nombre que suena gratamente romántico. Mis dos amigos y yo nos considerábamos refugiados, que suena mejor que fugitivos. Pero es lo que éramos. Con razón o sin ella, en Europa nos esperaba algo parecido a la justicia; los pasaportes de la Cruz Roja ocultaban nuestra verdadera identidad. Yo no era el doctor Carlos Hausner, del mismo modo que Adolf Eichmann no era Ricardo Klement, ni Herbert Kuhlmann era Pedro Geller. A los argentinos no les importaba. Les daba igual quiénes fuéramos o qué hubiésemos hecho durante la guerra. Aun así, en aquella mañana fría y húmeda de julio de 1950, parecía que teníamos que respetar todavía ciertas convenciones oficiales.
Dos agentes, uno de inmigración y otro de aduanas, subieron a bordo del barco y empezaron a interrogar individualmente a los pasajeros, solicitándoles la documentación. Aunque no les importaba quiénes éramos ni qué habíamos hecho, aparentaban muy bien lo contrario. El agente de inmigración, de tez color caoba, examinó el finísimo pasaporte de Eichmann y luego observó al propio Eichmann como si acabase de llegar del foco de una epidemia de cólera. No se alejaba mucho de la verdad. Europa se recuperaba de una enfermedad llamada nazismo que había matado a más de cincuenta millones de personas.
—¿Profesión? —preguntó el agente a Eichmann.
—Técnico —respondió Eichmann, con un temblor nervioso en su rostro de cuchillo carnicero, mientras se secaba con un pañuelo la frente. No hacía calor, pero daba la impresión de que Eichmann sentía un calor diferente al de cualquier persona que yo haya conocido.
Entretanto, se dirigió a mí el agente de aduanas, que despedía un olor a fábrica de puros. Sus narinas se ensancharon como si oliera el dinero que llevaba en la bolsa y separó el labio resquebrajado de los dientes de bambú con un gesto que pasaba por una sonrisa en su medio profesional. Yo llevaba en la bolsa unos treinta mil chelines austríacos, lo cual era mucho dinero en Austria pero no valía tanto al convertirlo en dinero real. Supuse que él no lo sabía. La experiencia me decía que los agentes de aduanas son capaces de cualquier cosa, menos de ser generosos o comprensivos cuando avistan grandes cantidades de dinero en metálico.
—¿Qué lleva en la bolsa? —preguntó.
—Ropa. Cosas de aseo. Algo de dinero.
—¿Le importa enseñármelo?
—No —respondí, aunque me importaba mucho—. No, claro.
Coloqué la bolsa sobre una mesa de caballete y me disponía a desabrocharla cuando un hombre subió corriendo la pasarela del barco, gritando algo en español y luego en alemán.
—¡Todo está en orden! Lamento el retraso. No es necesario todo este trámite. Ha habido un malentendido. Sus documentos están en regla. Lo sé porque los he preparado yo.
Añadió algo más en español sobre nuestra categoría de ilustres forasteros alemanes y, de inmediato, la actitud de los agentes cambió. Ambos se pusieron firmes. El agente de inmigración devolvió el pasaporte a Eichmann, dio un taconazo y dedicó el saludo de Hitler al hombre más buscado de Europa, un enérgico «Heil Hitler» que debió de oírse en toda la cubierta.
El rostro de Eichmann adquirió diversas tonalidades de rojo y, a semejanza de una tortuga gigante, se encogió en el interior del cuello del abrigo como si quisiera desaparecer. Kuhlmann y yo soltamos una carcajada al ver el bochorno de Eichmann cuando recogía el pasaporte y salía precipitadamente por la pasarela hacia el muelle. Todavía nos reíamos cuando entramos con él en el asiento trasero de un gran coche negro americano con un letrero en el parabrisas que decía: «VIANORD».
—A mí no me ha hecho ninguna gracia —dijo Eichmann.
—Claro —dije yo—. Por eso ha sido tan gracioso.
—Tenías que haber visto tu cara, Ricardo —dijo Kuhlmann—. ¿Por qué demonios habrá dicho eso? ¿Y precisamente a ti? —Kuhlmann se echó a reír otra vez—. ¡Sí, hombre, sí! ¡Heil Hitler!
—Pues no le salió nada mal —comenté—. Para ser un simple aficionado.
Nuestro anfitrión, que se había sentado en el asiento del conductor, se volvió en ese momento para estrecharnos la mano.
—Lo siento —le dijo a Eichmann—. Algunos agentes son un poco zopencos. Nosotros los llamamos igual que a los cerdos: chanchos. No me extrañaría que ese idiota creyese que Hitler sigue siendo el dirigente alemán.
—¡Ojalá! —murmuró Eichmann, mirando hacia el techo del coche—. ¡Ojalá lo fuese todavía!
—Me llamo Horst Fuldner —dijo nuestro anfitrión—. Pero los amigos en Argentina me llaman Carlos.
—Qué coincidencia —dije—. Así es como me llaman mis amigos en Argentina. Los dos.
Algunas personas bajaron por la pasarela y miraron con curiosidad a Eichmann por la ventanilla.
—¿Puede sacarnos de aquí? —suplicó Eichmann—. Por favor.
—Más vale que haga lo que le dice, Carlos —le expliqué a Fuldner—. Antes de que alguien reconozca a Ricardo y llame por teléfono a David Ben-Gurion.
—No se burlaría tanto si estuviera en mi piel —dijo Eichmann—. Los jabones no pararían hasta matarme.
Fuldner arrancó el coche y Eichmann se relajó al ver que nos alejábamos sin contratiempos.
—Ahora que menciona a los jabones —dijo Fuldner—, habría que pensar qué vamos a hacer si alguien los reconoce a ustedes.
—A mí nadie va a reconocerme —dijo Kuhlmann—. Además, los que me buscan son los canadienses, no los judíos.
—Lo mismo da —dijo Fuldner—. Después de los españoles y los italianos, los jabones son el grupo étnico más importante del país. Aquí los llamamos rusos, porque la mayoría de los que residen aquí vinieron para librarse del pogromo del zar ruso.
—¿Cuál? —preguntó Eichmann.
—¿Qué quiere decir?
—Hubo tres pogromos —dijo Eichmann—. Uno en 1821, otro entre 1881 y 1884, y el tercero empezó en 1903. El pogromo de Kishinev.
—En materia de judíos —comenté—, Ricardo lo sabe todo, excepto ser amable con ellos.
—Creo que es el pogromo más reciente —dijo Fuldner.
—Sí, es lo más lógico —dijo Eichmann, pasando por alto mi comentario—. El de Kishinev fue el peor.
—Fue entonces cuando vino la mayoría a Argentina, creo yo. Hay unos doscientos cincuenta mil judíos aquí en Buenos Aires. Viven en tres barrios principales, que les aconsejo que eviten a toda costa. Villa Crespo, en Corrientes, Belgrano y Once. Si en algún momento creen que alguien los reconoce, no pierdan la cabeza, no monten ningún numerito. Mantengan la calma. Aquí los policías son torpes y no muy inteligentes. Como ese chancho del barco. Si hay algún problema, lo más probable es que los detengan a ustedes y al judío que los haya reconocido.
—Así que no es muy probable que haya pogromos aquí, ¿eh? —observó Eichmann.
—¡Oh, no! —dijo Fuldner.
—Gracias a Dios —dijo Kuhlmann—. Ya estoy harto de toda esa majadería.
—No hemos vuelto a vivir nada así desde la llamada Semana Trágica. Y fue algo más político que otra cosa. Por los anarquistas. En 1919.
—Anarquistas, bolcheviques, judíos, todos son el mismo perro —dijo Eichmann, que tenía un día inusualmente locuaz.
—Ya lo creo. Durante la guerra el gobierno emitió una orden que prohibía toda emigración judía a Argentina. Pero últimamente han cambiado las cosas. Los americanos han presionado a Perón para que suavice la política judía, para que los deje venir a asentarse aquí. No me extrañaría que hubiera multitud de judíos en el barco.
—Vaya, eso me tranquiliza —dijo Eichmann.
—No se preocupe —insistió Fuldner—. Aquí están a salvo. A los porteños les importa un comino lo que haya ocurrido en Europa, y sobre todo a los judíos. Además, nadie se cree ni la mitad de lo que ha salido en la prensa en inglés y en los noticieros.
—La mitad ya sería bastante —murmuré, intentando meter baza en una conversación que empezaba a contrariarme. Sobre todo era Eichmann el que más cargaba. Prefería al otro Eichmann. El que se había pasado las últimas cuatro semanas sin mediar palabra, callándose sus repulsivas opiniones. Era pronto para formarse una opinión sobre Carlos Fuldner.
A juzgar por su nuca lustrosa, me pareció que Fuldner debía de rondar los cuarenta. Hablaba alemán con soltura, pero se apreciaba un dejo dulce en su tono. Para dominar la lengua de Goethe y Schiller hay que afilar las vocales con sacapuntas. Le gustaba hablar, eso era evidente. No era alto ni guapo, pero tampoco bajo ni feo; era un tipo corriente, con un buen traje, buena educación y pulcra manicura. Le eché otro vistazo cuando detuvo el vehículo en un paso a nivel y se volvió para ofrecernos cigarrillos. Tenía la boca ancha y sensual, la mirada vaga pero inteligente y la frente alta como la cúpula de una iglesia. En un casting de cine lo escogerían para un papel de cura, o abogado, o tal vez gerente de hotel. Chasqueó el pulgar en un Dunhill, encendió un cigarro y empezó a hablar de sí mismo. Eso me gustó. Ahora que la conversación no versaba sobre los judíos, Eichmann miraba por la ventanilla con cara de aburrimiento. En cambio, yo soy de los que escuchan atentamente las anécdotas de mi redentor. Al fin y al cabo, por algo mi madre me mandó a catequesis.
—Nací aquí, en Buenos Aires, en una familia de inmigrantes alemanes —dijo Fuldner—. Pero durante un tiempo nos trasladamos a Alemania, a Kassel, donde estudié. Después del colegio trabajé en Hamburgo. En 1932 entré en las SS y fui capitán hasta que me trasladaron al SD para dirigir una operación de espionaje aquí en Argentina. Desde la guerra, varias personas y yo dirigimos Vianord, una agencia de viajes que se dedica a ayudar a nuestros viejos camaradas a escapar de Europa. Por supuesto, nada de eso sería posible sin la ayuda del presidente y su esposa, Eva. En 1947, durante el viaje que hizo a Roma para visitar al Papa, Evita empezó a ver la necesidad de ofrecer a hombres como ustedes la oportunidad de iniciar una nueva vida.
—Así que todavía hay cierto antisemitismo en el país, por lo que se ve —comenté.
Kuhlmann se rió, al igual que Fuldner. Pero Eichmann guardó silencio.
—Qué gusto volver a estar con alemanes —dijo Fuldner—. El humor no es una virtud nacional de los argentinos. La preocupación por su propia dignidad les impide reírse, sobre todo de sí mismos.
—En eso se parecen mucho a los fascistas —dije.
—Bueno, es algo distinto. Aquí el fascismo es sólo superficial. Los argentinos no tienen interés ni inclinación por ser auténticos fascistas.
—Puede que este país me guste más de lo que pensaba —dije.
—¡No me diga! —exclamó Eichmann.
—No me haga mucho caso, Herr Fuldner —le dije—. No soy tan furibundo como nuestro amigo de la pajarita y las gafas, que sigue sin aceptar la realidad. Si no me equivoco, todavía se aferra a la idea de que el Tercer Reich va a durar mil años.
—¿Usted cree que no?
Kuhlmann se rió.
—¿Siempre se ríe de todo, Hausner? —El tono de Eichmann era airado e impaciente.
—Sólo me río de las cosas que me hacen gracia —respondí—. No se me ocurriría reírme de algo importante de verdad si le molestase, Ricardo.
Sentí que los ojos de Eichmann me ardían en la mejilla y, cuando me volví hacia él, adoptó un gesto circunspecto y puritano en la boca. Por un instante siguió clavándome la mirada como si desease apuntarme con un fusil.
—¿Qué hace usted aquí, Herr Doctor Carlos Hausner?
—Lo mismo que usted, Ricardo. Huyo de todo aquello.
—Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? No tiene pinta de nazi.
—Soy un nazi de tipo bistec. Sólo tostado por fuera. Por dentro soy bastante rojo.
Eichmann miró por la ventanilla como si no soportase mirarme ni un segundo más.
—No me vendría mal un buen bistec —murmuró Kuhlmann.
—Entonces ha venido al sitio adecuado —dijo Fuldner—. En Alemania un bistec es un bistec, pero aquí es un deber patriótico.
Atravesamos los astilleros. La mayor parte de los nombres de los depósitos aduaneros y tanques de petróleo eran ingleses o americanos: Oakley & Watling, Glasgow Wire, Wainwright Brothers, Ingham Clark, English Electric, Crompton Parkinson y Western Telegraph. Delante de un gran depósito abierto, una docena de rollos de papel de prensa tan grandes como un almiar se hacían pasta bajo la lluvia matinal. Entre risas, Fuldner los señaló.
—Miren —dijo, casi en tono triunfante—. Ahí tienen el peronismo en acción. Perón no cierra los diarios de la oposición ni detiene a sus directores. Ni siquiera les impide que tengan papel de prensa. Sólo se asegura de que, cuando les llegue el papel, no sirva para imprimir. Ya ven, Perón tiene a todos los grandes sindicatos en el bolsillo. Así es el típico fascismo argentino.
2
BUENOS AIRES. 1950
Buenos Aires se parecía a cualquier capital europea anterior a la guerra, y olía igual. En medio del bullicio urbano, bajé la ventanilla y respiré con euforia los gases de los coches, el humo de cigarrillo, el olor a café, a colonia cara, a carne guisada, a fruta fresca, a flores y a dinero. Era como regresar a la tierra después de un viaje por el espacio. Daba la sensación de estar a un millón de kilómetros de Alemania, con su racionamiento, los destrozos de la guerra, el sentimiento de culpa y los tribunales aliados. En Buenos Aires había mucho tráfico porque abundaba el petróleo. La gente, despreocupada, se alimentaba y vestía bien porque las tiendas estaban repletas de ropa y comida. Lejos de ser un lugar atrasado, Buenos Aires era casi una retorno a la belle époque. Casi.
El piso franco estaba en el número 1429 de la calle Monasterio, en el distrito de la Florida. Fuldner decía que la Florida era la zona más elegante de Buenos Aires, aunque en el interior de aquel piso no se notaba. El exterior estaba protegido por un caparazón de pinos enormes y probablemente era un lugar seguro, porque desde la calle ni siquiera se veía. En el interior sí se veía, pero casi era preferible no verlo. La cocina era rústica, los ventiladores del techo estaban oxidados. El papel pintado era amarillo en todas las habitaciones, aunque no por diseño, y el mobiliario intentaba reintegrarse en la naturaleza, o eso parecía. Aquel piso venenoso medio en ruinas, vagamente fúngico, debió conservarse en un frasco de formol.
Me enseñaron un dormitorio con un postigo roto, una alfombra raída y una cama de latón cuyo colchón era tan fino como una rodaja de pan de centeno, y más o menos igual de cómodo. A través de la ventana mugrienta, llena de telarañas, vi un jardín cubierto de jazmín, helechos y enredaderas. Había una fuente pequeña que no funcionaba desde hacía tiempo: una gata había parido varios gatitos en su interior, justo debajo de un canalón de cobre tan verde como sus ojos. Pero no todo eran malas noticias. Al menos disponía de una habitación sólo para mí. El baño en sí estaba repleto de libros antiguos, lo que no impedía que me bañase. Me encanta leer en el baño.
Ya había otro alemán alojado en el piso. Tenía la cara roja y abotargada, con ojeras abolsadas como un coy de cocinero naval. El pelo era de color paja y no menos desaliñado que ésta. Su cuerpo era delgado, con cicatrices que semejaban orificios de bala. No era difícil verlas, porque llevaba una reliquia de bata maloliente con un hombro al descubierto, a semejanza de una toga. En las piernas tenía unas varices enormes como lagartos fosilizados. Parecía un tipo estoico que acaso dormía en un barril, a juzgar por la botella de licor en el bolsillo de la bata y el monóculo en el ojo, que le confería un toque distinguido y elegante.
Fuldner lo presentó como Fernando Eifler, pero supuse que no era su nombre verdadero. Los tres sonreímos con cortesía pero nos invadió una misma idea: que si permanecíamos el tiempo suficiente en el piso franco, acabaríamos como Fernando Eifler.
—Hola, amigos, ¿no tendrán un cigarrillo? —preguntó Eifler—. Creo que se me han acabado.
Kuhlmann le dio uno y le ayudó a encenderlo. Entretanto, Fuldner se disculpaba por la miseria del lugar, recalcando que sólo era para unos días y que, si Eifler seguía ahí, era porque había rechazado todos los empleos que le ofreció la DAIE, la organización que nos había traído a Argentina. Lo dijo con bastante naturalidad, pero nuestro nuevo compañero de piso se irritó visiblemente.
—No he recorrido medio mundo para trabajar —dijo Eifler con acritud—. ¿Por quién me toman? Soy un oficial alemán y un caballero, no un empleado de banco de pacotilla. La verdad, Fuldner, no sé cómo pretenden semejante cosa. Cuando estábamos en Génova, nadie nos dijo que tendríamos que trabajar para ganarnos la vida. Desde luego, yo no habría venido, si hubiera sabido que pretendían que me ganase el pan. Ya es bastante fastidioso tener que abandonar la casa familiar en Alemania para encima aceptar la humillación de estar bajo las órdenes de un jefe.
—¿Prefería caer en manos de los aliados, Herr Eifler? —preguntó Eichmann.
—La soga americana o el ronzal argentino —dijo Eifler—. No es mucha elección para un hombre con una trayectoria como la mía. Francamente, preferiría que me hubieran matado los Popov antes que sentarme todos los días a las nueve de la mañana delante de una mesa de oficinista. Es poco civilizado. —Sonrió fríamente a Kuhlmann—. Gracias por el cigarrillo. Por cierto, bienvenidos a Argentina. Y ahora, si me disculpan, caballeros. —Con una fría reverencia entró renqueante en su habitación y cerró la puerta.
—A unos les cuesta más que a otros adaptarse —dijo Fuldner, encogiéndose de hombros—. Sobre todo a los aristócratas como Eifler.
—Debía haberlo imaginado —dijo Eichmann con desdén.
—Lo dejo aquí con Herr Geller para que se acomoden —dijo Fuldner a Eichmann. Luego se dirigió a mí y añadió—: Herr Hausner, tiene una cita esta mañana.
—¿Yo?
—Sí. Vamos a la comisaría de policía en Moreno —dijo—. Al Registro de Extranjeros. Todos los recién llegados tienen que presentarse para obtener una cédula de identidad. Le aseguro que es un mero trámite rutinario, Herr Doctor Hausner. Fotografías y huellas, ese tipo de cosas. La necesitan todos para trabajar, por supuesto, pero para guardar las apariencias es mejor que no vayan todos a la vez.
Al salir del piso franco, Fuldner confesó que, aunque era cierto que todos necesitábamos una cédula de la comisaría local, no era ahí adonde íbamos en ese momento.
—Comprenda que tenía que decir algo —dijo—. No podía mencionar adónde vamos sin herir los sentimientos de ellos dos.
—No, sería terrible —dije mientras subía al coche.
—Y, por favor, cuando volvamos, por el amor de Dios, no les diga dónde hemos estado. Gracias a Eifler, ya hay bastante resentimiento en esa casa para que usted ponga la guinda.
—Claro. Guardaré el secreto.
—Tómeselo de guasa, si quiere —dijo mientras encendía el motor y arrancaba el coche—, pero yo soy el que se va a reír cuando descubra adónde vamos.
—No me diga que ya me van a deportar.
—No, de eso nada. Vamos a ver al presidente.
—¿Juan Perón quiere verme?
Fuldner se rió tal como había anunciado. Supongo que puse cara de idiota.
—¿Pero qué he hecho yo? ¿He ganado algún premio importante? ¿Soy el forastero más prometedor que acaba de llegar a este país?
—Aunque no lo crea, a Perón le gusta recibir personalmente a muchos oficiales alemanes que llegan a Argentina. Siente predilección por Alemania y los alemanes.
—No se puede decir eso de todo el mundo.
—Al fin y al cabo es militar.
—Supongo que por eso lo nombraron general.
—Sobre todo le gusta recibir a los médicos. El abuelo de Perón era médico. Él también quería ser médico, pero acabó en la Academia Militar Nacional.
—Es fácil caer en ese error —dije—. Matar a gente en lugar de curarla. —Y vertiendo un par de cubitos de hielo en mi voz, añadí—: No crea que no me honra la deferencia del presidente, Carlos. Pero la verdad es que hace muchos años que no cojo un estetoscopio. Espero que no me pida un remedio para el cáncer o que le ponga al día de la última revista médica alemana. Al fin y al cabo, me he pasado los últimos cinco años escondido en la carbonera.
—Relájese —dijo Fuldner—. No es usted el primer médico nazi que presento al presidente. Y no crea que será el último. El hecho de que sea médico sólo indica que es un hombre culto, un caballero.
—Si la ocasión lo requiere, puedo pasar por un caballero —dije. Me abotoné el cuello de la camisa, me estiré la corbata y miré la hora—. ¿Siempre recibe a las visitas con el desayuno y el periódico?
—Perón suele estar en el despacho antes de las siete —dijo Fuldner—. Allí. La Casa Rosada. —Señaló el edificio de color rosa que se alzaba al otro lado de una plaza bordeada de palmeras y estatuas. Parecía el palacio de un marajá indio que había visto en una revista.
—Rosa —dije—. Mi color favorito para un edificio gubernamental. ¿Quién sabe? Es posible que Hitler siguiera en el poder si hubiera mandado pintar la Cancillería del Reich de un color más bonito que el gris.
—Este rosa tiene su historia —dijo Fuldner.
—No me la cuente. Me relajará pensar en Perón como un presidente que prefiere el rosa. Créame, Carlos, me tranquiliza mucho.
—Eso me recuerda una cosa que dijo antes. Cuando insinuó que era rojo, lo decía en broma, ¿no?
—He estado casi dos años en un campo de prisioneros soviético, Carlos. ¿Usted qué cree?
Bordeó el edificio hasta una entrada lateral, donde mostró un pase de seguridad a un guardia, y continuó hasta un patio central. Había dos granaderos apostados ante una escalera de mármol ornamentada. Con sombreros altos y sable en mano, parecían una ilustración de un cuento infantil tradicional. Observé la galería superior de estilo logia que dominaba el patio, con la sensación de que aparecería en cualquier momento el Zorro para darnos una lección de esgrima. En cambio, vislumbré a una rubia menuda que nos miraba con interés. Llevaba más diamantes de lo que parecía decente a la hora del desayuno y un complejo tocado en forma de hogaza. Pensé en pedir prestado un sable para cortarme una rebanada si me entraba hambre.
—Es ella —dijo Fuldner—. Evita. La esposa del presidente.
—Algo me decía que no era la señora de la limpieza. Con todo el dineral que llevaba encima, parecía improbable.
Subimos la escalinata y entramos en un vestíbulo suntuosamente amueblado por donde pululaban varias mujeres. A pesar de que el gobierno de Perón era una dictadura militar, allí nadie iba uniformado. Cuando comenté este hecho, Fuldner me dijo que a Perón no le gustaban los uniformes; prefería cierto grado de informalidad, cosa un tanto chocante para algunos. También habría podido mencionar que las mujeres presentes en el vestíbulo eran muy bellas y que seguramente Perón las prefería a las feas, en cuyo caso era un dictador con el que me identificaba. El tipo de dictador que habría sido yo si un sentido sumamente desarrollado de la justicia social y la democracia no hubiese obstaculizado mi propio deseo de poder y autocracia.
A pesar de lo que me había dicho Fuldner, parecía que el presidente no estaba todavía en su despacho. Y mientras aguardábamos su anhelada aparición, una de las secretarias nos sirvió café en una bandejita de plata. Luego fumamos. Las secretarias fumaban también. Todo el mundo fumaba en Buenos Aires. Al parecer, hasta los gatos y perros consumían veinte cigarrillos diarios. Después oí un ruido como de cortacésped al otro lado de los ventanales. Dejé la taza y fui a echar un vistazo. Justo en ese instante un hombre alto bajaba de un escúter. Era el presidente, aunque nadie lo diría al ver su modesto medio de transporte o su atuendo informal. Comparé a Perón con Hitler e intenté imaginar al Führer vestido con ropa de golf y montado en una Vespa de color verde lima por la Wilhelmstrasse.
El presidente aparcó el escúter y subió las escaleras de dos en dos, pisando los escalones de mármol con sus zapatos de cuero ingleses y un ruido como de golpes en el costal de un gimnasio. Por su pinta parecía un jugador de golf, con la gorra, el bronceado, el cárdigan de cremallera, los bombachos marrones y los calcetines gruesos de lana, pero tenía porte y complexión de boxeador. Con una estatura que no llegaba al metro ochenta, pelo oscuro peinado hacia atrás y una nariz más romana que el Coliseo, me recordaba a Primo Carnera, el peso pesado italiano. Tendrían también la misma edad, aproximadamente. Supuse que Perón rondaba los cincuenta y pocos. El pelo oscuro parecía lustrado y abrillantado a diario cuando los granaderos se limpiaban las botas de montar.
Una de las secretarias le entregó unos papeles mientras otra le abría las puertas dobles de su despacho, cuyo aspecto interior era autocrático en un sentido más convencional. Había multitud de bronces ecuestres, revestimiento de roble en las paredes, retratos todavía húmedos, lujosas alfombras y columnas corintias. Nos indicó que nos sentásemos en un par de sillones de cuero, soltó los papeles en una mesa del tamaño de un trabuquete y lanzó la gorra y la chaqueta a otra secretaria, que los apretó contra su pecho nada insustancial, de una manera que me hizo pensar que deseaba que no se los hubiese quitado.
Otra persona le trajo un café, un vaso de agua, una pluma de oro y una boquilla de oro con un cigarro ya encendido. Bebió un sorbo sonoro de café, se llevó la boquilla a los labios, cogió la pluma y empezó a estampar su firma en los documentos que le habían entregado. Yo estaba lo suficientemente cerca para prestar atención al estilo de la firma: una «J» mayúscula con florituras egoístas, un trazo final agresivo y vistoso en la «n» de Perón. Al ver su letra, hice una rápida evaluación psicológica del hombre y concluí que era un tipo neurótico, retentivo anal, que prefería que la gente entendiese lo que escribía. No como un médico, desde luego, me dije con alivio.
Disculpándose en un alemán casi fluido por habernos hecho esperar, Perón nos acercó una pitillera de plata. Luego nos dimos la mano y noté una dura prominencia en el carpo del pulgar, cosa que me hizo pensar de nuevo en un boxeador. Eso, y las venas rotas bajo la fina piel de los pómulos prominentes, y la dentadura postiza delatada por su sonrisa fácil. En un país donde nadie tiene sentido del humor, el hombre sonriente es el rey. Yo también le sonreí, le di las gracias por su hospitalidad y luego lo felicité en español por su dominio del alemán.
—No, por favor —respondió Perón, en alemán—. Me encanta hablar en alemán. Me viene bien practicar. Cuando era cadete en la academia militar, todos los instructores eran alemanes. Fue antes de la Gran Guerra, en 1911. Había que aprender alemán porque las armas eran alemanas y todos los manuales técnicos estaban en alemán. Incluso aprendimos a desfilar con el paso de la oca. Todos los días a las seis de la tarde mis granaderos desfilan con el paso de la oca hasta la Plaza de Mayo para arriar la bandera del mástil. La próxima vez que vaya, intente que sea a esa hora y lo verá.
—Así lo haré, señor. —Dejé que me encendiese el cigarrillo—. Pero creo que mis tiempos del paso de la oca se han acabado ya. Ahora lo máximo que puedo hacer es subir un tramo de escaleras sin quedarme sin aliento.
—Yo también. —Perón sonrió—. Pero intento mantenerme en forma. Me gusta montar a caballo y esquiar cuando tengo ocasión. En 1939 fui a esquiar a los Alpes, en Austria y Alemania. Por aquel entonces, Alemania era maravillosa, una maquinaria bien lubricada. Era como estar dentro de uno de esos imponentes automóviles Mercedes-Benz. Suave, potente y fascinante. Sí, fue un momento importante de mi vida.
—Sí, señor. —Seguí sonriéndole, como si estuviese de acuerdo con él en todo lo que decía. Lo cierto es que me horrorizaba ver soldados desfilando con el paso de la oca. Para mí era una de las visiones más desagradables del mundo; algo terrorífico y ridículo que suscitaba la hilaridad del espectador. Y en cuanto al año 1939, había sido un momento importante para la vida de todo el mundo. Sobre todo para los polacos, franceses, británicos e incluso para los alemanes. ¿Quién olvidaba en Europa el año 1939?
—¿Y cómo van las cosas en Alemania ahora? —preguntó.
—Para la gente corriente, bastante bien —respondí—. Pero depende de la zona en la que uno esté. Lo peor es la zona de ocupación soviética. Las cosas son siempre más difíciles allá donde están a cargo los rusos. Incluso para los rusos. La mayoría de la gente sólo quiere olvidarse de la guerra y seguir adelante con la reconstrucción.
—Es increíble lo que se ha conseguido en tan poco tiempo —dijo Perón.
—Bueno, no sólo me refiero a la reconstrucción de nuestras ciudades, señor. Aunque por supuesto eso es importante. No, me refiero a la reconstrucción de nuestras creencias e instituciones más fundamentales. Libertad, justicia, democracia. El Parlamento. Una fuerza policial justa. Un sistema judicial independiente. Cuando todo eso se haya recuperado, puede que recuperemos algo de dignidad.
—Debo decir que no parece usted nazi —dijo Perón entrecerrando los ojos.
—Han pasado cinco años, señor, desde que perdimos la guerra —repliqué—. No tiene sentido pensar en lo que se perdió. Alemania necesita mirar al futuro.
—Eso es lo que necesitamos en Argentina —dijo Perón—. Mirar hacia delante. Un poco de dinamismo alemán, ¿no le parece, Fuldner?
—Desde luego, señor.
—Disculpe que le diga esto, señor —dije—, pero por lo que he visto hasta ahora, Alemania no tiene nada que enseñar a Argentina.
—Éste es un país muy católico, Doctor Hausner —me dijo—. De costumbres muy arraigadas. Necesitamos un poco de pensamiento moderno. Necesitamos científicos. Buenos gestores. Técnicos. Doctores como usted. —Me dio una palmadita en el hombro.
En ese momento entraron tranquilamente en el despacho dos caniches, envueltos en un fuerte olor a perfume caro, y por el rabillo del ojo vi también a la rubia de los diamantes y el peinado de Kudamm. Con ella venían dos hombres. Uno de mediana estatura con el pelo rubio, bigote y aspecto tranquilo sin pretensiones. El otro tendría unos cuarenta años, pelo grisáceo, gafas oscuras de montura gruesa, barba corta y bigote, pero físicamente era más fuerte. En él había algo que me hizo pensar que era policía.
—¿Piensa volver a ejercer la medicina? —me preguntó Perón, y añadió—: Seguro que podemos ayudarle a que se establezca aquí. ¿Rodolfo?
El joven que estaba junto a la puerta descruzó los brazos y se apartó de la pared. Lanzó una mirada fugaz al hombre de la barba.
—Si la policía no tiene ninguna objeción —dijo el joven Rodolfo. Su alemán era tan fluido como el de su jefe.
El hombre de la barba negó con la cabeza.
—Le pediré a Ramón Carrillo que estudie la posibilidad, ¿de acuerdo, señor? —dijo Rodolfo. Del bolsillo de su traje, de raya diplomática bien cortado, sacó un cuaderno de piel y anotó algo con un portaminas de plata.
—Sí, por favor —asintió Perón, dándome una segunda palmadita en el hombro.
A pesar de su declarada admiración por el paso de la oca, el presidente me cayó bien. Me cayó bien por su escúter y sus ridículos bombachos de golf, por sus manos de boxeador y sus estúpidos perritos, por su cálida acogida y la informalidad de su entorno. Y, ¿quién sabe?, tal vez me cayó bien porque necesitaba que alguien me cayese bien. A lo mejor por eso mismo era presidente, no lo sé. Pero había algo en Juan Perón que me indujo a arriesgarme con él. Por ello, después de fingir durante varios meses ser otra persona que fingía ser el doctor Carlos Hausner, decidí revelarle mi verdadera identidad.
3
BUENOS AIRES. 1950
Dejé el cigarrillo en un cenicero, tan grande como el cubo de una rueda, en la espaciosa mesa del presidente. Junto al cenicero había una caja de piel de la joyería Van Cleef & Arpels, de esas que serían por sí solas un regalo sensacional. Supuse que el contenido de la caja iba prendido en la solapa de la rubia. La mujer jugueteaba con los perros cuando inicié mi monólogo grandilocuente. Tardé sólo un minuto en captar su atención. Cuando me animo, puedo resultar más interesante que cualquier perrito. Además, supongo que no todos los días aparecía alguien en el despacho del presidente para decirle que se había equivocado.
—Señor presidente —dije—. Creo que debo comunicarle algo importante. Como éste es un país católico, tal vez pueda llamarlo confesión. —Al ver la palidez de sus caras, sonreí—. No tema, no voy a contarle todas las cosas terribles que cometí durante la guerra. Hubo cosas de las que no me enorgullezco, claro está, pero no cargo en mi conciencia con las vidas de hombres o mujeres inocentes. No, mi confesión es algo mucho más vulgar. Mire, no soy médico, señor. Hubo un médico en Alemania. Un tipo llamado Gruen. Quería marcharse a vivir a América, pero le preocupaba que algún día averiguasen lo que había hecho durante la guerra. De modo que, para evitar el mal trago, hizo creer a la gente que yo era él. Luego comunicó a los israelíes y a los investigadores aliados sobre crímenes de guerra dónde podían encontrarme. Comoquiera que fuese, convenció tan bien a todo el mundo de que yo era él que me vi obligado a huir. Al final recurrí a la ayuda de viejos camaradas de la Delegación Argentina de Inmigración en Europa. Carlos, aquí presente. No me malinterprete, señor, estoy muy agradecido por haber venido a este país. Me costó convencer a un escuadrón de la muerte israelí de que yo no era Gruen y me vi obligado a dejar a dos de ellos muertos en la nieve cerca de Garmisch-Partenkirchen. Así que, como ve, no soy el fugitivo que usted cree. Y no soy ni he sido nunca médico.
—Entonces, ¿quién demonios es usted en realidad? —Era Carlos Fuldner, y parecía irritado.
—Mi verdadero nombre es Bernhard Gunther. Estuve en el SD. Trabajaba en el servicio de espionaje. Me capturaron los rusos y me recluyeron en un campo, pero luego escapé. Antes de la guerra era policía. Detective del cuerpo policial de Berlín.
—¿Ha dicho detective? —Era el hombre de la barba corta y las gafas tintadas. El que yo había identificado como policía—. ¿Qué clase de detective?
—Trabajaba sobre todo en homicidios.
—¿Cuál era su categoría? —preguntó el policía.
—Cuando se declaró la guerra en 1939, era KOK. Kriminal Ober-Kommissar. Inspector jefe.
—Entonces se acordará de Ernst Gennat.
—Por supuesto. Era mi mentor. Me enseñó todo lo que sé.
—¿Cómo lo llamaban los periódicos?
—Ernst el Rollizo. Debido a su corpulencia y su afición a los pasteles.
—¿Y qué fue de él? ¿Lo sabe?
—Fue subdirector de la policía criminalista hasta su muerte en 1939. Murió de un infarto.
—Lo siento.
—Demasiados pasteles.
—Gunther, Gunther —dijo, intentando sacudirse una idea de la cabeza como quien agita la rama de un manzano que creciese en su coronilla—. Ah, sí, ya sé. Yo a usted lo conozco.
—¿Me conoce?
—Estuve en Berlín. Antes de la caída de la República de Weimar. Allí estudié jurisprudencia en la universidad.
El policía se acercó lo suficiente para que pudiera captar el olor a café y cigarrillos de su aliento, y se quitó las gafas. Supuse que debía de fumar mucho, porque tenía un cigarrillo en la boca y porque su voz sonaba como un arenque ahumado. Se apreciaban las arrugas de la risa alrededor de las limaduras de hierro gris que constituían el bigote y la barba, pero la nuez del ceño fruncido entre sus ojos azules inyectados de sangre me decía que tal vez había perdido el hábito de la sonrisa. Entrecerró los ojos mientras buscaba más respuestas en mi cara.
—¿Sabe? Usted era un héroe para mí. Aunque no lo crea, usted es una de las razones por las que renuncié a la idea de ser abogado y me hice policía. —Miró a Perón—. Señor, este hombre es un famoso detective de Berlín. Cuando fui allí por primera vez, en 1928, había un famoso estrangulador. Gormann, se llamaba. Éste es el hombre que lo detuvo. En la época fue una cause célèbre. —Volvió a mirarme—. ¿Verdad que sí? Usted es ese Gunther.
—Sí, señor.
—Su nombre aparecía en todos los periódicos. Yo intentaba mantenerme al corriente de todos sus casos. Sí, era un héroe para mí, Herr Gunther. —En ese momento me dio la mano—. Y ahora está aquí. Es increíble.
Perón miró la hora en su reloj de oro. Empezaba a aburrirse. El policía se percató también. Casi nada se le pasaba por alto. El presidente se habría desinteresado por completo si Evita no se hubiera acercado a mí para examinarme como si yo fuese un caballo con esparaván.
Eva Perón tenía una buena figura, si a uno le gustaban las mujeres de silueta interesante para la representación pictórica. Nunca he visto ningún cuadro que me convenza de que los antiguos maestros preferían a las mujeres flacas. La figura de Evita era interesante en todos los puntos sensibles entre las rodillas y los hombros. Lo cual no significa que me pareciese atractiva. Era demasiado fría, demasiado formal, demasiado eficiente, demasiado serena para mi gusto. Me gusta encontrar algo de vulnerabilidad en las mujeres. Sobre todo a la hora del desayuno. Con su traje azul marino, Evita ya parecía vestida para botar un barco o cualquier cosa más importante que hablar conmigo. En la parte de atrás del cabello rubio de bote llevaba una boina pequeña de terciopelo azul marino, y se había cubierto el brazo con martas cibelinas para todo un invierno ruso. No es que eso me llamase mucho la atención. Mis ojos se fijaron sobre todo en los caramelos de menta de su lujoso atavío, las arañas de diamantes en los oídos, el ramo floral de diamantes en la solapa y la deslumbrante bola de golf en el dedo. Parecía que había sido un año excelente para Van Cleef & Arpels.
—Así que tenemos en Buenos Aires a un famoso detective —dijo Evita—. Qué fascinante.
—No sé si famoso —repliqué—. Famoso es una palabra adecuada para un boxeador o una estrella de cine, no para un detective. Desde luego, la jefatura de policía de Weimar hizo creer a los periódicos que algunos éramos más hábiles que otros. Pero sólo eran recursos para proyectar una buena imagen del cuerpo policial y dar confianza al público sobre nuestra capacidad de resolver crímenes. Me temo que no se podrían escribir más de dos párrafos muy sosos en los periódicos actuales sobre mi labor de detective, señora.
Eva Perón ensayó una sonrisa fugaz. Su barra de labios era impecable y sus dientes perfectos, pero proyectaba una mirada inexpresiva. Era como recibir una sonrisa de un glaciar templado.
—Su modestia... cómo decirlo... es típica de sus compatriotas —dijo Evita—. Parece que ustedes nunca han sido muy importantes. Siempre atribuyen a otro los laureles o la culpa. ¿No es cierto, Herr Gunther?
Tenía muchas cosas que decir al respecto, pero cuando la esposa del presidente le pega a uno semejante sopapo, más vale recibirlo en el mentón como si la mandíbula fuera de hierro, aunque duela.
—Hace sólo diez años, los alemanes pensaban que debían dominar el mundo. Ahora lo único que quieren es vivir tranquilos y que los dejen en paz. ¿Es eso lo que quiere, Herr Gunther? ¿Vivir tranquilo? ¿Que lo dejen en paz?
Fue el policía el que acudió en mi ayuda.
—Por favor, señora —dijo—. Sólo está siendo modesto. Le doy mi palabra. Herr Gunther era un gran detective.
—Ya veremos —dijo ella.
—Tómelo como un cumplido, Herr Gunther. Si me acuerdo yo de su nombre, después de tantos años, estará de acuerdo en que, en este caso al menos, la modestia está fuera de lugar.
—Es posible —dije, encogiéndome de hombros.
—Bueno —dijo Evita—. Me tengo que ir. Dejo a Herr Gunther y al coronel Montalbán con su mutua admiración.
La vi marchar. Me alegré de verla por detrás. Sobre todo me alegré de ver su trasero. Incluso en presencia de la mirada del presidente, llamaba la atención. Yo no conocía ninguna melodía de tango argentino, pero, al ver sus posaderas bien enfundadas saliendo con garbo del despacho de su marido, sentí el deseo de tararear alguno. En otra sala y con una camisa limpia, habría intentado darle una palmadita. A algunos hombres les gustaba dar palmadas a una guitarra o a las fichas de dominó. Yo prefería darlas en el culo de una mujer. No era exactamente una afición. Pero se me daba bien. A un hombre se le debe dar bien algo.
Cuando Evita se marchó, el presidente tomó de nuevo el mando. Me pregunté cuántas cosas consentía Perón a su esposa sin darle siquiera una palmada. Probablemente bastantes. Es un defecto habitual en los dictadores entrados en años cuando sus mujeres son más jóvenes.
—No le haga caso a mi mujer, Herr Gunther —dijo Perón en alemán—. No entiende que usted hablaba desde... —Se dio palmaditas en el estómago—. Desde aquí. Habló porque sintió la necesidad de hacerlo. Me halaga que haya tenido esa confianza conmigo. Tal vez ambos vemos mutuamente algo en el otro. Algo importante. Una cosa es obedecer a otra persona. Hasta un idiota puede hacerlo. Pero obedecerse a uno mismo, someterse a la disciplina más rígida e implacable, eso es lo importante. ¿Verdad?
—Sí, señor.
Perón asintió.
—Así que usted no es médico. Entonces no podemos ayudarle a que ejerza la medicina. ¿Podemos hacer algo por usted?
—Sí, hay una cosa, señor —dije—. No sé si es que los viajes en barco me sientan mal o si estoy envejeciendo, pero últimamente no me encuentro muy bien, señor. Me gustaría que me viera un médico, si fuera posible. Uno de verdad. Para ver si me pasa algo o si sólo es morriña. Aunque ahora mismo esto último parece bastante improbable.
4
BUENOS AIRES. 1950
Pasaron varias semanas. Conseguí la cédula y me trasladé del piso franco de la calle Monasterio a un hotelito acogedor llamado San Martín, en el barrio de la Florida. Estaba a cargo de los propietarios, los Lloyd, una pareja inglesa. Por la cortesía de su trato, me costaba creer que nuestros respectivos países hubieran estado en guerra. Sólo después de la guerra se descubre cuántas cosas se tienen en común con los enemigos. Descubrí que los ingleses eran como los alemanes, pero con una gran ventaja: no les hacía falta hablar alemán.
El San Martín tenía el encanto del viejo mundo, con cúpulas de cristal, mobiliario confortable y buena cocina casera, principalmente para los devotos de los filetes con patatas. Estaba situado junto a la esquina del menos económico Hotel Richmond, en cuyo café me gustaba recalar.
El Richmond era un local exclusivo. Tenía un gran salón revestido de madera, con pilares, espejos en los techos, grabados ingleses con escenas de caza y sillones de piel. Una pequeña orquesta tocaba tangos y obras de Mozart y, si no me equivoco, unos cuantos tangos de Mozart. El sótano lleno de humo era el lugar donde los hombres jugaban al billar, al dominó y sobre todo al ajedrez. Las mujeres no eran bienvenidas en el sótano del Richmond. Los hombres argentinos se tomaban a las mujeres muy en serio. Demasiado en serio como para tenerlas cerca mientras jugaban al billar o al ajedrez. O bien era eso o bien es que las mujeres argentinas jugaban demasiado bien al billar y al ajedrez.
En mis tiempos berlineses, durante el estancamiento de la República de Weimar, yo solía jugar al ajedrez en el Romanisches Café. En una o dos ocasiones recibí una lección del gran Lasker, que era también un asiduo del lugar. Después de aquello no logré ser mejor jugador, pero sí más capaz de apreciar la derrota frente a un jugador tan bueno como Lasker.
Fue en el sótano del Richmond donde el coronel Montalbán me encontró enfrascado en un final de partida con un escocés diminuto, con cara de rata, llamado Melville. Podría haber forzado un final en tablas si hubiera tenido la paciencia de un Philidor. Pero Philidor nunca tuvo que jugar al ajedrez bajo la vigilancia de la policía secreta. Aunque poco le faltó. Por suerte para Philidor, estaba en Inglaterra cuando se desencadenó la Revolución francesa. Tuvo la sensatez de no regresar. Se pueden perder cosas más importantes que una partida de ajedrez. La cabeza, por ejemplo. El coronel Montalbán no tenía la mirada fría de un Robespierre, pero yo la sentía igual. Y en lugar de preguntarme cómo debía explotar mi peón adicional para sacar la máxima ventaja, empecé a preguntarme qué querría de mí el coronel. A partir de ahí, mi derrota fue sólo cuestión de tiempo. No me importaba perder ante un escocés con cara de rata. Ya me había ganado antes. Lo que me fastidió fue el consejo que llegó con el húmedo apretón de manos.
—Conviene poner siempre la torre detrás del peón —dijo en su español peninsular ceceante que suena y huele muy distinto del español latinoamericano—. Excepto, por supuesto, cuando es una decisión incorrecta.
Si Melville hubiera sido Lasker, habría recibido bien el consejo. Pero era Melville, un agente de ventas de Glasgow, con mal aliento y un interés malsano por las niñas.
Montalbán me siguió al piso de arriba.
—Juega bien —me dijo.
—Aceptablemente. Al menos hasta que aparecen los policías. Eso me desconcentra.
—Lo siento.
—No importa. Pero me alegra que lo sienta. Me quita un peso de encima.
—En Argentina no somos así —dijo—. Está bien criticar al gobierno.
—No es eso lo que me han dicho. Y si me pregunta quién, verá que tengo razón.
—Hay críticas y críticas —dijo el coronel Montalbán, encogiéndose de hombros mientras encendía un cigarrillo—. Mi trabajo consiste en captar esa sutil diferencia.
—Supongo que no le costará mucho con los oyentes, ¿no? —Los oyentes eran el nombre que daban los porteños a los espías de Perón, los que escuchaban a escondidas las conversaciones en bares, autobuses, o incluso por teléfono.
—¿Así que ya ha oído hablar de los oyentes? —preguntó el coronel arqueando las cejas—. Me impresiona. Aunque no es de extrañar, tratándose de un famoso detective de Berlín como usted.
—Soy un exiliado, coronel. Conviene mantener la boca cerrada y los oídos abiertos.
—¿Y qué es lo que oye?
—He oído el chiste de las dos ratas de río, una de Argentina y la otra de Uruguay. La rata de Uruguay se moría de hambre, así que cruzó el río de la Plata con la esperanza de encontrar algo que comer. A mitad de camino se encontró con una rata argentina que nadaba en sentido contrario. La rata uruguaya se sorprendió y le preguntó por qué una rata tan bien nutrida se iba a Uruguay, cuando había tanto que comer en Argentina. Y la rata argentina le dijo...
—«Yo sólo quiero abrir la boca de vez en cuando.» —El coronel Montalbán sonrió cansino—. Es un chiste muy viejo.
Señalé una mesa vacía, pero el coronel negó con la cabeza y apuntó hacia la puerta. Salí detrás de él a la Florida. La calle estaba cortada al tráfico entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde, para que los peatones examinasen con comodidad los escaparates de atractivos ornatos en las grandes tiendas como Gath & Chaves, pero quizá también para que los hombres examinasen a las mujeres de atractivos ornatos. Las había en abundancia. Después de Munich y Viena, Buenos Aires parecía una pasarela parisina.
El coronel había aparcado fuera de la Florida, en Tucumán, frente al Hotel Claridge. Tenía un Chevrolet de color lima descapotable con puertas de madera pulida, neumáticos de banda blanca, asientos de cuero rojo y, en el capó, un enorme reflector por si necesitaba interrogar a algún encargado de parking. Al sentarse en el interior, uno sentía el deseo de remolcar a un esquiador acuático.
—¿Así que la bofia de Buenos Aires usa estos coches? —dije extrañado, pasando la mano por la superficie de la puerta. Tenía tal altura que daba la sensación de estar en la barra de un hotel de lujo. Supongo que era coherente. Una hermosa casa rosada para el presidente, un descapotable lima para su número dos de seguridad e información. Nunca el fascismo había sido tan bello. Los pelotones de fusilamiento probablemente irían vestidos con tutús.
Nos dirigimos hacia el oeste por Moreno con la capota cerrada. Aquel día, agradablemente primaveral para mí, debía de ser frío para el coronel. La temperatura rondaba los quince grados, pero la mayor parte de los porteños caminaban con sombrero y abrigo como si fuera Munich en enero.
—¿Adónde vamos?
—A la jefatura de policía.
—Mi lugar favorito.
—Relájese —me dijo, riéndose—. Quiero que vea una cosa.
—Espero que sean los nuevos uniformes de verano. Si es así, puede ahorrarse el viaje. En mi opinión, deberían hacerlos del mismo color que la Casa Rosada. Así los policías serían más populares en Argentina. ¿A quién no le caería bien un policía vestido de rosa?
—¿Usted siempre habla tanto? ¿No decía que procuraba mantener la boca cerrada y los oídos abiertos?
—Después de doce años de nazismo es agradable abrir la boca de vez en cuando.
Atravesamos el portal de un hermoso edificio del siglo XIX que no parecía una jefatura de policía. Empezaba a entender un poco la cultura argentina a través de la iniciación en su arquitectura. Era un país muy católico. Hasta la policía tenía una especie de basílica dentro, probablemente dedicada a san Miguel, el patrón de los policías.
Puede que no pareciese una comisaría, pero el olor era inconfundible. Todas las comisarías huelen a mierda y miedo.
El coronel Montalbán me guió por un laberinto de pasillos con suelo de mármol. Nos cruzamos con varios policías con carpetas en la mano, que se apartaban para dejarnos pasar.
—Empiezo a pensar que usted es un hombre importante —dije.
Paramos delante de una puerta donde el aire parecía más fétido. Eso me recordó una visita que hice al acuario del zoo de Berlín cuando era niño. O quizás era la Casa de los Reptiles. Algo húmedo y viscoso e incómodo, en cualquier caso. El coronel sacó una cajetilla de Capstan Navy Cut, me ofreció uno y luego encendió el suyo y el mío.
—Desodorantes —dijo—. Aquí dentro está la Morgue Judicial.
—¿Trae aquí a todas sus citas el primer día?
—Sólo a usted, amigo.
—Creo que debo advertirle que soy muy aprensivo. No me gustan las morgues. Sobre todo cuando tienen cadáveres.
—Venga. Usted ha trabajado en homicidios, ¿no?
—Eso fue hace años. Ahora que me estoy haciendo viejo, prefiero estar con los vivos, coronel. Ya tendré oportunidad de pasar tiempo con los muertos cuando me muera.
El coronel abrió la puerta y esperó. No me quedaba otra opción que entrar. El olor empeoró. Olor a algo húmedo, viscoso e indudablemente muerto, como un caimán muerto. Un hombre vestido de blanco con guantes de goma de color verde brillante se acercó a saludarnos. Tenía un aspecto vagamente indio, con la piel oscura y cercos más oscuros bajo los ojos, uno de los cuales era lechoso como una ostra. Tuve la sensación de que acababa de salir a rastras de un cajón de la morgue. El coronel y él se dirigieron una mímica gestual y luego los guantes verdes se pusieron a trabajar. En menos de un minuto me encontré ante el cuerpo desnudo de una chica adolescente. Creo que era una chica. Las habituales pistas en materia de sexo allí brillaban por su ausencia. Y no sólo en las zonas exteriores, sino también en las internas. Yo sólo había visto heridas más graves en el Frente Occidental de 1917. Todo lo que había al sur del ombligo se había esfumado.
—Me preguntaba si le recordaría a alguien —dijo el coronel, después de dejarme examinar el cadáver.
—No lo sé. ¿Alguien que ha muerto?
—Se llama Grete Wohlauf. Una chica germano-argentina. Apareció en el Barrio Norte hace un par de semanas. Creemos que la estrangularon. Como se puede apreciar, extrajeron el útero y otros órganos reproductivos. Probablemente el autor del crimen sabía bien lo que hacía. No fue un ataque desenfrenado. Como ve, se hizo con cierta eficiencia clínica.
Yo mantenía el cigarrillo en la boca, de manera que el humo servía de pantalla entre mi sentido del olfato y el cadáver tendido ante nosotros como una res en un matadero. En realidad, olía sobre todo a formol, pero cada vez que me llegaba a las narinas desencadenaba recuerdos de muchas cosas desagradables que había visto en mis tiempos de detective de homicidios en Berlín. Recordaba dos cosas en concreto, pero no vi ningún motivo para comentárselas al coronel Montalbán.
Fuera lo que fuese lo que quería de mí, yo no quería saber nada de ello. Al cabo de un rato, me aparté.
—¿Y bien? —dije.
—Sólo me preguntaba... si esto le refrescaba la memoria.
—No me recuerda nada que debiera estar en mi álbum de fotos.
—Tenía quince años.
—Qué lástima.
—Sí —dijo—. Yo también tengo una hija, algo mayor que ella. No sé qué haría si sucediese algo así. —Se encogió de hombros—. Sería capaz de cualquier cosa.
No dije nada. Supuse que iba a ir al grano.
Me guió de nuevo hacia la puerta de la morgue.
—Ya le dije que estudié jurisprudencia en Berlín —dijo—. Fichte, Von Savigny, Erlich. Mi padre quería que fuese abogado, pero mi madre, que es alemana, quería que fuese filósofo. Y yo quería viajar. A Europa. Y después de la licenciatura en derecho me ofrecieron la oportunidad de estudiar en Alemania. Todos estábamos contentos. Sobre todo yo. Me encantaba Berlín.
Abrió la puerta y volvimos al pasillo.
—Tenía un apartamento en el Kudamm, cerca de la iglesia Memorial y aquel club donde el portero iba vestido de diablo y los camareros se disfrazaban de ángeles.
—El Cielo y el Infierno —dije—. Lo recuerdo muy bien.
—Exacto. —El coronel sonrió—. Yo era un chico formal, católico romano. Nunca había visto tantas mujeres desnudas. Tenían un espectáculo que se llamaba Veinticinco escenas de la Vida del Marqués de Sade, y otro llamado La francesa desnuda: Su vida reflejada en el arte. Qué sitio. Qué ciudad. ¿Es cierto que ha desaparecido todo?
—Sí. Todo Berlín es una ruina. Poco más que una obra en construcción. No lo reconocería.
—Qué pena.
Abrió la cerradura de una sala pequeña situada enfrente de la Morgue Judicial. Había una mesa barata, unas cuantas sillas baratas y varios ceniceros baratos. El coronel abrió una persiana y una ventana sucia para que entrase aire fresco. Al otro lado de la calle vi una iglesia donde entraba gente ajena a la medicina forense y a los asesinatos, gente que se llenaba las narinas de algo más agradable que el olor a cigarrillo y formol. Suspiré y miré la hora, ya casi sin ocultar mi impaciencia. No tenía la menor intención de ver el cadáver de una chica muerta. Eso me contrariaba, así como lo que sabía que iba a venir a continuación.
—Discúlpeme —dijo—. Ya voy al grano, Herr Gunther. El asunto sobre el que quería hablar con usted. Mire, siempre me ha interesado el lado oscuro de la conducta humana. Por eso me interesó usted, Herr Gunther. Usted es una de las razones por las que me hice policía en vez de abogado. En cierto sentido, usted me ayudó a salvarme de una vida muy aburrida. —El coronel me acercó una silla y nos sentamos. Luego continuó—: En 1932 hubo dos crímenes sensacionales en la prensa alemana.
—Hubo muchos más que dos —repliqué agriamente.
—No como esos dos. Recuerdo que leí muchos detalles escabrosos sobre ellos. Eran asesinatos lascivos, ¿no? Dos chicas mutiladas de manera similar, como la pobre Grete Wohlauf. Una en Berlín y otra en Munich. Y usted, Herr Gunther, fue el detective que investigó los casos. Su fotografía salió en la prensa.
—Sí, era yo. Lo que no sé es qué tiene eso que ver con todo lo demás.
—Nunca lograron atrapar al asesino, Herr Gunther. Nunca lo detuvieron. Por eso estamos hablando ahora.
—Es cierto —dije, negando con la cabeza—. Pero mire, eso fue hace casi veinte años. Y a miles de kilómetros de distancia. No insinuará que este crimen guarda relación con aquéllos.
—¿Por qué no? —El coronel se encogió de hombros—. Tengo que considerar todas las posibilidades. Con la ventaja de la visión retrospectiva, me parece que aquellos crímenes eran típicamente alemanes. ¿Cómo se llamaba aquel otro tipo que asesinó y mutiló sexualmente a varios chicos y chicas? Haarmann, ¿no? Les arrancó la garganta a mordiscos y les amputó los genitales. Y Kürten. Peter Kürten, el Vampiro de Dusseldorf. No debemos olvidarlos, ¿no le parece?
—Haarmann y Kürten fueron ejecutados, coronel, como sin duda recordará. Así que no pueden ser ellos, ¿verdad?