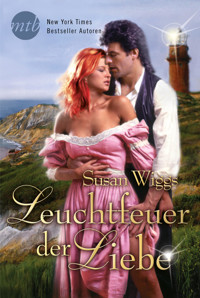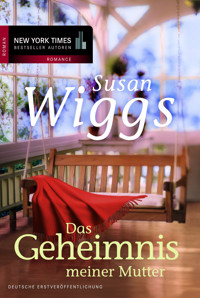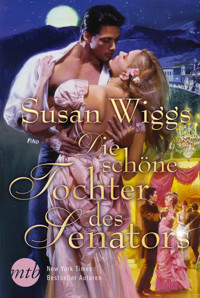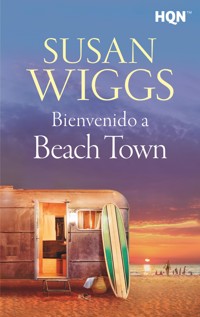4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Una vez, el mar le arrebató todo lo que amaba. Jesse Morgan era un hombre que se ocultaba de su doloroso pasado, un hombre que había jurado no volver a entregar su corazón. Guardián de un faro remoto, en una costa abrupta y peligrosa, vivía apartado de todo salvo de sus amargos recuerdos. Pero el mar le dio una segunda oportunidad. Una bella desconocida, única superviviente de un naufragio, arribó a la playa empujada por el oleaje. Embarazada y sin un céntimo, Mary Dare también guardaba recuerdos dolorosos. La risa, la esperanza y la alegría de Mary y de su hijo devolvieron la luz a los oscuros rincones del mundo de Jesse. Pronto la amistad se convirtió en pasión y la pasión en amor. Y juntos habrían de luchar contra los secretos de un pasado que amenazaba con destruir todo cuanto amaban. Su cautivador sentido del paisaje genera una atmósfera cargada de energía de principio a fin. Publishers Weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1997 Susan Wiggs. Todos los derechos reservados.
UNA LUZ EN EL MAR, Nº 163 - noviembre 2013
Título original: The Lightkeeper
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3855-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Gracias en especial a Barbara Dawson Smith, Betty Gyenes, Christina Dodd y Joyce Bell por ejecutar increíbles contorsiones e-mailísticas a fin de leer y criticar el manuscrito.
Gracias también a Kristin por tener tormentas de ideas cuando yo solo tenía una débil llovizna, a Debbie por los almuerzos neuróticos, a Suzanne por sus magníficos consejos y a Palina Magnusdottir por las traducciones al islandés.
Por último, gracias a Robert Gottlieb y Helen Breitweiser, y a Diane Moggy y Amy Moore-Benson de MIRA Books.
Y el mar entregó a los muertos...
Capítulo 1
Territorio de Washington, 1876
El domingo arribó algo a la orilla.
La mañana había amanecido como todas: con una neblina gélida y, tras ella, un sol mortecino. Mar adentro, el oleaje hacía acopio de fuerzas y se arrojaba luego contra la maraña de afilados escollos de cabo Desengaño. La aurora semejaba una herida intentando abrirse paso entre las nubes.
Jesse Morgan contemplaba todo aquello desde la pasarela de lo alto del faro, adonde había subido con intención de apagar la lámpara de aceite de esperma de ballena y dar comienzo a la tarea diaria de cortar las mechas y limpiar las lentes.
La escena de la playa lo dejó en suspenso, sin embargo.
Ignoraba qué lo había impulsado a detenerse, a girarse y mirar atentamente. Siempre miraba hacia allí, suponía, pero rara vez prestaba atención. Si se demoraba demasiado mirando las olas de barba gris que lamían la fina arena marrón de la playa o rompían contra las rocas, corría el peligro de recordar lo que le había arrebatado el mar.
La mayoría de los días, no reparaba en nada. No pensaba. No sentía.
Ese día, sin embargo, sintió una perturbación en el aire, como si la respiración de un forastero invisible soplara sobre su nuca. Estaba sacando su aceite de linaza y sus trapos de abrillantar, y un instante después se sorprendió a la intemperie, azotado por el áspero viento.
Mirando.
Lo había asaltado una sensación tan sutil que después nunca llegaría a entender qué le había hecho acercarse a la barandilla de hierro, agarrarse a ella con una mano e inclinarse sobre el borde para mirar más allá del espigón y de los acantilados cortados a pico, hacia la playa barrida por el temporal.
Un amasijo de algas. Mechones de sargazos pardo dorados que envolvían una forma alargada. Quizá no fuera más que una madeja de algas, o quizá una foca muerta, una foca vieja, de bigotes encanecidos, cuyos dientes hubieran perdido su filo.
Los animales, a diferencia de los humanos, sabían que era preferible no vivir demasiado.
Mientras observaba aquella forma tendida en la playa, sintió... algo. Una sorda punzada de... ¿qué? No de dolor. Ni de interés.
De fatalidad. Un golpe del destino.
En el instante en que aquella idea absurda cruzaba su cabeza, sus pies enfundados en botas comenzaron a descender con estrépito por la escalera espiral de hierro. Dejó el faro y enfiló con paso enérgico la endeble pasarela.
No tuvo que fijarse en dónde pisaba mientras seguía el sendero pedregoso que conducía zigzagueando hasta la playa desolada. Había recorrido aquel corto trecho más de mil veces.
Lo que le sorprendió fue comprobar que iba corriendo.
Hacía años que Jesse Morgan no tenía prisa.
Su cuerpo, sin embargo, no había olvidado nunca la sensación, a medio camino entre el dolor y el placer, que acompañaba al movimiento enérgico de los muslos y a la hinchazón de los pulmones. Se paró en seco, sin embargo, tan pronto llegó junto al objeto varado en la playa. Inmóvil, asustado.
Hacía mucho tiempo que Jesse Morgan estaba asustado. Sentía miedo, aunque nadie lo habría adivinado al verlo.
Para los vecinos de Ilwaco, para las dos mil personas que vivían allí todo el año y los varios miles que emigraban a la costa para pasar el verano, Jesse Morgan era tan firme, tan agreste y taxativo como los acantilados sobre los que moraba, encastillado en su faro.
La gente lo creía fuerte y temerario. Pero les había engañado. Les había engañado a todos.
Tenía solo treinta y cuatro años, pero se sentía un anciano.
Allí parado, solo, un miedo abrasador se apoderó de él. No supo por qué, hasta que vio algo conocido entre el montón de algas que tenía delante.
¡Dios! ¡Ay, santo cielo! Cayó de rodillas y el frío de la arena empapada traspasó sus pantalones mientras sus manos intentaban decidir, sin consultar a su cabeza, por dónde empezar. Vaciló, torpe como un recién casado en su noche de boda, a punto de apartar el último velo que envolvía el dulce misterio de su novia. Los mechones de algas eran esponjosos y fríos al tacto. Se pegaban tercamente a...
¿A qué?
Encontró un trozo de madera de grano fino. Lisa, plana, barnizada. Parte de un barco. Un trozo de mástil o de bauprés, y atada a él una cuerda con los extremos embreados y deshilachados.
«Para», se dijo, presintiendo ya lo que iba a encontrar. El antiguo horror, todavía en carne viva después de tantos años, se agitó dentro de él.
«Para inmediatamente». Podía levantarse y dar media vuelta, podía subir por el sendero, atravesar el bosquecillo y despertar a Palina y Magnus. Mandar a investigar a los ayudantes del farero.
Pero sus manos, convertidas aún en las manos ávidas y obstinadas de un recién casado, siguieron escarbando y tirando de la fangosa mortaja, escarbando y tirando, hasta que desenterraron más y más tramo del mástil, su extremo roto y...
Un pie. Descalzo. Frío como el hielo. Las uñas como conchas diminutas.
Respiró hondo bruscamente. Sus manos siguieron moviéndose, frenéticas, obedeciendo al ritmo de su corazón desbocado.
Una pantorrilla delgada. No, esquelética. Esquelética y salpicada de pecas que destacaban sobre la piel marfileña y sin vida.
Comenzó a mascullar juramentos mientras rechinaba los dientes, improperios que escupía entre las mandíbulas apretadas. Antes solía hablarle a Dios. Ahora blasfemaba sin dirigirse a nadie en particular.
Cada segundo parecía aislado, cristalizado en el tiempo por la certeza de que llevaba años huyendo. Había ido hasta el mismo confín de la Tierra para escapar del pasado. Pero no podía escapar de él. No podía evitar pensar en él. En lo que le había arrebatado el mar.
Y en lo que le había llevado el mar ese día. Una mujer, por supuesto. Un colofón de cruel ironía.
Avanzó deprisa hasta destapar la cara. Y entonces casi deseó no haberlo hecho, pues al verla comprendió por qué se había sentido tan impelido a correr.
Esa mañana, un ángel había muerto en su playa. Poco importaba que su aureola estuviera formada por algas y por la infinita maraña de su cabello rojo oscuro. O que una constelación de pecas salpicara sus mejillas y su nariz.
Aquel rostro, aquella cara pálida con el arco morado de los labios era la que habían esculpido todos los artistas que habían intentado transformar en poesía el mármol. El rostro que veían los soñadores que, empujados por la esperanza, creían en milagros.
Pero estaba muerta, había regresado a la esfera de los ángeles, a la que pertenecía, de donde no habría tenido que salir nunca.
Jesse no quería tocarla, pero sus manos la tocaron. Sus manos de novio atolondrado. La agarraron por los hombros y tiraron de ella suavemente, moviendo al mismo tiempo el mástil al que seguía atada. De pronto la vio por completo, de la cabeza a los pies.
Estaba embarazada.
La ira lo atravesó como un rayo. No bastaba con que hubiera muerto una bella joven. El mar también había reclamado la dulce y redonda hinchazón de su vientre, aquel oscuro misterio que encerraba una promesa. Dos vidas apagadas por el soplo implacable del viento, por las olas del tamaño de murallas, por el mar indiferente.
Aquel era el principio, se dijo Jesse mientras desataba las cuerdas y la levantaba en brazos, de un viaje que no sentía deseo alguno de emprender.
El cadáver cayó hacia delante como una muñeca de trapo. Una mano fría se agarró al brazo de Jesse. Retrocedió bruscamente, dejándola de nuevo sobre la arena parda.
Ella gimió y tosió, escupiendo agua marina.
Jesse Morgan, que rara vez sonreía, sonrió de pronto de oreja a oreja.
—¡Que me aspen! —exclamó al tiempo que se quitaba el impermeable—. ¡Estás viva!
Cubrió sus hombros con su chaqueta de lana a cuadros y la tomó en brazos.
—Estoy... viva —repitió ella con voz débil—. Supongo que ya es algo —añadió, echando la cabeza hacia delante.
No dijo nada más, pero comenzó a temblar violenta e incontrolablemente. Parecía un pez enorme sacudiéndose en sus últimos estertores, y Jesse tuvo que hacer un enorme esfuerzo para sujetarla. Pero mientras acarreaba su carga por la empinada ladera, corriendo más deprisa que en toda su vida, supo con nítida y pavorosa lucidez que aquel día había llevado a su mundo algo nuevo, algo extraordinario, algo infinitamente fascinante y aterrador.
Capítulo 2
El pánico se apoderó de él en enormes oleadas, provocándole náuseas. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Tenía la vida de aquella mujer en sus manos, y sin embargo no estaba preparado para salvar a una desconocida y al hijo que llevaba en su vientre.
Sabía, sin embargo, que debía rescatarla. Doce años atrás, había consagrado su vida a vigilar los bajíos y a mantener la luz encendida. Había hecho un juramento como farero jefe. No tenía elección. No la tenía.
Corrió con todas sus fuerzas, remontando el sendero sinuoso que llevaba al puesto y sin dejar de correr bajó la ladera del promontorio y se adentró en la arboleda donde se hallaba la casa del farero. El peso muerto de la joven lastraba su avance. Subió los peldaños de dos en dos, cruzó el porche a toda prisa y abrió la puerta empujándola con el hombro.
Al entrar en la casa en penumbra, llevó a la mujer al cuarto que había junto a la cocina y la depositó sobre la cama. El colchón estaba mohoso por falta de uso, y el tejido de cutí de su funda se veía raído y amarillento. Jesse rebuscó en un armario alto y encontró dos colchas viejas y una manta de sarga que había conocido mejores tiempos.
Tapó a la mujer. No se movió. Jesse intentó que bebiera algo (agua, whisky), pero el líquido chorreaba por los lados de su boca y por su cuello. Estaba inconsciente.
Salió al porche para tocar la gran campana de bronce y avisar a Magnus Jonsson y a su esposa, Palina, que vivían en una casita a medio kilómetro por el sendero del bosque. Removió las brasas del fogón de la cocina y, tras llenar de agua la tetera, la puso al fuego. Después, armándose de valor para la tarea que lo aguardaba, regresó junto a la mujer.
Tenía que quitarle el vestido empapado. Tenía que tocarla. Con mucho cuidado, retiró las mantas. Le tembló un poco la mano cuando apartó un mechón de pelo mojado y buscó el botón de arriba de su vestido.
Desvestir a una mujer le pareció algo completamente ajeno a él. Y sin embargo, al mismo tiempo, insoportablemente familiar, como si volviera a ser aquel recién casado.
Apretó los dientes y desabrochó la hilera de botones. Ella yacía inconsciente, ajena a sus torpes movimientos cuando le quitó una manga y luego la otra y bajó la delgada prenda de lana por sus brazos y sus piernas, para tirarla a continuación al suelo.
Debajo del vestido llevaba una camisa sencilla que antaño había sido blanca. Sus pechos y su vientre se destacaban en blanco relieve bajo la fina tela. Con los dientes fuertemente apretados, Jesse se obligó a respetar su pudor y a cubrirla y le quitó la camisa a tientas. No necesitaba la vista, sin embargo, para advertir sus gráciles curvas, la tersa textura de su piel.
De su piel peligrosamente fría.
Desgarró la camisa al acabar de quitársela atropelladamente. La arrojó al montón de ropa que se había acumulado en el suelo, tapó bien a la mujer remetiendo las mantas y se levantó.
Estaba temblando de la cabeza a los pies.
Regresó a la cocina, llenó garrafas y botellas con agua caliente y las colocó alrededor de la joven, envuelta en las mantas. Hecho esto, se apoyó en la tosca pared de la habitación y cerró los ojos un momento.
Había acabado. Al menos esa fase había acabado. Pero aún quedaba lo más difícil por delante.
La casa del farero era menos un hogar que un refugio. La vivienda, de planta y media y rodeada por un bosque de altísimos árboles, había bastado para Jesse, que necesitaba muy poco, más allá de sobrevivir de un momento al siguiente. Ahora, sin embargo, a la luz que, entrando por la ventana orientada al este, caía sobre la figura inmóvil tendida sobre la cama, de pronto le pareció pequeña, abarrotada. Sucia, incluso.
La habitación de socorro contigua a la cocina había sido diseñada con la idea de que el paciente que yaciera en la cama estuviera a mano, allí donde el corazón de la casa latía más fuerte. En los años que Jesse llevaba viviendo allí, nadie había ocupado aquel cuarto, ni aquella cama.
Hasta ahora.
La joven yacía inmóvil bajo las colchas y las mantas. Su cara pálida tenía una expresión serena. Su cabello, rojo oscuro, se extendía en sucias guedejas endurecidas por el salitre. Tenía una mano perfecta posada bajo la barbilla. Una redecilla de finas líneas azules cubría sus párpados delicados.
«Estoy viva. Supongo que ya es algo».
Las palabras que había pronunciado en voz baja en la playa cruzaron como un susurro la mente de Jesse. Le parecía haber advertido un acento extraño en ella, una inflexión difícil de identificar. Ella no había abierto los ojos. Jesse se descubrió preguntándose de qué color serían.
—¿Quién eres? —susurró con voz ronca—. ¿Quién diablos eres?
Era la Bella Durmiente del cuento. Su lecho debía ser una pérgola iluminada por el sol y repleta de rosas, no un tosco camastro con el colchón hundido. Al despertar, debía encontrar al Príncipe Azul, no a Jesse Kane Morgan.
Se obligó a apartarse. Hacía daño mirarla, del mismo modo que hacía daño mirar directamente al sol un día de verano. Sería mejor para todos que se la llevaran estando aún inconsciente. Que no se enterara nunca de quién la había sacado del mar.
Sentía, sin embargo, el impulso de hincarse de rodillas junto a ella, asirla de los hombros y suplicarle que viviera, que viviera.
Comenzó a pasearse de un lado a otro mientras se preguntaba por qué tardaban tanto los Jonsson. Procuró refrenar su ansiedad y observó su casa con nuevos ojos, intentando verla como la vería un desconocido. Burdos muebles de pino desbastados a mano. Un reloj de pared corriente, cuyo largo péndulo medía los instantes con inexorable precisión. Los postigos estaban abiertos al aire de la mañana. Palina se había ofrecido a hacerle unas cortinas, pero a Jesse le parecían innecesarias.
La pared más larga del cuarto de estar estaba forrada de libros. Novelas de Dumas, Flaubert y Dickens. Ensayos y cuentos de Emerson y Thoreau. Al dejar atrás el mundo, las únicas posesiones que Jesse había llevado consigo habían sido sus libros. Leía constantemente, con voracidad, para escapar a mundos imaginarios. Los primeros años después de la tragedia, se había aferrado a los libros como a un salvavidas. Las voces de los personajes de ficción habían sofocado el aullido del vacío que resonaba en su mente. Eran los libros los que impedían que se volviera loco.
En los estantes de la cocina, los botes, latas y ollas estaban pulcramente alineados y ordenados por alturas. De ese modo, siempre sabía dónde estaban las cosas. El fogón, marca Acme Royal, había estado en algún momento bien conservado, pero se había ido ennegreciendo con el paso de los años, desde que vivía allí.
Los años que había procurado no contar.
La impaciencia le hizo salir al porche para tocar de nuevo la campana. Dio un fuerte tirón a la cuerda, pero fue innecesario. Enseguida oyó llegar a Magnus y Palina.
Sus voces parecían sofocadas en medio de la extraña y verde espesura que rodeaba al faro de cabo Desengaño. El suelo del bosque, cubierto por una alfombra de agujas de pino pardas, amortiguaba sus pasos. Hablaban animadamente en su islandés nativo, como viejos amigos que acabaran de encontrarse tras una larga separación. A Jesse nunca dejaba de sorprenderle que hallaran aquel interés, aquel regocijo el uno en el otro, a pesar de llevar casi treinta años casados. Tenían un hijo mayor, Erik, con pocas luces pero al que sus padres adoraban. Fuerte como un joven buey, Erik se pasaba el día trabajando en silencio por los alrededores del faro.
Los Jonsson aparecieron tras doblar un recodo del sendero del bosque. El sol de la mañana, que se colaba entre las altas ramas de los cedros y los abetos gigantescos, acarició sus rostros envejecidos, dotándoles de un suave resplandor cuando sonrieron y lo saludaron con la mano, apretando el paso.
Magnus Jonsson tenía el pecho rotundo y los anchos hombros de los pescadores, resultado de las décadas que había pasado izando redes y haciendo girar la manivela. Había dejado el oficio después de perder la mano izquierda como consecuencia de una herida. La mayoría de los hombres se habrían dado por vencidos y se habrían dejado morir; Magnus, en cambio, se había recuperado por pura fuerza de voluntad.
Al lado de su amado y cariñoso marido, Palina tenía un aspecto delicado, a pesar de que era tan recia y fuerte como cualquier pionera en la flor de la vida. Tenía los ojos brillantes y dientes prominentes, y su semblante reflejaba una hondura inesperada, señal de una inteligencia aguda y serena y de una vívida imaginación.
—Buenos días, Jesse —dijo con un ligero canturreo—. Fíjate qué mañana tan hermosa nos ha dado Odín —abarcó el pequeño claro con un gesto del brazo, mostrando su chal de vivo color naranja.
Abajo, en la ladera, el prado donde pastaban los caballos brillaba al fulgor del sol.
—Y el soplo de Aegir ha ahuyentado las nubes y ha hecho que se disipe la niebla —añadió Magnus.
Jesse los saludó con una inclinación de cabeza. Se había acostumbrado a sus constantes referencias a las leyendas del mar. ¿Y quién era él para negarlas? Muchos de los cuentos antiguos que relataban sonaban tan ciertos que resultaban pavorosos.
—No es lo único que ha traído la mañana —dijo, haciéndoles señas de que subieran al porche.
Abrió la puerta y la sostuvo para que entraran. Lo siguieron por el cuarto de estar y la cocina y entraron en el cuarto de socorro.
Al ver a la mujer sobre la cama, se quedaron paralizados, con las manos unidas.
—Hamingjan góoa —dijo Magnus en voz baja—. ¿Qué es esto?
—Naufragó y las olas la han traído hasta la playa.
Sintiéndose extrañamente violento, Jesse se acordó de un momento de su infancia, cuando había recibido un regalo que no quería. ¿Qué se decía?
«Gracias».
Pero no se sentía agradecido, no de ese modo.
—Todavía está viva —dijo atropelladamente.
Palina ya se había inclinado sobre la mujer y había empezado a cloquear como una gallina junto a un pollito. Jesse se acercó.
—¿Verdad? —preguntó.
—Sí, sí. Está viva, pero casi congelada, litla greyid, la pobrecilla. Aviva el fuego de la cocina, Magnus —dijo por encima del hombro—. Ah, ya le has quitado el vestido mojado —no había censura en su tono. Estaba tan acostumbrada como él a dar calor a las víctimas de congelación.
—Necesita ropa seca, rápido —tomó una de las manos de la mujer y la apretó suavemente—. ¡Ah, bendito sea este día! Que yo sepa, es la primera vez que los dioses del mar hacen un regalo así a un hombre.
¿Un regalo?
Tonterías. Supersticiones.
Pero ¿de dónde demonios iba a sacar él ropa limpia y seca para una mujer? Solo tenía dos atuendos: uno de invierno y otro de verano. Pantalones de mezclilla, varias camisas y el uniforme oficial de farero. La ropa que no llevaba puesta, estaba en el caldero de la colada, lista para cocer en el fogón. Esa misma mañana había puesto a lavar su única camisa de dormir.
—Tendrás algo en casa que podamos ponerle, Palina —dijo.
—Ah, no. Ya está medio congelada. Búscale algo enseguida, ¡lo que sea!
—No hay na... —Jesse se interrumpió. A su pesar, miró hacia los pies de la cama, donde había un viejo arcón—. No hay nada —mintió con voz ronca—. Mira, puedo llegar a tu casa y estar de vuelta aquí en menos de diez mi...
—Necesito la ropa ahora —Palina clavó en él una mirada que parecía desafiarlo a llevarle la contraria—. La necesita ahora.
Jesse cerró los puños. «No». Le espantaba la idea de hurgar en su pasado. Después, sin embargo, moviéndose con la renuencia de un condenado, hizo algo que había jurado no hacer nunca.
Levantó la tapa del arcón y quitó la bandeja compartimentada que había encima. Un olor tan intenso y evocador que resultaba insoportable se alzó de su interior, y Jesse estuvo a punto de retroceder, tambaleándose. «Emily». Hundió la mano en los montones de ropa doblada, palpó la textura gruesa y suave de la franela, sacó el camisón y se lo lanzó a Palina. «Lo siento, Emily».
—Ahí tienes —dijo de mala gana—. Voy a ayudar a Magnus con el fuego.
Salió de la casa notando la ardiente curiosidad de Palina y bajó al jardín lateral para sacar su hacha del cobertizo de las herramientas.
Puso de pie un tronco grande, levantó el hacha con las dos manos y la bajó para romperlo de un solo tajo. El corazón de la madera se hizo visible, roto y desgarrado, aún fresco. Jesse siguió cortándolo una y otra vez, rítmicamente, con la amarga violencia que recorría su cuerpo.
Pero un simple derroche de energía no podía mantener alejados sus demonios. Eso lo había sabido ya antes de abrir el arcón, aquella caja de Pandora que había procurado mantener bien cerrada durante la mayor parte de su vida adulta.
Apenas había mirado el camisón de franela que le había dado a Palina, y sin embargo podía ver la tela hasta sus más ínfimos detalles: las hojitas verdes y las flores azules, la puntilla blanca que rodeaba el cuello y los puños. Pero lo peor de todo era el olor que aún conservaba la prenda.
El olor de su esposa, tan obsesivo como una melodía que le devolvía, oleada tras oleada, recuerdos inoportunos. Podía verla, podía oír el sonido de su risa y oler los jabones y los polvos con los que untaba su piel.
A pesar de los años transcurridos, seguía desangrándose por dentro cuando pensaba en ella. En ellos. En las ilusiones y los sueños que, de manera tan inconsciente, había hecho añicos.
Dio hachazo tras hachazo, una y otra vez, intentando vaciarse de todo sentimiento. Comenzaron a dolerle los hombros y el sudor que le corría por la cara se le metió en los ojos y se deslizó por su cuello y su pecho. Cuando salió Magnus, había a su alrededor un enorme montón de leña recién cortada.
Magnus se quedó mirando la madera.
—Más vale que entres ya —dijo.
En la casa hacía un calor casi agobiante. El vestido azul de la mujer estaba en el caldero de la colada, sobre el fogón. Jesse sintió una especie de repulsión al pensar que la ropa de aquella desconocida fuera a mezclarse con la suya en el caldero.
Palina estaba inclinada sobre la cama, ahuecando almohadas detrás de la mujer mientras cloqueaba sin cesar.
—Eres como una gallina clueca, Palina, igual de metomentodo —comentó Jesse. Le sorprendió que su voz sonara casi... normal.
—Y estoy orgullosa de ello —replicó Palina.
Si Jesse hubiera tenido por costumbre sonreír, habría sonreído en ese momento. Sentía un afecto sincero por Magnus y Palina, que sabían cuándo dejarlo solo y cuándo echarle una mano. Y en ese momento necesitaba su ayuda.
—¿Y bien? —preguntó Palina—. ¿No vas a preguntar si tu pequeña invitada está bien?
—¿Está bien?
Palina asintió con la cabeza mientras se alisaba el delantal blanco con las manos.
—Con muchos mimos y cuidados, ella y el pequeño estarán perfectamente.
Jesse casi dio un respingo al oír hablar del bebé, pero se obligó a mantener una expresión indiferente y adusta.
—Podemos usar la carreta para llevarla a vuestra casa —dijo.
—No —contestó Palina.
—Entonces la llevaré yo...
—No tan deprisa, amigo mío —Magnus levantó su mano buena—. La chica no va a venir con nosotros.
—Claro que sí. ¿Dónde si no...?
—Aquí —contestó Palina tajantemente—. Aquí mismo, donde puede recuperarse y recobrar fuerzas al cuidado del hombre que la ha encontrado. El hombre para quien era el regalo.
—Hemos de ser prácticos —añadió Magnus—. Tú tienes mucho espacio. Nosotros solo tenemos dos habitaciones abarrotadas y un altillo para Erik.
Jesse soltó una carcajada forzada.
—Eso es imposible. Por el amor de Dios, ni siquiera puedo ocuparme de un perro. ¿Cómo voy a ocuparme de una... de una...?
—De una mujer —concluyó Palina—. De una mujer que está embarazada. ¿Es que ni siquiera puedes decirlo? ¿No puedes decir la verdad teniéndola delante de las narices?
La angustia se agitó dentro de Jesse. Los Jonsson hablaban en serio. Esperaban de veras que alojara en su casa a aquella desconocida. Y no solo que la alojara, sino que se ocupara de todas sus necesidades, que la alimentara y la ayudara a curarse.
—Aquí no puede quedarse —intentó que su voz no sonara acerada—. Si no la atendéis vosotros, la llevaré al pueblo.
Magnus habló en islandés con su esposa, que asintió juiciosamente con la cabeza y se tocó el pulcro pañuelo que llevaba al cuello.
—Sería muy arriesgado trasladarla después de la conmoción que ha sufrido.
—Pero... —Jesse cerró la boca con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Se pellizcó el puente de la nariz como si intentara extraer de él una solución.
Si Palina estaba en lo cierto y algo le ocurría a la joven por trasladarla, se sentiría responsable.
Otra vez. Siempre.
—Es la ley del mar —afirmó Magnus, pasándose la curtida mano derecha por su pelo agreste—. Te la ha dado Dios.
Estaban ambos en pie delante del macizo fogón negro. Palina tiraba distraídamente de un hilillo de la manga blanca y vacía de Magnus, pero no apartó la mirada de Jesse, y él vio de nuevo una chispa de fe, obstinada y ancestral, en el fondo de sus ojos.
Fe.
—No creo en viejas leyendas marinas —dijo—. Nunca he creído en ellas.
—Da igual lo que creas. Sigue siendo verdad —repuso Magnus.
Palina puso los brazos en jarras.
—Hay cosas que nos envía la eternidad, cosas que no tenemos derecho a cuestionar. Como esta.
Todas las fibras nerviosas de Jesse Morgan parecieron tensarse al unísono, gritando una dolorosa negativa. No podía, no quería aceptar a aquella desconocida en su casa, en su mundo.
—No puede quedarse —el miedo convirtió su voz en un latigazo de ira—. No puedo darle nada. Ni ayuda, ni esperanza, ni atenciones. Aquí no hay nada para ella, ¿es que no lo entendéis? Le iría mejor en el infierno.
Pronunció aquellas palabras antes de darse cuenta de lo que estaba diciendo. Salieron de la oscuridad emponzoñada que tenía dentro y retumbaron, llenas de una verdad innegable.
Magnus y Palina intercambiaron una mirada y algunas palabras en voz baja. Luego, Palina ladeó la cabeza.
—Harás lo que debes hacer por el bien de esta mujer. De este bebé —sus ojos parecieron afilarse—. Hace doce años, el mar te quitó lo que más querías —sus palabras cayeron pesadamente en medio del silencio—. Puede que ahora te haya devuelto algo.
La pareja salió de la casa. A Jesse no le cabía duda de que Palina era consciente de lo que acababa de hacer. Había traspasado los límites de su amistad. En doce años, nadie se había atrevido a hablarle de lo ocurrido. Así era como había logrado salir adelante: no hablando con nadie de lo que se agitaba dentro de él cada vez que respiraba.
Salió al porche.
—¡Volved aquí, maldita sea! —gritó a través del jardín.
Nunca había gritado a aquellas personas, nunca les había dirigido un improperio. Pero su terca negativa a ayudarlo había disparado su cólera.
—Volved de una vez y ayudadme con esta... con esta...
Palina se volvió al llegar al recodo del camino.
—La palabra que buscas es «mujer», Jesse. Una mujer que espera un hijo.
—¿Te lo puedes crees, D’Artagnan? —preguntó Jesse, malhumorado.
Desmontó y ató el caballo a la barandilla de enfrente de Mercantil Ilwaco.
—Los Jonsson creen que tengo que quedarme con esa maldita mujer por no sé qué leyenda del mar. Nunca había oído nada tan absurdo. Es casi tan ridículo como...
—¿Como hablar con tu caballo? —preguntó alguien desde la acera, detrás de Jesse.
Se volvió, notando ya cómo se fruncía su ceño.
—D’Artagnan se pone nervioso en el pueblo, Judson.
Judson Espy, el oficial encargado del puerto, cruzó los brazos, se meció sobre los talones y asintió, muy serio.
—Yo también me pondría nervioso si me hubieran puesto el nombre de uno de esos franchutes.
—D’Artagnan es el protagonista de Los tres mosqueteros.
Judson pareció desconcertado.
—Es una novela.
—Ya. Bueno, pues si el pobre jamelgo es tan nervioso, deberías desembarazarte de él.
—Llevas diez años intentando comprarme este caballo.
—Y tú llevas diez años diciéndome que no.
—Me sorprende que todavía no te hayas dado por enterado —Jesse pasó la mano por el musculoso cuello del bayo.
D’Artagnan había llegado a su vida en un momento bajo, cuando estaba a punto de darse por vencido... por completo. Un comerciante chinuk le había vendido el potro a medio domar, y Jesse lo había criado hasta convertirlo en el mejor caballo que se había visto nunca en aquellos territorios. Con los años, había añadido tres caballos más al establo del faro: Athos, Porthos y Aramis, los mosqueteros al completo.
Se reunió con Judson en la acera de madera. Sus botas resonaron cuando pasaron junto a la tienda. La viuda Hestia Swann salió de ella, voluminosa como una barcaza de río. Tocándose el sombrero rebosante de flores, levantó una mano enguantada en la que sostenía un pañuelito de gasa entre el índice y el pulgar.
—Hola, señor Espy. Señor Morgan, qué sorpresa —se mantuvo apartada, guardando una distancia cortés.
Jesse no se ofendió por ello. Para la mayoría de los vecinos del pueblo, seguía siendo un extraño aun después de doce años. No les reprochaba que desconfiaran de él.
—Señora Swann —dijo, levantándose el sombrero de lona aceitada.
Ella esbozó una sonrisa forzada. Famosa por sus ínfulas sociales, la señora Swann era invariablemente amable con él... debido a que tenía familia en Pórtland.
Como si eso importara ya.
—¿Cómo está, señora? —preguntó Judson.
Jesse comenzó a alejarse.
Ella agitó lánguidamente el pañuelo delante de su cara.
—No muy bien, señor Espy, pero gracias por preguntar. Desde que Sherman desapareció en el mar, sufro de melancolía. Hace apenas dos años, pero me parece una eternidad.
—Lo lamento mucho, señora. Cuídese —Judson se volvió hacia Jesse y echaron a andar de nuevo—. ¿Qué es eso de que tienes una mujer en tu casa?
Había levantado la voz a propósito, Jesse estaba seguro. Hestia Swann, que había emprendido la marcha hacia su calesín Studebaker, se detuvo y se envaró como si de pronto alguien le hubiera metido el palo de la escoba por la espalda del vestido. Con un fuerte chasquido de ballenas de corsé, se giró y clavó la mirada en ellos.
—¿Qué? —preguntó—. ¿El señor Morgan tiene una mujer en la casa del faro?
Judson asintió con un gesto. Sus ojos tenían un brillo malicioso.
—Pues sí. Es lo que ha dicho. Acabo de oír cómo se lo decía a su caballo.
—¡Por amor de Dios! ¿Y por qué iba a hablar el señor Morgan con su caballo?
—Porque es Jesse Morgan.
—Y no está sordo —repuso Jesse, irritado.
—Usted cállese —le espetó la señora Swann—. Esto es un asunto muy serio, vivir con una mujer bajo su techo...
—No voy a vivir con ella...
—¡Ah! ¡Conque es cierto que hay una mujer! —exclamó la señora Swann.
—¿Qué ocurre? —Abner Cobb salió de la tienda con el delantal tintineando, lleno de tachuelas y puntas.
Jesse reprimió el impulso de subirse de un salto a D’Artagnan y poner rumbo a las colinas del sur de la ciudad.
—Jesse Morgan tiene una mujer en su casa —anunció Hestia Swann con su voz más aguda.
Abner sonrió y dio una palmada a Jesse en la espalda.
—Ya era hora, hombre. No has tenido compañía femenina desde que te conocemos.
—No es compañía —contestó Jesse, pero nadie le oyó.
Comenzó a oírse una algarabía a medida que otras personas salieron a la acera para enterarse del extraordinario suceso que había tenido lugar en el faro. La esposa de Abner se sumó a ellos, seguida casi enseguida por Bert Palais, editor del Ilwaco Journal.
—¿De dónde procede? —preguntó Bert mientras tomaba notas en una hoja de papel.
—La encontré en...
—Bien, imagino que será de la gran ciudad —proclamó la señora Swann, y su pecho prominente subió y bajó, lleno de soberbia—. ¿No es así, señor Morgan?
—La verdad es que...
—Quizá la conocía de Pórtland —decidió la viuda, y a continuación hizo un gesto de asentimiento dándose la razón a sí misma mientras otras personas se sumaban al grupo—. Sí, eso es. Jesse es de los Morgan de Pórtland —se inclinó sobre el hombro de Bert—. Su familia es propietaria de la Compañía de la Bahía de Shoalwater. Tienen contactos hasta en San Francisco, ¿sabía usted?
—Claro que sí —contestó el editor. Y, para no quedarse atrás, añadió—: El señor Horatio Morgan y su esposa emprendieron en abril un gran tour por Europa.
—Recuerdo que leí algo sobre un boda de sociedad hace un par de años, fue muy sonada —comentó la señora Cobb—. Annabelle Morgan y Granger Clapp, ¿no es eso?
La papada de Hestia Swann osciló como el moco de un pavo cuando asintió enérgicamente.
—La hermana de Jesse. Fue la boda de la década, decía la gente. Me pregunto si esa mujer no será una amiga de Anna...
Jesse no esperó a oír más. Se alejó, sintiéndose como un cadáver picoteado por los buitres. Normalmente solventaba sus recados en la ciudad en el menor tiempo posible y se marchaba de allí procurando no llamar la atención. Nadie pareció notar que se había alejado del gentío, excepto Judson, que corrió para alcanzarlo.
—¡Lo que hay que aguantar! —dijo Jesse entre dientes, y tomó un callejón que partía de la calle mayor.
—¿Adónde vas? —preguntó Judson.
—A buscar a la doctora MacEwan.
—¿La mujer necesita un médico?
—Ajá.
—Entonces, ¿está enferma o algo así?
—O algo así.
Judson arrugó el ceño, exasperado.
—Bueno, ¿qué demonios le pasa, entonces?
—Está embarazada.
Judson se dio una palmada en la frente y se tambaleó hacia atrás.
—¡Vaya! ¡Que me...! ¡Eres un demonio, Jesse!
—Si dices una sola palabra de esto —le advirtió Jesse—, te...
Pero ya era demasiado tarde. Judson dio media vuelta y dobló la esquina a todo correr.
—¡Eh, oíd todos! —gritó a la multitud reunida en la acera—. ¿Sabéis qué?
Jesse agarró el pomo de bronce de la puerta de la consulta del médico. Se quedó allí un momento, preguntándose qué le había sucedido a su pacífica y solitaria existencia. Luego golpeó la puerta con la frente una, dos, tres veces.
Pero no sirvió de nada.
La doctora MacEwan disfrutaba siendo el origen de continuas controversias. Defensora de teorías médicas radicales, cosechadas en una elegante facultad del Este, era al mismo tiempo agresiva, piadosa, franca y dueña de una habilidad incuestionable.
Aun así, muchos vecinos de Ilwaco miraban con profundo recelo a la doctora Fiona MacEwan. Quizá por eso Jesse sentía una grata y difusa afinidad con ella.
Esperó en la cocina mientras Fiona examinaba a la desconocida a la que el mar había arrojado a la playa. A pesar de la ajetreada mañana que había pasado en el pueblo, se permitió relajarse un poco. Tras amenazar con los puños al oficial a cargo del puerto, había logrado que le hiciera caso. Le había dicho a Judson que comprobara sus registros en busca de un barco cuya llegada se esperara en aquella zona. Pronto conocerían la identidad de la mujer.
Y ahora la doctora estaba allí. Muy pronto le quitaría a aquella desconocida de encima y su vida volvería a la normalidad.
A la normalidad... A su infernal soledad de siempre.
Rechinó los dientes para no sentir nada, porque los sentimientos habían sido su perdición. Aquella vida apartada, su exilio, eran su destino.
Miró por la ancha ventana delantera de la casa. Los días empezaban a alargarse, así que no tendría que preocuparse de encender el faro hasta varias horas después.
Entonces comenzaría su solitaria vigilia.
Al oír pasos tras él, se volvió y vio salir del cuarto a la doctora MacEwan. Fiona tenía la cara ancha y las manos tan recias y curtidas como las de una granjera. Solía llevar el espeso y canoso pelo recogido en un moño descuidado, sujeto con un lápiz, o una aguja de calceta o cualquier cosa que tuviera a mano. Ese día, el objeto elegido parecía ser una aguja de ganchillo.
—¿Y bien? —preguntó Jesse.
—Está semiinconsciente.
—¿Y eso qué significa?
—Que despierta solo a ratos —Fiona se quitó el estetoscopio y lo guardó en su funda de terciopelo negro—. ¿Te has fijado en que no lleva anillo de casada?
—No todo el mundo lo lleva.
—Eso abre posibilidades interesantes —comentó ella—. Podría ser viuda...
—O una mujer caída en desgracia —era más fácil pensar lo peor de ella.
—¿Por qué es siempre la mujer la que cae en desgracia? —se preguntó Fiona en voz alta—. ¿Y no el hombre?
—Bueno, puede que el hombre haya caído... pero al mar, así que ha salido ganando ella.
—Cierto —Fiona se sacó el impecable delantal blanco por la cabeza y lo dobló parsimoniosamente—. He conseguido que bebiera un poco de agua y que orinara. Pero ha sufrido una conmoción terrible y aún no está fuera de peligro.
—¿Está... herida? —Jesse se dijo que quería saberlo porque estaba deseando que se recuperara para perderla de vista.
Cuanto antes, mejor.
—Creo que tiene magullada la clavícula, así que tendrás que tener cuidado.
—¿Yo? —un miedo conocido comenzó a subirle por el pecho como una araña.
—Sí. Esa parte parece la más delicada —sin pedir permiso, Fiona se acercó a la despensa y se sirvió un dedo de brandy de la botella que había sobre el estante—. En el lado derecho.
—Me parece que deberías hablar con la gente que va a hacerse cargo de ella —mientras hablaba, Jesse comenzó a sentir la sombra de una sospecha.
Fiona apuró el brandy de un trago y cerró los ojos mientras una expresión de placer se difundía por su rostro fuerte y hermoso. Luego abrió los ojos.
—Va a quedarse aquí. Contigo. Jesse, tú la has salvado. Es responsabilidad tuya.
—No —entró en la cocina, puso las manos sobre la mesa y se inclinó hacia delante, clavando la mirada en la doctora—. Maldita sea, Fiona, no voy a permitir que...
—«No voy a permitir» —dijo ella, burlona—. Siempre se trata de ti, ¿verdad, Jesse Morgan? Solo piensas en lo que te conviene a ti.
—¿Y en qué si no voy a pensar?
—¡En esa pobre criatura de ahí dentro, grandísimo bruto! —Fiona se sirvió más brandy—. He dicho que no tiene heridas visibles, aparte de arañazos y magulladuras de poca importancia. Pero eso no quiere decir que pueda sostenerse en pie, hombre. Está muy mal, no vayas a creer lo contrario.
—Tienes que llevártela de aquí —dijo Jesse con voz ronca.
—No voy a hacer nada parecido.
—No puede quedarse en esta casa.
—El año pasado tuviste aquí a ese marinero mexicano un mes y medio.
—Eso era distinto —Jesse había rescatado al marinero de un bote salvavidas, en medio del oleaje—. Dormía en el establo y pudo mandar un telegrama pidiendo ayuda.
—Y no hablaba inglés —repuso Fiona como si eso fuera culpa suya—. Así que no se entrometía en tu soledad.
—¿Desde cuándo es un crimen querer estar solo?
—Es un crimen cuando pones a una persona en peligro porque te da miedo tenerla bajo tu techo.
Aquel reproche le heló la sangre.
—Eso ha sido un golpe bajo, Fiona.
Ella bebió un sorbo de brandy.
—Lo sé. Aprendí a pelear sucio en la facultad de Medicina. Y nunca me han vencido. Y menos aún un hombre.
Jesse se apartó de la mesa.
—¿Y su reputación? Seguramente es una mujer honrada y temerosa de Dios. Es probable que la señora Swann ya esté difundiendo mentiras sobre ella por todo el pueblo. No está bien que una mujer viva bajo el mismo techo que un hombre sin estar casada con él.
—En cuanto les explique el estado en que está, solo los más mezquinos se atreverán a pensar que hay algo indecente entre vosotros.
—Tienes mucha fe en el prójimo —repuso Jesse—. La harán trizas con sus habladurías.
—¿Y desde cuándo le importan las habladurías a Jesse Morgan? —preguntó Fiona. Apuró su brandy y echó el cierre a su gran maletín de cuero marrón—. Me pasaré por aquí para ver cómo está. Si intenta hablar, averigua dónde está su familia, cómo podemos contactar con ellos.
Jesse la siguió hasta la puerta.
—No me hagas esto, Fiona. No me dejes con ella.
Él pudo ver que a ella se le agotaba la paciencia. La doctora lo miró con un destello de rabia.
—Vas a cuidar de esa mujer, Jesse Morgan, y vas a atenderla bien, te juro que vas a hacerlo. Está embarazada, por si no lo has notado.
—Lo he notado.
—El embarazo es siempre una situación de riesgo, incluso para una mujer que no haya sufrido una tremenda conmoción. Si ha perdido a su familia en el naufragio, solo le quedará ese bebé. Debemos hacer todo lo posible por asegurarnos de que ese bebé venga al mundo, para lo que, si no me equivoco, quedan cuatro meses.
Después de que se marchara, Jesse estuvo largo tiempo escuchando cómo marcaba los segundos el reloj de péndulo. Y en el cuarto contiguo a la cocina, la bella desconocida siguió durmiendo.
Capítulo 3
Oscuridad. El sonido rasposo de su propia respiración. Imágenes y fogonazos de cosas ocurridas antes. La cara de un desconocido. La sensación de unos brazos fuertes rodeándola. La bola de la vergüenza en su vientre a la que no podía evitar amar.
Fue el pensar en el bebé lo que la espabiló por completo. La cama sobre la que estaba acostada era extrañamente mullida, un lujo delicioso después de las incomodidades y las apreturas del barco.
«Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Una polizona? Tendré que informar al patrón de que está aquí esta escoria».
Estremecida por aquel recuerdo, parpadeó lentamente, hasta que comenzó a distinguir las formas difusas y oscuras de la habitación. El pequeño cuadrado de una ventana con los postigos cerrados. Un aguamanil y un arcón. Un mueble alto, una especie de armario.
Un olor fuerte pero agradable impregnaba el aire. Jabón de sosa, quizá. Y café, aunque no reciente.
A salvo. Allí se sentía a salvo. Ignoraba dónde estaba, pero sentía en la atmósfera una cosa viva que la protegía y la rodeaba. Segura, al fin. Pero cualquier lugar le habría parecido seguro comparado con el infierno del que había huido.
Tan pronto aquella idea cruzó su mente la alejó de sí. No estaba lista aún para pensar en eso. No debía hacerlo. Tal vez hubiera algún modo de no volver a pensar en el pasado.
Posó la mano sobre la suave hinchazón de su vientre.
No. No había forma de olvidar.
—¿Hola? —susurró en la oscuridad.
No hubo respuesta. Solo un gruñido constante y bajo, a lo lejos.
Levantó con cuidado las mantas y el dolor que notó en el hombro le hizo torcer el gesto. Llevaba puesto un camisón precioso, de esos de gruesa franela que tan bien le habrían venido cuando era niña y tiritaba en el altillo de la casa de labranza de su familia, deseando que el fuego de turba calentara un poco más.
Avanzó a tientas, siguiendo la pared hasta la puerta, que estaba ligeramente entornada. Una astilla de madera se le clavó en la mano, pero apenas dio un respingo. Después de todo lo que le había pasado, una astilla era muy poca cosa.
A diferencia de la áspera puerta, el suelo estaba suave y desgastado, como si alguien se hubiera paseado por él años y años. Se detuvo en el umbral, intentando orientarse.
Era el mar lo que oía, la llamada gutural de las olas en la orilla. Había vivido junto al mar toda su vida, y aquel sonido recio la reconfortó. Ni siquiera el naufragio le había amargado ese placer, la sensación de que, pasara lo que pasase, el mar nunca dejaría de moverse, aquel sonido no cesaría jamás.
El enorme fogón que dominaba la cocina despedía un suave calor. La cocina daba a una estancia más amplia, un cuarto de estar o un salón. Abrió la portezuela del fogón para que las ascuas le dieran un poco de luz. Su cálido resplandor anaranjado pintó los toscos muebles y una angosta escalera. Subió el tramo de peldaños y miró a través de una puerta abierta. Distinguió entre las sombras una cama grande cuyos cuatros postes resaltaban, huesudos, en la penumbra.
La cama estaba vacía.
¿Qué clase de lugar era aquel?
A pesar de que cada movimiento provocaba en ella una oleada de aturdimiento, sentía la necesidad de seguir adelante, de hallar respuesta a las preguntas que se agolpaban en su cabeza. Bajó tambaleándose la escalera, salió al exterior y se descubrió en una veranda con barandilla que rodeaba por completo la parte delantera de la casa.
Las olas retumbaban tan rítmicamente como el latido de un corazón. A lo lejos refulgían nubes altas. Una luz extraña plateaba sus panzas, de modo que semejaban gruesos salmones nadando por el cielo.
Aquella luz... Sacudió la cabeza y se agarró a la barandilla del porche. De pronto tenía ganas de vomitar. Le dolía el hombro herido. Distinguió un pequeño cobertizo junto a unas matas de lilas. ¿El retrete? Sí. Se alegraba de haberlo encontrado. Cuando cruzó el césped, la tierra le pareció húmeda y helada bajo los pies descalzos. Cuando acabó y regresó a la casa, reparó en que la hierba estaba bien cortada.
Aquella luz plateada volvió a atraer su atención. Subió lentamente por una cuesta cubierta de hierba esponjosa, hasta lo alto del jardín. Más allá de un tupida y alta arboleda una silueta majestuosa se recortaba en el firmamento. Eso era, entonces. Un faro.
De pronto la asaltó un recuerdo. La espantosa sacudida del casco del barco en los bajíos. El gruñido y el estrépito de los tablones al romperse. Un marinero gritándole con voz ronca, echándole una cuerda. La soledad de un mástil o de la verga de una vela desprendiéndose del barco hundido, flotando. Había usado la cuerda para amarrarse. Recordaba haber levantado la vista y escrutado el horizonte.
Mientras el mar engullía el barco de cuatro palos (Ciego azar, se llamaba) como una serpiente hambrienta, haciendo un espantoso ruido de succión, había atisbado aquella luz. Había sabido enseguida que no era una estrella, pues estaba muy baja en el horizonte. Había seguido la luz pataleando hacia ella durante horas, o eso le había parecido. El agua, aunque fría, podía soportarse. Con un ritmo constante como el de una melodía, la luz giratoria del faro la había atraído hacia ella, cada vez más cerca: un parpadeo largo y reflexivo, seguido por un segundo o dos de oscuridad.
Cuando el alba había comenzado a teñir el cielo, el agotamiento se había apoderado de ella. Recordaba haber pensado que, si aquello era lo último que iba a ver antes de morir, era precioso.
Ahora la asombraba haber sobrevivido.
Pero ¿y el hombre que la había rescatado?
Se preguntó si debía ir en su busca. Parada a la sombra de un árbol enorme, sintió la tierra húmeda y primaveral bajo sus pies mientras intentaba decidirse.
Fue entonces cuando lo vio.
Su primer impulso fue correr a esconderse, pero sin duda era innecesario. Él no podía verla.
Estaba de pie en la pasarela de lo alto del faro, de cara al mar. Vio que tenía el pelo largo, pues cuando la luz giraba hacia la izquierda iluminaba una melena oscura y enmarañada por el viento. Había algo en él que la dejó en suspenso. Tenía las manos metidas en los bolsillos y los hombros encorvados, como si tuviera frío.
Pero no hacía frío. Fresco sí, pero hacía una noche preciosa.
Parecía poseído por una completa inmovilidad. Como si estuviera labrado en piedra, tan inmóvil como la torre sobre la que se erguía. Había algo de sobrecogedor en el modo en que la luz pasaba sobre él al girar en una dirección y luego en otra.
La luz se movía, pero él no.
Estuvo mirándolo largo rato, o eso le pareció. Pero fue ella y no el desconocido quien se movió primero. Fatigada, regresó despacio a la casa y volvió a meterse en la cama. Llegó a ella a duras penas; estaba más débil de lo que pensaba.
Unos instantes después volvió a dormirse. Se quedó dormida y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió ningún miedo.
Era hora de decir adiós a la noche.
Jesse siempre saboreaba los largos instantes que mediaban entre la noche y la aurora. El olor de la tierra mojada y los árboles se mezclaba en el aire. Los cormoranes que anidaban en los acantilados dejaban oír a lo lejos su quejumbrosa llamada. En aquel breve lapso de tiempo, gris y pasajero, el mundo parecía detenerse. La noche se iba y comenzaba un nuevo día. Pero por ahora estaba solo.
Eso era lo que más amaba. El silencio. La quietud.
El nuevo día no encerraba promesa alguna, lo mismo que el anterior y que el siguiente, más allá de la embotada conciencia de sí mismo. Aquella sensación nunca era tan aguda como en aquellos instantes, cuando el horizonte se iluminaba como un estanque de tinta negra inundado de pronto por el agua, y los colores de lacerante intensidad teñían el cielo por el Este.
Ese día, sin embargo, había una diferencia, se dijo al abrir la puerta de la casa y entrar. Por culpa de ella.
Había cambiado de postura. Lo notó enseguida al asomarse a la habitación donde dormía. Observó a la luz cada vez más intensa cómo yacía sobre la cama en cómodo abandono, relajada como una niña, el sueño imperturbable. Una de las colchas se había caído y yacía amontonada en el suelo.
Recorrió el cuarto con la mirada. La jofaina y el aguamanil estaban como siempre. Pero las mantas estaban sospechosamente retorcidas. Se inclinó para mirarlas más detenidamente.
Un piececito descalzo, tan delicado que casi parecía irreal, asomaba bajo las sábanas. Tenía unas cuantas agujas de pino pegadas a la planta.
Se incorporó tan rápidamente que se golpeó la cabeza con una viga baja del techo. Apretó los dientes, pero aun así se le escapó un improperio. Era espeluznante pensar que aquella desconocida hubiera estado rondando por la casa. Por su casa. Viendo las cosas que componían su vida. Invadiendo el mundo que se había labrado.
Mirándolo. Juzgándolo.
Intentó sacudirse esa idea. La mujer estaba enferma. ¿Por qué iba a interesarse por él? Seguramente había dado algunos pasos tambaleándose, aturdida, buscando quizás al marido al que había perdido en el naufragio.
Sí, eso era. No tendría ningún interés por un farero, ningún motivo para husmear en su vida. En cuanto se recuperara, se marcharía, iría a reunirse con su familia.
Y así debía ser.
Jesse se quedó allí unos segundos más. El amanecer fue iluminando la habitación. Se dijo que debía dejarla sola, pero aun así aguardó, presa de una especie de horrorizada fascinación.
Fiona había expuesto la situación con toda claridad. ¿Acaso la doctora no veía lo extraordinario que era aquello? ¿No se daba cuenta de que tenía que hacer todo lo posible por impedir que aquello ocurriera, por no llegar a conocer a aquella mujer?
La delicada belleza de la desconocida era como una provocación. Una prueba. Para ver si era lo bastante fuerte para resistirse a una cara angelical y a un cuerpo tan atrayente como la fruta más dulce del vergel.
—Maldita sea —masculló—, ¿por qué no puedes tener la cara de un bacalao?
Lo más extraño era que sabía que no habría importado. Si aquella mujer hubiera llegado llevando una brida o hubiera tenido tres brazos, él se habría sentido igual. Atrapado en el embrujo de su misterio. Su belleza solo añadía un toque extra de ironía.
La luz del día brillaba cada vez más fuerte entre las rendijas de los postigos. Ella suspiró en sueños y se volvió, levantó las rodillas y bajó el brazo como para proteger su vientre.
Fiona calculaba que estaba de cinco meses, más o menos. El bebé había empezado a manifestarse. La madre podría sentir sus movimientos. Fiona había sonreído al contarle aquello, como si él tuviera que alegrarse de la noticia.
Un largo mechón de pelo caía sobre el rostro de la mujer, que resopló al sentir su cosquilleo en la nariz. Jesse se quedó mirando su pelo. Un rayo de sol tocó el mechón, trocando su color rojo oscuro en un tono rubí. Era el color del fuego. Mientras aquella idea cruzaba su mente, se inclinó para retirar suavemente el mechón de su cara. Su suavidad, su tacto sedoso, fueron tan inesperados que casi gritó de sorpresa.
Retrocedió rápidamente, espantado de sí mismo. La había tocado. Era una desconocida. La esposa de otro hombre. O una viuda. Poco importaba. Jesse Morgan no tenía derecho a tocarla.
Salió del cuarto y entornó la puerta para poder oírla si volvía a levantarse. Luego subió a su habitación, se quitó las botas y se dejó caer en la cama con un bronco suspiro.
Pero no durmió. No pudo pegar ojo. Porque sentía su presencia en la casa, la cálida y seductora melodía de un canto de sirena. La tentación de un tesoro que no podía ser suyo.
—Me alegro de verlo, señor Jones —dijo el portero con una sonrisa obsequiosa.
Granger inclinó la cabeza secamente. El portero de cara lustrosa sabía muy bien que Jones era un apellido falso, y se complacía en pronunciarlo acompañándolo de un guiño y un codazo.
Pero aquel no era un buen día para guiños y codazos. No era un buen día para nada. El lunes por la mañana, al llegar a su oficina de San Francisco, había descubierto que uno de los barcos de la compañía no había llegado a Pórtland. El martes, los empleados de la empresa comenzaron a prepararse para avisar a la aseguradora, pues era muy probable que el navío hubiera naufragado. Que se hubiera ido a pique en la barrera del Columbia, al igual que muchos otros.
Se preguntaba qué había ocurrido. El patrón era uno de los mejores, llevaba mucho tiempo empleado al servicio de la compañía. ¿Había ocultado la niebla los bancos de arena, incluso a ojos de aquel viejo lobo de mar? ¿Había faltado a su deber el farero? Granger sabía muy bien las calamidades que podía causar aquello. Él mismo las había provocado, cobrándose mortífera venganza de su peor enemigo: Jesse Kane Morgan. Su mejor amigo, su socio, su rival, el hombre que se lo había robado todo.
Incluso ahora, tantos años después, Granger sentía aún el escozor del rechazo. La mujer a la que amaba lo había rechazado, había preferido a Jesse, se había casado con él. Emily y Jesse, la pareja dorada, la flor y nata de Pórtland y San Francisco por igual. El hecho de que Granger lo hubiera destruido todo no aliviaba el escozor. Quizá no hubiera ido lo bastante lejos. Quizá pudiera hacer algo más.
Pasó rozando al portero y cruzó el vestíbulo embaldosado del edificio Esperson. Era el mejor inmueble de San Francisco, al «señor Jones» le estaba costando una fortuna.
¡Ah, pero qué dulce era la recompensa! Mientras subía por la escalera con un ramo de rosas frescas en la mano, hundió la nariz entre las flores y aspiró su olor pensando en el suave roce de la mano de ella sobre su frente, en el arrobo con que lo miraba. Ella era su refugio en medio de la tormenta, el lugar al que acudía cuando todos los demás se volvían en su contra. Sus insidiosos padres, su decepcionante esposa, sus acreedores furiosos... Cuando llegaba allí, lo dejaba todo atrás.
Tendría que dejar pronto la casa, sin embargo. Ahora que había obtenido lo que quería de la muchacha, podía trasladarla a una morada más modesta. Cuando la había conocido (mísera, casi muerta de hambre y pese a todo enloquecedoramente atractiva), había tenido que engatusarla. Que alimentar sus ansias de sentirse protegida y a salvo. La había instalado en un lujoso apartamento del Esperson y allí iba a visitarla cada vez que encontraba tiempo.
Lo encontraba a menudo, y pronto obtendría su recompensa. Hacía unos meses, ella le había anunciado que estaba embarazada. Lo había mirado con ojos rebosantes de esperanza y había dicho:
—Ahora tenemos que casarnos, para que el pequeñín lleve el nombre de su papá.
Granger no debería haberse reído de ella, pero no había podido evitarlo. Quería que tuviera a su hijo: de eso se trataba. El niño llevaría, en efecto, su nombre tan pronto naciera y la madre renunciara a él para dejarlo a su cargo. Pero había sido un error de cálculo por su parte contarle su plan. Debería habérselo callado hasta el último momento. Había subestimado el instinto maternal de la chica.
Ella se había mostrado espantada, horrorizada, había agarrado un espejo de mano y había estado a punto de lanzárselo. Granger había intentado calmarla, le había hablado en susurros mientras se acercaba a ella.
—No tengas miedo. No quiero tener que hacerte daño...
Durante las semanas siguientes, ella se había calmado, en efecto, hasta tal punto que Granger comenzó a confiar en que se hubiera resignado a sus planes. Quería que su hijo tuviera todos los privilegios que él podía darle al heredero de su fortuna: los mejores colegios, los mejores médicos, lo más selecto de la sociedad de San Francisco y Pórtland.
Se pondría contenta al ver las flores, quizás incluso se aviniera a sonreír. Granger se quedó un momento junto a la puerta para recobrar el aliento después de subir la escalera. La idea del hijo lo asaltó sin previo aviso y sintió un anhelo tan grande que estuvo a punto de gritar. Un niño, un heredero. Alguien a quien educar, alguien que lo observara, que lo reverenciara, que aprendiera a su lado. Alguien a quien querer como nunca lo habían querido a él.
Giró el pomo de cristal de la puerta y entró. Siempre se las arreglaba para pisar la única tabla del suelo que crujía, y esta vez chirrió estrepitosamente en medio del silencio del apartamento.
—¡Soy yo! —gritó—. Te traigo una cosa.
Silencio.
Quizás estuviera durmiendo. Granger había oído decir que las mujeres en su estado dormían mucho. Pero la cama estaba vacía. Tan pulcramente hecha como siempre.