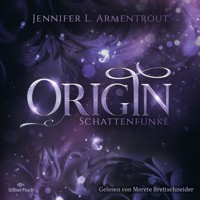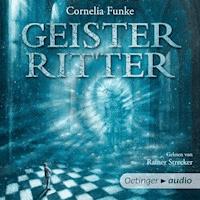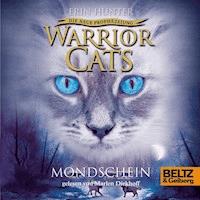Una mirada a la sexualidad desde lo social, psicológico y la experiencia clínica E-Book
María del Carmen Vizcaíno Alonso
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Esta obra tiene como finalidad ampliar el conocimiento sobre la sexualidad, la salud sexual, los trastornos sexuales y sus diferentes manifestaciones, haciendo énfasis en las disfunciones sexuales. Los resultados responden a investigaciones y aplicaciones en la práctica clínica. La motivación de la autora se enfoca en esta problemática actual, que afecta la calidad de vida de las personas y repercute en su entorno social. Además, se abordan los lineamientos sobre el Programa Cubano de Educación y Salud sexual, su promoción y las medidas de prevención de las disfunciones sexuales, la ética médica y la bioética en las investigaciones. En síntesis, se presenta un análisis amplio e integral de la sexualidad en el ser humano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición: Miriam Raya Hernández
Diseño interior y cubierta: Yisell Llanes Cuellar
Corrección: Lic. Carlos A. Andino Rodríguez
Emplane: Madeline Martí del SolConversión a e-book: Amarelis González La O
© María del Carmen Vizcaíno Alonso, 2022
© Sobre la presente edición:
Editorial Científico-Técnica, 2022
ISBN 9789590512858
Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras ediciones.
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO
Editorial Científico-Técnica
Calle 14, no. 4104, entre 41 y 43, Playa, La Habana, Cuba
www.nuevomilenio.cult.cu
Palabras al lector ▼
La obra pretende realizar un abordaje integral y amplio de la sexualidad, atendiendo a su construcción social, a los componentes psicológicos y biológicos que se desarrollan en el ser humano en una sociedad concreta.
Se presentan algunas contribuciones teóricas y prácticas, como resultado del trabajo clínico, docente y de investigación en la línea sexológica en un Centro de Salud Mental desde el año 1983. Este texto integra a sus aportes lo brindado por otros especialistas internacionales y nacionales científicamente reconocidos en la materia; procediendo a la exposición de sus sustentos teóricos y metodológicos para el estudio de la sexualidad y de los problemas sexuales. Por lo que satisface necesidades de conocimientos conceptuales e históricos de sexualidad así como en aspectos clínicos de los trastornos sexuales, en particular las disfunciones sexuales, con su manejo farmacológico, psicológico y social; donde se incluye las bases para una estrategia preventiva fundamentada en los resultados de sus estudios epidemiológicos de disfunciones sexuales y factores psicosociales relacionados en poblaciones cubanas supuestamente sanas.
La actualización desde varias aristas de los temas de sexualidad y por otro lado, la profundidad del texto en sus contenidos, hacen de este una herramienta necesaria en la formación integral del profesional de la salud; asimismo, sirve de consulta a otros especialistas y personas interesadas, todo lo cual asegura también el interés de los lectores, fuera del ámbito de las ciencias médicas.
Introducción ▼
En esta obra se realiza una revisión bibliográfica amplia de las peculiaridades de la sexualidad, la salud sexual, de los trastornos sexuales y de las variantes del comportamiento sexual, asimismo se profundiza en las complejidades de las disfunciones sexuales (DS) y de su atención, con vistas a que contribuya en la preparación integral de las personas y de los especialistas interesados.
Ha habido una motivación particular por ahondar en las dificultades que pueden presentarse en el funcionamiento sexual, ya que se trata de una problemática actual, que afecta la calidad de vida de las personas y repercute en su entorno social que se ha trabajado durante más de 30 años, desde la clínica, realizando estudios de casos con disfunciones sexuales, pesquisajes de detección de sujetos con trastornos en poblaciones supuestamente sanas, proyectos de programas de promoción de salud sexual para la prevención y tratamiento de ellas; así como redacción de artículos científicos sobre temáticas para la instrucción de residentes y estudiantes de Ciencias Médicas y afines.
En el texto se exponen resultados y el análisis de un conjunto de trabajos efectuados en esta línea de investigación, en los que se constató la existencia de falta de información sobre sexualidad en sujetos con disfunción sexual, otros que mejoraban sus trastornos con recursos pedagógicos. También se apreció malestares y preocupaciones relacionados con la sexualidad en personas supuestamente sanas. Esto influyó para que se enfatice en la salud sexual y en técnicas para su promoción; así como en la utilización de estrategias para la prevención de las disfunciones sexuales, además del empleo de tratamientos curativos y de rehabilitación.
Con la finalidad de lograr una exposición más ilustrativa se estructuró con una introducción y tres capítulos. En el primero se presentan consideraciones conceptuales sobre sexualidad con una visión holística y enfoque de género, revisión de algunos apuntes históricos y de su ontogenia, la sexualidad en las diferentes etapas de la vida, la fisiología de la respuesta sexual, variantes del comportamiento sexual y malestares de la sexualidad; un segundo capítulo sobre aspectos relativos a la salud sexual, el desarrollo y comportamiento sexual, en el cual se señalan criterios de salud sexual y de trastornos del desarrollo, parafílicos y otras alteraciones de la conducta sexual.
En el tercero se tratan las disfunciones sexuales, enfatizando en conceptos, clasificaciones internacionales, nacionales y de la autora. También, se describen las etiologías, los factores de riesgo y la patogenia de los elementos psicosociales; se destacan las características clínicas de cada tipo de disfunción sexual y los exámenes complementarios para el diagnóstico clínico y epidemiológico.
Además, se abordan los lineamientos sobre el Programa Cubano de Educación y Salud Sexual, consideraciones sobre la promoción de salud sexual y la prevención de disfunciones sexuales, programas y estrategias para su atención; así como la Ética médica y bioética en investigaciones relacionadas con la sexualidad; incluyéndose en el texto el código de ética de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES).
Capítulo 1
Sexualidad ▼
Resulta de interés hacer una revisión sobre la sexualidad, la determinación de concepciones positivas y negativas, por cuanto para el trabajo de educación de la sexualidad se requieren hacer análisis de actitudes en relación con ella; la modificación de juicios en beneficio del hombre y el empoderamiento del manejo apropiado de las conductas que entorpecen el logro de una sexualidad responsable, libre y plena, que conduzca a una mejor calidad de vida de las personas e incluso en el desarrollo de su profesión.
Criterios conceptuales acerca de la sexualidad
Castellanos y González (1995) consideran que es una manifestación psicológica de la personalidad, que tiene como núcleo el sentimiento y la conciencia de la propia masculinidad, feminidad o ambivalencia (cuando no se identifica plenamente con los patrones de su sexo biológico), en la que interviene la regulación directa o indirecta de todas las manifestaciones conductuales del ser humano.
González y Castellanos (1997) posteriormente apuntaron que la sexualidad es una manifestación vital de la personalidad y señalan: “Nacemos con un sexo biológico, pero devenimos psicológica y socialmente sexuados a través de un proceso que discurre en los marcos del desarrollo ontogénico de la personalidad” (González et al., 1997, p. 1). Luego, bajo la acción de la educación, se construyen en el seno de la sexualidad la identidad de género, el rol de género y la orientación sexual. (González et al., 1997, p. 3), y la formación de organizaciones profesionales (Vizcaíno, 2009, pp. 1-2).
Para González y Castellanos (2003), la identidad es la conciencia y el sentimiento íntimo de pertenencia a uno u otro sexo o ambivalente, y es parte del proceso de identidad del yo que transcurre en el desarrollo de la personalidad. El rol es la expresión pública de la identidad asumida; el individuo asimila, interpreta y construye toda la experiencia cotidiana de los modelos genéricos que para su sexo establece y prescribe la sociedad. La orientación sexo erótica se conforma por la dirección de las preferencias sexuales eróticas y afectivas hacia el otro sexo, el propio o ambos.
En la contemporaneidad se distinguen enfoques sobre la sexualidad que difieren por su integralidad de los de siglos pasados. Dentro de los teóricos de esta etapa se encuentra Rubio (1994) con su Teoría de los Holones sexuales, compuesta por la existencia de cuatro subsistemas (reproductividad, género, erotismo y vínculos afectivos) con una interrelación e interdependencia el uno con los otros, que les da el carácter de totalidad sexual pero al mismo tiempo tienen una complejidad propia y son relativamente independientes. También, otros autores como López (1998), incluye en la sexualidad aspectos no relativos a la relación erótica.
La sexualidad, se expresa en un momento histórico-social concreto, de manera diversa, vinculada a las diferencias personológicas entre un individuo y otro; la experiencia personal y porque la conducta humana va a estar determinada por el contexto social en que se desenvuelven los hombres y las mujeres con las particularidades culturales de las sociedades y los tiempos. Por ello, es de significar que aunque la sexualidad interviene en el bienestar del ser humano, el valor que se le concede es variable.
La historia de la formación de la sexualidad comienza en las formas inferiores de vida. Mucho antes de la diferenciación de los organismos vegetales y animales, la unión de los sistemas vivos unicelulares, con el intercambio de compuestos aminoácidos posibilitó a ambos sistemas (vegetales y animales) una mejor adaptación a las condiciones cambiantes del medio y se consolidó el fenómeno de copulación en el modelo vital de todos los animales.
Con el desarrollo y diferenciación, la unión de células espermáticas y el óvulo, se convirtió en el principio fundamental de la multiplicación y crecimiento de los sistemas vivos superiores. Las formas de organización de la materia viva con sexo separado demostraron ser más apropiadas desde el punto de vista filogenético por su capacidad superior de adaptación. Un elemento importante para ello fue la división del trabajo causada por las modificaciones de condiciones ambientales, que llevó a la formación de células nerviosas y a la existencia del sistema nervioso. Esto permitió que se excitara este y se activaran los órganos sexuales de modo que quedaron preparados para el apareamiento.
En los humanos, la respuesta sexual humana (RSH) del organismo es integral, dada por un estímulo sexual efectivo que engloba cambios fisiológicos genitales y extragenitales. Es una reacción que involucra los sentimientos, pensamientos y la experiencia previa de las personas. La RSH siempre ha sido motivo de interés, pero en el siglo pasado se evidenció un desarrollo de nuevos enfoques en relación con la sexualidad y sus trastornos como consecuencia de los cambios sociales, los movimientos feministas, la eficacia de modos terapéuticos, el incremento de investigaciones sexuales y la formación de organizaciones profesionales.
Para entender la sexualidad no basta conocer la anatomía y fisiología sexual, también hay que tener en cuenta la psicología sexual y la cultura, quienes regulan las asignaciones de forma diferente a través de las costumbres, la moral y las leyes. La sexualidad no solo está relacionada con la reproductividad, sino también con el placer erótico. Se añaden a las diferencias biológicas entre los sexos, las socioculturales, con clichés del papel femenino y masculino, pues tanto el hombre como la mujer son seres sociales y sus actitudes están condicionadas por las leyes del grupo en que se han desarrollado.
La sexualidad es todo aquello que los seres humanos somos, sentimos y hacemos en función del sexo al que pertenecemos; está presente en todas las etapas de nuestra vida, aunque con manifestaciones diferentes, condicionando el desarrollo de los individuos; es la forma en la que el individuo se relaciona con el mundo. (Sánchez, Corres, Carreño y Henales, 2010, p. 241)
Se aprecia el manifiesto enlace entre las categorías género y sexualidad. Bombino (2013) las considera construcciones socioculturales e históricas que forma parte importante de las vidas, privadas y públicas, de las personas. Además, señala que ambas construyen y refuerzan sistemas de relaciones sociopolíticas basados en el desbalance de poder entre las personas, el patriarcado y la heteronormatividad. Estas estructuras de poder definen lo normal y superior; así como lo diferente en el sentido de inferioridad (mujeres, homosexuales y transgéneros).
Los criterios planteados anteriormente fundamentan la necesidad de abordar la sexualidad con un enfoque integral y de género, dada las desigualdades de derechos sexuales entre hombres y mujeres, personas con distintas orientaciones e identidades sexuales que tienen su punto de partida en el poder patriarcal hegemónico, los roles sexuales que se asignan a los individuos de acuerdo con el sexo biológico de forma diferenciada a los unos y a las otras en las sociedades; asimismo resulta de interés realizar una revisión histórica de ese tema.
Apuntes históricos de sexualidad
A lo largo de los diferentes sistemas sociales, culturas y épocas de la humanidad, se evidencian diversos enfoques y actitudes hacia la sexualidad, se encuentran mitos y tabúes que entorpecen su desarrollo armonioso y placentero, lo que pudiera ocasionar, en las personas, sufrimientos, malestares, trastornos sexuales y contribuir a su cronificación; así como intervenir entre otros aspectos en la aparición de DS; de ahí que sea provechoso el recuento histórico que se presenta a continuación.
Tan lejano en el tiempo como en la Grecia antigua, año 1000 a.n.e, según Masters, Johnson y Kolodny (1995, 1997a), la mujer era considerada “pertenencia personal del hombre destinada a proporcionar placer sexual y a funciones de reproducción’’. Los hombres gozaban de relaciones sexuales con ellas y el sexo era una realidad más de la vida cotidiana. Después de la conquista de Atenas por Esparta y luego de la dominación de Alejandro El Grande, el deseo sexual se consideró un mal.
Lugones, Quintana y Cruz (1997) al referirse a este periodo dicen: “el deseo sexual, en vez de ser considerado un placer, se catalogó como un mal que debía rechazarse”, expresión con la cual se glorifica el celibato. Además, hacen referencia a que: “Pablo fue, probablemente el primero que habló de moralidad sexual”. Se conoce que hizo hincapié en el matrimonio, pero consideraba la abstinencia sexual como una finalidad admirable. San Agustín (354-430) condena severamente las relaciones no maritales, la masturbación y la homosexualidad.
Masters et al. (1995) plantean que con la aparición del Judaísmo, surgió una interesante influencia recíproca de actitudes en torno a la sexualidad por cuanto se hablaba del acto sexual como un impulso creativo y placentero. Así, la actitud frente al sexo en el Islam, el Hinduismo y el Antiguo Oriente era en general mucho más positiva.
En el libro Kama Sutra, (Ananga-Ranga, 2001, p. 10) se señala que es la obra maestra más antigua conocida sobre el sexo, escrita por Mallinaga Vatsayayana, que sus fuentes están en la extensa tradición de erotología hindú ya existente en el siglo I a.n.e. En esta se explican nueve clases de uniones en las parejas según la fuerza de la pasión o deseo carnal, combinándose entre los mismos según sean sus fuerzas de deseo erótico débiles, medianas e intensas. También se plantea variabilidad en la duración de la respuesta coital.
Calzadilla (2005) hace referencia a la India, los ritos mágico-religiosos que componen los Tantras-libros sagrados brahmánicos escritos entre los siglos vii y xv y depositarios de una tradición milenaria, aspiraban desde entonces a elevar la espiritualidad del ser humano mediante un culto que veneraba la unión del yoni (útero) y del lingam (falo) sin derramamiento del líquido seminal, o sea, en un coito anorgásmico que permitiría convertir el fuego sexual en una energía sublimada que ascendería por la columna vertebral (serpiente ígnea) con el nombre de Madre Kundalini: en el antiguo Egipto, la diosa Isis.
Además, Calzadilla (2005) explica como en la unión tántrica, la mujer y el hombre participan, disfrutan y enriquecen el juego amoroso con la energía que ambos subliman y transmutan. En China, el sexo no era un hecho temido, no se conceptuaba como pecaminoso; más bien, se estimaba como un acto placentero y de veneración.
En la Edad Media, la Iglesia Cristiana hizo prevalecer su moral en las sociedades europeas; el amor no lo consideró un fin que justificara en sí mismo las relaciones sexuales; pero cuando la Iglesia empezó a perder influencia en las sociedades occidentales, esta idea del amor entre las parejas fue aceptada, sobre la base de la fidelidad conyugal, la procreación, el sustento y la educación de los hijos y en la celebración del sacramento matrimonial.
En la Europa de los siglos xvi y xvii, se va gestando el modo de producción capitalista. Al surgir la Reforma protestante, esta se mostró más tolerante en las cuestiones sexuales.
En los siglos xviii y xix, al hablar de las posturas dominantes, es importante conocer que en la época Victoriana fue ostensible la negativa actitud hacia la sexualidad; en la cual, la masturbación se concebía como dañina al cerebro; era causa de insania y de una gama de enfermedades y también se pensaba que la mujer era inferior al hombre, tanto física como intelectualmente. Vizcaíno (2001) señaló que estas falsas creencias limitaban el juego amoroso y contribuían a entorpecer el funcionamiento sexual de las personas.
En Alemania, a finales del siglo xix, el psiquiatra Richard Von Kraff Ebing fue un representante de este periodo. Según Masters, Johnson y Kolodny (1995), si bien relacionó lo psíquico con la actividad sexual, asociaba el acto sexual placentero con la perversión, mezclaba “el sexo” con la delincuencia y la violencia. No obstante, propugnó la comprensión y el tratamiento médico de las denominadas “desviaciones sexuales” o “perversiones sexuales”, posteriormente nombradas parafílias y trastornos parafilicos.
Fuentes (2012) hizo referencia a la aparición del término inversión sexual a partir de la traducción al inglés del vocablo “sensaciones sexuales contrarias” creado por el alemán Westphal en 1870. De esa manera, distintos autores como Richard Von Kraff Ebing catalogaron la homosexualidad, y en su caso la consideró con distintos grados de evolución y modalidades.
En el siglo xx, la producción de científicos relevantes se conjugó con las teorías de Freud, para iniciar un contundente cambio de mentalidad en lo tocante a la sexualidad. Se comienza a investigar esta de forma más objetiva. Freud (1856-1936) demostró la importancia que tiene la sexualidad en los seres humanos y profundizó en la etapa infantil, entre otros aspectos.
Vizcaíno (2001) planteó que no obstante sus aportes, se le podía criticar su enfoque biologista y mecanicista al aplicar su teoría de la libido de forma reiterada en todas las personas, sin tener en cuenta los diversos factores que se conjugan en el desarrollo de la personalidad; además, de magnificar el significado de la sexualidad.
Ellis (1859-1939), por esta misma época, abordó temas sobre la sexualidad infantil, incluso antes que Freud y mantuvo opiniones que sorprenden por su modernidad. Son de destacar sus observaciones acerca de que la masturbación era una práctica común para ambos sexos y en todas las edades; además, rebatió las ideas victorianas de que la mujer decente no sentía apetencia carnal y señaló el origen psicológico de numerosos trastornos sexuales.
En Europa y los EE. UU., ulterior a la primera guerra mundial, ocurrieron grandes transformaciones sociales que facilitaron la creciente desinhibición del sexo por influencia de la extensión de la libertad social y económica en las mujeres y la ampliación de los temas sexuales en la literatura.
Aparece la figura de Kinsey (1894-1956), quien junto a sus colaboradores marcó pautas en el estudio de la sexualidad humana. Kinsey, Pomeroy y Martin (1949) describieron la conducta sexual del individuo por medio de entrevistas personales independientemente de las valoraciones morales y médicas. Aunque se les criticó, basaron algunas de sus informaciones en hechos del pasado no reciente, y la supuesta inmoralidad y la impersonalidad en tratar el ‘’sexo’’ en sus investigaciones.
Kinsey et al. (1949) indagaron sobre unos 521 casos, pero como un sujeto solo responde sobre su experiencia específica, el número real de datos reunidos en cada caso fue aproximadamente de 300 y una cifra menor en las historias de las personas jóvenes y de poca experiencia individual. Aportó una descripción pormenorizada de la conducta sexual humana, en un momento dónde existía muy pobre reseña al respecto, dejando una amplia información cultural y científica en lo referente a la sexualidad norteamericana de la época y la fundación del Instituto de Investigaciones Sexológicas de la Universidad de Indiana.
Contribuyeron a fomentar el comienzo de una Revolución Sexual, en los inicios de 1960, la facilidad de obtener píldoras anticonceptivas, el movimiento de protestas a favor de una sexualidad más libre entre adolescentes y jóvenes adultos, el surgimiento del feminismo desde una óptica moderna y una mayor franqueza en tratar temas sexuales. Además, se posibilitó la proliferación de la información y la literatura sobre sexualidad, la reivindicación del placer sexual en la mujer y la progresiva desaparición del valor de la virginidad, escindiéndose el sexo-procreación del sexo-placer junto con los avances en la anticoncepción. Guasch (2012) ha puntualizado que en el mundo anglosajón de esa época se iniciaron los primeros estudios sobre masculinidad y construcción social; así como el debate del modelo hegemónico de masculinidad.
Se cataloga que Masters y Johnson fueron los primeros y más relevantes pioneros en el estudio de la sexualidad con un enfoque fisiológico, al apartarse de los métodos de Kinsey. Comenzaron este trabajo en 1954 y ya en 1965 habían estudiado más de 10 000 secuencias o episodios de actividad sexual: 382 mujeres y 312 varones (Masters et al., 1995, p. 19).
Algunos profesionales se mostraron confusos por los métodos empleados y les hicieron acusaciones de ‘’mecanicistas” y de ultrajar la moral; sin embargo, fueron relativamente pocos los que comprendieron cómo los datos fisiológicos constituían una base para sustentar un método clínico aplicable a individuos con trastornos sexuales.
En el siglo xx, en las décadas del 70 y 80 fueron sorprendentes los alentadores resultados de la terapia sexual de Masters y Johnson que se generalizaron en diferentes intituciones y se crearon otros sistemas terapéuticos con éxito. En este periodo, también influyó en las relaciones sexuales, la aparición de una nueva epidemia de infecciones de transmisión sexual; el herpes genital y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), pues no se contaba con la terapéutica específica para curarlas y se temía al contagio.
Hite (1977) publicó sus estudios realizados en 1972 y después amplió la información con el resultado de sus investigaciones hasta 1980. Esta experta y sus colaboradores recogieron a través de cuestionarios, experiencias sexuales de aproximadamente 3000 mujeres y de 7239 hombres, en la búsqueda de un conocimiento más extenso acerca de la conducta sexual humana, lo que posibilitó acumular una rica experiencia sexual. Es de destacar en esa época, los nuevos enfoques de la sexualidad y el tratamiento de los problemas sexuales por Kaplan, LoPicolo y otros, los cuales posibilitaron el estudio de la fisiología del placer sexual y no únicamente de la reproducción, como sucedía hasta ese momento. Kaplan, discípula de Masters y Johnson, tiene el mérito de haber introducido la fase del deseo sexual dentro de la respuesta sexual humana. Además, esta sexóloga creó varios libros que abordó entre otros aspectos, los factores que se asocian a las causas de las disfunciones sexuales, así como una serie de técnicas para su tratamiento.
En Venezuela, desde la década del 80 del siglo xx, Bianco (1993, 2010a y 2010b) involucra en la respuesta sexual a “determinantes psicológicos, y determinantes biológicos”, evolutivos de la psicología social o de las conductas sociológicas, porque acomete el estudio de la conducta sexual humana a partir de un enfoque fisiológico y social. Creó un Centro de investigaciones y estudios de postgrado de Sexología Médica, que facilita la formación de especialistas. Además, ha sistematizado sus técnicas de tratamiento de los trastornos sexuales y la clasificación de enfermedades sexológicas.
En el análisis de la conducta humana se ha apreciado, en la clínica, que es importante considerar las características del sujeto que busca atención médica y de la pareja, criterio que se comparte con otros autores como Alarcón (Alarcón, O. Seminario-Taller de Terapia de Parejas, La Habana, 2-12 de febrero de 1987). En la relación de pareja también es necesario enfatizar y evaluar: la búsqueda de protección, atributos físicos, lucha de poder, afecto y el manejo de la hostilidad. Además, esta terapeuta señala como primordial la inmadurez, la incapacidad de amar y dar cariño, y la problemática del papel femenino tradicional.
Monroy (1988) puntualizó en los factores externos, los estereotipos culturales y los esquemas de género que influyen en la sexualidad. Por esta razón es necesario atender la influencia de estos factores en el desarrollo de la personalidad y de la conducta humana. Hernández (1997) publicó una investigación sociocultural de una población, donde encontró cómo los factores culturales influyeron en la construcción de la identidad de género, vincularon las relaciones sexuales a la violencia y sometimiento, y nunca al respeto y al placer mutuo.
Se refleja con esto las diferencias abismales de rol de género en estos países de América Latina, donde, tanto el poder hegemónico del hombre visto como machismo y la violencia imperante, afecta tanto a la mujer como al hombre en la relación de la pareja. En el caso del hombre, bajo el supuesto de ser superior, fuerte, que controla la relación y tiene todos los derechos, pero se trata de una persona presionada por la sociedad, no siempre libre de actuar según sus necesidades; por lo cual puede sufrir y tener afectaciones en su respuesta sexual.
Se apreció a finales del siglo pasado un crecimiento en las investigaciones sociales en otros países de Latinoamérica: Ecuador, Brasil, México, Uruguay, Guatemala y Paraguay. En la región se ha contado con un desarrollo importante en el campo de la sexología, con autores reconocidos como: Atucha, Shiavo, Rubio, Segú, Hernández Serrano y Cavalcanti, Flores Colombino, Esther Corona, entre otros, con enfoques sobre la sexualidad con un sentido amplio y abarcador donde prevalece el placer, la diversidad, la libertad y la responsabilidad.
En Argentina [Atucha (1991), Atucha y Ruiz (1994)] publicaron los textos: Pedagogía Sexual y Sexualmente Irreverente en el siglo pasado, en la década de los 90, donde enfatizaron la importancia de los programas de planificación familiar y la formación sexual con puntos de vistas actuales, como: el sexo-placer, la educación para la sexualidad humanista, la libertad, el placer y la responsabilidad. Estos autores han sistematizado el trabajo educativo.
López (1998) con su Teoría de la Sexualidad y los Afectos, planteó que los procesos afectivos como el deseo, la atracción y el enamoramiento para los que está programado el ser humano mediatizan de forma significativa la actividad sexual. Refirió: “somos seres sexuados a nivel de nuestra biología y fisiología”. Apuntó que la organización social, el psiquismo y la cultura también son sexuados. Aquí incluye tres elementos importantes: la identidad sexual, el rol de género y las conductas sexuales.
La autora coincide con el criterio sobre las relaciones de pareja de López (1998) cuando considera la importancia del afecto en esta relación y establece que la sexualidad es en la especie humana, una de las expresiones de la necesidad de contacto y vinculación, lo cual impulsa hacia la búsqueda y el encuentro, con los demás, con placer. Se le da un valor positivo al placer sexual y al afecto en la relación de pareja, de forma tal que estos pudieran propiciar el disfrute sexual.
En el siglo xxi, Diamond (2003) plantea que la sexualidad está representada en cinco componentes básicos de la personalidad, del comportamiento y de la biología, concretadas en la expresión PRIMO (Patrones de género, Reproductividad, Identidad sexual, Mecanismos sexuales y Orientación sexual). Ha profundizado en el conocimiento combinado entre la genética y el entorno para explicar el comportamiento.
Basson et al. (2005) fundamentaron la propuesta de un tipo de respuesta sexual que difiere al lineal de Masters y Johnson. Se trata de un modelo circular, en que a partir de la intimidad en la pareja se incrementa su cercanía emocional, la mujer es consciente que una vez involucrada en la actividad sexual disfruta de sensaciones físicas, y logra la confirmación del compromiso y la satisfacción por sus habilidades para excitar a la pareja. Estas aportaciones tienen importancia en la comprensión de la dinámica de los problemas vinculares y para las estrategias terapéuticas.
Guerra (2011) hizo una revisión histórica de la sexualidad en la cual incluye a Foucault, Bourdieu, Weeks y Guash y destaca en su análisis a estas figuras contemporáneas con sus contribuciones conceptuales sobre la sexualidad desde una perspectiva social.
Foucault (2003) citado por Guerra (2011, p. 14), planteó que la sexualidad se inscribe en un sistema lógico-semántico propio de un dispositivo de poder mayor que incita a los ciudadanos a reconocerse como sujetos de una sexualidad.
Se señala que se aporta “una arista macroestructural en el que los modelos de sexualidad tradicional estarían inscriptos en el propio desarrollo de las sociedades modernas y las relaciones de poder constitutivas”. (Guerra, 2011, p. 14). Se aprecia la sexualidad como mecanismo de poder y que responde al sistema hegemónico de la sociedad.
Weeks (2009) refiere que la sexualidad es una construcción histórica que reúne una multitud de distintas posibilidades biológicas y mentales (identidad genérica, diferencias corporales, capacidades reproductivas, emociones, deseos y fantasías) que tiene su origen en el cuerpo y la psique, pero que solo alcanzan significado en las relaciones sociales.
En Cuba, el estudio de estos temas de sexualidad surge con Arce (1917-1967), quien establece criterios en cuanto la igualdad del hombre y la mujer, además, relaciona el desarrollo armonioso de la sexualidad con la familia, la escuela y la sociedad. Este eminente médico precursor de los estudios de sexualidad en el país, afirmó:
Nuestra universidad necesita, en beneficio del médico y del pueblo, que se imparta enseñanza especial de Sexología en la Facultad de Medicina. El médico evitaría muchos errores, y contribuiría con sus consejos, a evitar muchos trastornos sexuales… (Arce, 1965, p. 5).
El autor, realiza un análisis exhaustivo para fundamentar la necesidad de desarrollar la educación sexual, incluyendo a quienes debían transmitirla.
También, al Profesor Bustamante se le considera uno de los pioneros dentro de esta línea de trabajo por sus aportes psicoterapéuticos y se le cataloga como el psiquiatra cubano más importante entre las décadas del 50 al 70 del siglo xx; asimismo, el eminente profesor Álvarez Lanjochere se le registra como paradigma de médico-educador que propició el desarrollo de la Educación Sexual en Cuba. Álvarez Lanjochere (1996) publicó un artículo donde se expone una revisión histórica de esta temática, destacándose las estrategias del país en la atención a las mujeres.
Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, ha sido política de la nación dedicarle especial interés al desarrollo de una sexualidad sana en la población, ya que tiene en consideración que es de importancia el bienestar individual de las personas, la relación de pareja y la familia, la cual es la célula elemental de la sociedad.
El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) ha desplegado una amplia labor en la investigación y capacitación, prestándole particular preocupación a la salud sexual y reproductiva de las mujeres; sin dejar de promover la atención a otros grupos discriminados socialmente, los transexuales y homosexuales.
De gran valor ha sido el trabajo de este centro dirigido por Álvarez Lajonchere, Krause, Flórez, Leyva y Castro, quienes agruparon diferentes especialistas dedicados al estudio de la sexualidad humana e impulsaron el desarrollo del Programa Nacional de Educación Sexual con el apoyo de la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y otras instituciones. Al hacer referencia al Programa iniciado por el Cenesex, Flórez (1994), afirmó que su carácter intersectorial desde su creación, ha respondido al proceso de socialización del ser humano que comienza por la familia, se complementa en la escuela, instituciones y medios de difusión masiva. Este atributo se corresponde a los lineamientos del estado cubano a favor de la educación y la salud para todos.
También, se señala, como:
en un proceso de articulación entre diferentes sectores del Estado y de la Sociedad Civil, la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio de Salud Pública desplegaron numerosas acciones educativas y asistenciales que sentaron las bases específicas para la creación de programas nacionales de Educación Sexual (ProNES) en 1972 y Materno Infantil (PAMI) en 1980. (Castro, 2011, p. 7)
Como manifestó Mc. Pherson (1995):
la educación sexual se incluyó en 1981-1982 en los planes de estudio de los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas Pedagógicas. En 1996, por un acuerdo del Ministerio de Educación (MINED) y el Cenesex con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), se extendió la educación sexual a todos los niveles del sistema nacional de educación por medio del proyecto Por una Educación Sexual Responsable y Feliz.
El Mined ha llevado durante décadas una línea de investigación en Educación de la Sexualidad fundada por las doctoras en Ciencias Pedagógicas, González y Castellanos, quienes han brindado aportes teóricos y metodológicos en el campo de la Pedagogía de la Sexualidad. También, las cátedras de Educación Sexual, han contribuido a la formación de académicos en este ámbito, lo que fomenta esta enseñanza.
En el campo de la Salud se han estudiado los problemas relativos a los trastornos sexuales y la educación sexual deficiente. Al referirse a estas dificultades, Pérez Lastre (1968) plantea que como primer antecedente en sujetos con disfunción sexual se encuentra la ignorancia sobre la función sexual, la que divide en dos aspectos: lo que no se sabe, y lo que siendo falso se tiene por verdadero.







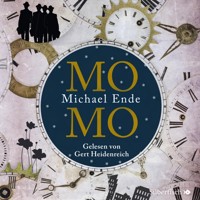



![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)