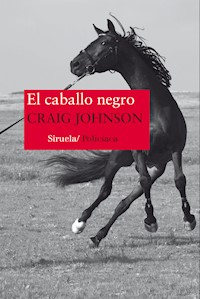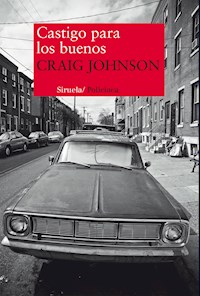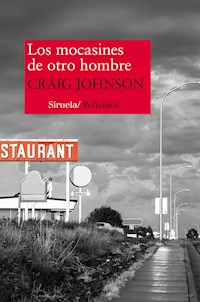Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«El amor, la codicia, la venganza… todas estas grandes emociones están presentes en la serie de Johnson, que debería convertirse en una lectura obligada.»The Denver Post Cuando encuentran a la anciana Mari Baroja envenenada en la residencia de ancianos de Durant, el sheriff Walt Longmire se ve envuelto en una investigación realizada cincuenta años atrás. La conexión entre la víctima y la comunidad vasca de Wyoming, la lucrativa industria de la extracción de metano y la vida privada de Lucian Connally, el antiguo sheriff… todo conduce a una intrincada red de medias verdades y turbias alianzas. Con la ayuda de su amigo, Henry Oso en Pie, su atractiva ayudante, Victoria Moretti, y el nuevo agente, Santiago Saizarbitoria, la tarea del sheriff Longmire será conectar los hechos actuales con los que tuvieron lugar en el pasado.Una muerte solitaria es un relato fascinante que ahonda en la atroz perversidad que se esconde donde menos la esperamos, incluso en los lugares más hermosos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Dorothy Caldwell Kisling (1930-2005),
a quien sigo buscando cada vez que me echo a reír
Una vida sin amigos acarrea una muerte solitaria.
Proverbio vasco
Índice
Una muerte solitaria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Agradecimientos
Epílogo
Créditos
Una muerte solitaria
1
–En los viejos tiempos, tenían que utilizar fuego.
Lo que el viejo vaquero quería decir es que quienes tenían la desconsideración de morir en Wyoming en mitad del invierno, se encontraban con un metro y medio de tierra congelada que los separaba de su lugar de descanso eterno.
–Solían encender una fogata y dejaban que se consumiera un par de horas para que se derritiese el hielo y poder cavar la tumba.
Jules desenroscó el tapón de una petaca que había sacado del bolsillo delantero de su raída chaqueta vaquera y se apoyó en su pala gastada. En el exterior estábamos a dos grados bajo cero y él solo llevaba encima su chaqueta vaquera. No estaba temblando, probablemente la petaca tuviera algo que ver.
–Ahora solo usamos las palas cuando la excavadora deja caer al hoyo algún terrón suelto –el hombrecillo echó un trago de la petaca y continuó desbarrando con su debate filosófico–. El ataúd tradicional chino es rectangular, tiene tres resaltes y nunca entierran a nadie vestido de rojo porque podría convertirse en un fantasma.
Yo asentí e hice lo posible por mantenerme firme en mitad del vendaval. Él echó otro trago y no me ofreció ninguno.
–Los antiguos egipcios extirpaban los órganos principales y los guardaban en vasijas.
Asentí una vez más.
–Los hindúes queman el cuerpo, una práctica que me parece admirable, pero cuando incineramos a mi tío Milo acabamos perdiéndolo, porque la tapadera de la urna estaba suelta y se nos escurrió por los agujeros del suelo oxidado de un Jeep Willy's, en la carretera del curso alto del río Powder –meneó la cabeza al pensar en tan ignominioso final–. No es así como quiero pasar el resto de la eternidad.
Volví a asentir y levanté la vista en dirección a las montañas Big Horn, donde continuaba nevando. De alguna forma, llegado el caso, las hogueras parecían más románticas que la maquinaria de construcción o que el Jeep Willy's.
–Los vikingos solían colocar a los muertos en una barca con todas sus pertenencias, luego les prendían fuego y dejaban que se perdieran en el mar, pero eso me parece una forma absurda de desaprovechar las cosas, por no mencionar la pérdida de una buena barca –se detuvo, pero continuó–. Los vikingos consideraban que la muerte no era más que otro viaje y que no había forma de saber lo que acabarías necesitando, así que mejor llevar todo contigo.
Aquel carpintero granuja posó sus feroces ojos azules en mí y echó otro trago en honor a sus ancestros, pero continuó sin invitarme a mí a ninguno. Hundí las manos en los bolsillos de mi chaqueta del uniforme, tensando así la estrella bordada de la oficina del sheriff del condado de Absaroka, y bajé un poco la cabeza mientras él seguía disertando. Nos habíamos visto las caras en el terreno profesional: él había sido inquilino en mi cárcel cuando el sobrino del antiguo sheriff, mi ayudante por aquella época, lo detuvo por intoxicación etílica y le pegó una paliza. Yo, a mi vez, le había pegado una paliza a Turco, para consternación de Ruby, mi recepcionista-telefonista, y luego lo había mandado a la patrulla de carreteras, con la esperanza de que encajara mejor en un entorno más jerarquizado.
–Los mogoles solían montar el cuerpo en un caballo para que galopase hasta caer –yo emití un profundo suspiro, pero Jules pareció no notarlo–. Los indios de las llanuras probablemente acertaran con lo de colocar a los muertos sobre un armazón de madera. Si ya no vales para nada más, mejor ser pasto de los buitres.
Ya no lo podía soportar más.
–¿Jules?
–¿Sí?
Me giré y lo miré fijamente.
–¿Es que no te callas nunca?
Él se colocó hacia atrás su ajado sombrero de cowboy y echó un último trago sin dejar de sonreír.
–No.
Asentí por última vez, me giré y eché a andar colina abajo, alejándome del linde de álamos añosos, por el mismo paso que antes había abierto entre la nieve. Jules también había coincidido conmigo en mis tres visitas anteriores, así que sabía cuál era mi patrón de conducta.
Supongo que lo de ser enterrador te vuelve solitario.
Uno podía distinguir fácilmente las tumbas nuevas por las lápidas relucientes y los montones de tierra. Gracias a nuestras numerosas conversaciones unilaterales, sabía que había una red de cañerías bajo el cementerio, con grifos que se utilizaban en primavera para ayudar a que el terreno se empapara y así alisar las nuevas tumbas, pero, por el momento, era como si la tierra se negara a aceptar a Vonnie Hayes. Había transcurrido casi un mes desde su muerte y yo regresaba todas las semanas.
Cuando alguien como Vonnie muere, esperas que el mundo se pare y, por un breve instante, quizá sea cierto que el mundo se detenga. Puede que no suceda con el mundo exterior, pero el interior sí que queda en suspenso.
Se tardaban unos diez minutos en regresar al supermercado IGA del centro de Durant, donde había dejado a mi primera ayudante reclutando a la fuerza a los futuros miembros del jurado del sistema judicial local. Entré en la zona de aparcamiento, me rasqué la barba mientras aparcaba y contemplé el dos por uno en haces de leña envueltos en plástico, apilados a la entrada del supermercado. Durante mi mandato como sheriff, que ya rozaba el cuarto de siglo, nos habíamos visto obligados a hacer las veces de patrulla de reclutamiento del condado de Absaroka en unas ocho ocasiones. El condado solía rotar al jurado, pero trabajaban con tantos registros obsoletos que un alto porcentaje de las citaciones eran devueltas sin entregar y las que llegaban a su destino solían ser ignoradas. Mi consejo de que dejáramos en blanco el nombre del destinatario fue desestimado sin más.
Contemplé a la apuesta mujer que sostenía un sujetapapeles a la entrada del supermercado. A Victoria Moretti no le gustaba que la llamaran apuesta, pero eso es lo que yo pensaba de ella. Sus rasgos eran demasiado pronunciados como para considerarla simplemente guapa. Su mandíbula era un poco más fuerte de lo normal, su mirada color oro bruñido demasiado afilada. Vic era como uno de esos hermosos peces tropicales que ves en un acuario, pero más te vale no meter la mano dentro, ni siquiera te atrevas a darle un golpecito al cristal.
–De todas las mierdas que me obligas a hacer, creo que esta es la que más odio con diferencia. Soy titulada en orden público, ya ni recuerdo cuántas horas eché para acabar el máster, me gradué en la Academia de Policía de Filadelfia entre el 5 % de los mejores. Tengo cuatro años de servicio de patrulla y dos distinciones... Soy el ayudante que más antigüedad tiene –sentí un fuerte codazo en el estómago–. Joder, ¿me estás escuchando?
Observé cómo mi tremendamente competente y condecorada ayudante acosaba a un hombre de mediana edad abrigado con un chaquetón, copiaba sus datos del permiso de conducir y le informaba de que más le valía acudir enseguida a los juzgados si no quería ser acusado de desacato al tribunal.
–Bueno, ahí va otro hito de mi carrera.
Me quedé mirando cómo aquel incauto comprador balanceaba sus bolsas y se marchaba en dirección al coche.
–Oye, hay sitios peores para montar una emboscada, al menos aquí tenemos provisiones de sobra.
–Se supone que nevará otros veinte centímetros esta noche.
Volví la vista hacia los accesos, que estaban completamente despejados.
–No te preocupes, puedes entrar, hacerlos salir de ahí y luego hacer las compras de última hora –estaba dando golpecitos en el cristal y recibiendo a cambio todo el oro bruñido del mundo.
–¿Cuántos talis más necesitamos?
–Dos –Vic echó un vistazo a través de las puertas de cristal automáticas situadas detrás de nosotros.
Dan Crawford estaba en la registradora más alejada, pasando por caja el fastidio que sentía por abusar de manera tan oficial de su clientela. Ella me devolvió la mirada.
–¿Talis?
–En este país, el proceso se remonta a la Masacre de Boston. Cogieron a los espectadores que había en la sala para que hicieran las veces de miembros del jurado durante el proceso de un soldado británico. Talis viene del latín, significa «transeúnte». Eres italiana, deberías saber estas cosas.
–Soy de Filadelfia, donde votamos pronto y a menudo y donde el nombre de todos los miembros del jurado termina en vocal.
Aparté la mirada en dirección a las montañas que se levantaban al oeste del pueblo y a la oscuridad candente que acechaba tras la cordillera. No podía evitar pensar que hacía una hermosa noche para sentarse junto a la chimenea. Contratas Red Road había prometido instalarme un tiro con triple aislante para el pasado fin de semana, pero, por el momento, lo único que habían hecho era abrir un agujero en mi tejado del tamaño de una escotilla grande. Decían que el conducto de la chimenea que iría hasta el techo cubriría el agujero, pero, por ahora, el interior de mi cálida cabaña de troncos estaba separado del medio natural por diez milímetros de plástico y algo de cinta adhesiva. En realidad, no era su culpa. Los equipos que extraían metano de los depósitos de carbón pagaban casi veinte dólares la hora, aproximadamente el doble de lo que cobraban los albañiles en cualquier lugar de las altas llanuras, así que Danny Guapo de Cara había firmado con Explotaciones Energéticas Río Powder y había dejado que Charlie Caballo Pequeño llevara las riendas del negocio.
–¿Qué tal si entro y los hago salir? –preguntó Vic. Volví a mirarla–. Solo tengo ganas de volver a la oficina para dispararle a tu perro si se ha vuelto a cagar en mi despacho.
Ya decía yo que había un móvil oculto. El animal lo había hecho, eso es cierto. No llevaba tanto tiempo con el perro y él solito había decidido que, antes de tomarse la molestia de ir hasta la puerta y conseguir que Ruby lo dejase salir, prefería cruzar el pasillo y evacuar en el despacho de Vic.
–Le gustas.
–A mí él también me gusta, pero voy a tener que pegarle un tiro en el culo como vuelva a dejarme otro regalito.
Suspiré y pensé en lo bonito que sería regresar a la calidez de mi despacho.
–De acuerdo, adelante –fue como soltar a los perros: Vic me dirigió una mirada gélida y un gesto lupino, dio media vuelta y desapareció.
Como nevara esa noche, el condado entero entraría en un pánico gélido, lo del tribunal se cancelaría en cualquier caso y mi pequeño departamento tendría que estirar sus recursos al máximo. Jim Ferguson trabajaba como ayudante solo a media jornada y Turco ya se había marchado a la patrulla de carreteras, así que todo el personal con el que contaba se reducía a Vic, aunque teníamos un candidato para ocupar el puesto de Turco. Un chaval mexicano que había salido de la Academia de Policía de Wyoming y había decidido comenzar su carrera en Kemme–rer, para luego trasladarse a la prisión de máxima seguridad del estado. Después de dos años allí, se diría que había cambiado de parecer y estaba buscando un destino más halagüeño. Se suponía que tenía que llegar de Rawlins por la mañana para una entrevista, pero no las tenía todas conmigo. Tendría que recorrer el paso de Muddy Gap, a mil novecientos metros de altura, atravesar la cordillera Rattlesnake y luego remontar la cuenca hasta el pie de las montañas Big Horn antes de llegar a Durant. Con las carreteras secas, ese viaje llevaría cinco horas, pero con solo mirar las montañas, uno sabía que eso no iba a ser posible. Todo indicaba que íbamos a tener nuestra tercera gran tormenta de nieve desde el otoño: la primera había tratado de matarme en la montaña y había disfrutado de la segunda sentado en un taburete de El Poni Rojo, el bar de mi amigo Henry Oso en Pie.
Acababa de pasar Acción de Gracias y casi habíamos terminado una botella de whisky puro de malta. Cuando me levanté a la mañana siguiente, Henry ya había colocado dos sillones de cuero sintético delante de una estufa con doble depósito y capacidad de doscientos litros. Salí del saco de dormir y me quedé con las piernas colgando al borde de la mesa de billar sobre la que me había quedado dormido, mientras trataba de sentir los músculos de mi cara. Henry se había llevado el saco consigo y estaba sentado encorvado encima de la estufa. Me quedé mirando el vaho de mi aliento y me apresuré a envolverme de nuevo en el saco.
–La calefacción está apagada.
Él giró la cabeza y sus ojos atravesaron los mechones grisáceos de su negra cabellera.
–Sí –me acerqué a donde él estaba en calcetines. El suelo estaba frío y, a medio camino, me arrepentí de no haberme puesto las botas.
–¿Quieres un café, tú?
–Pues sí.
–Entonces ve y hazlo. Yo ya he encendido el fuego.
Encontré los filtros y una lata con café molido en la segunda balda de la barra. En casa tenía un montón de bolsas de café en grano caro que mi hija me había enviado mientras estudiaba derecho en Seattle. Ahora, Cady era abogada en Filadelfia y yo todavía no había sido capaz de comprar un molinillo. Henry Oso en Pie tenía un molinillo, pero Oso tenía un cacharro que cortaba las verduras de formas distintas y tampoco conocía a nadie más que tuviera otro así.
Puse en marcha la cafetera, volví pegando saltos junto al fuego y, de camino, recogí mis botas. Las ventanas habían comenzado a congelarse por dentro.
–¿Cómo es que el agua no se ha congelado?
–Por el calentador.
Me puse las botas y me envolví con el saco de dormir.
–¿Te has quedado sin propano?
–La calefacción nunca funciona cuando hace frío de verdad.
–Eso es de lo más conveniente.
–Sí, en verano funciona a la perfección.
Nos sentamos allí un rato; la estufa casera estaba empezando a caldear la esquina noroeste de aquel pequeño edificio o, al menos, los quince milímetros que nos separaban de ella. Bostecé y observé a Henry bostezar también. Otra vez estudiándome. Los últimos días apenas habíamos hablado, había tantas cosas que contar... Nos observamos mientras el depósito inferior comenzaba a sonar y a ponerse al rojo.
–¿Dena se ha marchado al torneo de billar en Las Vegas?
–Sí.
–¿Y eso es algo bueno o malo?
–Todavía no lo he decidido, tú.
Qué agradable era estar allí, con esa sensación extraña de quien está en un espacio público pero sin público alguno. Tendría que llamar a la oficina para enterarme de cómo iba todo, pero todavía era temprano y encima era domingo, el día más lento de la semana. Y estaba evitándolo sobre todo porque Lucian se enrollaría al teléfono. Últimamente tenía ciertas ideas extrañas sobre los sucesos que acaecían en la residencia de ancianos de Durant y se había convertido en una especie de Agatha Christie del condado de Absaroka. Yo le decía que, si alguien estaba acortándoles la vida a los residentes, tampoco les estaba robando mucho tiempo, y él me recordó que estaría encantado de agarrarme de mi oreja mutilada y cincuentona y llevarme a rastras a darle la vuelta a la manzana. Desde que había contratado al anterior sheriff como telefonista a tiempo parcial los fines de semana, el viejo estaba en su salsa.
Miré por la ventana, la luz invernal cubría las altas llanuras como un halo y la nieve caía en copos del tamaño de una ficha de póquer. Había tenido el presentimiento de que iba a ser un invierno para recordar y, por el momento, no me había equivocado. La víspera de Acción de Gracias, Cady se había visto atrapada en el aeropuerto de Filadelfia. Llevaba intentando volar a Wyoming para hacerme una visita sorpresa desde entonces. No me había sentido muy bien en los últimos tiempos y ella era perfectamente consciente de que había pasado por uno de los casos más duros de mi vida. Cady había llamado llorando, llena de rabia y frustración, cuando dos tormentas impidieron que despegaran sendos aviones de la Costa Este y de Denver, el centro neurálgico de nuestra zona del planeta. Le habían asegurado que, aunque consiguiera llegar hasta nosotros, acabaría pasando las vacaciones en el Aeropuerto Internacional de Denver. Hablamos durante una hora y cuarenta y dos minutos. Antes de colgar, al oír esa risa suya tan sincera que tan bien casaba con su acento rústico, me sentí mejor.
–Dena dice que se va a mudar a Las Vegas.
–¿De verdad?
–Sí.
El café estaba hecho, así que me subí el saco un poco más arriba de los hombros y me lo llevé a remolque hasta la barra: seguro que parecía una mantis religiosa gigante. Me serví una taza y cogí la densa nata que Oso guardaba en la nevera del bar. Vertí un poco en su café, le añadí lo que me pareció una cantidad razonable de azúcar, metí una cuchara en la taza y se la llevé. Suponía que lo mínimo que podía hacer era removerse el café él solito. Le pasé la taza de Sturgis y volví a sentarme.
–Las cosas podrían haber sido peores.
–¿Y eso?
Le di un sorbo al café para que el efecto fuera más dramático.
–Podrías haber estado saliendo con una asesina –observé que su gran espalda cambiaba de postura y que se quedaba mirándome. No parecía correcto decirlo de aquella manera. Era una falta de respeto hacia alguien que todavía me importaba mucho–. Supongo que a todo el mundo le pone un poco nervioso hablar conmigo, ¿eh?
Su mirada era firme.
–Sí.
–Estoy bien –Henry no respondió nada–. De verdad.
–Sí.
Agité la cabeza y me quedé mirando la estufa. Nuestro pequeño rincón del mundo se estaba caldeando un poco, así que me quité el saco de los hombros.
–¿Vas a aportar algo más a esta conversación que no sea sí? –y rápidamente añadí–: No hace falta que respondas.
El viento soplaba contra las paredes de madera de la vieja estación Sinclair que Henry Oso en Pie había convertido en el bar El Poni Rojo. Estábamos en el límite de la reserva y el viento traía consigo voces antiguas. Escuché a los Ancestros Cheyenes gritar desde el noroeste y desaparecer en dirección a las Colinas Negras. Había tenido algunos episodios alucinógenos durante la primera gran nevada de la temporada, al menos había decidido referirme a ellos de esa forma, pero, en cierto sentido, echaba de menos a los Ancestros. No eran los únicos a quienes echaba de menos. Contuve en la boca el regusto amargo del café durante un segundo. Mi situación no era culpa de nadie, simplemente yo había dejado de comunicarme. Mis amigos habían evitado abrumarme con dosis ingentes de comprensión o, lo que era peor, de consejos, pero ya era hora de que volviera a la superficie. Henry era un buen punto de partida.
–No creo que vuelva a salir con nadie más.
–Sí –Henry tomó un sorbo de café y asintió conmigo–. No es que las mujeres sean divertidas, ni suaves, ni que huelan bien, ni que...
–Cállate.
Él volvió a asentir.
–Sí.
Conversamos largamente sobre Vonnie; hablamos del amor, del destino y de lo incapaces que somos de dejar atrás realmente el pasado. Había sido un caso feo: dos jóvenes y una hermosa mujer muertos y, después de cuatro años de aislamiento voluntario, mi corazón y mi cabeza volvían a pertenecerme.
Henry no hizo más que decir que sí. Supongo que entonces fue cuando las compuertas se abrieron y todo el aire viciado salió a la atmósfera, mientras el aire fresco entraba. Esa misma tarde me obligó a correr por la nieve y he de admitir que me sentó bastante bien.
Vic consiguió dos miembros más para el jurado y añadió a Dan Crawford a la lista por si las moscas. Me pasó el sujetapapeles después de montarse en su camioneta y cerrar la puerta.
–Aquí tiene, su majestad, su sierva ha finalizado sus tareas por hoy –se inclinó hacia delante, y yo observé cómo inclinaba su cuello esbelto para mirar a través del parabrisas los nubarrones que empezaban a empedrar el cielo.
–¿Qué planes tienes para esta noche?
Se quedó mirándome y noté que una levísima sonrisa asomaba en la comisura de sus labios.
–¿Por qué?
–¿Quieres venir conmigo a visitar a Lucian?
La sonrisa desapareció de inmediato.
–Tengo que lavarme el pelo.
–Siempre me pregunta por ti.
–Siempre te pregunta por mis tetas.
Lo mío iba con segundas. El martes anterior había ido con ella y Lucian había estado tan distraído que yo había ganado todas las partidas.
–¿Y si te lo tomaras como una visita a Pappy Van Winkle? –lo único que tenía a mi favor para persuadirla de que me acompañara era su afición por el bourbon caro, que corría alegremente en la habitación 32 de la residencia de ancianos de Durant.
–Puedo comprarme mi propio bourbon sin que ese puto viejo pervertido me coma con los ojos –se removió en el asiento y se puso el cinturón–. Te diré algo: en materia de juergas, la del otro día fue bastante cutre. Llevaba sin hacer algo así desde que mi abuelo me llevó a un solar en South Street a beber vino y a jugar a la petanca con sus amigotes –Vic me miró–. Tenía seis años y ya era un juez perspicaz para saber cómo pasar bien el rato.
Su breve sonrisa volvió a aparecer mientras apoyaba el brazo en la ventana y miraba por encima de la capota del Bullet. Bajé la vista y comprobé que ya no llevaba su anillo de casada. Glen y ella habían decidido tirar cada uno por su lado en noviembre: él se había marchado a Alaska y Vic todavía estaba aquí, gracias a Dios. Había rechazado sendas ofertas para hacer gala de honor, servicio e integridad en el Departamento de Policía de Filadelfia, donde había trabajado antes, y en el Departamento de Justicia del FBI. Así de buena era. En lugar de optar por esos destinos, trabajaba como segunda del sheriff del condado menos poblado del estado menos poblado de la Unión, con opción a ocupar mi puesto en noviembre.
Parpadeé, volví a enfocar la vista y me di cuenta de que me estaba mirando.
–¿Qué?
–Te he preguntado qué tal estabas últimamente.
–Bien.
Se quedó esperando.
–¿Sabes que estoy a tu disposición para hacer consultoría profesional sobre relaciones jodidas, verdad?
–Tengo tu tarjeta.
Cuando llegamos a la oficina, detrás del juzgado, como quien no quiere la cosa, habían empezado a caer unos copos de nieve muy menudos. La tormenta creía que podía cogernos por sorpresa si comenzaba despacio. En Wyoming, había veces que necesitabas tener cuidado con el lugar donde aparcabas el coche para poder encontrarlo por la mañana.
Seguí a Vic y me paré a revisar el marco de la puerta para ver si había algún post-it, mientras ella se detenía a recoger el correo del escritorio de Ruby. El perro levantó la vista, se quedó mirando el espacio que había entre los dos y luego volvió a apoyar su cabezota, del tamaño de un cubo de veinte litros, sobre sus patas.
Vic asentía al tiempo que pasaba las cartas.
–Sí, yo también trataría de pasar desapercibido si estuviera en tu pellejo, mierdecilla.
Lucian me había dejado a Ruby en herencia. Ruby era fiera como un gato montés y más leal que ninguna, su mirada azul neón no se apartaba de mis progresos morales. Tenía sesenta y cinco años pero aparentaba treinta. Me apresuré a hablar, antes de que empezara la verdadera pelea.
–¿Algún post-it
Ruby continuó acariciando a Perro.
–Alguien ha tirado un montón de basura y un frigorífico viejo en la reserva Healey.
–Déjame adivinar quién ha descubierto eso –nuestro pescador personal y ayudante a media jornada, Ferg, nos mantenía informados sobre todo lo que sucedía en las zonas de pesca de las inmediaciones.
–Dice que tiraron algunas cartas en las bolsas de basura, así que ha ido hasta el parque de caravanas que hay junto a la circunvalación para tener una pequeña charla con los sospechosos. Ah, han llamado de Rawlins para confirmar la entrevista de mañana.
–¿El chaval mexicano?
Ruby se dio la vuelta.
–Su acento no parecía mexicano.
–¿Qué parecía?
–Diferente –volvió a mirar la pantalla–. Lucian ha llamado para asegurarse de que irás esta noche. ¿Le has hecho algo malo? Normalmente nunca llama para confirmar la partida de ajedrez.
Cogí parte del tocho de correo y hojeé el último catálogo de ropa de policía, pensando que ya era hora de reemplazar mi mono de servicio.
–Ha estado un poco extraño últimamente.
–¿En qué sentido?
Decidí quedarme con mi mono viejo y cerré el catálogo.
–Actúa de forma extraña, como si algo le rondara la cabeza –lo tiré en la papelera de alambre y me dirigí a mi despacho–. ¿Sabe el chaval que va a nevar tanto como para cubrir a un indio de dos metros y medio?
Ruby levantó los ojos para mirarme por encima de la pantalla del ordenador.
–¿Tu amigo el nativo americano sabe que utilizas esos términos descriptivos?
Me detuve junto a mi puerta.
–¿De dónde crees que los saco?
–¿Dónde está Oso últimamente?
Las mujeres de mi vida siempre me preguntaban por Henry, era de lo más irritante.
–Está en la reserva, en el sótano de una iglesia menonita desacralizada –me apoyé en la jamba de la puerta y pensé qué haría si alguna vez Ruby se jubilaba: tendría que jubilarme yo también–. Han encontrado dos sombrereras viejas llenas de fotografías que los menonitas tomaron hace una eternidad.
–¿Hubo menonitas en la reserva de los cheyenes del norte?
Me encogí de un hombro.
–La cosa no cuajó.
–Suena como si fuera un tesoro oculto.
–Está catalogando y anotando casi seiscientas fotos.
Sus ojos regresaron a la pantalla y el tecleo comenzó de nuevo.
–Eso lo mantendrá alejado de problemas durante un tiempo.
Yo echaba de menos a Henry, pero suponía que recuperaríamos el contacto cuando tuviera ocasión. Mi amigo era como el viento chinook, que sopla cálido cuando menos te lo esperas. Me rasqué la barba.
–¿Algo más?
Los ojos de Ruby volvieron a la pantalla.
–Estamos recogiendo firmas para conseguir que te afeites.
Mi escritorio estaba relativamente limpio para ser martes y el expediente de Santiago Saizarbitoria estaba encima de un montón cuidadosamente apilado. Santiago Saizarbitoria. ¿Qué se creía Ruby, que era noruego? Aun seguro de que el chico no iba a ser capaz de llegar, decidí gastar diez minutos de mi tiempo pagados con el dinero de los contribuyentes, así que abrí la carpeta amarilla y eché un vistazo a la primera página. No había hablado con él. Ruby había recibido la solicitud por correo con una carta de presentación y su currículo. A partir de entonces, el contacto había sido a través de correo electrónico con el ordenador de Ruby. Yo no tenía ordenador, no me dejaban.
Vic se encargaría de la mitad de la entrevista, así que acabaría pareciendo una venganza ejecutada por la Inquisición. Con suerte, el chico se pasaría el día siguiente en la parada de camiones Flying J, en Casper, volvería a su casa de Rawlins y continuaría su carrera en el sistema penitenciario.
Santiago estaba casado y su mujer se llamaba Marie. No tenían hijos y por el primer trabajo que tuvo había cobrado 17.000 dólares anuales, un 18% menos que la media nacional. Tenía veintiocho años, medía 1,75, pesaba sesenta y tres kilos y tenía el pelo y los ojos oscuros. Sin duda alguna se le daban bien los idiomas: hablaba español, portugués, francés y alemán. Tendría que preguntarle qué tal se le daban el cheyene y el cuervo.
Llegué a la última página y mis ojos se encontraron con una foto de cinco por cinco. Un tipo de capa y espada. Sí, esa fue la primera impresión que me transmitió el chico al que Vic ya le había puesto el mote de Sancho. El chaval era guapo, con una perilla que le daba un aire de mosquetero pícaro y desenfadado. De complexión robusta, parecía fuerte, pero sus rasgos eran delicados. Siempre me fijo en la mirada y la suya era aguda, inyectada de una electricidad caprichosa. Tenía la sospecha de que a Sancho no se le pasaba casi nada y que percibía las cosas con una ironía tranquila.
Si íbamos a considerarlo de verdad, tendría que llamar a Archie, el jefe de policía de Kemmerer, y luego a su antiguo supervisor en Rawlins. Había durado dos años en una unidad de máximo riesgo en el ala de máxima seguridad de la prisión del estado. Eso ya me decía algo de él. Estamos destinados a las tinieblas, así es.
Cada vez que leía una solicitud, me preguntaba cuál sería mi respuesta a las preguntas. ¿Qué impresión me formaría de mí mismo, me contrataría? Nunca tuve que rellenar un formulario cuando comencé a trabajar para Lucian: él no tenía nada parecido.
Estábamos sentados en el bar del vestíbulo del hotel Euskadi en Main Street. Era viernes por la noche y era tarde y Montana Slim cantaba con su voz nasal Roundup in the fall en el jukebox. Estábamos solos. Lucian prefería el Euskadi porque el bar no tenía ni máquinas recreativas, ni clientes, por ese orden. Estábamos a finales de octubre y yo tenía una nueva esposa y 37 dólares en mi cuenta bancaria.
–Entonces, ¿fuiste poli en Vietnam?
–Sí, señor.
Lo pillé en mitad de un trago.
–No me llames señor, no soy tu papaíto, que yo sepa –lo observé sostener el vaso y mirarme por el rabillo del ojo, un cúmulo de arrugas quemadas por el sol y unas de las pupilas más negras que nunca había visto. Tendría la misma edad que yo ahora, entonces pensé que era un carcamal–. ¿Es un cisco tan grande como lo pintan?
Me quedé pensando en ello.
–Pues sí, lo es.
Le dio un sorbo a su bourbon, con cuidado de evitar el tabaco de mascar que tenía alojado entre su labio inferior y la encía.
–Bueno, probablemente la nuestra fuera igual de mala. Solo que no teníamos el juicio suficiente como para darnos cuenta –yo asentí, no sabía qué otra cosa podía hacer–. Esto de Vietnam... Si uno va y se mete en líos a veinticinco mil kilómetros de casa, es que se lo ha buscado –yo asentí de nuevo.
–¿Te reclutaron?
–Se me acabó la prórroga.
–¿Y eso? ¿Para qué coño la querías?
–Para graduarme.
Colocó su vaso de cristal tallado sobre la servilletita de cóctel redonda y lo empujó en dirección a Jerry Aranzadi, el barman, a quien yo no conocía por aquel entonces.
–¿Dónde?
Eché un trago de mi Rainier, esperando que mis ahorros me alcanzaran para acabar la entrevista.
–La Universidad de California del Sur –él no dijo nada–. Está en Los Ángeles.
Él asintió en silencio mientras Jerry le rellenaba el vaso con cuatro dedos por lo menos.
–Hay dos cosas que tienes que recordar, soldado –me llamó así durante los ocho años siguientes–. La primera, que más vale un lápiz pequeño que una buena memoria y, la segunda, que tú me traerás siempre el tabaco porque yo soy un lisiado –la última parte de la frase hacía referencia a la pierna que le faltaba: se la habían volado unos contrabandistas vascos en los años cincuenta.
–¿Qué marca?
Cerré el expediente de Santiago Saizarbitoria, lo coloqué sobre mi escritorio y me prometí a mí mismo que me acordaría de aquel chaval paleto con corte de pelo gracioso que estuvo sentado en el bar del hotel Euskadi. También me pregunté qué demonios habría hecho si el viejo sentado a su lado le hubiera dicho que no.
–Me marcho a casa.
Levanté la vista de mi escritorio y me topé con mi ayudante.
–¿Qué tiempo hace fuera?
–Nieva de cojones –a pesar de que se estaba marchando, entró en mi despacho, se sentó y dobló su chaqueta en su regazo. Hizo un gesto con la cabeza en dirección al expediente–. ¿Ese es Sancho?
–Sí, ¿qué te parece?
Ella se encogió de hombros.
–Con que tenga pulso y una polla, creo que lo podemos poner a patrullar –continuaba mirándome–. ¿Qué vas a hacer con tu cena?
–No sé, quizá baje hasta La Abeja –La Abeja Hacendosa estaba en un pequeño edificio de hormigón que colgaba sobre la orilla del Clear Creek gracias a la tenacidad de su dueña y a lo ricos que estaban sus panecillos con salsa picante. Dorothy Caldwell llevaba al frente del local desde tiempos inmemoriales. Yo comía allí con frecuencia y, teniendo en cuenta la proximidad de la cárcel, nuestros ocasionales reclusos también.
–Apuesto a que se ha marchado a casa.
–Me arriesgaré. Si sucede lo peor, siempre puedo recurrir al filete a la pimienta de la residencia de ancianos.
Ella hizo una mueca.
–Eso suena muy tentador.
–Mejor que un burrito precocinado del Kum and Go.
–Chico, te conoces los mejores sitios, ¿eh?
–Siempre he sabido hacer que una chica se lo pase bien, sí.
Después de que Vic y Ruby se marcharan, el animal entró tranquilamente en la oficina y se sentó encima de mi pie. Aunque yo no fuera más que su segundo plato, me gustaba que estuviéramos en el mismo equipo. Vic probablemente tuviera razón: con la tormenta que se avecinaba, lo más seguro era que Dorothy se hubiese marchado a casa esa noche. Sopesé mis opciones y me decidí por una empanada de pollo de las provisiones de la cárcel. Perro me siguió mientras yo rebuscaba en la pequeña nevera y sacaba el congelado del día. No teníamos ningún ocupante en ese momento, así que me llevé el envase metálico humeante hasta la celda número uno y me senté en el catre con una lata de té frío. Perro se echó junto a la puerta y se quedó mirándome. Le había enseñado que pedir no estaba mal si se hacía a más de dos metros de distancia.
No había ventanas, así que podía ignorar la nieve que se iba amontonando en el exterior, pero el teléfono comenzó a sonar y no pude desentenderme. Dejé mi empanada de pollo encima del catre y cogí el teléfono que había en la pared de la cocina.
–Oficina del sheriff del condado de Absaroka.
–¿Hablo con el puto sheriff?
Reconocí la voz.
–Puede.
–Bueno, si no eres tú, dile que será mejor que alguien vaya a buscar a ese subnormal hijo de perra para decirle que mueva el culo hasta aquí. ¡No tengo toda la noche! –colgaron el auricular al otro lado de la línea con gran estrépito y el teléfono enmudeció. Yo permanecí de pie oyendo cómo devoraban mi empanada.
Le había pedido a Lucian que trabajara con nosotros como telefonista a tiempo parcial los fines de semana y creo que disfrutaba con ello, pero yo era la última persona sobre la tierra a la que se lo diría. Volvía loco al resto del personal, pero a Perro le gustaba y a mí también. Cogí el envase metálico y lo tiré a la basura junto con el tenedor de plástico y la lata vacía. Me dirigí a mi despacho para coger el abrigo. Perro me siguió.
Vic tenía razón. Cuando salimos de la oficina, estaba nevando con tanta intensidad que no se veía el juzgado, un edificio que estaba al otro lado de la calle. Entrecerré los ojos para evitar la punzada de los copos, me calé el sombrero y tomé como referencia el vago halo de las farolas arqueadas que se distinguían a lo lejos, en Main Street. Solo había un coche y estaba aparcado entre La Abeja Hacendosa y la tienda de deportes. Perro se detuvo junto a la camioneta y encaró el viento conmigo. Abrí la puerta y lo observé subirse al coche y pasarse al asiento del acompañante. Se giró y me miró, como esperando a que yo también montara, pero yo me volví para observar el coche aparcado. Él se estiró en el asiento y se dispuso a echarse una siestecita, pues sabía perfectamente lo que iba a hacer antes de que yo mismo lo hiciera.
Bajé caminando por la ligera pendiente hasta llegar al vehículo aparcado, con cuidado para no escurrirme, me incliné hacia delante y aparté la nieve de la matrícula delantera de aquel coche marrón, parte Oldsmobile y parte Buick: matrícula del estado, condado 2, Cheyenne. Miré las fachadas de los establecimientos a mi alrededor, pero el único que mostraba una mínima señal de actividad era el hotel Euskadi, donde los rótulos de cerveza Rainier y Grain Belt parpadeaban suavemente en las dos ventanas diminutas.
Con la excepción de los adornos de Navidad, el bar del Euskadi no había cambiado mucho desde que Lucian me contratara hacía ya la tira de años. El jukebox todavía estaba allí y sonaba una versión irónica e inocente de Let it snow, let it snow, let it snow, de Sinatra. La barra del bar, de madera nudosa y recargada, estaba situada a la derecha del local, donde había un espejo antiguo de mercurio, manchado y decadente, testigo de la gloria de épocas pasadas, en el que se reflejaba una rubia sentada a la barra.
Me eché el sombrero hacia atrás con una teatralidad digna de Dashiell Hammett y sentí cómo un reguero de nieve derretida recorría mis omóplatos y mi chaquetón de piel de borrego. No fue una de mis mejores entradas, no.
–Hola, sheriff –Jerry Aranzadi continuaba siendo el barman a tiempo completo. Era un hombre menudo, de espalda encorvada y gafas de montura oscura. Antes de que pudiera detenerlo, sus hombros estrechos se arquearon para rebuscar en el frigorífico y le quitó la chapa a una cerveza Reindeer. Deseé que mis gustos fueran un poco más exóticos–. ¿Qué le trae por aquí en una noche como esta?
Me senté algunos taburetes más allá mientras Jerry colocaba una servilleta de papel sobre la barra junto a mi cerveza. Se sabía todas mis costumbres, incluso la de evitar los vasos.
–Es noche de ajedrez.
Le pegué un trago a la cerveza. Ella no me miró, parecía absorta en lo que parecía un café irlandés. Jerry dio unos golpe–citos suaves junto a su taza para atraer su atención.
–Señorita Watson, este es nuestro sheriff, Walter Longmire.
Siempre trato de quedarme con la primera impresión que me produce una persona. Normalmente es un gesto, pero en ella era su energía, un dinamismo que ni la edad, ni el cansancio, ni el alcohol podían esconder.
Después me di cuenta de que era sencillamente preciosa, con una mirada franca y azul y unos labios bien definidos.
–Sheriff, Maggie Watson. Apuesto a que no eres capaz de adivinar cómo se gana la vida.
–La señorita Watson trabaja para el estado –eché un trago y volví a mirarlos. Disfruté enormemente viendo cómo aquellos grandes ojos azules se abrían e iban de Jerry a mí. Supuse que tendría entre cuarenta y cinco y cincuenta años, que le iban los deportes al aire libre y que siempre había sido guapa de cara, un rostro curtido por los elementos hasta alcanzar la perfección. Tenía una complexión atlética, probablemente practicara esquí–. Lo sé por la matrícula del coche de ahí fuera. Elemental mi querida... –la mujer entornó los ojos–. Apuesto a que te gustaría tener una moneda de cinco centavos por cada persona que te dice eso.
–Imagínate –Maggie Watson también tenía una voz bonita. Era suave, pero además poderosa, con un ligero acento sureño–. Departamento del Tesoro Estatal –sonrió con un gesto travieso y le dio un elegante sorbo a su café–. Soy jefa de proyectos de bienes no reclamados.
Era su turno de jactarse.
–No se ven muchos por aquí –asentí y miré en dirección a Jerry–. Creo que jamás nos ha visitado nadie de ese departamento.
Me respondió con una risa melódica pero breve.
–Me dedico a devolver los contenidos de las cajas de seguridad abandonadas a sus dueños o a sus legítimos herederos –depositó la taza en la barra y me lanzó una mirada afilada–. O al menos, eso hacía antes, hasta que me quedé atrapada aquí.
Me lo pensé un momento, luego sentí la llamada del deber y apoyé la cerveza casi intacta en la barra.
–Dame las llaves, pondré tu coche en marcha. Creo que podremos conseguirte alguna habitación si nos movemos ya. Los moteles se ponen hasta arriba cuando el tiempo está así –traté de pagarle a Jerry, pero él me disuadió con un gesto de la mano.
De vuelta a la camioneta, Perro me saludó con un bostezo terrorífico, confirmando así mis sospechas acerca de su preocupación por mi bienestar cuando me marchaba. Aparté la nieve que se había acumulado con el limpiaparabrisas y encendí las luces del techo. Siempre me embargaba una ligera tristeza con esas luces: demasiados cinturones sin abrochar, demasiadas ruedas lisas. Me situé delante de su coche, saqué la pala más larga de debajo de mi asiento y aparté la mayor parte de la nieve de su vehículo. Una hora más y el coche se habría convertido en un añadido permanente a la calle. Ella llegó corriendo y se metió en el vehículo. Era más alta de lo que pensaba, o quizá no se hundía en la nieve de la misma forma que yo.
–Sígueme y conduce pisando mis rodadas, ¿de acuerdo?
Ella asintió y yo cerré la puerta.
Me siguió colina arriba tras hacer diligentemente el cambio de sentido prohibido. Rodeamos el juzgado y nos abrimos paso en dirección a las montañas. El resplandor rojo del rótulo de neón del motel Log Cabin no quedaba lejos y, si las cosas se ponían feas de verdad, siempre podría ir caminando desde allí a los bancos del pueblo. Detuve la camioneta junto a la recepción y me apeé, ignorando el letrero de «completo». La escolté hasta el porche y pulsé el timbre en el interfono, la situé un poco más cerca del edificio y bloqueé cuanto pude el viento con mi espalda. Aquella mujer olía realmente bien. Nadie respondía al timbre, así que volví a pulsar el botón, esa vez sin despegar el dedo. Un momento después, una voz enfadada nos chilló a través del interfono de plástico amarillento:
–¡Está completo! ¿Es que no sabes leer? –sin mediar más palabra, un individuo demacrado con una bata de cuadros escoceses raída apareció en el mostrador del diminuto vestíbulo y abrió la puerta–. Dios, Walt, ¿qué estás haciendo aquí con la que está cayendo?
Conduje a Maggie al interior antes de entrar.
–Esta dama necesita una habitación.
Cogí la llave que Erma, la mujer de Willis, me tendía y caminé penosamente entre la nieve para encender las luces y la calefacción de una de las cabañas situadas al final del camino. Pronto sería un lugar confortable, pero, como le advertí, la temperatura no subiría de los cinco grados por lo menos en veinte minutos.
–No sé cómo agradecértelo.
–Bueno, si llegas a encontrar una Declaración de la Independencia en alguna de esas cajas...
–Eso lo dudo, pero podría invitarte a comer.
El viaje hasta la residencia de ancianos de Durant no me llevó demasiado tiempo, solo tuve que dar marcha atrás un par de manzanas. Cuando llegué, había una ambulancia junto a la entrada principal, algo que, lejos de ser una novedad en ese lugar, no dejaba de ser un tanto inquietante. Las puertas estaban cerradas, pero el vehículo estaba en marcha y las luces ambarinas trazaban formas fantasmagóricas que recorrían velozmente la superficie de ladrillo. Empujé las puertas del edificio y casi me echa para atrás la voz de Fred Waring and the Pennsylvanians cantando Ring those Christmas bells a un volumen atronador. La mayoría de los residentes de la residencia estaban más sordos que una tapia. Perro me siguió. Mientras pasábamos junto al árbol de Navidad que habían plantado tras el mostrador de recepción desierto y girábamos por el pasillo que conducía a la habitación 32, me empezó a entrar una ligera sensación de pánico. Cuando nos aproximamos, vi que la puerta estaba entreabierta, así que apreté el paso. El lugar estaba vacío. El tablero de ajedrez estaba colocado sobre la mesa plegable y parecía que Lucian había dado ya buena cuenta de un vaso lleno de bourbon. Perro miró conmigo a nuestro alrededor y me siguió cuando abandoné rápidamente la habitación, desandando el camino hasta el mostrador de la entrada.
The Pennsylvanians todavía sonaban cuando fui a doblar la esquina. Vi la ambulancia que se marchaba con el rabillo del ojo, pero lo que captó mi atención fue el celador vestido de blanco. El tipo con el mejor gancho del estado lo tenía agarrado contra la pared.
Me aproximé pasando directamente tras el mostrador, lo que resultó ser un error, puesto que mis piernas se enredaron con Perro, enganché el cable de las luces del árbol con la culata de mi 45 y, al arrancarlo de la pared, provoqué una explosión de brillos navideños.
Necesité las dos manos y todo mi peso para poder hacer palanca con la mano de Lucian y liberar al celador medio asfixiado, que resultó ser Joe Lesky.
–Bueno, ya era hora, joder –Lucian se apartó de mí, se dejó caer en la pared contraria y luego se levantó ayudándose de los brazos; se quedó mirando a Joe, que en ese momento tosía y se masajeaba el cuello, mientras Perro, que había escapado sin un rasguño, continuaba ladrando.
–¡Cállate! –Perro paró, se aproximó y se sentó junto a Lucian como si nada hubiera ocurrido. Yo no iba a perdonarlo tan fácilmente. Me quité el árbol de encima.
–¿Qué cojones está pasando aquí?
La pregunta iba dirigida sobre todo a Lucian, pero, después de un ataque de tos, Joe fue el primero en responder.
–El señor Connally estaba interfiriendo en el transporte de una paciente fallecida –tosió un poco más y se apoyó contra la pared opuesta.
–Quiero que acordonen la habitación que está junto a la mía, se trata de la escena del crimen, y también que se realice de inmediato una autopsia completa.
Me quedé mirándolo fijamente mientras él contemplaba el árbol maltrecho que yacía entre los dos.
–Lucian, ¿has perdido el juicio?
Un mal momento para que Joe hablara, pero no era consciente de ello.
–Sheriff, le estaba explicando al señor Connally que no podemos retener el cuerpo de un fallecido sin el permiso de un familiar.
Lucian no levantó la vista del árbol.
–Pues ya lo tienes.
Desenredé el cable de lucecitas de mi pistolera y, por si los renos, le di al árbol una última patada.
–Lucian, no puedes hacerlo.
Levantó sus ojos oscuros despacio, y fue como si el mundo desapareciera.
–No tan deprisa –pareció envejecer justo entonces, un anciano pequeño y cansado, como nunca lo había visto. Sus ojos regresaron donde las luces extintas del árbol.
–Era mi mujer.
2
La habitación número 42 de la residencia de ancianos de Durant estaba cerrada con llave y el cuerpo de Mari Baroja se encontraba esperando al forense de la División de Investigación Criminal.
En la habitación número 32, dos viejos viudos se sentaban frente a un tablero de ajedrez relegado, con la mirada perdida en el vacío, una estampa tan dickensiana que podría haberse tratado de una ilustración de Phiz. La concavidad del fondo de la botella de doce años de Pappy Van Winkle's Kentucky Straight Bourbon sobresalía como una isla en medio de un recogido mar dorado: una tormenta que se forma en una botella, un relámpago contenido o un genio encerrado.
Perro ya se había dormido en el único sofá al que estaba autorizado a subirse. Yo confiaba en que el grueso cristal se separase del fondo de la botella y flotara hasta la superficie. Quizá esperaba que navegase por el largo cuello hasta el exterior y que bailase por la habitación; después de todo, estábamos en la época de los milagros. Quizá fuera eso lo que esperara, un milagro, algo que nos diera un empujoncito y nos liberase, como el fondo de la botella, algo que me permitiera acercarme al rey negro que aguardaba al otro lado del campo de batalla, un hombre al que, hasta esa noche, creía conocer.
–Como no hables o no te muevas me voy a quedar dormido.
No se movió.
–Duérmete entonces.
Mi apertura había sido una defensa india de la reina, variación Petrosian, una jugada que, de prolongarse, requería pericia y determinación, cualidades de las que yo carecía, pero a Lucian le gustaba elucubrar sobre ella cuando a mí me daba por probar.
Sin darme cuenta me quedé dormido. El sillón era mullido y cómodo, la habitación estaba en penumbra y calentita, quizá me sentía protegido por aquellos ojos negros que reflejaban el parpadeo de las estúpidas lucecitas. Aquellos ojos no escrutaban la oscuridad tras las ventanas de doble acristalamiento, miraban más allá, a un lugar que yo desconocía. Esa noche nada nos sorprendería ni nada se le escaparía a esos ojos, esa noche nada podría con un rey un tanto trastornado.
Debí de quedarme dormido más tiempo del que creía. No recuerdo haberme despertado y quizá es eso lo que él pretendía cuando empezó a contarme su historia mientras dormía. Recuerdo que su voz me llegó grave y firme, como si procediera de algún lugar lejano.
–Fue después de la guerra. Su familia era de origen vasco, venían de Swayback. Eran cuatro hermanos varones –se detuvo para tomar otro trago de bourbon–. Por Dios, tendrías que haberla visto. Recuerdo que estaba mirando por encima del Dodge del 39 de Charlie Floyde cuando la vi salir al porche. Tenía la melena negra y espesa como la crin de un caballo –se detuvo saboreando el recuerdo; el único sonido que se oía en la estancia de Lucian era el de la calefacción. Sus dos habitaciones no se diferenciaban de las demás en la disposición, pero estas tenían el estilo y el aplomo que les conferían los muebles de la familia Connally. Me removí en el sillón, demasiado relleno de crin de caballo, y esperé.
–Era verano y solo llevaba puesto un vestidito azul marino con lunares pequeños. Se le ajustaba al cuerpo con el viento –le llevó un momento retomar el hilo–. Era la cosa más salvaje y hermosa que había visto en toda mi vida. El pelo, los dientes... Nos estuvimos viendo todo el verano antes de que su padre intentara que rompiéramos en otoño. Querían enviarla lejos con unos parientes para separarnos al uno del otro, pero ya era demasiado tarde.
Lo miré y la noche que poblaba mi cabeza se hizo más sombría.
–Temblábamos nada más tocarnos. Tenía la piel más hermosa que había visto nunca, noche tras noche me maravillaba. No era como las chicas americanas, ella era callada. Solo hablaba si alguien le dirigía antes la palabra. Respuestas breves y suaves... Era vasca. Sabía que parte de ella era inalcanzable para mí y que siempre lo sería. Quizá ella también lo supiera –Lucian se quedó mirando fijamente el tablero–. Los vascos tienen un viejo dicho: «Una vida sin amigos acarrea una muerte solitaria» –suspiró–. Nos escapamos juntos, llegamos hasta Miles City y sacamos a un juez de paz de su campo de heno para que viniera a casarnos –soltó una risotada–. Su mujer tocaba un piano de pedales y él estaba allí de pie leyendo los votos con unas botas de goma sucias de haber pisado mierda –echó otro trago y yo oí el tintineo del hielo en su vaso–. Nos pillaron un poco más al norte. Fueron su padre y sus tres tíos vascos –se detuvo de nuevo, y entonces me di cuenta de que había abierto los ojos y que Lucian me estaba observando–. Se armó un jaleo de mil pares de cojones –extendió un brazo, me cogió la mano y después se la llevó debajo de su sombrero, para que palpase una antigua fractura que iba desde la coronilla hasta detrás de la oreja izquierda. Me soltó y volvió a calarse el sombrero–. Al final, uno de los tíos regresó con una barreta.
Que yo supiera, había sufrido dos encontronazos con los vascos, ese y el que había tenido con unos contrabandistas de alcohol, cuando perdió la pierna.
–¿La enviaron lejos?
Se hurgó algo que tenía entre los dientes o quizá su mandíbula todavía buscaba la revancha.
–Anularon nuestro matrimonio y la casaron con otro –se acodó en el brazo de su sillón de cuero repujado y encajó la barbilla en la palma de la mano–. De vez en cuando veía a su padre y a sus tíos en el pueblo, incluso después de convertirme en el sheriff. Nunca me dirigían la palabra y yo les respondía con la misma moneda.
–¿Cuándo volviste a verla de nuevo? –le llevó un rato responder, me daba la sensación de que estaba preguntando más de lo que Lucian en realidad quería, pero ya daba lo mismo: cuando precinté la habitación 42 y obligué a los de la ambulancia a que la depositaran en el hospital de Durant, la historia había pasado a convertirse en algo oficial.
Lucian estaba contemplando su reflejo oscuro en la superficie del cristal.
–Hará un año, un amigo me contó que había una mujer en la otra ala que había preguntado por mí, una mujer nueva. Fui hasta allí y era ella.
–Debió de ser todo un choque emocional.
–Hummm... Tenía una casita en Powder Junction. Supongo que allí era donde había estado viviendo.
Me adelanté un poco hasta el borde de la silla.
–Lucian, ¿por qué he tenido que precintar su habitación y por qué la tengo encima de una mesa en el hospital? –sus ojos fueron hasta mí y me mantuvo la mirada–. Todo lo que digo es que el marido ausente de un matrimonio anulado que duró unas tres horas hará más de cincuenta años difícilmente se puede considerar el familiar más cercano –me pasé la mano por la cara, en un intento de alisarme la barba, y continué mirándolo–. Lucian, tienes que darme algo para que pueda continuar antes de que los hijos y los nietos se presenten aquí y hagan de mi vida un infierno.
Esperé.
–Tienes que darme algo más para poder trabajar.
–¿No te fías de mí?
Lo dejé estar un rato. No se estaba comportando de forma razonable y quizá le costara unos momentos darse cuenta. Repasé el historial de Lucian y aquel arrebato y todo lo que encontré fue miedo a lo desconocido y frustración con la sociedad y con el sistema, mezclados con un ingrediente que nunca antes había relacionado con él: el amor. Lucian enamorado, algo difícil de imaginar.
Sus ojos volvieron a buscar el exterior e intuí que tras ellos se ocultaba un ápice de vergüenza.
–Dile al forense de la división que le practique un examen general, luego regresa aquí y te contaré algo más.
Cuando volví al mostrador de la entrada habían vuelto a colocar el árbol en su sitio original. Le faltaban algunos adornos y me fijé en que las luces no funcionaban. Ahora sonaba Nat King Cole cantando en alemán, proporcionándole a aquel lugar el regusto internacional que tanto necesitaba.
Supuse que Joe Lesky era una de esas personas que se ocupan de paliar las miserias humanas, esas que hacen todo lo que está en sus manos por mejorar la vida de los demás. Joe tendría más o menos la misma edad que yo y el pelo y los ojos oscuros, como si tuviera algo de sangre india, pero todo ese tiempo que había pasado volcado en los demás debía de haberle pasado factura.
Me apoyé en el mostrador y Perro se sentó a mis pies. Volví la vista atrás, en dirección al árbol.
–¿Qué tal está el paciente?
Él se reclinó en la silla y miró la pobre conífera por encima del hombro. Algunas de las ramas parecían apuntar hacia un avión que la estuviera sobrevolando.
–No creo que se haya perdido ningún tesoro, pero todavía no he conseguido que las luces funcionen.
–¿No tendrás por casualidad el expediente de la señora Baroja? –Joe deslizó una carpeta por el mostrador hasta donde yo estaba./p>
–Lo he sacado para los de emergencias.
–¿No vas a discutir?
–Eres el sheriff.
–La gente suele discutir conmigo precisamente por ese motivo.
Con la llegada de las técnicas modernas de reanimación cardiorrespiratoria, trasplantes de órganos y sistemas de respiración artificiales, el cerebro jugaba con ventaja sobre el corazón y los pulmones. En un acuerdo sin precedentes entre abogados y médicos, el indicador definitivo del azote de la Parca tiene lugar cuando todas las funciones cerebrales han cesado de manera irreversible, es decir, cuando se produce la muerte cerebral.
Para Mari Baroja, las campanas tañeron a las 22:43:12. Fue atendida por Chris Wyatt y Cathi Kindt, el personal de urgencias de la ambulancia. Se le practicaron seis intentos de reanimación, lo habitual en este tipo de incidentes, y se notificó por radio al hospital un código 99. Wyatt empuñó los desfibriladores eléctricos y el cuerpo de la mujer se arqueó cinco veces más, como la cabeza de una res empecinada en un rodeo. Después cancelaron el código y cancelaron a Mari Baroja.
–Lo siento, sheriff.
Miré a Joe por debajo del expediente.
–¿Hummm...?
–¿Conocía a la señora Baroja?
–No –me froté los ojos secos–. No, no la conocía.
–Ahora está en un lugar mejor.
Asentí. –¿Y tú?
–¿Y yo...?
–¿Conocías a la señora Baroja?
Se quedó pensando un momento.
–En realidad, no. Creo que era una mujer muy tranquila. La mayoría de nuestros residentes están dormidos cuando estoy yo de turno.
Sonreí un poco, resistiéndome a lo de un lugar mejor.
–Conoces a Lucian, ¿verdad?
Se frotó el cuello y se encogió de hombros.
–Todo el mundo conoce al señor Connally, es toda una leyenda.
Volví al expediente.
–Quizá la señora Baroja también fuera una leyenda –cerré la carpeta y se la devolví–. ¿Podrías hacer algunas copias de esto? Así te ahorraré el acoso oficial dentro de un rato.
–Claro.
–¿Quién la encontró?
–Jennifer Felson. La señora Baroja debió de pulsar el timbre de su habitación para llamar a la enfermera.
–¿La visitó alguien más anoche?
Estaba a punto de marcharse con el expediente pero se detuvo para indicarme:
–No estoy seguro, pero puede comprobarlo en el registro de visitas.