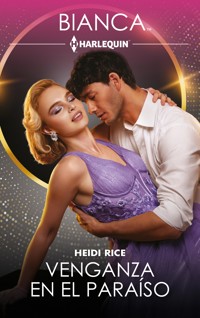2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Maxim Durand es el nombre que se hallaba en boca de todos, pero él a su vez solo tenía un nombre en la suya: ¡Cara Evans! No podía creerse que una simple ama de llaves hubiera heredado su viñedo, pero enfrentarse a aquella belleza inglesa no iba a ser fácil. La inocente Cara no dudaba de que Maxim era sinónimo de problemas, ¡y que quedaba completamente fuera de su alcance! Desde luego, no estaba dispuesta a entregarle su nuevo hogar en bandeja de plata. Pero, cuando el deseo explotó entre ambos, Cara tuvo que preguntarse qué era lo que de verdad quería él: ¿la herencia que por derecho le correspondía… o a ella?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Heidi Rice
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una noche con el ama de llaves, n.º 2881 - octubre 2021
Título original: A Forbidden Night with the Housekeeper
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-202-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CARA permanecía de pie junto a la tumba, escuchando el panegírico en francés del sacerdote y contemplando las hectáreas de viñedo de Durand Corporationque se extendían por la colina como un patchwork.
No lo entendía todo porque su francés no era perfecto, pero se sentía triste y aturdida por el fallecimiento de su jefe, Pierre de la Mare, dueño de la pequeña viña en la que estaban. Bueno, no era solo su jefe, sino su marido, aunque le resultaba ridículo llamarlo así. Por su edad podría haber sido su abuelo, y solo llevaban casados tres días cuando falleció. Ahora, era su viuda.
«Cásate conmigo, Cara. Ten compasión de un viejo que no quiere morir solo».
El pequeño grupo que componían los amigos y asociados de Pierre la miraban mientras ella contemplaba cómo el sol se escondía tras la cresta de la colina, y podía oír sus pensamientos: cazafortunas, oportunista, zorra.
Pero ni así iban a lograr que se sintiera culpable por haber aceptado la proposición de Pierre. Él le había dicho que el viñedo tendría que venderse, de modo que lo único que iba a recibir tras su breve matrimonio era un pequeño legado recogido en su testamento y que cubriría los salarios que le adeudaba y que no había podido pagarle.
En los últimos tiempos, había sido más una cuidadora que un ama de llaves: lo bañaba, le daba de comer, lo ayudaba a vestirse y, cada mañana, lo sentaba en la silla de ruedas y lo llevaba a contemplar sus amadas vides. Por la tarde, mantenían conversaciones interminables sobre lo humano y lo divino: desde Simone Signoret, su estrella del cine francés favorita, a las últimas noticias sobre Maxim Durand, el magnate dueño de las tierras que rodeaban el viñedo de Pierre, mucho más pequeño; un hombre que, según él, llevaba años intentando sacarlo del negocio.
Había sido su compañera, su amiga. Su relación nunca había sido sexual, aunque jamás permitiría que Pierre sintiera la humillación de que los demás se enterasen. Habían llegado a un acuerdo: si se casaba con él, podría pagarle tras su muerte los salarios que le adeudaba, y ella necesitaba ese dinero para poder asentarse después en algún lugar.
El dolor de la pérdida y el que provocaba la ansiedad le contrajeron el pecho. Iba a echarle mucho de menos, pero aún más añoraría La Maison de la Lune, la casa que había llegado a ser su hogar. Había pasado en aquella granja decrépita los últimos once meses, frotando los suelos de piedra hasta hacerlos brillar, limpiando el polvo de los muebles ajados, aprendiendo a manejar la temperamental lavadora, sembrando un huerto para reducir gastos.
Era la primera vez que permanecía tanto tiempo en el mismo sitio; la primera que se sentía tan segura y a gusto, y le dolía más que nunca saber que tendría que marcharse de allí en breve.
Suspiró. Ya debería estar acostumbrada. ¿Por qué entonces le resultaba tal difícil aquella vez? ¿Sería porque se estaba haciendo mayor? Había cumplido veintiuno dos semanas atrás. Entornó los ojos al ver un monovolumen negro acercándose por la pista de tierra que conducía al cementerio de la familia. Otro conocido de Pierre dispuesto a juzgarla, seguro.
Pero cuando el coche se detuvo, reparó en que el logo de Durand iba impreso en el costado del Jeep. Un hombre alto y fuerte, vestido con vaqueros desgastados y una holgada camiseta blanca se bajó de él. Lo reconoció de inmediato, aunque no se conocían y nunca lo había visto así vestido. Solo con esmoquin y trajes de diseño, en fotos en la red y en las revistas. Maxim Durand, el millonario vecino de Pierre. Y el soltero más codiciado de Francia, según Paris Match.
¿Qué narices hacía el rival de Pierre en su funeral? Su jefe hablaba de él con frecuencia, pero siempre con desprecio y una inquina sorprendente. Ella quería a Pierre, que siempre había sido encantador y paternal con ella, pero su odio hacia Durand mostraba un lado suyo que nunca había llegado a comprender. Cada vez que tenían algún problema en el viñedo, ya fuera un pequeño incendio, una inundación primaveral, la marcha de algún empleado, culpaba a Durand, como si fuera personalmente responsable de cuanto había salido mal a lo largo de los años. Ella intentaba no dar alas a ese odio, a pesar de que era cierto que la Durand Corporation había comprado toda la tierra que rodeaba a la finca De la Mare, pero nunca había intentado comprarle su pedazo de tierra a Pierre. Verlo allí le hizo preguntarse si no tendría razón. ¿Habría estado esperando su muerte para dar el asalto?
Durand cerró la puerta del Jeep y echó a andar sobre la tierra reseca hacia la tumba con una confianza suprema. Desde luego no parecía estar de luto.
Sintió que enrojecía al notar su mirada en ella, aun detrás de las gafas de aviador, examinando el vestido retro que había encontrado en el mercado el día anterior. Le quedaba un poco apretado, pero con su falda de vuelo, el talle marcado y el corte en forma de reloj de arena le pareció elegante. Ella nunca llevaba vestidos. Pierre decía que su uniforme de trabajo eran pantalones cortos y camiseta, pero aquel día había querido tener un aspecto elegante por él. Y aquel vestido lo lograba, o al menos eso pensaba, hasta que la mirada de Durand le abrasó la piel, haciendo que se sintiera insultada y excitada al mismo tiempo, más expuesta que elegante.
Pero no se dirigió a ella sino a Marcel Caron, el abogado de Pierre, a quien susurró algo al oído.
El sacerdote concluyó por fin y le hizo entrega de una pequeña pala, y se dio cuenta de lo que le apretaba el vestido al agacharse para cargarla con un poco de tierra.
–Dale un beso a Simone de mi parte –dijo en voz baja al dejar caer la tierra.
Esforzándose por contener la emoción que le agarrotaba la garganta, dio media vuelta y se alejó de las tumbas de los De la Mare para dirigirse colina abajo a La Maison de la Lune.
Oyó comentarios en voz baja al pasar por delante de algunas de las personas que habían acudido a despedirse de Pierre, pero nadie se le acercó.
Una vez Marcel le entregase el cheque del dinero que Pierre le había prometido, tenía que empezar a recoger sus cosas y a pensar en qué iba a hacer. No iba a tener mucho tiempo, sobre todo si Durand compraba la tierra. Exigiría que se marchase rápidamente, y quería estar preparada para que no la presionaran y la presencia de Durand allí, con su ropa de trabajo, daba a entender que no se iba a parar en ceremonias.
¿Dónde ir? ¿A París? ¿A Londres? ¿A Madrid, quizás? Nunca había estado en España.
Intentaba que aquella nueva aventura despertara su entusiasmo, pero lo único que sentía era cansancio. Y tristeza.
Decidió que no iba a hacer el equipaje aquella noche. Aquella noche iba a recordar a su amigo, a su esposo. Cuando Marcel se hubiera marchado, se sentaría en la terraza con una copa del magnífico tinto de Pierre a disfrutar del mágico atardecer en el viñedo del que se había enamorado. El viñedo que había llegado a ser un raro oasis de calma y serenidad en el caos de su vida nómada.
Sintió la mirada de Durand con la intensidad de un láser al pasar por delante de él para salir del cementerio, y una inquietante picazón de necesidad le erizó el vello del cuerpo, dejando un peso en su bajo vientre.
Durand era rico, un famoso seductor que exudaba un magnetismo animal que sería difícil de ignorar por cualquier mujer. Y en su caso aún más, dado que tenía muy poca experiencia con los hombres. Siendo niña de acogida, había aprendido a pasar desapercibida. Siempre era mejor que no repararan en ella si quería poder quedarse un poco más. Ya en la adolescencia, había sido un marimacho, decidida a huir del estereotipo de chica a la que nadie quería en busca de amor. Por Dios, si aún era virgen… gracias a su existencia sin raíces, una vez abandonó el programa de acogida, nunca había permanecido en un lugar el tiempo necesario para construir una relación significativa, aparte de con Pierre, claro. Pero Pierre, a pesar de su matrimonio de última hora, era cuarenta años mayor que ella y un hombre frágil, no una fuerza de la naturaleza en pleno apogeo.
Lo bueno era que no lo conocía en persona y que no iba a tener necesidad de conocerlo, de modo que aquella sensación tan… desconcertante, pasaría. A no mucho tardar, Durand sería el propietario del viñedo de doscientos años de antigüedad que producía los mejores caldos de la región, y de la hermosa y vieja casa de piedra que había sido su primer hogar.
Pero aquella noche, las viñas y La Maison de la Lune eran suyas, y no necesitaba el permiso de Durand ni de ningún otro para disfrutarlas.
–¿Cuándo estará la finca en el mercado? –preguntó Maxim Durand al abogado de Pierre de la Mare mientras veía cómo la chica, el ama de llaves, la enfermera o cuidadora o lo que diablos fuera, pasaba de largo sin tan siquiera mirarlo.
Sus curvas se movían sinuosas en aquel vestido vintage, mientras que el sol rojizo de la tarde arrancaba destellos dorados al pelo rubio que se había recogido en un moño despeinado. Alguien le había dicho que el viejo se había buscado un ama de llaves, y se esperaba que fuera joven y guapa, pero no tanto como para poder ser su nieta. ¿Cuántos años tendría? Veintipocos. Unos diez menos que él. Y cuarenta menos que De la Mare.
¿Es que el viejo no conocía la vergüenza?
A pesar de su aparente juventud, estaba convencido de que le había prestado algo más que ayuda. Seguro que De la Mare se la habría metido en la cama, como había hecho con tantas otras. Además, parecía su tipo. Caliente y fácil.
Pero un pulso de deseo y un respeto a regañadientes fue lo que experimentó, en lugar del desprecio que habría preferido, al verla salir del cementerio manteniendo la cabeza bien alta.
¿Qué tenía aquella mujer para haberlo cautivado nada más verla? Puede que fuese el rubor que le había teñido las mejillas cuando le miró los pechos que aquel vestido tan ajustado revelaba. O quizás fuera porque no había estado con ninguna mujer desde hacía tres meses. O por el cansancio, después de haberse levantado antes del amanecer. Fuera cual fuese la razón, no le gustaba. Ahora que De la Mare había muerto por fin, estaba decidido a reclamar lo que era suyo por derecho, y no iba a dejarse distraer por las sobras que había dejado.
–Su premura es un poco impropia, señor Durand –contestó el abogado–. Monsieur De la Mare ha fallecido hace apenas unos días.
–Esto son negocios. No hay nada personal –mintió sin dificultad–. Quiero estar informado en cuanto se ponga en venta la propiedad.
Ya había esperado bastante para hacerse con ella. No había querido negociar con el viejo bastardo, pero se aseguró de que nadie intentase comprársela mientras vivía.
–No es tan sencillo. Esta noche nos reuniremos en La Maison de la Lune para dar lectura al testamento. De hecho, me alegro de que esté usted aquí, porque así no tengo que convocarle. Monsieur De la Mare pidió su asistencia.
–¿Qué?
Maxim centró su atención en el abogado. De todos modos, la chica ya se había ido, e intentó ocultar la sorpresa y la absurda esperanza. Sabía que no habría nada para él en aquel testamento.
–Monsieur De la Mare pidió su comparecencia dos días antes de fallecer, antes de redactar su testamento.
–¿Por qué ha hecho testamento? No tenía nada más que deudas, y ningún heredero al que dejárselas, según tengo entendido.
«O ninguno que él quisiera reconocer». Una bilis amarga le subió por la garganta, y tuvo que tragársela como tantas veces desde que era un crío y su madre lo ataba a la cama para impedir que saliera corriendo bosque través para llegar a La Maison de la Lune en un intento desesperado por ver al hombre que no quería verlo.
–¿No lo sabe? –preguntó el abogado, sorprendido.
–¿Qué? Ayer llegué de un viaje de negocios por Italia y he pasado en las viñas todo el día.
–Mademoiselle Evans, el ama de llaves de La Maison, y monsieur De la Mare se casaron hace tres días, y ahora ella es su viuda.
La amargura fue como un cuchillo que le clavaran en las tripas al ver el rostro de su madre en el recuerdo, frágil, exhausta, la mañana en que él dejó Burdeos con solo quince años, espoleado por la humillación y el ultraje.
–Merde –murmuró. Así que aquella zorrita inglesa no solo se había acostado con De la Mare, sino que había conseguido seducir al viejo bastardo para que hiciera lo que ninguna otra mujer había conseguido: que le pusiera una alianza en el dedo.
Capítulo 2
MADAME De la Mare, gracias por recibirnos en un momento tan difícil.
¿Recibirnos?
Cara saludó con una inclinación de cabeza al abogado de Pierre en la puerta de la casa, una hora después del funeral.
–Me alegro de verlo, Marcel. ¿Viene… alguien más?
En aquel mismo instante, el coche que había visto en el cementerio se detuvo allí, y Maxim Durand bajó de él.
Había dejado los vaqueros y la camiseta desaliñada y llevaba unos pantalones de diseño y una camisa blanca de lino remangada. Traía el pelo oscuro mojado, como si acabara de ducharse y afeitarse, pero seguía pareciendo indómito e intimidante.
Tampoco llevaba gafas de sol, con lo que su mirada era todavía más devastadora que cuando en el cementerio la miró de arriba abajo. Menos mal que ya no llevaba aquel vestido tan sugerente, aunque deseó haberse puesto algo más formal que los pantalones cortos y la fina camisola de algodón que llevaba. Marcel iba con relativa frecuencia por allí, en particular en las últimas semanas, para ver a Pierre, pero Durand no era un amigo, o siquiera un conocido.
–Bon soir, madame De la Mare. Marcel me ha pedido que asista, siguiendo la voluntad de su marido –la saludó, con apenas una leve inclinación de cabeza.
Cara contuvo un estremecimiento de inquietud, y la sensación que le provocaba y que se había negado a desaparecer.
En el cementerio no se había dado cuenta de lo grande que era. De tan anchos que eran sus hombros, bloqueaban la luz del final del atardecer. Apenas le llegaba al cuello.
¿Por qué habría querido Pierre que estuviera presente? No tenía sentido. El testamento era solo una formalidad, una oportunidad de pagarle los salarios que le debía, ¿no? ¿Es que Durand ya había comprado la propiedad? ¿Sería posible? ¿Tendría que abandonar la casa aquella misma noche? ¿Y por qué no podía controlar aquella sensación líquida que partía de lo más hondo del cuerpo? Aquello era peor que verle de lejos en el cementerio. De cerca, Maxim Durand era una fuerza de la naturaleza, y parecía haberse hecho con el control de sus sentidos.
No quería invitarlo a pasar a su casa, a su santuario, pero teniéndolos allí, en la puerta, no tenía opción, y volvió a sentirse indefensa como cuando era niña y le decían que iba a tener que irse con una nueva familia.
–Ya… por favor, pasen.
Las pisadas de Durand sonaron en el suelo de piedra de la granja, y un perfume caro a sándalo se mezcló con el aroma salado que ya llenaba sus sentidos. Se hizo a un lado sintiéndose como Caperucita Roja asaltada por el lobo.
Sin esperar a que se lo ofreciera, o a que le diera cualquier otra explicación, le vio seguir pasillo adelante hasta el salón de las visitas que quedaba al fondo de la casa, donde Cara había dispuesto un almuerzo ligero para Marcel y ella.
El temblor de inquietud y un inexplicable calor se vieron aumentados por un golpe de ira. ¡Aquella no era todavía su casa! ¿Y cómo narices la conocía tan bien? ¿Acaso habría estado antes allí? Desde luego Pierre no se lo había mencionado en ningún momento.
Pierre estaba obsesionado con él, pero ella siempre había dado por sentado que se debía a que Durand Corporation llevaba años asfixiando las tierras de De la Mare, pero en aquel momento dudó. ¿Sería su enemistad por algo más personal? Otra razón más para desconfiar.
Durand se quedó plantado en mitad de la estancia, y su tamaño la hizo parecer pequeña. Estaba de espaldas a la mesa de carnicero hecha de bloques de madera en la que había dispuesto una pequeña variedad de quesos, una barra de pan y una bandeja de fruta, y le vio contemplar el viñedo a través de la ventana. El sol se había puesto hacía media hora, pero quedaba suficiente luz para ver aquellos troncos retorcidos y antiguos que eran el legado de De la Mare. Su postura era dominante, como si ya estuviese examinando su propiedad, pero al mismo tiempo se le veía tenso, casi como si fuera un tigre a punto de atacar.
Disimuló un estremecimiento echando mano a la jarra de vino que había dejado aireándose sobre la encimera.
–Pierre me pidió que sirviera el Montramere Premier Cru esta noche –dijo mientras sacaba una copa más de un armario.
–No se moleste en servirme a mí –oyó decir a Durand, brusco–. Prefiero no mezclar los negocios con el placer.
Si había tenido alguna duda de que la enemistad de Pierre y Durand fuera personal, aquellas palabras la despejaron por completo.
–Muy bien, monsieur Durand –contestó, sirviendo solo dos copas, y se llevó la suya a los labios fingiendo una calma que no sentía–. A la salud de Pierre –añadió–. Y a la de los vinos De la Mare.
Durand no alteró sus facciones ni lo más mínimo, pero vio que un músculo le temblaba en la mandíbula.
–Aux vignes, mais pas à l’homme –le oyó decir.
Es posible que pensara que ella no le iba a entender, pero no fue a sí. «Por las viñas, pero no por el hombre».
–Por Pierre –intervino el abogado, alzando su copa sin hacer caso del comentario de Durand. O intentaba rebajar la tensión, o estaba sordo–. Magnifique –lo alabó nada más probarlo, y señaló las sillas junto a la mesa–. Sentémonos –dijo–, y disfrutemos de lo que madame De la Mare tenía dispuesto antes de proceder con los detalles del testamento de monsieur De la Mare.
–Yo no quiero sentarme –anunció Durand–, ni comer. Quiero terminar con esto cuanto antes.
El abogado asintió y sacó un ordenador de su maletín.
Cara se sentó frente a él, decidida a ignorar a Durand, aunque estaba de acuerdo con él en una cosa: quería acabar con aquello ya, tan rápidamente como fuera posible, para poder sacar a aquel hombre de su casa. Nunca se había sentido tan incómoda, desorientada y, al mismo tiempo, eufórica en presencia de ningún hombre, y no le gustaba. ¿Por qué no era capaz de controlar su respuesta ante Durand, más aun teniendo en cuenta el obvio desprecio que él sentía por ella?
Marcel invirtió unos interminables minutos escribiendo en el ordenador y sacando documentos de su maletín mientras Durand seguía de pie al otro lado de la estancia, como una sombra que se proyectase sobre todos sus recuerdos de Pierre.
Tomó un sorbo de aquel oloroso Pinot Noir mientras esperaban, sin importarle no ser capaz de percibir con toda su intensidad los matices de aquel caldo excepcional. En aquel momento, lo único que quería era olvidarse de Durand y de las extraña sensaciones que despertaba, además de saber si Pierre le había dejado lo bastante para poder sobrevivir al menos un mes mientras buscaba un trabajo nuevo.
–Para evitar extenderme mucho en los términos legales, voy a resumir lo principal –dijo Marcel, entregándole a ella una copia y ofreciéndole otra a Durand, que no se molestó en recogerla, y quedó sobre la mesa.
–Monsieur De la Mare ha legado la propiedad conocida con el nombre La Maison de la Lune y los viñedos circundantes De la Mare a su viuda. Por desgracia, sobre la propiedad pesan deudas considerables, y Pierre era consciente de que tendría que vender una parte o su totalidad, algo a lo que él no se oponía en absoluto, aunque sí quiso añadir una cláusula particular a ese respecto: