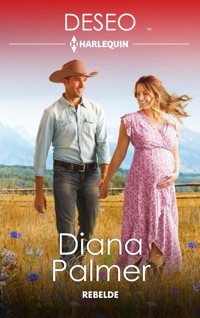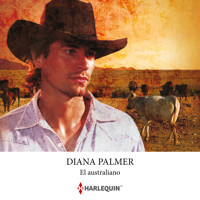4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tiffany Single
- Sprache: Spanisch
Aunque Pierce estaba fuera de su alcance, Brianne no podía imaginarse entregándose a ningún otro hombre y, menos aún, al socio corrupto de su padrastro. Obsesionado con Brianne desde su primer encuentro, Philippe Sabon no se detendría ante nada con tal de conseguirla. Cuando pidió su mano a su padrastro con la excusa de unir la riqueza de las dos familias, sólo la intervención de Pierce podría salvarla de un destino peor que la muerte...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1998 Diana Palmer. Todos los derechos reservados.
Una vez en París, Nº 13 - enero 2019
Título original: Once in Paris
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Publicado en español en 2000.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Tiffany son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1307-488-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Si te ha gustado este libro…
I
Una mujer de rojo, muy rubia y elegante, contemplaba La Mona Lisa junto a un hombre moreno mucho más alto mientras hacía un comentario ingenioso en francés. El hombre rió. Parecían tentados a quedarse unos momentos más ante el retrato, pero había una larga cola de turistas impacientes por ver la obra maestra de Da Vinci en el Louvre que expresaban sin reparos sus protestas por la espera. Uno de los visitantes dirigió una cámara con flash hacia el cuadro inmortal, que estaba situado detrás de varias lunas de cristal antibalas, hasta que un guardia lo divisó.
Brianne Martin, desde su posición ventajosa en un banco cercano, se interesaba tanto por los visitantes como por las obras de arte. Con sus pantalones cortos y camiseta sin mangas, los ojos verdes centelleantes, el pelo rubio recogido en una trenza y una mochila al hombro, parecía exactamente lo que era… una estudiante. Tenía prácticamente diecinueve años, y era alumna de una prestigiosa institución femenina de París. No se sentía muy integrada en su clase porque, al contrario que las demás estudiantes, no tenía antecedentes de riqueza y poder.
Sus padres pertenecían a la clase media, y sólo gracias al segundo matrimonio de su madre con el magnate del petróleo Kurt Brauer, había tenido la oportunidad de disfrutar de aquel estilo de vida lujoso. Tampoco había sido su elección. A Kurt Brauer no le agradaba su hijastra, y como su nueva esposa Eve estaba embarazada, quería perder de vista a Brianne. Un internado en París parecía la elección ideal.
A Brianne le había dolido que su madre no protestara.
–Te lo pasarás bien, querida –había dicho Eve en tono esperanzador, sonriendo–. Y tendrás dinero de sobra para gastar, ¿no te agrada la idea? Tu padre nunca ganó más del salario mínimo. No sentía deseo alguno de superarse.
Comentarios como aquél sólo sirvieron para empeorar la tensa relación entre Brianne y su madre menuda y rubia. Eve era una criatura dulce pero egoísta, siempre dispuesta a aprovechar la mejor oportunidad. Había perseguido a Brauer como un soldado en una campaña, incluido un sofisticado plan de ataque. Para sorpresa de Brianne, su madre se había casado y se había quedado embarazada apenas cinco meses después de la muerte de su adorado padre. De su pequeño pero acogedor apartamento en Atlanta, las mujeres Martin habían sido transplantadas a una mansión en Nassau, en las islas Bahamas.
Kurt Brauer era rico, aunque Brianne nunca había podido averiguar el origen exacto de sus ingresos. Al parecer, dirigía exploraciones de petróleo, pero por el despacho de Nassau que raras veces ocupaba, iban y venían hombres extraños y de aspecto temible. Tenía una casa en Nassau y chalés de playa en Barcelona y en la Riviera, y un yate para navegar de una a otra. Solía viajar en limusinas con chófer y gastarse cientos de dólares en comidas de restaurantes. Eve se hallaba en su elemento, adinerada por primera vez en su vida. Brianne se sentía desgraciada. Enseguida, Kurt vio en ella una amenaza y se libró de su hijastra.
Brianne contemplaba el Louvre con gran interés, como siempre. Había sido su refugio favorito desde su llegada a París, y estaba enamorada de aquel antiguo palacio. Acababa de sufrir una reforma a gran escala, y aunque algunos de los cambios no eran de su agrado, sobre todo las pirámides gigantescas de estructura moderna, le encantaban las exposiciones, y era lo bastante joven para no ocultar su entusiasmo por nuevos lugares y experiencias. Lo que carecía en sofisticación lo compensaba con alegría y espontaneidad.
Un hombre captó su atención. Estaba contemplando uno de los cuadros italianos, pero no con mucho entusiasmo. En realidad, no parecía verlo. Tenía los ojos sombríos y serenos y su rostro estaba muy tenso, contraído por el sufrimiento.
Le resultaba muy familiar. Tenía pelo grueso y ondulado con hilos plateados. Era alto, ancho de hombros y estrecho de caderas. Notó que sostenía un puro en la mano, aunque no estaba encendido. Tal vez supiera que no debía fumar entre aquellos tesoros tan preciados pero necesitara tener algo entre los dedos. Brianne solía comerse las uñas, sobre todo cuando estaba disgustada. Tal vez el puro le impidiera a él hacer lo mismo.
La idea le divirtió y sonrió. Parecía muy próspero. Llevaba una chaqueta de sport de color crema, pantalones blancos y camisa beis. Sin corbata. Tenía un delgado reloj de oro en la mano derecha y una alianza en el dedo anular izquierdo. Sostenía el puro con la mano izquierda, así que seguramente era zurdo.
Se volvió, y Brianne pudo ver su rostro amplio y bronceado. Tenía los labios firmes y delgados, la nariz corva y un hoyuelo en la barbilla. Las cejas eran espesas y negras, tan negras como sus ojos. Parecía fascinante… y familiar. Pero no recordaba por qué… ah, sí. Su padrastro había ofrecido un banquete después de la boda para algunos socios suyos y aquél hombre había estado presente. Era un pez gordo en la construcción. Hutton. Eso era. L. Pierce Hutton. Dirigía Construcciones Hutton, S.A., una compañía especializada en construir plataformas perforadoras de petróleo y rascacielos dotados de alta tecnología. Era un arquitecto de cierta relevancia, sobre todo en círculos ecológicos, y los políticos conservadores no le profesaban ninguna simpatía porque se oponía a los métodos negligentes de protección medioambiental.
Sí. Se acordaba de él. Su esposa acababa de fallecer. Habían pasado tres meses desde entonces, pero no parecía haberse repuesto mucho.
Se acercó a él, atraída por su aspecto. Seguía contemplando el retrato como si quisiera pelearse con él.
–Es muy famoso, ¿no le gusta? –le preguntó, fascinada por su altura. Sólo le llegaba al hombro, y Brianne era bastante alta. La miró con ojos fríos y entornados.
–Je ne parle pas anglais –dijo con voz gélida.
–Sí que lo habla –replicó–. Sé que no se acuerda de mí, pero estuvo en el banquete cuando mi madre se casó con Kurt Brauer en Nassau.
–Lo lamento por tu madre –dijo en inglés–. ¿Qué quieres?
Sus pálidos ojos verdes escrutaron su rostro.
–Quería decirle que siento lo de su esposa. Nadie la mencionó durante el banquete. Supongo que tenían miedo. Suele pasar, cuando se pierde a alguien. La gente intenta fingir que no ha ocurrido nada o se ponen colorados y murmuran algo entre dientes. Así fue cuando mi padre murió –recordó con expresión sombría–. Yo sólo quería que alguien me abrazara y me dejara llorar –Brianne acertó a sonreír–. Supongo que eso nunca se le ocurre a nadie.
El hombre no se había ablandado lo más mínimo. Paseó la mirada por el rostro de Brianne y la fijó en su nariz recta y pecosa.
–¿Qué haces en París? ¿Es que Brauer trabaja ahora en Francia?
Brianne movió la cabeza.
–Mi madre está embarazada. Soy un estorbo, así que me enviaron aquí a un internado.
Las cejas de Hutton chocaron entre sí.
–¿Entonces por qué no estás en clase?
Brianne hizo una mueca.
–Me he saltado economía del hogar. No quiero aprender cómo coser y hacer cojines, sino cuentas y hojas de cálculo.
–¿A tu edad?
–Ya casi tengo diecinueve años –le informó–. Soy un genio en matemáticas, siempre saco sobresalientes –le sonrió–. Algún día, cuando sea licenciada, lo acosaré pidiéndole trabajo. Juro que me escaparé de esta cárcel e iré a la universidad.
El hombre sonrió, aunque con desgana.
–Entonces, te deseo suerte.
Brianne volvió la cabeza hacia La Mona Lisa, donde la cola seguía siendo igual de larga y los murmullos de protestas cada vez más ásperos.
–Todos están impacientes por verla, y luego se asombran de que sea tan pequeña y esté detrás de tanto cristal –le confió–. Los he estado escuchando. Esperan ver un cuadro enorme. Supongo que les decepciona haber esperado tanto tiempo cuando no cubre toda una pared.
–La vida está llena de decepciones.
Brianne se volvió hacia él y lo miró a los ojos.
–Siento mucho lo de su esposa, señor Hutton. Me dijeron que llevaban casados diez años y que estaban muy enamorados. Debe de estar viviendo un infierno.
Hutton se cerró como una planta sensible.
–No hablo de asuntos privados…
–Sí, lo sé –lo interrumpió–. Sólo es cuestión de tiempo, pero no debería estar solo. A su mujer no le agradaría.
Hutton contrajo la mandíbula, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por controlarse.
–¿Señorita…?
–Martin. Brianne Martin.
–Con los años aprenderás que es mejor no ser tan franca con los extraños.
–Lo sé. Siempre me lanzo allí donde a los ángeles les da miedo pisar –sus ojos claros sonreían suavemente mientras lo miraba–. Es un hombre fuerte. Debe de serlo, para haber logrado tanto en la vida y no haber cumplido todavía los cuarenta. Todo el mundo tiene malas experiencias y partes oscuras. Pero siempre hay un poco de luz, incluso en la noche cerrada –levantó una mano cuando Hutton quiso hablar otra vez–. No diré nada más. ¿Cree que está proporcionado? –preguntó, señalando el cuadro del hombre y la mujer que Hutton había estado contemplando–. Él parece un poco, bueno, canijo, ¿no cree? Al menos para su estatura. Y ella está un poco exagerada, pero claro, el artista era un experto en desnudos orondos –exhaló un largo suspiro–. Lo que daría yo por tener sus atributos –añadió–. Lo mío no son más que dos mandarinas –miró la hora en su reloj, sin percatarse de que Hutton se había sorprendido y una sonrisa extraña había asomado a sus ojos–. Cielos, llegaré tarde a la clase de matemáticas, y ésa no me la quiero perder. ¡Adiós, señor Hutton!
Corrió hacia las escaleras que conducían a la planta baja sin mirar atrás, con su trenza agitándose al aire igual que sus piernas largas y delgadas. Era flaca y poco elegante, pero a Hutton le había resultado una distracción deliciosa.
La joven había creído que le desagradaba el cuadro. Soltó una carcajada y bajó la vista al puro que sostenía, sin encender, en la mano izquierda. No había ido allí a ver cuadros, sino a contemplar la idea de zambullirse en el Sena al anochecer. Margo ya no estaba y lo había intentado una y otra vez, pero no podía soportar el futuro sin ella. Ya no vería sus ojos azules iluminándose con la risa, ni oiría su voz suave de acento francés mientras bromeaba sobre su trabajo. No sentiría su cuerpo tierno retorciéndose de éxtasis bajo el suyo en la penumbra de su dormitorio, ni oiría sus súplicas o sentiría las uñas hundiéndose ávidamente en su espalda mientras la llevaba a la cima una y otra vez.
Sintió lágrimas en los ojos y parpadeó para disiparlas. Tenía un agujero en el corazón. Nadie se había atrevido a hablarle desde el funeral. Prohibía que mencionaran su nombre en la mansión callada y vacía de Nassau. En su oficina, se mostraba agitado, implacable. Lo comprendían. Pero se sentía tan solo. No tenía familia ni hijos que lo consolaran. La mayor pena de todas había sido la incapacidad de Margo de concebir después de la pérdida de su primer hijo. No importaba, nunca había importado. Margo lo era todo para él, y él para ella. Habría sido maravilloso tener niños, pero no eran una obsesión. Margo y él habían vivido plenamente, siempre juntos, enamorados hasta el final. Junto a su lecho, mientras se consumía en un pálido esqueleto ante sus ojos angustiados, Margo siempre había pensado en él. ¿Estaba comiendo como era debido, durmiendo suficiente? Incluso pensó en el momento en que lo dejaría, cuando ya no estaría allí para cuidarlo.
–Nunca te pones un abrigo cuando nieva –protestó débilmente–, ni usas un paraguas cuando llueve. No te cambias de calcetines cuando se te mojan. Me preocupas tanto, mon cher. Debes cuidarte.
Y Pierce se lo había prometido, y llorado, y ella lo había mecido contra su delgado pecho mientras él sollozaba, sin vergüenza alguna, en el dormitorio que habían compartido.
–¡Dios! –gimió en voz alta, sintiéndose acosado por los recuerdos.
Un par de turistas lo miraron con recelo y, como si acabara de darse cuenta de dónde estaba, movió la cabeza para despejarla, dio media vuelta y bajó las escaleras hacia el sol ardiente de París.
Los sonidos rutinarios del tráfico, los cláxones y las conversaciones le devolvieron la sensación de normalidad. El ruido y la polución en el centro de París alteraban los nervios a unos ciudadanos ya tensos, pero a él no le molestaban. Cerró un puño en el bolsillo, luego lo relajó y buscó su mechero. Lo sacó y lo contempló, de pie como estaba en los peldaños de piedra que bajaban a la acera. Margo se lo había regalado en su décimo aniversario de boda. Estaba revestido en oro y tenía grabadas sus iniciales. Siempre lo llevaba encima. Deslizó el pulgar por la superficie lisa y el dolor le traspasó el corazón.
Encendió el puro, dio unas caladas y sintió cómo el humo lo ahogaba por un instante y luego lo calmaba. Inspiró y contempló el gentío de turistas que entraban en el Louvre. Disfrutando de sus vacaciones, pensó con enojo. El dolor lo estaba devorando y ellos eran todo sonrisas.
Entonces pensó en la joven, Brianne, y en lo que le había dicho. Qué extraño que una desconocida apareciera de repente a su lado y le sermoneara sobre cómo recomponer su corazón roto. Sonrió a pesar de la irritación. Era una joven agradable, no debería haber sido tan arisco con ella. Recordó que su madre se había casado con Brauer y se había quedado embarazada. Brianne había mencionado la dolorosa pérdida de su padre y el segundo e inmediato matrimonio de su madre. Ella sabía lo que era el dolor. Era un estorbo, había dicho, por eso la habían enviado a París. Pierce movió la cabeza. Al parecer, todo el mundo tenía problemas de algún tipo. Pero así era la vida.
Miró la hora en el Rolex de su muñeca con una sonrisa pesarosa. Tenía una reunión con algunos ministros del gabinete en menos de treinta minutos, y con los atascos que había en la ciudad en aquellos momentos, tendría suerte si sólo se retrasaba media hora. Caminó hasta el bordillo y llamó a un taxi, resignado a llegar tarde.
Brianne entró a hurtadillas en el edificio y en su clase de matemáticas. Hizo una mueca cuando la altiva Emily Jarvis la vio y empezó a susurrar a sus amigas. Emily era una de las enemigas que había hecho en el poco tiempo que llevaba en aquella distinguida institución. Al menos, sólo le quedaba un mes de clase y podrían enviarla a cualquier otro lugar. Con suerte, a la universidad. Pero por el momento tenía que soportar aquel colegio presuntuoso y el esnobismo de Emily y sus amigas.
Abrió su libro de matemáticas y escuchó la explicación de la profesora sobre álgebra avanzada. Menos mal que aquella clase le complacía. Y entendía las ecuaciones, aunque no entendiera la costura meticulosa.
Después de la clase, Emily se paró en el pasillo con sus dos secuaces. Provenía de una familia noble británica que podía remontar sus orígenes a la corte de los Tudor. Era rubia y hermosa y se vestía con prendas lujosas. Pero tenía una lengua viperina y era el ser humano más frío que Brianne había conocido.
–Has faltado a clase, se lo he dicho a madame Dubonne –anunció con una sonrisa ponzoñosa.
–Ah, no importa, Emily –contestó Brianne con una sonrisa igual de dulce–. Le conté lo que habías estado haciendo con el doctor Mordeau detrás del biombo en el aula de arte el martes después de clase.
Emily puso cara de estupefacción, pero antes de que pudiera replicar, Brianne le brindó una sonrisa descarada y se alejó por el pasillo. Siempre sorprendía a las demás estudiantes que, a pesar de su aspecto frágil, casi vulnerable, Brianne tuviese un espíritu fuerte y obstinado y un temperamento formidable. Las que pensaban que podían meterse con ella, pronto desechaban la idea. Y no había mentido sobre su confidencia a madame Dubonne. La cita descuidada de Emily con el profesor de arte del colegio, el doctor Mordeau, había llegado a oídos de varias alumnas, y a todas ellas les había desagradado la falta de discreción de la pareja. Cualquiera que hubiese entrado en el estudio podría haber oído lo que estaban diciendo, incluso sin que sus siluetas se percibieran tan claramente a través del delgado biombo.
Horas más tarde aquel día, el doctor Mordeau obtuvo un permiso prolongado por enfermedad y Emily no apareció en clase a la mañana siguiente. Una de las chicas la había visto irse en una limusina con chófer con todo su equipaje después del desayuno.
A partir de entonces, el colegio supuso un tormento más soportable para Brianne, ya que las anteriores seguidoras de Emily perdieron su influencia entre las alumnas y se comportaron debidamente. Brianne intimó con una joven de pelo cobrizo llamada Cara Harvey, que acababa de cumplir los dieciocho, y pasaban el tiempo libre yendo a galerías y museos. Brianne no quería reconocer que le habría gustado encontrar a Pierce Hutton en alguno de ellos, pero así era.
Aquel hombre corpulento la fascinaba… parecía sentirse tan solo… Nunca había sentido tanta compasión por nadie y le sorprendía un poco, pero no lo cuestionaba. Al menos, todavía no.
El día de su cumpleaños, Brianne fue sola al Louvre a última hora de la tarde para mirar el cuadro que Pierce Hutton había estado estudiando. Salvo Cara, que le había dado una tarjeta, nadie más la había felicitado por cumplir diecinueve años. Su madre había ignorado la fecha, como siempre. Su padre le habría enviado rosas o un regalo, pero estaba muerto. No podía recordar un cumpleaños más vacío que aquél.
Por una vez, el Louvre no consiguió levantarle el ánimo. Giró en redondo, y la falda de su vestido largo hasta los tobillos la imitó. Tenía un motivo de color verde pálido que hacía que sus ojos parecieran aún más grandes, y con él llevaba una camiseta blanca de algodón y unos zapatos planos. Llevaba una pequeña riñonera porque era mucho más cómoda que un bolso, y el pelo suelto, largo, rubio, liso y grueso. Se lo echó hacia atrás con impaciencia. Le habría encantado tener el pelo rizado, como algunas de las chicas del colegio, pero era imposible, caía hasta su cintura como una cortina. Debería cortárselo.
Estaba oscureciendo y pronto tendría que regresar al internado. Derrocharía unos francos en un taxi, aunque no le daba miedo caminar por París de noche. Mientras escrutaba la calle, buscando un taxi con la mirada, un pequeño café captó su atención. Quería beber algo. Tal vez pudiera pedir una copa de vino, así se sentiría realmente adulta.
Entró en el local atestado y en penumbra y se dio cuenta enseguida de que era más un bar que un café, y además muy exclusivo. No tenía mucho dinero en su riñonera y aquel ambiente parecía estar fuera de su alcance. Con una leve mueca, se volvió para marcharse, pero una mano apareció de ninguna parte y atrapó su muñeca. Brianne lanzó una exclamación y vio los ojos negros que se entornaron ante su sobresalto.
–¿Te echas atrás? –le preguntó–. ¿No eres lo bastante mayor para beber?
Era L. Pierce Hutton. Su voz era grave y áspera, pero poco articulada. Una onda de su pelo grueso y negro le caía sobre la frente y respiraba de forma irregular.
–Hoy cumplo diecinueve –balbució.
–Estupendo. Entonces te designo como mi chófer oficial. Vamos.
–Pero no tengo coche –protestó Brianne.
–Ahora que lo pienso, yo tampoco. Bueno, en ese caso, no necesitamos un chófer oficial.
La condujo a una mesa de un rincón en la que una botella rectangular de whisky, medio vacía, descansaba junto a un pequeño vaso corto y uno más alto con soda. También había una botella de agua de Seltz y un cenicero con un grueso puro humeante.
–Supongo que te desagrada el humo del cigarro –murmuró mientras conseguía sentarse en el reservado sin caer sobre la mesa. Era evidente que llevaba allí un rato.
–Fuera, no me molesta –dijo–. Pero no es bueno para mis pulmones. Tuve neumonía el invierno pasado y todavía no me he recuperado del todo.
–Yo tampoco –dijo con respiración pesada mientras apagaba el cigarro–. Sigo sin recuperarme por dentro. ¿No dijiste que con el tiempo mejoraría? Pues eres una mentirosa, jovencita, porque no mejora. Crece como un cáncer en mi corazón. La echo de menos –su rostro se distorsionó y cerró los puños sobre la mesa–. Dios mío, cuánto la echo de menos.
Brianne se acercó a él. Estaban en un rincón aislado no visible por los demás clientes y lo rodeó con sus brazos. Ni siquiera tuvo que persuadirlo. En un segundo, sus grandes brazos rodearon su esbelta calidez y la apretaron contra su pecho, enterrando el rostro en su cuello y cerrando las manos sobre su espalda. Brianne sintió sus temblores, la humedad de sus ojos sobre su garganta. Lo meció lo mejor que pudo, porque era enorme, y murmuró palabras de consuelo a su oído.
Cuando sintió que se relajaba, empezó a sentirse incómoda y un poco avergonzada. Tal vez no le agradara que hubiese visto su vulnerabilidad.
Pero al parecer, a Hutton no le importó. Elevó la cabeza con un sonido áspero y le puso las manos sobre los hombros para mirarla con ojos lacrimosos pero no avergonzados.
–¿Te sorprende? Eres norteamericana, ¿verdad?, y en Norteamérica los hombres no lloran. Entierran sus emociones bajo una fachada de hombres duros y nunca ceden a la emoción –rió mientras se secaba las lágrimas–. Bueno, yo soy griego. Al menos, mi padre lo era. Mi madre era francesa y tengo una abuela argentina. Mi temperamento es latino y la emoción no me avergüenza. Río cuando soy feliz, lloro cuando estoy triste.
Brianne se metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo de papel. Sonrió mientras le secaba las lágrimas.
–Yo también –dijo–. Me gustan tus ojos. Son muy negros.
–Los he heredado de mi padre, y de mi abuelo. Mi abuelo tenía buques petroleros –se inclinó hacia ella–. Los vendí todos y compré grúas y perforadoras.
–¿No te gustan los petroleros? –rió Brianne.
–No me gustan las fugas de petróleo –Hutton se encogió de hombros–. Así que construyo plataformas petrolíferas y me aseguro de que estén bien hechas para que no haya fugas –levantó su vaso y bebió un buen trago. Después, se lo pasó–. Pruébalo. Es whisky escocés del bueno, importado de Edimburgo. Es muy suave y está bastante diluido en soda.
Brianne vaciló.
–Nunca he tomado licor de ningún tipo –le confesó.
–Siempre hay una primera vez para todo.
–Está bien –Brianne se encogió de hombros–. Entonces, allá voy –tomó un buen sorbo, lo tragó y permaneció como una estatua con los ojos como platos y a punto de atragantarse. Exhaló con aspereza y contempló el vaso con estupefacción–. Cielos, parece gasolina.
–¡No seas sacrílega! –bromeó Hutton–. Niña, este whisky es muy caro.
–No soy una niña, tengo diecinueve años –le informó, y tomó otro sorbo–. Oye, no está tan mal.
Hutton puso el vaso fuera de su alcance.
–Ya basta. No quiero que me acusen de seducir a una menor.
–¿Lo harías, por favor? –preguntó Brianne alegremente–. Nunca lo he hecho, sabes, y siempre me he preguntado qué es lo que hace que las mujeres se quiten la ropa para los hombres. Contemplar las estatuas del Louvre no es la mejor educación sexual y, entre nosotros, madame Dubonne parece creer que es la cigüeña la que trae a los bebés.
Hutton elevó las cejas.
–Eres osada.
–Eso espero. Me ha costado mucho llegar a serlo –escrutó su rostro moreno con calma–. ¿Te sientes mejor?
–Un poco –se encogió de hombros–. Todavía no estoy bastante borracho, pero sí aturdido.
Brianne cubrió su amplia mano con los dedos. Era cálida y musculosa, y su vello oscuro se escondía bajo el puño de su camisa blanca. Tenía las uñas planas y cuadradas y cortadas a la perfección. Las tocó, fascinada.
Hutton bajó la vista y estudió sus dedos largos y elegantes de uñas cortas.
–No te pintas las uñas –reflexionó–. ¿Ni siquiera las de los pies?
Brianne lo negó con la cabeza.
–Tengo los pies demasiado regordetes, no resultan elegantes. Tengo pies y manos ágiles, pero no bonitos.
Hutton dio la vuelta a su mano y envolvió los dedos de Brianne.
–Gracias –dijo bruscamente, como si lo irritara tener que decirlo. Brianne sabía a qué se refería y sonrió.
–Todos necesitamos que nos consuelen de vez en cuando. Eres un hombre fuerte, lo superarás.
–Tal vez –repuso Hutton, encogiéndose de hombros.
–Ya lo creo que sí –dijo ella con firmeza–. ¿No deberías irte a casa? –le preguntó, mirando a su alrededor–. Hay una rubia de bote muy provocativa junto a la barra que te está lanzando miraditas. Da la impresión de querer llevarte a casa, hacerte el amor y robarte la cartera.
Hutton se inclinó hacia ella.
–No puedo hacer el amor –dijo en tono confidencial–. Estoy demasiado borracho.
–Creo que no le importaría.
Hutton sonrió lentamente.
–¿Y a ti? –inquirió–. Supón que me acompañas a casa y hago lo que esté en mi mano.
–Con esta cogorza no, gracias –contestó–. Mi primera vez va a ser como fuegos artificiales y explosiones y la Obertura 1812. ¿Cómo voy a conseguir eso de un hombre borracho?
Hutton echó la cabeza hacia atrás y prorrumpió en carcajadas. Tenía una risa agradable, grave, lenta y sonora. Brianne se preguntó si lo hacía todo con tanto corazón como cuando lloraba.
–Llévame a casa de todas formas –le dijo cuando dejó de reír–. Creo que estoy a salvo contigo –vaciló después de dejar los billetes sobre la mesa–. Pero tú tampoco puedes seducirme.
Brianne se llevó la mano al corazón.
–Lo prometo.
–Entonces, de acuerdo –se levantó, tambaleándose un poco, y frunció el ceño–. Ni siquiera recuerdo haber venido aquí. Cielos, creo que salí en mitad de unas negociaciones para un nuevo hotel.
–Seguirán negociando cuando vuelvas –rió Brianne–. Adelante, busquemos un taxi.
II
Pierce Hutton vivía en uno de los hoteles más modernos y lujosos de París. Buscó la llave en el bolsillo y se la dio al pasar al lado del portero, que los miró con recelo. Igual que el recepcionista, que se acercó a ellos mientras esperaban el ascensor.
–¿Le pasa algo, monsieur Hutton? –preguntó con énfasis.
–Sí, Henri, estoy muy borracho –contestó con voz vacilante. Su brazo se tensó alrededor de Brianne–. ¿Conoces a la hija de uno de mis socios, Brianne? Está estudiando en París. Me encontró en Chez Georges y me trajo a casa –sonrió–. Me salvó de una femme du nuit que había echado el ojo a mi cartera.
–Ah –dijo Henri, asintiendo, y sonrió a Brianne–. ¿Necesita ayuda, mademoiselle?
–Pesa bastante, pero creo que puedo arreglármelas sola. ¿Le importaría comprobar luego que se encuentra bien? Sólo para quedarme tranquila –añadió con preocupación genuina.
El último rastro de sospecha de Henri se evaporó.
–Será un placer.
–Merci beaucoup. Y por favor, no me conteste con nada más que il n’y a pas de quoi –añadió enseguida–, porque eso es todo lo que sé de francés.
El recepcionista le sonrió justo cuando llegaba el ascensor.
–Espere, permítame que la ayude, mademoiselle –le dijo, y los ayudó a entrar en el ascensor, que afortunadamente estaba vacío salvo por el ascensorista, al que ordenó en un francés rápido que acompañara a monsieur Hutton a su suite–. Él la ayudará –le aseguró Brianne–. Y cuidaremos de monsieur cuando se haya ido.
–Entonces, no me preocuparé –le sonrió Brianne.
Henri asintió, pensando en lo amable que parecía la joven. ¡Y qué pelo rubio más glorioso!
Brianne subió en ascensor con Pierce y el ascensorista, que la ayudó a meter a Pierce en su suite. Maniobraron juntos para conducirlo al enorme dormitorio, decorado en color blanco y negro que parecía encajar con él. La cama era de matrimonio y tenía cuatro postes que se elevaban como espectros hacia el techo. Lo tumbaron con cuidado y Pierce abrió los ojos al tiempo que se estiraba sobre la colcha negra.
–Me siento raro –murmuró.
–No lo dudo –reflexionó Brianne, y dio las gracias al ascensorista. El joven le sonrió y cerró la puerta al salir.
Los ojos negros de Pierce escrutaron el rostro sonrojado de Brianne.
–¿Crees que podrás ayudarme a desvestirme? –le preguntó. Brianne se sonrojó aún más.
–Bueno…
–Siempre hay una primera vez para todo –le recordó.
Brianne vaciló. No estaba en condiciones de hacerlo solo, había bebido demasiado. Y seguramente no recordaría su cara a la mañana siguiente.
Soltó los lazos de sus zapatos, se los quitó y tiró de sus calcetines. Tenía unos pies bonitos, largos y elegantes, y muy grandes. Sonrió mientras rodeaba la cama y lo ayudaba a incorporarse. Le quitó la chaqueta y le desabrochó la camisa. Olía a jabón y a colonia caros, y bajo aquella camisa había un tórax amplio y bronceado con vello negro y grueso. Lo tocó accidentalmente y sintió un hormigueo en la mano.
–Margo era virgen –dijo en voz baja–. Tuve que persuadirla para que se desnudara, y aunque me amaba con desesperación, al principio se resistió porque tenía que hacerle daño –tocó el rostro ruborizado de Brianne con delicadeza–. Supongo que ya no quedan muchas mujeres vírgenes hoy día. Margo y yo siempre nos salíamos de la norma, éramos muy tradicionales. No le hice el amor hasta que no nos casamos.
–¿Puedes mover el brazo…? Sí, así está bien –no quería oír aquello, pero era una audiencia embelesada. Tiró de la camisa y tuvo que controlarse para no admirar los brazos bronceados y fibrosos. No parecía un hombre que pasara mucho tiempo sentado detrás de un escritorio.
–Sólo tienes diecinueve años –dijo exhalando el aliento con aspereza–. Si fueras mayor, creo que podría hacerte el amor. Eres muy bonita, pequeña. Tu pelo me excita… es tan largo y tan abundante –lo tomó en ambas manos y cerró los dedos–. Sexy.
–El tuyo tampoco está mal –dijo para mantener la conversación–. Bueno, no creo que pueda… –añadió, bajando las manos con vacilación a su cinturón.
–Claro que puedes –dijo en voz baja. Colocó sus manos sobre el cinturón y la ayudó a soltarle la hebilla mientras la miraba a los ojos. La guió por los botones y luego, deliberadamente, le colocó los dedos bajo la cintura de su ropa interior–. Ahora, tira –la persuadió, y arqueó la espalda para ayudarla.
Cientos de pensamientos de asombro, ultraje y deleite inundaron la mente de Brianne a medida que las prendas revelaban su cuerpo flexible y poderoso. No se parecía en nada al cuadro del Louvre. Era hermoso, una obra de arte en sí mismo, sin una estría o rastro de grasa por ningún lado. Un vello fino cubría su parte más íntima, y Brianne hizo una pausa cuando todavía tenía los pantalones en las rodillas para contemplar su virilidad.
Era de agradecer, pensó Pierce vagamente, que estuviera borracho, porque su expresión embelesada habría suscitado una erección inmediata en cualquier otro momento. Pero estaba demasiado relajado para sentir deseo, y se alegraba por el bien de la joven. Se permitió esbozar una sonrisa al imaginar cuál sería su expresión si lo viera plenamente excitado.
Claro que eso nunca ocurriría. Margo estaba muerta, y él también, por dentro y por fuera. El brillo de humor de sus ojos se disipó. Se recostó sobre las almohadas con un largo suspiro.
–¿Por qué mueren las personas? –preguntó con voz cansina–. ¿Por qué no viven eternamente?
Brianne salió de su trance y acabó de desnudarlo. Luego le cubrió las caderas con la colcha para ahorrarse más vergüenza.
–Ojalá lo supiera –le confió, y se sentó junto a él en la cama. Cubrió su mano con la suya allí donde reposaba sobre su pecho–. Ahora trata de dormir. Es lo mejor.
Pierce abrió sus ojos inquisitivos y atormentados.
–Sólo tenía treinta y seis años. Hoy por hoy, eso no es nada.
–Lo sé.
Pierce dio la vuelta a su mano y atrapó la de Brianne para deslizarla sobre el vello grueso que lo cubría.
–Al parecer, hay caballeros de brillante armadura en ambos sexos –reflexionó con somnolencia–. ¿Dónde guardas tu lanza, hermosa Juana?
–En mi bolsillo. ¿Quieres verla?
Pierce sonrió.
–Me sienta bien estar contigo. Disipas mis nubarrones –la estudió–. Pero soy una mala influencia para ti.
–Sólo fue un sorbo de whisky –le recordó.
–Y un desnudo completo –añadió alegremente–. Lo siento. Si hubiera estado más sobrio, no te habría puesto en una situación tan embarazosa.
–No ha estado tan mal. Y había visto el cuadro del Louvre, entre otros –carraspeó–. Realmente era… canijo, ¿verdad?
Pierce rió con puro deleite.
–Lo siento –Brianne retiró la mano y se puso en pie–. ¿Puedo traerte algo antes de irme?
Pierce movió la cabeza. Empezaba a dolerle a pesar del estupor.
–Estaré bien. Será mejor que regreses al internado. ¿Te metiste en líos por saltarte esa clase?
–Qué va –rió Brianne–. Terminaré el mes que viene.
–¿Y adónde irás después?
Pareció afligida por un momento antes de disimular su expresión.
–Ah, de vuelta a Nassau, supongo, a pasar allí el verano. En septiembre iré a la universidad, digan lo que digan, aunque tenga que pagarla de mi bolsillo. Ya llevo un año de retraso y no pienso esperar más.
–Pagaré tus estudios si tus padres no lo hacen –dijo, sorprendiéndose a sí mismo–. Podrás devolvérmelo cuando tengas tu licenciatura.
–¿Harías… eso por una total desconocida?
Pierce frunció el ceño ligeramente.
–¿Una total desconocida? ¿Cuando me has visto totalmente desnudo? –Brianne no acertó a responder–. Y es todo un logro, permíteme que te diga. Hasta ahora, Margo ha sido la única mujer que me había visto así –sus ojos volvieron a perder su brillo e hizo una mueca. Brianne le tocó la mejilla con los dedos a modo de consuelo.
–La envidio –dijo con sinceridad–. Debió de significar todo para ella ser amada de esa manera.
–Era mutuo –masculló.
–Sí, lo sé –retiró la mano con un pequeño suspiro–. Siento no poder suavizar tu dolor.
–No sabes cuánto me has ayudado –contestó con solemnidad–. El día que fui al Louvre estaba buscando la manera de reunirme con ella, ¿lo sabías?
Brianne movió la cabeza.
–Sólo sabía que parecías muy solo y desalentado.
–Lo estaba. Suavizaste mi dolor. Hoy, volví a sentirlo y tú estabas allí –escrutó sus ojos claros–. No olvidaré que me has ayudado a salir del hoyo. Cualquier cosa que necesites, pídemela. Tengo una casa en Nassau, no muy lejos de la de Brauer. Cuando el ambiente se ponga demasiado tenso, siempre puedes venir a visitarme.