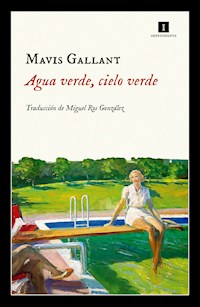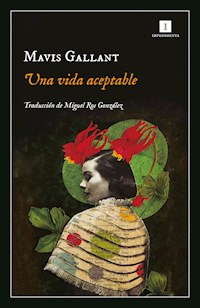
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Las novelas de Mavis Gallant son tan memorables como sus famosos cuentos. Llena de ingenio y de mordacidad, Una vida aceptable es una obra maestra del siglo XX, satírica y compasiva. Libre y arrolladora. Shirley Perrigny tiene veintisiete años, es canadiense y vive como expatriada en París. Ha perdido un marido, pero pronto se ha procurado otro, Philippe, un periodista francés de lo más adecuado y exitoso. Despreciada por los parisinos y sermoneada por sus compatriotas canadienses, no puede evitar citar a Jane Austen y Kingsley Amis ante cualquier situación que se le presente. Además, es una experta en utilizar su miopía como arma de defensa contra las agotadoras agresiones sociales que parece no dejar de sufrir. Felizmente, a medida que las ataduras que creía inalterables comienzan a desaparecer, su auténtica personalidad sale a luz, y quien antes era víctima ahora abandona su desgracia y de ella brota una radiante mujer llena de cualidades. Espontánea, divertida y a la vez trágica, descubre que quizá pueda convertirse en la heroína involuntaria de su propia historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una novela memorable y cosmopolita, ingeniosa y penetrante, la obra cumbre de una de las más grandes escritoras del siglo XX, a la que Alice Munro considera su maestra.
«Inesperadamente conmovedora. Quizá el pasaje más vulnerable de Mavis Gallant, emergiendo del caos en un raro brillo de seriedad.»
Chicago Tribune
«Página a página, oración a oración, Gallant se erige como una maestra de la ficción del siglo XX.»
The New York Times
«Existen muchas formas de ser desdichado, pero solo una de vivir tranquilo: dejar de buscar frenéticamente la felicidad. Si te decides a no ser feliz, no hay motivos para no llevar una vida aceptable.»
EDITH WHARTON, El último recurso
A Doyle
1
Montreal, 26 de mayo de 1963
Queridísima hija:
El ejemplar tristemente maltrecho y marchito que me has enviado para que lo identifique es sin duda el Endymion nutans o Endymion non-scriptus, o Scilla nutans o non-scripta. También llamado jacinto de los bosques, campanilla de los bosques o jacinto silvestre.
En resumidas cuentas, la campanilla común europea.
En francés se denomina scille penchée, jacinthe-des-bois, petite jacinthe o jacinthe sauvage. No sé por qué no habrás podido conseguir esta mínima información de Philippe, aunque me consta que los franceses no saben absolutamente nada de la naturaleza y hacen todo lo posible por convertir sus jardines en salones. Tu padre siempre decía que son incapaces de distinguir entre los árboles y las estatuas, y que cada año se quedan atónitos cuando, en primavera, ven brotar hojas de todas esas esculturas. Sé que usan la misma palabra para las uvas de Corinto y para las grosellas, ¡por no hablar de las aves!
En alemán es Hasenblaustern o Englische Hyacinthe. En flamenco, aunque no te sirva de nada saberlo, a menos que te cases por tercera vez, y con un belga, ¡¡¡Dios no lo quiera!!!, es Bosch Hyacinth.
A tu padre siempre le hizo mucha gracia lo de Bosch Hyacinth, algo que encajaba a la perfección con su sentido del humor, que no todo el mundo conseguía entender. Se enteró mientras trabajaba en inteligencia durante la última guerra (y, por favor, no respondas preguntándome «¿Qué guerra?» porque sabes de sobra qué guerra es). Tu padre tenía en muy poca estima a los flamencos. La otra mitad de los belgas «se habían consagrado a ser franceses en el alma», pero superiores en general. Aún me sorprende recordar que, a pesar de su edad en aquella época, ya iba de uniforme.
¡Claro que nunca habías visto un Endymion non-scriptus en Canadá! Supongo que de eso hablabas en tu carta de nueve páginas. No he podido descifrar tu letra, que me recuerda a un alfabeto teutón primitivo. Ninguno de tus matrimonios te ha servido para mejorar la caligrafía. Me responderás que la legibilidad no es el objetivo del matrimonio. De hecho, no sabría decir si en realidad tiene algún objetivo. Tu padre y yo lo hablábamos a menudo. Creíamos que nuestro matrimonio habría sido más llevadero si hubiésemos sido más parecidos; si los dos hubiésemos sido hombres, por ejemplo. Pero no conozco ninguna iglesia o gobierno que, en ese caso, nos hubiera dado su beneplácito. La idea se aborda, desde un punto de vista interesante, en …Y otra vez el cosmos, de B. P. Danzer. Una fotografía de lo más desagradable adorna la sobrecubierta. «El tribunal no consigue probar la obscenidad» fue, quizá lo recuerdes, la conclusión a la que se llegó tras un largo juicio contra la sobrecubierta (que no contra el libro). Soy de las pocas personas que se lo han leído entero y lo recomiendo. Puedes quitarle la sobrecubierta, o darle la vuelta.
Por aquí Endymion non-scriptus no crece de forma natural. Ni ninguna planta parecida. Cualquier autoridad competente corroboraría mis palabras; digo alguien «competente» de verdad, no el primer polaco que encuentres. Tiene una prima meridional, el Endymion hispanica o Scilla campanulata, que es más grande y resistente, pero CARECE DE AROMA. Se encuentra en estado silvestre en España, en Portugal y quizá en el suroeste de Francia. No sé si en Marruecos. Puedes buscarlo o preguntarle a Philippe. Cuando se plantan en jardines, se hibridan. La auténtica campanilla silvestre siempre tiene un AROMA exquisito. Además de azules, las hay blancas, y a veces rosas. Les encanta la madera. Casi nunca crecen en espacios abiertos. El nombre Campanulata —que es como también se llama a la variedad española— es meramente descriptivo y significa: «como una Campanula». Pero en realidad no tienen NINGUNA RELACIÓN. En realidad, es de la familia de los lirios, ¡como el lirio de los valles (Convallaria)!
Por fin me ha llegado una carta de Cat Castle. Europa le está dando una impresión desfavorable. En Roma, un joven ha hecho «una mala imitación» de una película. O eso fue lo que le dijo alguien a quien conoció. En Londres también oyó hablar de un director de orquesta que era «deplorablemente malo». Le cuentan que ninguno de los trabajadores de nuestra embajada «sabe escribir sin faltas de ortografía». Ella misma, cuando estuvo en Titogrado, vio un par de películas sobre la pesca esquimal que eran «una vergüenza para el país». Nuestra imagen ha quedado irremediablemente empañada en Montenegro, «quizá para siempre».
Espero que no sea para tanto, porque el viaje les está costando a sus hijos un dineral.
Tu campanilla solo se encuentra en estado silvestre en las islas británicas, en el norte de Francia y en el norte de Bélgica. ¿En Holanda? Búscala. Cuando tu padre estuvo por allí también vio bosques repletos en el sur de Bélgica.
Ya te imagino poniendo una cara larga al leer tantos antiguos recuerdos y ante la mera mención de la guerra. Pero nada cambiará jamás mi recuerdo de aquel glorioso y soleado día en que Canadá acudió en ayuda de la Madre Patria. Te tenía en mi regazo, al lado de la radio, para que oyeses las noticias; y, aunque aún no habías cumplido los tres años, estaba convencida de que la conmoción se quedaría grabada en tu memoria más profunda. Era, soy y siempre seré una pacifista, pero aquella guerra era distinta. Estalló cuando muchísima gente vivía en la calle, sobre todo en Occidente, y salvó a un sinfín de personas de la futilidad y del aburrimiento. Tu padre decía que, si lo hubiese pillado más joven, habría cambiado su forma de ver las cosas. No la cuento entre las guerras coloniales, las cruzadas y las guerras libradas por puro beneficio o nerviosismo. Los hombres la disfrutaron particularmente, y a muchos les pareció que terminó demasiado pronto.
En Inglaterra, en nuestra luna de miel, una mañana, tu padre y yo cogimos campanillas para decorar nuestras bicicletas. Aunque murieron en menos de una hora.
No me has dicho dónde encontraste tu ejemplar, pero, como casi nunca crece en espacios abiertos —nunca, que yo sepa, aunque siempre habrá algún polaco que me ponga en entredicho por una nimiedad—, imagino que fue en un hayedo. La próxima vez que me envíes una flor, colócala entre dos folios limpios y, por favor, que no se te olvide la hoja.
Confío en que mi carta te aclare todo lo que necesitas saber. He contado dos docenas de signos de interrogación y los he interpretado como ansiosas preguntas sobre el Endymion non-scriptus. Que yo recuerde, hasta ahora nunca me habías preguntado nada sobre ningún tema; ni siquiera las inocentes preguntas de los niños que a veces tienen sobre su verdadero origen: si son hijos de sus padres o adoptados; si no son en realidad de linaje noble o aristocrático y han ido a parar a su horrorosa familia por error, como parte del proceso de reencarnación; y así sucesivamente. Tú jamás me preguntaste por qué existe el tiempo, ni cuándo empezó, ni si es necesario. O si el Creador solo es una idea, ¿de quién era el intelecto que la concibió? Podría haberte respondido tranquilamente a cualquiera de esas cuestiones.
Tu carta estaba manchada y con borrones. No habías doblado bien el sobre, y el papel era de un tono grisáceo sucio, con manchas verdes de moho por culpa del tallo podrido. Las páginas no encajaban bien en el sobre, y toda la carta es un perfecto ejemplo de mala letra: a menos que te armes de paciencia y aprendas caligrafía, más vale que te olvides de la buena educación y escribas a máquina, como yo ahora. Quiero saber si has llegado a ver a Cat Castle en París. Por favor, respóndeme a esto. Esta semana tiene que pasar unos días allí. Te conoce desde que naciste. No la animes a ponerse inyecciones de estreptomicina. Phyllis, su hija, dice que «debilitan a mamá».
El nombre científico de la campanilla norteamericana es Mertensia. No tiene ninguna relación con el Endymion.
No llores mientras escribes cartas: quien las recibe podría tomárselo como un reproche. La tristeza indefinida es inútil: sé clara o, aún mejor, sé discreta. Si tienes que contarle al mundo tus intimidades, pon ejemplos. No te limites a sollozar en la almohada con la esperanza de que alguien te oiga.
Las monjas no se angustian en el dormitorio angosto de su convento,
y los ermitaños se conforman con sus celdas…
Te obligué a aprendértelo de memoria, pero la memoria nunca ha sido tu fuerte.
He podido descifrar alguna que otra frase suelta. Por supuesto que no te «entiendo». ¿Que si he pedido a alguien que «me entendiese» alguna vez? No puedes «entender» a nadie sin entrometerte en la intimidad de esa persona. Espero que no estés siempre encima del pobre Philippe, torturándolo y fisgoneando para descubrir sus reflexiones más íntimas. Cuantas más cosas tenga que ocultar un hombre, más probable es que se declare «una persona muy reservada», y más vale conformarse con lo que esa afirmación te permita saber de él. Tú siempre echabas la llave en tu habitación y nunca te molesté; el primer diario que te regalé tenía llave y respeté tu intimidad. ¡Y pensar que cuando me quedé embarazada creía que eras un tumor! Pero tú eras tú, ¡y tanto!
Con cariño,
Madre
P. D.: Volviendo a las flores, a la luna de miel y a las bicicletas, aquel fue el año en el que murió Jorge V, que tenía mala fama por su tacañería, mezquindad y desdén por la cultura, y por ser muy duro con sus hijos, pero que, por lo demás, se parecía a mi padre absolutamente en todo.
2
El edificio que estaba al otro lado del patio debía de haber desaparecido por obra de alguien que estaba jugando con ladrillos, pues la luz de la mañana, hasta entonces tenue, se coló por el hueco de las cortinas de la habitación, radiante: recorrió una pared, iluminó un espejo enmarcado por fotografías, notas, postales y pósits antiguos, de o para Philippe, y reveló una pequeña araña translúcida, color escarlata, que colgaba de un hilo de seda de lo más resistente. Una luminosidad más suave —que esta vez provenía de la imaginación— envolvió a dos personas de mediana edad que subían en bicicleta por una colina inglesa. En homenaje a la mañana y al esplendor de los nuevos comienzos, portaban una ofrenda de color azul, pero era un azul perecedero, que acabó por volverse añil. Los pétalos se pudrieron. El aroma de la flor se alteró, y ahora recordaba al olor de los amantes envejecidos, al del jabón y al de la muerte. Los ciclistas iban vestidos igual, con coloridos suéteres de lana estilo Fair Isle y pantalones bombachos. El pelo de la mujer, rojizo bajo la luz del sol, suave y sedoso al tacto (aunque eso casi nadie lo sabía), era igual de corto que el del hombre. Era el año del funeral de Jorge V. ¿Quién era? Era la corona, la barba y el perfil de los veinticinco centavos canadienses —en su día, la paga de Shirley—. Una vez, encontró a Jorge V en la playa y, después de limpiar bien la arena de ambas caras, preguntó:
—¿Qué puedo comprarme con esto? ¿Puedo quedármelo?
—No puedes comprarte lo que habrías podido comprar hace diez años —respondió su padre, como si Shirley supiera lo que significaba «hace diez años».
Sus padres, una pareja ya perdida, se adentraban pedaleando en la oscuridad y se volvían más pequeños que la minúscula araña viva. Lo que ella necesitaba esa mañana no era un recuerdo, sino un sustituto inocuo del pasado. Cuando Philippe entrara, le hablaría con esa cordialidad despreocupada que, en su peor versión, era su forma de mostrar indiferencia: «Pero bueno, ¿dónde estabas? ¿Dónde te quedaste anoche? ¿Dormiste en casa de Renata?». O cruzaría la habitación y abriría de golpe las cortinas como si Shirley no existiera, lo que significaría que, en su fuero interno, deseaba que nunca hubiese existido. La premonición de una desgracia imprecisa hizo que su imaginación echara a volar: «Mira, sé que es lo peor que he hecho en mi vida…». No. Espera. Los detalles eran fundamentales: eran los cimientos, lo que sentaría la base para la huida. Esa mañana era domingo de Pentecostés, 2 de junio. Estaba sentada en su habitación con una carta en la mano; aún llevaba la ropa de la noche del sábado, un vestido de raso negro que una malintencionada amiga suya la había incitado a comprar. Encima, una gabardina Burberry a la que le faltaba un botón y de la que colgaba un largo hilo. En la colcha había un bolso de terciopelo verde, regalo de la hermana de su marido, del que asomaban varios cigarrillos. Acababa de abrirlo de un tirón, buscando ansiosamente sus gafas, y había roto el cierre. En el edificio reinaba un profundo silencio, como si los demás inquilinos, entre ellos Philippe, hubieran salido para ir al mismo funeral. ¿Un resumen o un preámbulo? De repente le pareció extraño y anodino, minucioso y desigual: porque ¿dónde estaba Philippe? «No tiene sentido que me acuses a mí —dijo, con esa indiferencia que sabía adoptar en ausencia de su marido—. ¿Y tú? ¿Dónde te quedaste tú anoche?» La luz que se había dejado encendida, esa mancha marrón chamuscado en la pantalla, significaba que se había vestido y se había marchado antes del amanecer (¿un encargo? ¿una llamada inapelable de su madre?) o que, directamente, no se había acostado.
La habitación estaba en orden; el baño, impecable; pero eso no significaba nada: aunque Philippe tuviese que acudir a toda prisa al lecho de muerte de su madre, por poner un ejemplo, se habría tomado el tiempo necesario para borrar todas sus huellas. El pasado inmediato quedaba así eliminado; el proceso consistía en coger un objeto, un sentimiento o una idea, cogerlos de uno en uno, y buscarles otro sitio. Si el sitio no existe, hay que imaginárselo. Antes de casarse, Shirley jamás se había molestado en hacer la cama: ¿por qué hacer algo que tendrás que deshacer inevitablemente al cabo de unas horas? Siempre llevaba la misma ropa hasta que sus amigas decidían que ya estaba inservible, y entonces se limitaba a donarla. Tenía las sábanas, las toallas y las fundas de almohada limpias apiladas en una silla de la sala de estar, y las usadas las dejaba en un hueco perfecto que había entre la bañera y la pared. Cuando una pila era más alta que la otra, metía toda la ropa sucia en una maleta enorme e iba en taxi a una tintorería al otro lado de París. Su experiencia con los taxistas parisinos le había enseñado a temer su grosería y sus negativas cortantes, pero ambas quedaban descartadas ante la promesa de un trayecto largo y caro. Era incapaz de entender por qué ese sistema, que funcionaba tan bien y que solo exigía un esfuerzo ocasional, a Philippe le parecía absurdo. El caso es que su marido había puesto punto final a aquello: ahora, los sábados por la mañana, un chiquillo pasaba tirando de una especie de baúl con ruedas para llevarse la ropa sucia y devolverla desgarrada, raída, rígida como la mesa de la cocina y apestando a lejía. Shirley tenía que contar, revisar y comprobar que cada toalla para la cara y cada manopla estaban en la lista. Pero nunca estaba preparada, nunca llegaba a tiempo, nunca disponía del inventario actualizado ni tenía calderilla para la propina. Luego le tocaba desenvolver la ropa blanca limpia —encorsetada en un papel marrón y duro, cerrado con unos alfileres criminales—, ordenarla y colocarla en estantes a los que apenas llegaba, para después tener que bajarla de nuevo: una repetición de gestos que le parecía disparatada, pero que para Philippe constituían, como quien dice, la esencia de la vida.
«Sé prudente —se repetía ella—. Paso a paso, como cuando desenvuelves la colada. Llama a su oficina… No, por Dios, no. Jamás me lo perdonaría. Los domingos no hay centralita, me respondería uno de sus amigos, y luego se diría que… Bueno, es probable que sí que me dijese adónde iba y que se me haya olvidado. Ha dejado una nota. Búscala. No, eso no es: el sobre azul es de nuestro vecino, James Jijalides, al que Philippe odia. Probablemente sea una invitación a una fiesta, que es lo último que él o yo necesitamos ahora mismo. Mira en el bloc que hay al lado del teléfono, en el marco del espejo del recibidor (un regalo de boda de Renata), en la pizarra de la cocina. Mira encima de su mesa del cuartito… de hecho, mira en los cajones. Si te pilla, limítate a responder: “Solo estaba…”. Cuando encuentres la nota en la que te dice de quién es el funeral al que ha ido, prepara un baño y cámbiate. Quítate la ropa del sábado; guárdala para que no la vea y se acuerde de todo el asunto. No dejes el vestido en el suelo: lo pisará a propósito. La cocina: he ahí una pregunta que pide respuesta. Tiene que haber desayunado de pie… ninguna de las sillas está para sentarse. ¿Cuándo dejé los platos sucios encima de las sillas? Ayer. Fardos de periódicos que, en teoría, el Ejército de Salvación tendría que haber pasado a recoger. Pan, una taza medio vacía, un cartón de leche en polvo, que sé que detesta, pero siempre se me olvida comprar del otro tipo. Un cuenco de ensalada y dos trocitos amarillentos de endibia pegados a un tenedor de madera: una prueba de mi nefasta capacidad para gestionar la casa. Sin embargo, yo estoy cómoda en el caos, y él lo sabe, mientras que esa taza que Philippe ha dejado sin lavar parece un desliz moral.»
Un recoveco sin ventana sacado de la sala de estar, probablemente pensado para ser la habitación de un niño, se había convertido en el despacho de Philippe. Lo llamaban «el cuartito» porque el término, vestigio de las novelas inglesas protagonizadas por niños que crecían y estudiaban en Cambridge, le hacía gracia a Shirley; y Philippe, que casi siempre estaba muy serio e ignoraba por qué a su mujer le parecían odiosas y a la vez graciosas tantas cosas, lo aceptó como el enésimo misterio anglosajón. Pero solo lo aceptó, aunque no era eso lo que ella habría querido, porque venía a significar algo como: «Compartimos una manzana porque ya la he partido por la mitad». Cuando las visitas veían el cuartito, Philippe decía: «Esta es mi mesa, y mi mujer trabaja en esa», sin haberle explicado ni siquiera a Shirley cuál era o podría ser su trabajo. Entre las dos mesas había una estantería que llegaba hasta el techo. Un par de barras de neón parpadeantes zumbaban e iluminaba con su desagradable luz varias pilas de Le Miroir, la revista quincenal en la que trabajaba Philippe; tazas grandes llenas de bolígrafos y lápices; dos máquinas de escribir gemelas, cubiertas por unas fundas de plástico confeccionadas por la madre de Philippe; y un póster del Movimiento por la Templanza que Shirley había robado del metro. El póster era un lastre en la habitación; pesaba como una anécdota que cuesta traducir en una fiesta. Pues ¿qué tenía de gracioso un frágil niño que suplicaba: «¡PADRE, NO BEBA! ¡PIENSE EN MÍ!» si te parabas a pensar que Francia contaba con el mayor número de alcohólicos en Europa occidental y de muertes causadas por la bebida? Philippe había escrito una serie de tres artículos sobre el alcoholismo infantil en Normandía que se titulaba «Los hijos del calvados: un grito silencioso». El primero empezaba así: «Era un grito silencioso arrancado del corazón, que rasgaba los cielos, que abrasaba el universo, al que las clases medias hacían oídos sordos», para luego explicar lo que pasaba cuando los biberones de un recién nacido eran mitad leche aguada y mitad aguardiente de sidra.
—¿Me quieres decir dónde está la gracia de la cirrosis, la diabetes, la cardiopatía congénita y el retraso mental? —preguntó él, desplegando el póster.
—¿Que dónde está la gracia? En ningún sitio. No lo sé.
—Entonces, ¿de qué te ríes?
—No me río. ¿Me estoy riendo? Perdona, voy a tirarlo.
—No, déjalo. Me da igual. ¿Cómo lo has sacado del metro?
—Con la lima de uñas de Renata. Estaba con ella.
—¿Ibais borrachas?
—¡Philippe! No. Ha sido en plena tarde.
—¿No ha intentado pararos ningún pasajero?
—Han hecho como que no nos veían. Estábamos muy serias, y Renata me ha dado unas instrucciones muy serias en francés. Ha sido di… Iba a decir «divertidísimo».
—Dos mujeres con edad para votar… —dijo Philippe.
—En Francia no podemos votar.
Philippe tenía la costumbre de dejar que Shirley tuviese la última palabra, que normalmente coincidía con el momento en el que acababa de cambiar de opinión. Lo que implicaba que la última palabra fuese, en realidad, el comienzo de un nuevo tema de conversación. Shirley estaba a punto de decirle que no había votado en su vida y de explicarle las circunstancias que habían motivado aquella falta; de contarle que hubo mujeres que se encadenaron a farolas y a las que tuvieron que alimentar a la fuerza en los psiquiátricos penitenciarios; mujeres con blusas y quevedos que debieron de acabar en el suelo de piedra, aplastados, mientras forcejeaban con los auxiliares intentando evitar esos tubos espantosos que las obligaban a comer de una manera monstruosa: todo por Shirley, que no había votado ni una vez en su vida, ni una sola. La madre de Philippe votaba al general De Gaulle; Philippe, contra él; su hermana votaba, pero no decía a quién: de camino al colegio electoral decidía qué voto quería contrarrestar, si el del hermano o el de la madre. Le daba bastantes vueltas, y se lo pensaba hasta el último segundo, cuando se dirigía con mano firme a una u otra pila de papeletas. «He cumplido con mi deber electoral», decía la cuñada de Shirley, pero nadie sabía nunca qué voto había contrarrestado. Mientras que ella tenía un poder inmenso, Shirley no tenía ninguno, pues no podía votar en Francia.
Huelga decir que no había ningún mensaje para Shirley encima de la mesa de Philippe. Aquel era su lugar de trabajo, no un depósito de explicaciones. Las cartas urgentes, facturas y proyectos para Le Miroir estaban apilados como ladrillos en varias bandejas de plástico, una sobre otra, cada una de un color: azul industrial; amarillo industrial; ese rojo con el que pintan las máquinas para, según se dice, evitar que los trabajadores de las fábricas se duerman; y el verde que, en teoría, los tranquiliza y evita que se autolesionasen. Un cajón de la mesa (¿quién invitó a Shirley a abrirlo? Philippe no) contenía el manuscrito de una novela escrita por una íntima amiga de su marido que se llamaba Geneviève Deschranes, otro (si abres el primer cajón, pruebas también con el segundo) reveló un libro de Mamá Ganso y varios folios amarillos repletos de nanas inglesas.
Philippe había escrito a máquina, en un folio, una de las muchas versiones estrambóticas de Ganso Gansito:
Ganso Gansito enbobado
qué intentas casar
escalera arriba, escalera abajo,
qué intentas lograr.
Vergüénzate, Gansito,
te pillamos y no te enteras,
qué cruel pegar a un pobre anciano
y tirarlo por las escaleras.
Justo debajo, en la letra pequeña e inclinada de Philippe, se leía: «Pobre anciano: ¿Churchill? Ganso Gansito: ¿la herencia griega?».
La forma en la que Philippe escribía «embobado», su convicción del significado profético de la nana y, sobre todo, la segunda estrofa, cuya autenticidad Shirley se negaba de plano a aceptar, eran desde hacía mucho tiempo motivo de disputa conyugal. Philippe, como buen francés, tenía la arrogante convicción de que en el resto de idiomas las tildes eran ornamentales y, en el fondo, era irrelevante si se ponían o no; pensaba que la ortografía, como los colores, era una cuestión de gustos. Su fuente no era un diccionario ni su mujer ni su educación y ni siquiera el libro de Mamá Ganso que Shirley le había regalado, rogándole que lo comprobase, sino su amiga, la escritora Geneviève Deschranes. Hacía muchos años, una institutriz inglesa, la señorita Thule, se había encargado de cultivar el intelecto de Geneviève. Era la señorita Thule quien sostenía que Ganso Gansito ocultaba una clave universal: la vida, el amor, la política, el arte, la muerte, las explicaciones del pasado y el conocimiento del temible futuro podían leerse entre sus líneas, y en julio de 1947, a los pies de la Fuente Médici, en los Jardines de Luxemburgo, había obligado a Geneviève a repetir la nana hasta que la chiquilla se la aprendió: «Ganso Gansito embobado, qué intentas cazar…». Era casi inevitable que el seseo de la pequeña o su atención fluctuante derivasen en un «qué intentas casar». Pero Philippe se negaba a aceptarlo. Desestimó el comentario de Shirley, «Geneviève lo oyó mal», tachándolo de no concluyente, así como su insistencia en que, aun cuando la segunda estrofa fuera auténtica, empezaría con un «Avergüénzate», que no «Vergüénzate». Philippe se limitó a responder:
—¿Es que tú aprendiste inglés con la señorita Thule? ¿Con alguna institutriz inglesa?
—Yo no tuve que aprender inglés —dijo Shirley.
Philippe había empezado a indagar sobre el enigma de las nanas en el marco de una investigación que su revista llevaba a cabo entre los bajos fondos formados por adivinos, profetas y demonólogos que habían surgido en París durante la guerra de independencia de Argelia. Aunque la guerra hubiese acabado, la ciudad no se había calmado: las bombas, los panfletos, las amenazas, el chantaje y los juicios vengativos eran una fuente de emoción en declive, y ahora las sensaciones se buscaban en historias de bebés de la realeza intercambiados en sus cunas; monjes medievales reencarnados en científicos atómicos; la vuelta a la Tierra de Jesucristo, que se deslomaba en la central hidroeléctrica del krai de Krasnoiarsk, en Siberia Central; continentes que se hundían como rocas; enjambres de abejas que viajaban a diario entre los planetas de Neptuno y Venus; hijos criados por animales salvajes y que no desarrollaban neurosis; curas para el cáncer bloqueadas por los intereses de los poderosos en Berna y en Washington; chamanismo entre el clero, y masones que dirigían bancos. También la política había pasado a formar parte del reino de la magia. Una vez, Philippe había llevado a Shirley a una reunión en la que se debatió sobre el idioma que hablaba la aristocracia de la desaparecida Atlántida, y en la que alguien intentó demostrar el vínculo entre el nombre de Mao y el maullido de los gatos. Shirley había mirado de refilón a los dos invitados de honor, ambos chinos, y descubrió que no era verdad que los asiáticos pudieran ocultar sus sentimientos en cualquier situación. Luego, a raíz de un comentario que Philippe había hecho de pasada, supo que Geneviève también había asistido a esa reunión, lo que significaba que Shirley y ella habían estado en la misma sala y él no las había presentado.
Para Philippe, la búsqueda del misterio dentro de las ideas eliminaba determinados problemas de comportamiento, mientras que para Shirley el misterio del comportamiento era el único enigma que valía la pena abordar. Por ejemplo, el enigma del apego que sentía Philippe hacia Geneviève: ¿estaba enamorado de ella? No. Decía admirarla porque toda su vida era un sacrificio, y la compadecía por su valentía desperdiciada de la misma manera que admiraba y compadecía a su madre. Sin embargo, la madre de Philippe era una viuda de cincuenta y cuatro años medio paralítica por la artritis, mientras que Geneviève aún no había cumplido los treinta, estaba casada con un etnólogo en perfecto estado de salud y su situación económica era tan cómoda que nunca había tenido que compartir un baño o esperar el autobús. Aun así, Philippe decía que la fuerza de Geneviève radicaba en su fragilidad y que, aunque era tímida, tenía el corazón intrépido de un mártir paleocristiano. Eso hacía que su mujer anhelase una compasión que él no creía que ella necesitara y una aceptación que él, a todas luces, nunca había tenido motivos para expresar. Shirley acabó lanzándose a una vorágine obsesiva de conjeturas sobre Geneviève. Se imaginaba su tez pálida, sus ojos algo amoratados, su pelo de Botticelli, sus pendientes de plata mexicana, su vagina insólitamente pequeña —atributo al que Geneviève aludía de cuando en cuando en sus cartas, y en el que Shirley veía una señal de refinamiento, como en la falta de apetito— y la voz afinada con la que hablaba. Shirley sabía, gracias a la asidua lectura de las cartas que Geneviève enviaba a Philippe, que la mujer sufría física y espiritualmente por las continuas exigencias conyugales de su marido el etnólogo, que la demandaba «sin necesidad de que lo incitase, al contrario», por ejemplo, en trenes; en el cine del aeropuerto de Orly; en el Peugeout 403, «en la Autopista del Oeste, donde está prohibido aparcar»; en el comedor mientras esperaban a que llegasen los invitados; en la sección egipcia del Louvre, una tarde de invierno, justo antes de que cerrasen, y, por último, en presencia de su hijo de cuatro años, en quien el etnólogo intentaba despertar una ira parricida para demostrar, o refutar, algunas incursiones que los seguidores de Freud habían empezado a hacer en el ámbito de la etnología. Shirley también sabía que una parte de la vida de Philippe —su colección de vinilos: cuatro mil o cuarenta mil o quizá cuatrocientos mil— estaba en la casa de campo de Geneviève. ¿Iba allí a escucharlos? La frecuencia de sus cartas sugería que Philippe y ella no se veían muy a menudo. Puede que el marido de Geneviève fuera celoso y no la dejase hablar por teléfono.
Por supuesto, la madre de Shirley había hecho muy bien en limitar su carta al Endymion non-scriptus: todo ese fisgoneo, esas lecturas compulsivas, no eran sino una búsqueda desalmada de Philippe. Por otro lado, ¿qué era la privacidad? ¿Qué significaba? ¿Dónde estaba la frontera entre la intimidad y la privacidad? ¿Cómo podía Philippe reivindicar una e insistir en la otra? Incluso esa misma mañana, en la que aún no había ejecutado su prudente plan (cambiarse de ropa, preparar el baño), Shirley no podía dejar de mover papeles con el pretexto de buscar un mensaje, aunque sabía de sobra que ese era el último sitio donde estaría. La realidad era que las pruebas escritas de la vida diaria y rutinaria de Philippe —su correspondencia con Geneviève, que también le enviaba, capítulo a capítulo, una novela interminable en la que aparecía él; las notas que tomaba antes de escribir sus cartas, incluso las personales; los borradores garabateados de la columna sobre jazz que escribía una vez al mes bajo el pseudónimo de Bobby Crown; el libro en el que anotaba sus citas y el diario, más pequeño, al que trasladaba esos mismos recordatorios; las copias en papel carbón de las quejas escritas a máquina que enviaba a los talleres mecánicos o a los técnicos de televisores; o las carpetas llenas de información para escribir artículos sobre el malestar de los cultivadores de alcachofas bretones o el declive de la Legión Extranjera— eran una fuente inagotable de interés para ella. Al igual que otras mujeres se lanzaban al frigorífico o a una orgía de derroche o al sueño diurno, Shirley hurgaba en las papeleras y en los bolsillos de los abrigos en busca de detalles anotados sobre horarios de vuelos y nombres de hoteles extranjeros. No intentaba descubrir dónde había estado o adónde iba, pues normalmente lo sabía. Iba en busca de aclaraciones que él no le ofrecía de buena gana. Que Philippe tuviese la serena convicción de que por ser francés era una persona lógica implicaba que Shirley vivía en la inopia. Ahora anhelaba ver algo en el horizonte: piedras, árboles, un peligro, un alivio. Las cartas de su marido revelaban que Philippe podía ser mezquino, miserable, superficial, ingenuo y susceptible al rencor. Eso le transmitía una inexplicable sensación de alegría, y, de no haber sido porque su marido se oponía con firmeza a que escudriñase su correspondencia privada, habría podido hablarle a Philippe de sus hallazgos y decirle que sus defectos eran peores que los de ella, porque Shirley estaba dispuesta a aprender de cualquiera y, en especial, de él.
De repente, el reloj de una iglesia dio la media hora como un gong: las nueve, las diez o las once y media —Shirley había dejado su reloj de pulsera por ahí, quizá en el bolsillo de la gabardina—. Jugó a imaginarse que estaba allí como había hecho antes (¡los detalles!). La iglesia tenía que ser Sainte-Clotilde, y su reloj había confirmado la hora en el Ministerio de la Guerra, en el Ministerio de Educación Nacional, en la embajada soviética, en la embajada italiana y en el Instituto Nacional de Geografía. Ahora, las mujeres de la limpieza y los agentes del servicio secreto que se habían quedado solos ese fin de semana festivo, como Shirley, sabían la hora exacta, al minuto. Se habría deleitado con esa imagen precisa y panorámica de una joven rodeada de una red de calles, pero el salón de té Pons, que quedaba solo a dos distritos, se interpuso como un incordio en su imaginación: en lugar de verse a sí misma, vio un pudin helado gigante con forma de castillo de arena, hecho con sorbete de granada, helado de vainilla y mazapán verde pálido. «Dios mío —dijo, con toda la fe y el fervor que solo un no creyente puede expresar—, ayúdame a aclararme. ¿Por qué he entrado aquí? ¿Qué estoy buscando? Una nota de Philippe en la que me diga dónde está. No, en realidad, no: estoy buscando un mensaje de Geneviève. Hoy no hay ninguno, solo la última entrega de Una vida dentro de una vida (págs. 895-1002).»
Estaba en lo alto de una montaña de texto mecanografiado en el cajón que Philippe reservaba para la novela de su amiga. Llegaría el día en que no podría cerrarlo, y entonces lo cogería todo y se lo llevaría a un editor. Por sus páginas deambulaban Flavia, una chica solitaria; Bertrand, su marido, un antropólogo de tercera, y Charles, un excelente periodista. En su día, Charles estuvo casado con Daisy, una furcia norteamericana, pero Daisy ya había muerto debido a una mezcla de alcohol y de desastre mucho antes de que empezara el primer capítulo. Leyendo en diagonal los nuevos fragmentos, solo las frases que le parecían esenciales, Shirley descubrió que, a pesar del desaliento fruto de su trato diario con el Bertrand de tercera, Flavia conseguía aferrarse a sus valores espirituales gracias a la correspondencia epistolar con Charles:
Me miré en el espejo […] vi el rostro delicado y el sedoso y rebelde […] Al subir las escaleras vi mi rostro en el tocador veneciano, con su encantadora […] el rostro de santa Verónica después de
recuerdo deambular por el césped intentando encontrar mi preciosa ropa interior […] «Mira qué bonita, con adornos de encaje color crema […] pero él ya estaba desplegando el mapa de carreteras […] tan trivial para él […] Mientras se encendía un cigarrillo, sin ofrecerme otro a mí, vi mi pequeño rostro en el parabrisas negro […] parecía Lázaro resucitado de entre los muertos […] los brazos amoratados […] profunda incomodidad […] sin agua caliente […] La solemne tragedia que podría haber sido […] anhelando un baño […] descansar […] entendiendo
conversación en un plano desconocido para él […] Una mera actuación convertida en opereta […] Su absurda afirmación de que el complejo de Edipo jamás había existido fuera de Viena […] En el restaurante vi mi pequeño y pálido rostro en la cabeza de una cuchara
incluso boca abajo […] el rostro de una pequeña y perseguida […] estaba cansadísima, tan exhausta que me preguntaba si sobreviviría hasta el final de
y que no afectaba a nadie más que a judíos de clase media […] una y otra vez […] imposible odio parricida, a menos que volviese a empezar de camino a casa […] Se comió como un grosero animal la sopa de puerro, sorbiendo […] estofado de carnero […] merengue de albaricoque […] más brandy
café […] corrompido por el estilo de vida americano […] se bebió un Gin Fizz detrás de otro […] hasta que […] sin tener en cuenta mi pequeña […] cansada o incluso por su propio hígado […] presión arterial […] Con Bertrand cené en los restaurantes más caros […] me invitaban a relacionarme con gente famosa […] actores que contribuían a […] Fui a […] en un lujoso y potentísimo […] arena blanca y pura
cada actuación de gala en […] aun así, no eran más que sucedáneos de su incapacidad profesional para […] estando delante del espejo […] con la mano apoyada suavemente en la talla de […] vi unos ojos […] enmarcados por […] cuyo arrojo […] no se plegaba ante la mirada de él […] Solo una carta de Charles podría arrancarme del aburrimiento y de la apatía habitual
Dejando de lado lo que Philippe pudiera sentir por Geneviève, no cabía duda de que el lenguaje de Geneviève era una coyuntura de por sí y era un lenguaje que ningún extranjero podía confiar en llegar a entender, ni siquiera el fantasma de Daisy.
«El lenguaje es coyuntura —se dijo Shirley—. El grito silencioso.»
Cuando Philippe hablaba de Geneviève usaba el vocabulario de su novela. Era una forma de expresión que se inducían recíprocamente, como si una tercera presencia invisible y presuntuosa, sucedáneo de la pasión, los impregnase por turnos. Cuando el poseído era Philippe, podía decir, sin sonreír:
—Era un hada del maíz.
—¿Que era una qué?
—Una diosa, vaya. Una deidad femenina. Una diosa del maíz.
—Ay, Philippe, ¿qué quieres decir? Dímelo en francés.
—Hablo de la fertilidad. De la abundancia. De la calidez.
—En serio, prefiero que te ciñas al francés. Cuando lo haces suena bien, por así decirlo.
—Era una Deméter. Una adorable Deméter. Era Perséfone. Una naturaleza cautivadora. Nunca discutíamos. Siempre estábamos de acuerdo. Una cocinera maravillosa.
—¿Por qué no te casaste con ella?
—Lo nuestro no era así. Ella era la encarnación de los sueños de un niño pequeño…
—¿Un niño pequeño, dices?
—Que había perdido a su padre…
—Ay, Philippe.
—Solo…
—Es horroroso. Hablas como ella. Y en la cama, ¿qué? Con ella, digo.
—Lo nuestro no era así. Eso daba igual. Era la encarnación de…
—No, por favor, eso ya lo has dicho. Volvamos a lo de la cama.
—A ver, la cuestión es que ella no estuvo con casi nadie antes que conmigo. Solo con otros dos hombres. A uno lo quería, pero…
—Estaba casado.
—No, se hizo cura. Con el otro solo era… En fin, el caso es que no le gustaba para nada con ninguno de los dos.
—Que no se te olvide su marido.
—No le gusta para nada con su marido.
—Si tan poco le gustase, se iría de casa.
—Su religión se lo impide.
«¡Su religión! ¡¿Lo has oído, san José?! ¡Mándale una lluvia de alfileres a Geneviève! ¡Que le salga barba! Que a Geneviève se le caiga el pelo y tenga que llevar un turbante de lunares con un flequillo postizo. Que a Geneviève se le congelen los dedos en el Transiberiano. Maldita sea Geneviève. Que le den. No, eso lo retiro. No mejoraría la cosa.»
Esa conversación, que Shirley había empezado a garabatear por todos los márgenes, se fue extinguiendo. Shirley, o Daisy, solo era el fantasma de una furcia y no tenía derecho a nada. Su matrimonio había tocado fondo; el lecho oceánico: un domingo por la mañana, 2 de junio, ninguno de los dos sabía dónde estaba el otro. También Geneviève era un fantasma: no era sino lo que Philippe quería que fuese, un pasado perpetuo. Shirley recogió las hojas desperdigadas de la carta de su madre y volvió a guardar Una vida dentro de una vida en el cajón. No había ganado nada con ese jueguecito, ni siquiera tiempo. La casa donde Shirley había pasado la noche no era la de Geneviève, pero era poco probable que Philippe estuviera con ella en aquel momento. Si Shirley hubiera muerto en ese instante fulminada por un rayo (es decir, si el rayo fuese el sentimiento de culpa), la noticia de su muerte diría: «Se tomó su último desayuno de pie, en la cocina. Las sillas estaban ocupadas por pilas de basura que ya llevaba un tiempo queriendo tirar». Nadie que observara la desaparecida Atlántida creería jamás que el responsable de aquella taza sin lavar era Philippe. Shirley se preguntó si su marido no estaría intentando asustarla y si esa luz que se había dejado encendida, las dos pastillas para dormir y la pocilga de la cocina eran indirectas con la intención de transmitirle un mensaje definitivo.
En compañía de la araña, se quitó la ropa del sábado y abrió el grifo de la bañera moteada con manchas ocres. De la intrincada tubería que había en el techo le cayeron unas gotas en la cabeza. La carta de su madre hablaba de la muerte de un rey, le decía que no sollozara contra su almohada y que esperaba que no fuese para tanto. ¿Que no fuese para tanto el qué? La mala opinión de Cat Castle sobre Europa. Está en París; haz un esfuerzo para verla, decía su madre. «Pero yo ya sé que está en París: me llamó. Estuvimos un rato hablando, y su horrendo acento de las praderas me arrancó lágrimas de felicidad. Hablamos y quedamos en vernos. Pero… ¿cuándo? ¡Dios santo! —se dijo Shirley—. En teoría tendría que estar con la señora Castle ahora mismo. Desayunando con la señora Castle.»
El patio se inundó de un suave murmullo dominical de voces y radios. Todo el mundo estaba escuchando el parte meteorológico porque ese fin de semana había puente. Muertes en carretera: a los supervivientes nos gusta conocer las cifras. Luego una guitarra: mientras sonaba de fondo Nuages, que todo el barrio se sabía de memoria, Sutton McGrath tocaba un contrapunto de su propia cosecha. Tenía que ser Sutton McGrath, porque Shirley había visto el nombre en una petición redactada y difundida por madame Roux, la dueña de la tienda de antigüedades de la planta baja. La petición, una queja contra los instrumentos musicales y la presencia de extranjeros (McGrath era australiano), concluía con una elocuente apelación a los derechos ajenos. Shirley no la había firmado precisamente por esos derechos. Philippe tampoco, pero él se amparaba en su prudencia innata: «No firmes con tu nombre; al menos, que no se lea. Si te molesta el ruido, cierra la ventana». Luego Shirley supo que los comentarios ofensivos de la petición sobre los extranjeros no eran por ella. Y eso ¿qué más daba? Al final resultó que madameRoux apenas oía la guitarra desde la planta baja. Su motivo para quejarse, como ocurre a menudo en la vida, era única y exclusivamente cuestión de principios. «Voy a explicarle lo que pienso yo de los principios», se dijo Shirley, hasta que se acordó de que no llevaba dinero y estaba sola en casa. Podía subir en un santiamén y pedírselo prestado al vecino que Philippe odiaba, pero imaginó que al subir o bajar las escaleras se podría topar con su marido y con «su malvada cara católica», como ella la definía cuando la asustaba. Philippe podría preguntarle: «¿Se puede saber adónde vas?». Y sería un pésimo momento para la excusa del dinero. Pero no pasaba nada: la señora Castle, vieja amiga, le dejaría lo que necesitara. No tendría el inconveniente del idioma y no habría ni rastro de ambigüedad. «Entenderá todas y cada una de mis palabras», pensó Shirley. Dio la vuelta a una de las páginas de la carta de su madre y escribió, en mayúsculas gigantes: «ESTOY EN EL SALÓN DE TÉ PONS DESAYUNANDO CON LA SEÑORA CASTLE UNA AMIGA DE MI MADRE SIENTO QUE NO NOS HAYAMOS CRUZADO ESTA MAÑANA NO ME HA DADO TIEMPO A ORDENAR LA COCINA, LUEGO LO HAGO POR FAVOR DIME DÓNDE ESTÁS VUELVO EN CUANTO PUEDA MUCHOS BESOS S (PERDÓN POR LO DE AYER)». Sin embargo, no había escrito la nota en una página de la carta de la señora Norrington, sino en un folio de la novela de Geneviève, lo que significaba que las sabias palabras de la señora Norrington habían pasado a formar parte de Una vida dentro de una vida. Shirley se sentó al borde de la cama, envuelta en la toalla mojada, y leyó, esta vez sin saltarse ninguna frase, la descripción de Bertrand, el antropólogo incompetente, comiéndose su estofado de carnero poscoital. En las calles se oía el trasiego de los coches, que se daban prisa por salir de la ciudad.
3
«SODALEH», leía Shirey al otro lado del ventanal de Pons. Detrás del «SODALEH» había plátanos de sombra y un cielo digno de Sisley.
—Acabo de acordarme de algo —dijo Shirley—. Dios santo. Lo siento, señora Castle, pero acabo de caer. Hoy tenía que almorzar en casa de la madre de Philippe.
—Llama y diles que llegas tarde —respondió la señora Castle. E, ignorando todo lo que sus viajes ya tendrían que haberle enseñado, añadió—: Pídele a ese camarero que te traiga un teléfono.
—Ya me acuerdo. Ya sé dónde está Philippe. Ha ido a recoger a su hermana al aeropuerto a primera hora de la mañana. Venía de Nueva York. Imagino que han ido directos a casa de su madre desde el aeropuerto. Habíamos quedado en que los vería allí. Dirán que se me ha olvidado a propósito. Philippe está en casa de su madre…
—Mal sitio para un hombre —apuntó la señora Castle dando golpecitos en la mesa con su anillo para llamar a un camarero—. ¿Qué vas a tomar, Shirl?
Seguro que Philippe no quería asustarla. Si hubiera buscado detenidamente en vez de montarse una película sobre Geneviève, habría encontrado una nota. Se imaginó su letra en el bloc al lado del teléfono: «Colette ha vuelto, y con una luchadora de Hamburgo a la que conoció en el Museo de Arte Moderno. Mamáconfía en que la luchadora tenga un hermano y en que esta extravagante aventura desemboque en una boda. Te esperamos para comer».
Sí, estaban esperándola para empezar con el asado de ternera del domingo y para oír las historias desdeñosas de Colette sobre las comidas, la moda y el estilo de vida que se llevaba en otra ciudad. Esperarían un rato a Shirley y luego, después de inventarse las excusas de rigor para que Philippe no se sintiera mal, empezarían con el aperitivo predilecto de Colette: huevos en gelatina. «Esto es lo último que necesita mi hígado», apuntaría Colette, untando un trocito de pan en la yema. Comerían ternera con moderación, porque en el angustiado mundo de madame Perrigny la carne causaba cáncer. Buena parte de la conversación, una vez despachada Nueva York, se centraría en los peligros de la comida, de comer en restaurantes, de comer en cualquier sitio que no fuese aquella casa; y acabarían llegando a la factura que les pasaría incluso ese almuerzo: languidez, migrañas, calambres, insomnio y remordimientos digestivos. La madre de Philippe cocinaba bien, pero solo porque era incapaz de cocinar mal: no sabía cómo se hacía. Con todo, el mero hecho de comer la inquietaba. La peristalsis era un enemigo al que nunca había conseguido someter. Sus intestinos tenían una relevancia casi histórica: aunque tomaba bismuto para calmarlos y carbón para cuidarlos, eran una nimiedad en comparación con su estómago, donde las comidas de cuatro platos se pasaban los días, indigestas, dando vueltas y vueltas como si se tratase de ropa olvidada en una secadora.
Colette se compadecía de las aflicciones de su madre; a menudo las compartía, y sumaba otra propia: un hígado inquieto. Cuando un huevo, una jícara de chocolate, una copa de vino o una galletita de más lo despertaba de golpe, el hígado de Colette se estiraba, doblaba su tamaño e intentaba abrirse paso a través de su piel. Si se llevaba las manos al costado derecho, justo debajo de las costillas, Colette conseguía devolverlo a su sitio. Sin embargo, encoger el hígado era algo muy distinto: implicaba pasarse días tumbada y no beber más que el agua en la que se habían hervido zanahorias y perejil durante dos horas, sin sal, hasta que el hígado enfurecido por fin se aplacaba. Uno de cada dos fines de semana, de hecho, Colette pasaba cuarenta y ocho horas guardando cama y bebiendo dicho caldo, y se levantaba con un hígado al que había conseguido debilitar considerablemente, pero nunca derrotar del todo.
Al poco tiempo de conocer a Philippe, Shirley invitó a su hermana y a su madre a cenar. No era consciente del nivel de compromiso que implicaba dicha invitación ni de que solo las personas sin educación recibían invitados los sábados por la noche. Pero la curiosidad llevó a las Perrigny a cruzar París aquella tarde anodina. Llegaron con veinticinco minutos de adelanto. Colette llevaba un protocolario ramo de claveles sujetos con alambre y adornados con esparraguera que fue soltando finas agujas verdes por toda la escalera. «Personajes de Goya», pensó Shirley al ver a los tres en su rellano: la mujer frágil y artrítica con ojos oscuros de gitana; Colette, tallada, adornada y bañada en oro, como un sillón antiguo; y, a su espalda, un Philippe distinto y vigilante. Quince minutos antes de su llegada —si hubieran sido puntuales—, Shirley habría hecho la cama, habría vaciado los ceniceros y habría despejado la sala de estar, privándola de su habitual y caótico desorden de bufandas, periódicos, perchas, botas de agua y flores moribundas. Iba descalza, vestida con un albornoz que sujetaba con la mano izquierda. Supo que ese encuentro era irremediable. Recordó cómo la habían mirado los padres de su primer marido y cómo se había visto reflejada en sus ojos.
—Philippe, ponles una copa, ¿vale? —dijo en inglés—. El puñetero albornoz no tiene cinturón y si quito la mano se abre.
—No beben, no te preocupes. Pero ponte algo, te lo pido por favor.
Los oyó murmurar mientras se vestía. Por el tono parecía mera cháchara. «Haz algo. Échame una mano», le pidió a ese nadie en concreto al que ella llamaba san José.
Shirley los invitó a sentarse a la mesa de la sala de estar y encendió con solemnidad varias velas, lo que les hizo pensar —ella lo supo al cabo de un tiempo— que su idea de elegancia estaba sacada de los restaurantes del Barrio Latino. Luego miraron el plato enorme que había en el centro de la mesa y dijeron lo siguiente:
La Madre: «¿Qué lleva ese plato que pueda sentarnos mal?».
La Hija: «Todo».
Escogieron selectivamente entre los cuatro tipos de arenques y la ensalada de patata aliñada con eneldo. Los vasos de aquavit se quedaron intactos delante de sus platos. Philippe se mostró amable, pero estaba perplejo: ¿qué mosca le había picado a Shirley? ¿En qué momento se le había ocurrido que su madre y su hermana disfrutarían de una extravagante cena escandinava? Ya le había hablado de ellas, y Shirley le había prestado atención, pero ¿lo había entendido? Ella notó esas preguntas desde el otro lado de la mesa, o creyó notarlas, y respondió con un «Lo siento» que parecía llevar diciendo desde siempre y que seguiría diciendo para siempre. Entretanto, las Perrigny intentaron comer un poco de cerdo con ciruelas. Dirigían la mirada hacia las pastas y al momento la apartaban. Daban mordisquitos al pan negro y fingían dar sorbos a su cerveza danesa. No estaban sorprendidas u ofendidas; estaban sencillamente angustiadas y horrorizadas por el miedo al envenenamiento.
Aquel desastroso primer encuentro no evitó el matrimonio, solo hizo prudentes a las Perrigny. Ahora, cuando iban de visita, no aceptaban nada que no fuese té chino. Inclinaban la cabeza y se cruzaban miradas que Philippe nunca veía y murmuraban opiniones que tampoco interceptaba. Para Philippe, la única consecuencia de aquella cena escandinava fue el miedo a que, después de casarse con Shirley, no pudieran invitar a comer a la gente normal: sus invitados se marcharían nerviosos y hambrientos o, aún peor, aquejados de colitis o botulismo. Entonces empezó a educarla. La enseñó a no hacer espaguetis para los invitados porque era un follón comérselos y porque parecía que no podían permitirse ir a la carnicería. La disuadió de preparar cualquier estofado con salsa de manteca, vino o algo similar porque no confiaba en que supiese cocinarlo y porque la gente podría pensar que los Perrigny disimulaban con la salsa unos cortes de carne de segunda. Cuando ocupaba su silla, presidiendo la mesa, y veía a los comensales pasarse la bandeja de ternera anémica con inocuos guisantes, decía: «Mi mujer es norteamericana, pero le he enseñado lo que es la buena cocina».
Con discreción, para que la señora Castle no la malinterpretase y se ofendiera, Shirley miró fugazmente el reloj. A esa hora, en la cocina de su suegra ya había quince platos fregados y guardados. El agua hirviendo se filtraba a través del café molido y caía a una taza de porcelana. Si Shirley se daba prisa quizá llegase a tiempo de que la perdonaran. Se imaginó allí mismo, en Pons, pidiendo un teléfono portátil. El aparato no existía, pero ella se lo imaginó sobrevolando la mesa y posándose, liviano, impoluto, como una nueva especie de extranjero, entre las dos guías de la señora Cat Castle y su bolso tapizado. Se imaginó marcando el número de su suegra, escuchando cinco o seis tonos estridentes y desistiendo. Le daban miedo los Perrigny, esa era la pura verdad. Cuando los Perrigny clavaban sus ojos marrones y escépticos en Shirley, le recordaban a aquellas personas que, hacía muchos años, en Italia, se habían quedado mirándola por llevar pantalones cortos. Shirley se fijó en el sol que bañaba París ese día. Un sol que no llegaba al comedor de madame Perrigny, siempre oscuro como el mar, pero que sí iluminaba las casas al otro lado de la plaza con una capa de amarillo grisáceo. Las ventanas de los Perrigny estaban cerradas para evitar las corrientes de aire y el ruido del tráfico; y los visillos blancos, completamente corridos, no fuese a pasar un helicóptero en vuelo rasante para fisgonear y ver qué estaban almorzando. El teléfono fantasma en la mesa de Pons se desvaneció. «He intentado llamarlos, pero no han respondido», se dijo Shirley. Era su forma de quitarse ese peso de encima: ¡alejarse de la culpa y del desastre! De pronto, una luz agradable bañó el comedor de su suegra, que se volvió tan acogedor como Pons. Shirley se imaginó el ramo de rosas que mandaría para disculparse: fresias, margaritas, primaveras y violetas blancas que un chiquillo llevaría en bicicleta hasta su destino; sería la propia madame Perrigny la que las sacaría de su envoltorio de papel crujiente y, al intentar salvar los tres imperdibles que sujetaban el papel para usarlos luego, se clavaría uno en el pulgar. La llevarían a toda prisa a comisaría; y, de ahí, al hospital, donde le pondrían la vacuna del tétanos. La excusa de Shirley estaba resuelta: podía hacer caso a la carta de su madre y quedarse con la señora Castle, «que la conocía desde siempre; desde antes de que naciera».
La pobre y peculiar señora Castle, a su edad, había emprendido un viaje por Europa con todas las incomodidades y la soledad que implicaba, para así demostrar a sus hijos, que se habían quedado en Canadá, que no los necesitaba. Se había comprado una capa y un sombrero tirolés en Salzburgo. Debajo del sombrero resplandecían unas gafas con forma de mariposa. Dejó la carta, que había escudriñado como si estuviera cifrada, se ajustó el sombrero para darle un toque informal y, después de remangarse, con su acento arrastrado de las praderas, dijo de un tirón:
—Pues me sorprende que una jovencita tan elegante y tan puesta como tú, Shirl, no conociese el salón de té Pons, la mejor pastelería de París.
—Sí lo conocía. De hecho, ya había estado, pero no sabía que era tan famoso.
—Esperemos que esté a tu altura.
Ese sarcasmo de la anciana le resultaba familiar; su voz podría haber salido perfectamente de la carta que Shirley había leído aquella mañana.
—Somos de Canadá —sentenció la señora Castle, dispuesta a dejar petrificada con la mirada a la camarera si se atrevía a negarlo—. Dile lo que quieres —le ordenó a Shirley. Entonces abrió un cuaderno y, apoyándolo en la mesa, escribió: «Pons». Acto seguido subrayó la palabra y dijo—: Una cosa hecha.
«¡Café!», gritó de repente, y siguió escribiendo: «He estado en la pastelería con Shirl el séptimo domingo después de Pascua (Pentecostés)». Levantando la mirada, preguntó a la camarera:
—No tendréis por casualidad tortitas escocesas, ¿verdad? Resulta que he estado en Escocia. —Y le dijo bruscamente a Shirley—: Tradúceselo, anda. Y no seas tímida. Nunca muestres timidez por lo que eres ni por lo que quieres.
Luego escribió: «Paredes verdes. Mimbre. Sillas rojas de felpa. Moqueta roja, estampada con plumas del Príncipe de Gales (¿o helechos?). El sol de la mañana no viene del parque, sino de la dirección contraria. Fielding no llevaba razón. Lámparas con pantallas de raso en las paredes, igual que en mi habitación. Geranios un pelín pachuchos. Mesas artísticas. Los espejos parecen de plata antigua».
—No intentes leer del revés —dijo, agitando sus excéntricas gafas—. Si te interesa lo que estoy escribiendo, me lo dices. Es para una larga historia que le voy a contar a una grabadora cuando vuelva a casa, ya ves. Voy a grabarlo todo en una cinta, reuniré a mi familia y se la pondré, así se pasarán un domingo entero escuchándola y una cosa menos. A nadie le gusta ya ver fotos y, aunque las hubiera, tendría que hablar. Lo tengo todo pensado. ¿Qué ha dicho de las tortitas escocesas? Da igual. Tomaré cualquier cosa: es mi tercer desayuno del día.
En la memoria de la viajera, los éclairs sustituyeron inmediatamente a las tortitas escocesas. Se acordó de que le habían dicho que probase los éclairs de Pons. Escogió los dos que tenían el glaseado más denso y brillante y empezó a comérselos en cuanto llegaron, mientras le explicaba a Shirley que ella siempre se había tenido que sacrificar por los demás: siempre había puesto sus deseos al final de la lista. Ahora sus hijos se habían dado cuenta y el arrepentimiento los corroía por dentro: ellos se habían casado con unas esnobs egoístas; y a Phyllis tampoco le había ido mucho mejor.
Shirley, que se bebía el café solo como si fuera veneno negro, entrevió el pánico de la vejez en su acompañante y esa necesidad de comérselo todo cuanto antes.
—Madre solo hay una en esta vida —dijo la señora Castle. Su triunfo sonaba algo apesadumbrado: ¿los hijos de la señora Castle la querrían más por ser única?—. Tu madre ha estado muy apagada todo el invierno, Shirl —continuó—. Ella dice que solo es un virus estomacal. Pero nueve de cada diez veces cualquier cosa en el estómago resulta ser cáncer. ¿A ti qué te cuenta?
—Acaba de mandarme una carta larguísima.
—Habla más alto, hija, que no te oigo cuando mastico.
—Acaba de mandarme una carta larguísima. Llegó ayer, pero no he tenido ocasión de leerla hasta hoy. Va de campanillas, toda la historia de las campanillas. No sé por qué. Dice que no entiende mi letra.
—Tu madre sabe un montón de botánica —apuntó la señora Castle.