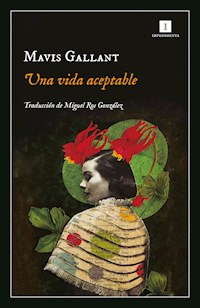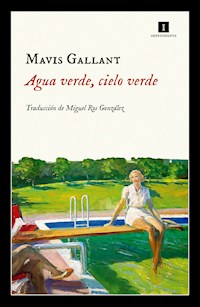
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Venecia, Cannes y Paris componen el falsamente glamouroso escenario de la vida de Florence McCarthy Harris, una muchacha americana que pasa su juventud viajando por Europa y viviendo de la caridad de los familiares de la mano de su madre, Bonnie, que, a causa de su divorcio, no podía soportar ya seguir viviendo en América. Mientras asistimos al atribulado descenso a la locura de Flor, serán cuatro las voces que, a modo de un cuadro cubista, se superpondrán y revelarán la realidad fracturada de una joven que es arrastrada por su madre a una vida de movimiento constante en un continente desconocido. Una novela sobre la naturaleza humana que, enmarcada en una enfermiza relación maternofilial, trata con gran delicadeza sobre la necesidad de un hogar y la fragilidad que supone el desarraigo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agua verde, cielo verde
Mavis Gallant
Traducción del inglés a cargo de
Un magistral retrato whartoniano de la pesadilla, el desarraigo y la locura, de la mano de una de las cuentistas norteamericanas más reconocidas del siglo XX.
“Mavis Gallant posee un don excepcional: una sólida imaginación”
THE NEW YORKER
A Diarmuid Russell
Sí, y más bobo yo por estar en Arden.
Cuando estaba en palacio vivía en mejor sitio. Pero el viajero ha de amoldarse.
WILLIAM SHAKESPEARE, Como gustéis, ACTO II
1
Salieron a pasar el día fuera y lo dejaron ahí de la forma más subrepticia y taimada que se pueda imaginar. Sin embargo, esa misma mañana, durante el desayuno, sentados con él en la terraza del hotel, a unos centímetros del Gran Canal, sus caras no habían delatado ni por asomo la traición que estaba por llegar. Si él hubiese tenido a mano algo lo bastante largo, una escoba, por ejemplo, podría haber removido la densa capa de suciedad matutina, las naranjas partidas, los melones pulposos, los trozos de lechuga podridos, negros bajo la superficie, verdes sobre ella. El agua desplazada por las góndolas bañaba los pies de la terraza; recordaría ese golpeteo suave y sordo toda su vida. En la mesa les había oído decir que nunca más regresarían allí en agosto. Le instaron a comer y lo invitaron a fijarse en los gondoleros, pero él rechazaba todo lo que le ofrecían. La mañana transcurrió como de costumbre, salvo porque, al cabo de unos minutos, acompañado de la tía Bonnie y Florence, se vio a bordo de un barco que traqueteaba rumbo al Lido. Flor y la tía Bonnie se abrieron paso hasta la proa y se sentaron juntas en un banco, y luego la tía Bonnie tiró del brazo de George para que se apoyase, precariamente, en su regazo. Era imposible sentarse con comodidad, pues su tía llevaba sobre los muslos una bolsa de playa repleta de toallas. De pronto, el viento levantó la larga cola de caballo de Flor, que golpeó la cara de George. El pelo de su prima tenía un olor cálido y cobrizo, como su color. No podía decir que se tratara de algo desagradable. En cualquier caso, aquello era un ultraje, y empezó a quejarse, preguntando «¿Dónde están?», aunque hacía tanto viento que nadie pudo oír ni una sola palabra.
Estuvo en la playa buena parte de la mañana, hasta que se plantó frente a la tumbona de la tía Bonnie y volvió a preguntar: «¿Dónde han ido? ¿Van a volver?».
La tía Bonnie bajó el libro que estaba leyendo y miró a George con el ceño fruncido y una expresión de inquietud en la cara —una cara vieja y asustada, en su recuerdo—. La mujer estaba sentada bajo una serie de discos menguantes: primero la enorme sombrilla a rayas, luego su paraguas desteñido y, por fin, un sombrero de paja incoloro. Le dijo:
—A ver, Georgie, han salido a pasar el día fuera. Querían tener un ratito para ellos, no seas egoísta. Están viendo cuadros antiguos, nada más. Sabíamos que preferías la playa a los cuadros…
—Si por mí fuera, estaría viendo cuadros —la interrumpió George.
—… así que te hemos traído a la playa —terminó la tía Bonnie, sin ni siquiera prestarle atención—. No deberías ser siempre tan egoísta. Tu madre nunca dispone de tiempo libre. Para ella este viaje no tiene nada de divertido.
Se las habían apañado a la perfección. Primero salieron a la calurosa terraza y le ofrecieron gondoleros, y luego lo abandonaron completamente, dejándolo con la tía Bonnie y Flor.
Incluso años después, cuando hablaban de aquel día y sus padres se preguntaban cómo se les había ocurrido escabullirse así, sin previo aviso y sin dar ninguna explicación, incluso cuando reconocían que era lo peor que se le podía hacer a un hijo, incluso entonces, mostraban una irritante autocomplacencia por su actitud. Él había sido un chiquillo caprichoso, quejica y mimado, y algunos, como la tía Bonnie, sostenían que sus padres casi le tenían miedo. Sus primos de la familia Fairlie lo apodaban «el Monstruo», mientras que sus parientes por parte de madre, más serios y preocupados, solían comentar que no lo estaban preparando de forma adecuada para los sinsabores y los batacazos de la vida, y que no tendría nada que agradecer a sus padres en el futuro. Pero George, la verdad sea dicha, había salido bien. A los diecisiete años, personificaba la triunfante justificación de una etapa que fue infernal para sus padres. «Dios santo, a los cinco años era un auténtico bicho», solía decir su madre, sonriendo y negando con la cabeza. «¡Y a los siete!» En aquella ocasión les fastidió las vacaciones en Venecia, aunque ellos siempre terminaran por asumir toda la responsabilidad: no deberían haber salido a pasar el día sin él, escabulléndose en cuanto les dio la espalda. Aquello podría haberlo marcado de por vida. Lo que constituía, sin duda, una posibilidad aterradora. Como suele ocurrir con los peligros evitados, les gustaba sacar el tema a colación. «George, ¿te acuerdas de aquel día en Venecia con Bonnie y Flor?»
¡Como para no acordarse! Aún conservaba seis pequeñas conchas que había recogido en el Lido. Se acordaba de las sombrillas brillantes, inclinadas por el viento cálido, y de su prima Flor, de catorce años, delgada y roja como un cangrejo, sentada bajo una sombra circular, muy erguida, cavando un hoyo en la arena con los dedos y escudriñando el mar sereno. Le habría importado un pimiento que George se ahogase. Él se dedicaba a corretear por la arena, de aquí para allá, solo. Tenía la piel rosácea y el pelo rubio, estaba un pelín entrado en carnes y se sentía profundamente herido. El mar estaba tan liso, tan tranquilo y tan denso por el calor que casi se podría caminar sobre las aguas. Recogió conchas negras, marrones, a franjas de color crema y rosa, de bordes levísimamente ondulados. La tía Bonnie se las metió en el bolsillo y se las llevó a Venecia para que no las perdiera, y George aún conservaba seis. Las guardaba en una caja de zapatos, junto con otras mil cosas de las que jamás se desharía. Guardaba otro recuerdo de Venecia: una cuenta de cristal. Era de un collar de Flor; su prima se lo había comprado ese mismo día en un puesto callejero, justo frente al muelle donde atracó el barco al volver del Lido. El reloj de la piazza dio las doce del mediodía, y el aire se llenó de palomas y del sonido del metal. Estaban bajando ordenadamente del barco cuando, de repente, Flor se alejó como un rayo y volvió con el collar. A la tía Bonnie ni siquiera le dio tiempo a acabar su frase: «¿Te gustan las cuentas de cristal, Flor? Porque, si es así, prefiero comprarte algo decente…». El hilo del collar se rompió en cuanto Flor intentó ponérselo. Las cuentas de cristal se esparcieron por todo el pavimento y las palomas las persiguieron, aleteando, confundiéndolas con granos de maíz. El collar roto y el viento cálido alteraron a Flor, que comenzó a desenhebrar las cuentas que aún tenía en las manos para luego arrojarlas junto a las otras con un gesto violento.
—¡Estate quieta! —le gritó su madre, pues todo el mundo estaba mirando y Flor parecía un tanto desquiciada, con el cabello al viento y el vestido levantado por una ráfaga de aire que reveló sus enaguas almidonadas y sus muslos quemados.
El pequeño George se inquietó de pronto ante lo que pudieran pensar aquellos desconocidos, y echó a correr de un lado a otro, frenéticamente, para recoger de entre los pies de la gente las grandes cuentas con forma de gragea. Cuando se irguió, con las manos repletas de ese tesoro, vio que Florence parecía enfadada y, al mismo tiempo, divertida. Aún tenía las manos abiertas, como si estuviese dispuesta a darle un empujón a cualquiera. Aunque a lo mejor George solo se lo imaginó, pues unos segundos más tarde su prima caminaba tranquilamente a su lado, de vuelta al hotel, y le dijo, con voz sosegada, que podía quedarse con todas las cuentas.
Aún conservaba una, con la que solía juguetear, poniéndosela en la palma de la mano, antes de los exámenes. Había otras ocasiones, muchas, en las que decía: «Dios, ayúdame esta vez y no volveré a importunarte», cuando en realidad se estaba encomendando a la cuenta de cristal, y quizá incluso dirigiéndose a ella. Era un poderoso talismán, el fragmento de un día, el recordatorio de que alguien, en una ocasión, le había deseado la muerte, y a pesar de todo seguía vivo.
Ah, no cabía duda de que Florence le había deseado la muerte. Aquel día, después del almuerzo, Flor y él se asomaron por una barandilla de madera desvencijada para observar un pequeño carguero en el que estaban embarcando lo que, en su recuerdo, parecían postes telefónicos, aunque debía de estar equivocado. Flor se inclinó hacia delante, apoyando los brazos delgados y morenos en la barandilla, colocando la cara casi a la misma altura que la de su primo. Entonces se giró y lo miró, esbozando una ligera sonrisa con los ojos entrecerrados, como se gira y mira la gente que está tomando el sol en la tórrida arena. Él le estaba devolviendo tímidamente la sonrisa cuando se cruzó con los ojos de su prima, verdes como el agua, inflamados de aversión, y ella le dijo: «Estaría chupado empujar a alguien desde aquí. Podría empujarte». George recordaba el agua verde y densa, que se fundía con el cielo, y el peso de las nubes amontonadas en el horizonte, que se fueron acercando y cubrieron la laguna. En una ocasión, se había caído al estanque de la casa de su abuela —la abuela Fairlie que Florence y él compartían—. Estaba de pie en una barca cuando dio un paso en falso y cayó al agua, que se mantenía sucísima para deleite de las argentinas, peces amantes de la inmundicia que se alimentaban de mosquitos y chiflaban a su abuela —y que de adultos tenían el tamaño de los alevines de foxino—. Estos diminutos peces lo rodearon como flechas mientras flotaba en el estanque, inmóvil, y sintió en las mejillas el suave golpeteo de sus cabezas. La parte más agobiante del recuerdo era que él se había quedado ahí, pasivo, con aquella agua musgosa cubriéndole la boca. Debía de haber estado flotando boca arriba, pues recordaba el cielo. El jardinero oyó el plaf y lo sacó del agua. Estaba perfectamente, aunque no boca arriba, sino braceando y chapoteando boca abajo.
Aunque en Venecia no se le pasó por la cabeza nada de aquello. No fue hasta mucho más tarde cuando superpuso los dos recuerdos, un cristal sobre otro. En Venecia no respondió, pues no le dio tiempo. Ni siquiera hubo tiempo para la rabia o el miedo. La tía Bonnie los esperaba, acabada su siesta. Iban a reunirse con ella en la piazza, y darían de comer a las palomas y escucharían a la banda. Siguió a Flor apresuradamente con sus piernecitas rollizas, atravesando el calor como si fuera agua, con la cabeza gacha. Hicieron una parada para subirse a una báscula pública que les leyó la suerte, además del peso. Sus predicciones aparecieron en cartulinas rectangulares de colores. La de George rezaba: «No rechaces ninguna invitación esta noche», y la de Flor le instaba a cuidarse más el hígado y le decía que pronto se despediría de alguien que se marcharía en tren.
—Mamá nos está esperando —dijo Flor, tirando la cartulina que contenía su suerte.
Lo agarró del brazo y lo obligó a apretar el paso. Cuando llegaron a la mesa de la tía Bonnie, ocupada por un té y un platito de pastas, estaban jadeando, muertos de calor, pero ninguno de los dos se quejó. Actuaban al unísono, aunque nadie se lo había pedido. Hacían todo lo posible por complacer a la tía Bonnie. George tuvo la sensación instintiva de que esa tía lo quería mucho. No porque fuese Georgie Fairlie y hubiera que quererlo, sino porque era un pariente, el hijo del hermano de la tía Bonnie. Comprendió que Flor debía conocer a sus primos, que no podía convertirse en una desconocida para ellos. George era consciente de la naturaleza de ese amor, que tenía una esencia familiar, no personal. Florence también estaba magnificándolo todo. Unas horas antes, mientras almorzaban en la terraza del hotel, cuando uno de ellos decía algo divertido, el otro se reía mucho más de lo que merecía la broma, y la tía Bonnie esbozaba una mueca de triste placer que dolía solo de verla. Su marido, el tío Stanley, la había tratado fatal y la había humillado hasta tal punto que ya le era imposible vivir en Estados Unidos, incapaz de ir con la cabeza alta. Estaba condenada, pues, a vivir en el extranjero y criar a Flor de forma perjudicial. Perjudicial para Flor, huelga decirlo. Eso fue lo que le contó la tía Bonnie, con tono desgraciado, mientras Flor la escuchaba, inclinada sobre su plato, mirando de refilón ora a su madre, ora a George, para ver cómo reaccionaba. Escuchaba la historia como si fuese la primera vez que la oía, aunque sería el pan de cada día para ella. Flor siempre se mostraba paciente, incluso con el tartamudeo de George. Él le planteaba acertijos larguísimos, tartamudeando mucho cuando sospechaba que algún camarero podía estar escuchándolo, y a su prima se le daba bien adivinar las respuestas, aunque a veces él omitiese alguna pista, o los contara al revés, desvelando desde el principio la solución. Esa risa y esa paciencia estaban dirigidas a la tía Bonnie. George nunca se había separado de sus padres y, de cuando en cuando, lo atribulaba el fugaz temor de que no volviesen, pero aun así comprendía lo de la tía Bonnie, aunque no se lo hubieran contado. Era la primera vez en su vida en la que esperaban que hiciese algo por alguien.
Para complacer a la tía Bonnie, se quedaron al borde de la piazza, no demasiado lejos, pues ella quería verlos divertirse. Lanzaban al aire los granos de maíz de los conos de periódico que tenían en las manos, y la tía Bonnie los observaba desde su mesa del café, asintiendo, sonriente.
Sin mirar a George, Flor le preguntó:
—Viste a Stanley, ¿verdad?
—Sí, subió al barco —respondió George.
—¿Ella estaba con él? —dijo Flor—. ¿Cómo es?
Él no eludió la respuesta, como quizá habría hecho alguien de más edad, preguntando «¿Cómo es quién?» o algo por el estilo. Adelantó un pie hacia una paloma rechoncha que comía maíz, poniéndose en posición.
—Nos trajo un montón de cosas —respondió George—. A mí me trajo caramelos.
—Ajá —dijo Flor—. Fueron a despedirse de vosotros. Muy leal por parte de tus padres… —Su primo no detectó el sarcasmo y siguió esparciendo maíz—. ¿Cuántos años tiene? —preguntó Flor al cabo de unos segundos.
—Treinta y tres o así —respondió con tono solemne George, para el que «cincuenta y ocho» y «treinta y uno» debían de ser esencialmente lo mismo. Había oído decir a su madre que tenía treinta y tres años.
—Ni siquiera podría ser mi madre —dijo Flor, desdeñosa—. Mamá tiene cuarenta.
—¡Cómo os estáis divirtiendo! —oyeron decir a la tía Bonnie, con su voz quejumbrosa.
Compraron más conos de maíz y los esparcieron como si se tratara de un rito reverencial, en silencio. Las palomas estaban demasiado gordas y eran demasiado perezosas para volar. Caminaban entre los pies de George, picoteando, riñendo y empujándose entre sí.
—Se lo tomó bien —dijo Flor de repente, retomando la conversación—, hasta que un imbécil le contó que la otra era más joven y más guapa. Al principio estaba bien. Llegó a decirme: «Tu padre va a vivir con otra persona. Estoy convencida de que es majísima». La verdad es que no podía quejarse —continuó Flor—: llevaba años viendo a otro hombre, a un doctor. Así que no podía quejarse. Solía llevarme a su consulta para un tratamiento de lámparas solares para la columna. Supongo que se pensaba que yo era sorda, muda y ciega. La enfermera que trabajaba con aquel doctor me enseñó a jugar al gin rummy. Stanley nunca dijo ni pío, hasta que, de repente, explotó y la echó. Nos echó, mejor dicho —apuntó Flor—. La echó de casa y ella me llevó consigo. —Pronunció esas palabras de forma un tanto afectada, aunque sin duda esa no era la palabra que George habría usado a la sazón. Desconfiaba de los ademanes de su cabeza y de esos ojos que intentaban averiguar si estaba conmovido. Lo único que consiguió aquella historia fue aumentar la impasibilidad del pequeño, que seguía esparciendo los granos uno a uno, escogiendo bien a sus palomas—. Nadie nos fue leal —continuó Flor—. Los malditos Fairlie no sois leales, lo veis cada dos por tres. Pero ya da igual. Ahora mi madre es distinta, ya no mira a nadie. —Según el recuerdo de George, fue entonces cuando Flor gritó—: ¡Ya no volverá a hacer nada, nunca! Me encargaré de que siempre esté conmigo. —Esta vez no hubo afectación en sus palabras. No hubo ningún ademán de la cabeza ni giro de melena; solo esa extraña postura de las manos, como si estuvieran listas para empujar, en la que George se había fijado cuando se le rompió el collar. Eran palabras sinceras, no iban dirigidas a él. Era una promesa solemne, un grito de desesperación, amor y resentimiento, emociones tan entretejidas que ni siquiera Flor podía distinguirlas.
Los conos de papel volvían a estar vacíos, pero ahora los tiraron y regresaron a la mesa de la tía Bonnie. Había llegado el momento de escuchar a la banda. Flor corrió hacia su madre y ahí, delante de todo el mundo, de todos los desconocidos y los camareros, rodeó con sus brazos morenos el cuello de la tía Bonnie, gritando:
—¡Ay, pareces cansadísima! ¡Parece que estás harta! ¿Odias este sitio?
—Cariño —le dijo la tía Bonnie, que había estado llorando—, es por ti, nada más. Por verte ahí tan guapa y tan cariñosa con Georgie. Estoy segura de que me odias. Algún día me odiarás. Estoy convencida de que debería criarte de otra forma. Esto no se me da muy bien.
—Nunca te odiaré. Te querré siempre —dijo Florence, con rabia—. Odio a Stanley, odio a George, odio a todo el mundo, pero a ti te quiero.
Estaban sentadas muy juntas, mejilla contra mejilla, y de repente las dos empezaron a hablar a la vez, y se echaron a reír y a llorar, mostrando con naturalidad sus sentimientos, como si lo hicieran a menudo. Les daban absolutamente igual los camareros y se habían olvidado de George, que aguardaba apartado, con un remolino de palomas alrededor de los pies. Detestó a su prima y a su tía. Su actitud lo abochornaba, tenía ganas de abalanzarse sobre ellas y darles un puñetazo para que parasen. Estaba solo, haciendo el ridículo con todas esas palomas. Sus padres habían salido a pasar el día sin él, se habían escabullido sin despedirse. De repente lo invadió la sensación de vacío del abandono, la rabia de que lo tomasen por tonto. Bajó los brazos, abrió la boca y soltó un alarido, y luego otro. Tenía los ojos entrecerrados, formando dos medialunas, y su boca era una cueva enorme. Ya era muy mayor para llorar así.
—Lo he asustado —dijo Florence, sin separarse de su madre—. Le he dicho una tontería, en broma.
Sin embargo, George no pensaba darle esa satisfacción a su prima, así que cerró la boca y volvió a abrirla para decir, con voz entrecortada, «No has… sido… tú», ya en brazos de su tía, que se había apresurado a sacarlo del corro de camareros. Flor pensó que estaba siendo honrado, un chiquillo honrado, y lo miró con auténtica rabia y desdén antes de darle la espalda. No volvería a mirarlo de verdad hasta muchos años después, cuando ambos crecieron. Esa mirada bastó para que George dejase de llorar. Esperó hasta la tarde, al regreso de sus padres, que se sentían culpables e inquietos, para repetir el numerito, ahora seguro de cuál sería la respuesta.
—Me habéis dejado solo —gimoteó.
A lo que la tía Bonnie replicó, también con voz lastimera:
—Se ha portado como un sol, palabra de honor.
Mientras, su madre, meciéndolo en brazos, les respondía a ambos con un tono suave:
—Ya lo sé, ya lo sé.
Flor ya estaba vestida para la cena, con un vestido azul oscuro. Llevaba los brazos al descubierto y la cola de caballo cobriza, bien cepillada, sobre un hombro. La madre de George, embobada con su hijo, dejó de contemplarlo para admirar durante unos segundos a su prima. (El numerito en cuestión tuvo lugar en el bar del hotel, en público; George estaba empezando a cogerle el tranquillo a eso de llamar la atención de la gente y luego no hacerle ningún caso, aunque no se le daba tan bien como a Flor.) La madre de George exclamó:
—Flor, cariño, tienes que hacer de tu vida algo extraordinario. Eres demasiado hermosa como para echarte a perder.
—Pase lo que pase —respondió Flor, muy serena—, jamás me casaré con un Fairlie. Ya estoy harta de esta familia. Nada en el mundo me convencería para casarme con un Fairlie ni para casarme con George.
A George se le escapaba por qué esa frase hizo desternillarse de risa a todo el mundo, pero se convirtió en una expresión familiar que se repitió, a lo largo de los años, cada vez que George y Florence se encontraban. Se veían en verano, cada dos o tres años, de modo que siempre era como conocer a otra persona. Florence no le hacía ningún caso y nunca hablaban, aunque sus padres no parecían percatarse.
—Flor es muy cariñosa —dijo la madre de George en una ocasión—, pero ya no es una niña. Es demasiado mayor. Ojalá Bonnie la mandase a una universidad de por aquí.
—Ya no encajaría —respondió su padre—. Y, de todas formas, ¿a santo de qué iba a volver aquí? No quiere casarse con un Fairlie.
Esa frase le hizo acordarse de Venecia y sonrió. George estaba enamorado de la hija de un mecánico de la zona donde pasaban los veranos. Sus padres no habían empezado a preocuparse por Barbara Sim; todavía no. Aún les parecía un asunto infantil, conmovedor y divertido; infantil y divertido como la respuesta de George a Florence en el bar del hotel veneciano: «Preferiría quedarme diecinueve navidades seguidas sin regalos a casarme contigo».
Se veían en verano. Hubo un encuentro irreal en la cálida Nueva York, un año en que Bonnie decidió echarle valor y resultó que, como era agosto, no había nadie por allí. En otra ocasión, se reunieron en un hotel de Inglaterra, y luego en otro sitio, en una playa de arena azotada por el viento. Siempre hacía calor, y ahora la tía Bonnie tenía algo más: jaqueca. Luego se produjo su último encuentro, cuando Flor se casó con Bob Harris, al que había conocido en Cannes, y regresaron a Nueva York, esta vez sin ningún sigilo, sino con gran pompa y estruendo.
Se vieron en un apartamento que alguien les había dejado a los recién casados, repleto de madera oscura y lienzos de barcos.
—Estas cosas no son simplemente viejas —comentó Bob Harris—. Son de época.
George no oyó esas palabras, sino que se las repitieron más adelante. Como la tía Bonnie no soportaba el aire acondicionado, las ventanas estaban abiertas, y el calor y el ruido conferían a la sala una atmósfera densa. La mayoría de los presentes eran Fairlie. George contó once personas, incluido él, que lucían todos los rasgos Fairlie: pelo rubio, pestañas rubias, mejillas rubicundas y, en el caso de los menos afortunados, grandes paletas. Habían llegado de todos los rincones del mundo para ver a la novia. Una vez que entrabas en la familia, te quedabas en ella para siempre: la muerte, el divorcio, el escándalo… Nada funcionaba, no había forma de salir. A partir de ese momento, Bob Harris también estaría dentro. Acabaría encajando, se tamizaría y encontraría su sitio. Ahora que formaba parte de la familia, no habría críticas, ni un mal gesto, ni una mirada de más. Nadie recordaría que Bonnie había escrito desde Cannes: «La verdad es que no sé qué va a pasar ahora, pero Florence se ha casado con un judío». Cuando la madre de George leyó esa frase en voz alta, imitó el tono quejumbroso de Bonnie y puso el sacrosanto acento Fairlie, alargando las palabras. Nunca volvería a repetirse algo así. No sobrevivió nada de aquello, salvo la forma en que todos siguieron diciendo «Bob Harris», como si se tratara de una sola palabra.
No había ningún Harris en la habitación, aunque se sabía que los Harris existían. Harris père