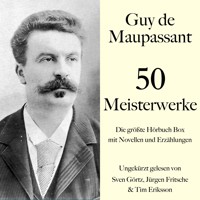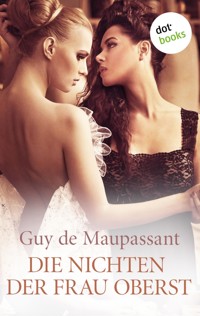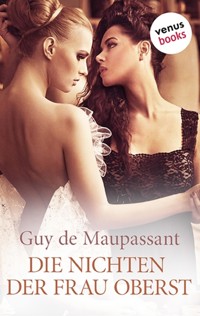9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Una vida" fue calificada por Tolstoi como la mejor novela francesa después de "Los Miserables".
En "Una vida", Guy de Maupassant describe la vida de una mujer normanda sofocada por las convenciones de la época y víctima de un matrimonio desafortunado.
El talento único de este maestro del naturalismo que, con gran sencillez, consigue captar todo lo sórdido y lo extraordinario del ser humano se ve plasmado en esta obra, su primera novela, publicada originalmente en el siglo XIX, en el año 1883.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Guy de Maupassant
Una vida
Tabla de contenidos
UNA VIDA
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
UNA VIDA
Guy de Maupassant
A Madame Brainne
Como homenaje de un devoto amigo
y en recuerdo de un amigo muerto.
G UY DE M AUPASSANT
Capítulo I
Jeanne, que ya había acabado de hacer los baúles, fue a mirar por la ventana, pero la lluvia seguía cayendo.
Toda la noche había estado sonando el aguacero contra los cristales y los tejados. Era como si hubiera reventado el cielo, bajo y grávido de agua, y se estuviese vaciando sobre la tierra, diluyéndola hasta convertirla en papilla, deshaciéndola igual que si fuera azúcar. Pasaban ráfagas cargadas de bochorno. El retumbar de los arroyos desbordados llenaba las calles desiertas; las casas chupaban como esponjas aquella humedad que se les metía dentro y, del sótano al desván, hacía rezumar las paredes.
Con aquella, eran cien las veces que, desde por la mañana, temerosa de que su padre no se decidiese a emprender la marcha si el tiempo seguía metido en agua, había examinado el horizonte Jeanne, que había salido del convento la víspera, libre al fin para siempre, dispuesta a hacer suyas todas las dichas de la vida con las que llevaba tanto tiempo soñando.
Se dio cuenta, luego, de que se le había olvidado guardar el calendario en el bolso de viaje. Quitó de la pared la cartulina dividida en meses, que mostraba, en el centro de un dibujo, los dorados números del año en curso: 1819. Tachó luego con un lapicero las cuatro primeras columnas, tapando con una raya los nombres del santoral hasta llegar al 2 de mayo, día en el que había dejado el convento.
Una voz dijo detrás de la puerta:
—¡Jeannette!
Jeanne respondió:
—¡Pasa, papá!
Y su padre entró.
El barón Simon-Jacques Le Perthuis des Vauds era un hidalgo del siglo anterior, maniático y bondadoso. Como discípulo entusiasta de Jean-Jacques Rousseau, profesaba una ternura de amante a la naturaleza, los campos, los bosques, los animales.
Por su raigambre aristocrática, le inspiraban instintivo odio las ideas de 1793; mas, de temperamento filosófico y formación liberal, aborrecía la tiranía con inofensiva y declamatoria abominación.
La bondad era su gran fuerza y su gran debilidad: una bondad cuyos brazos no daban abasto para acariciar, dar y abarcar; una bondad de creador, dispersa, sin firmeza, como si tuviera embotado uno de los nervios de la voluntad, semejante a un fallo de la energía, casi un vicio.
Siendo hombre dado a las teorías, tenía pensado todo un programa de educación para su hija, a la que quería ver dichosa, buena, recta y tierna.
Había crecido esta hasta los doce años en el hogar; la habían metido, luego, interna en el Sagrado Corazón pese a las lágrimas de su madre.
El padre la había mantenido en tan severo encierro conventual, enclaustrada, ignorada e ignorante de los hechos de los hombres. Quería que se la devolviesen casta a los diecisiete años para templarla luego personalmente sumergiéndola en una suerte de baño de sensata poesía; llevarla al campo para abrirle el alma junto a la tierra fecundada y desembotar su ignorancia mostrándole el amor ingenuo, los sencillos afectos de los animales, las serenas leyes de la vida.
Salía Jeanne ahora del convento radiante y pletórica de savias y apetitos de dicha, lista para todas las alegrías, para todos los adorables azares que ya había recorrido con el pensamiento durante ociosos días, prolongadas noches, aisladas esperanzas.
Era como un retrato del Veronese, con aquella cabellera de un rubio resplandor que parecía haberle desteñido en la piel, una piel de aristócrata, tintada apenas de rosa, que sombreaba un sutil vello semejante a un pálido terciopelo que la caricia del sol permitía vislumbrar. Los ojos eran azules, de ese azul opaco de los muñecos de porcelana holandeses.
En la aleta izquierda de la nariz tenía un lunar pequeño; y otro a la derecha, en la barbilla, del que nacían unos rizosos pelillos tan semejantes a la piel que apenas si se notaban. Era alta, de pechos maduros y flexible talle. La voz, clara, parecía a veces aguda en exceso; pero su franca risa alegraba cuanto tenía alrededor. Solía, con un ademán que le era habitual, llevarse ambas manos a las sienes como si quisiera atusarse el pelo.
Corrió hacia su padre, lo besó y lo abrazó:
—¿Qué? ¿Nos vamos? —preguntó.
Él sonrió, sacudió la melena, ya blanca, que llevaba bastante larga, y, mostrando la ventana con la mano, dijo:
—Pero ¿cómo quieres que salgamos de viaje con este tiempo?
Pero Jeanne se lo rogaba, mimosa y tierna:
—¡Ay, papá! Vámonos ya, por favor. Por la tarde va a hacer bueno.
—Si es que tu madre no va a querer.
—Ya verás como sí. Déjalo de mi cuenta.
—Si consigues convencer a tu madre, por mí no hay inconveniente.
Jeanne se abalanzó hacia el cuarto de la baronesa. Pues había esperado el día de la marcha con impaciencia creciente.
No había salido de Ruán desde que ingresara en el Sagrado Corazón, ya que su padre no autorizaba diversión alguna antes de la edad que tenía determinada. Sólo la habían llevado en dos ocasiones a París, pero París también era una ciudad, y Jeanne sólo anhelaba el campo.
Ahora iba a pasar el verano en la finca familiar, Los Chopos, una antigua casa solariega que se erguía en la cima del acantilado, cerca de Yport; y esperaba una dicha infinita de aquella vida libre, al filo de las olas. Y, además, era cosa convenida que la mansión iba a ser suya; seguiría viviendo en ella cuando estuviera casada.
Y aquella lluvia que llevaba cayendo sin tregua desde la víspera por la noche era el primer disgusto de consideración de su vida.
Pero, al cabo de tres minutos, salió a la carrera del cuarto de su madre, voceando por toda la casa:
—¡Papá, papá! A mamá le parece bien. Manda enganchar los caballos.
El diluvio no remitía; antes bien, parecía estar arreciando cuando la calesa se detuvo ante la puerta.
Jeanne ya estaba lista para subir al coche cuando bajó las escaleras la baronesa, a la que sostenían de un lado su marido y del otro una doncella alta, fuerte y tan recia como un muchacho. Era una normanda de la región de Caux, que aparentaba veinte años al menos, aunque no tenía más de dieciocho. Era hasta cierto punto una segunda hija y como tal la trataba la familia, pues había sido hermana de leche de Jeanne. Se llamaba Rosalie.
Su cometido principal, por lo demás, consistía en guiar los pasos de su señora, que se había vuelto muy obesa desde hacía unos años debido a una hipertrofia del corazón de la que se quejaba constantemente.
La baronesa llegó, sin resuello, a la escalinata de la fachada del antiguo palacete, miró el patio delantero por el que corría el agua a raudales y dijo a media voz:
—La verdad es que esto es una locura.
Su marido le contestó, sin dejar de sonreír:
—Pues usted lo ha querido, mi señora Adelaïde.
Como la baronesa respondía al nombre un tanto pomposo de Adelaïde, el barón siempre le ponía delante ese «mi señora», manifestándole un respeto un sí es no es burlón.
La baronesa reanudó la marcha y subió trabajosamente al coche, cuyas ballestas cedieron todas a una. El barón se sentó a su lado y Jeanne y Rosalie se instalaron en el banco corrido, de espaldas a la marcha.
Ludivine, la cocinera, trajo un buen brazado de abrigos, con los que todos se cubrieron las rodillas, amén de dos cestas que los pasajeros colocaron bajo las piernas; luego se encaramó al pescante, junto al tío Simon, y se envolvió en una manta grande que le tapaba por completo la cabeza. El portero y su mujer acudieron a despedirlos respetuosamente mientras cerraban la portezuela; los viajeros les hicieron las últimas recomendaciones en lo tocante a los baúles, que irían detrás, en una carreta, y la expedición se puso en marcha.
Casi no se veía al tío Simon, el cochero, que agachaba la cabeza y arqueaba la espalda bajo la lluvia, embutido en su carric de esclavina triple. El borrascoso chaparrón azotaba, gemebundo, los cristales e inundaba la calzada.
Al trote de los dos caballos, la berlina bajó de un tirón hasta el muelle y fue bordeando la hilera de grandes navíos, cuyos mástiles, vergas y aparejos se erguían melancólicamente entre el chorrear del cielo como árboles de ramas desnudas. Tomó, luego, el largo bulevar del monte Riboudet.
A poco, ya estaban cruzando las praderas; de vez en cuando, podía verse, entre una neblina de agua, la severa silueta de algún sauce empapado, cuyas ramas colgaban con la dejadez de los miembros de un cadáver. Las herraduras de los caballos chapoteaban y las cuatro ruedas levantaban soles de barro.
Todos callaban; incluso los pensamientos parecían tan húmedos como la tierra. Mamaíta se arrellanó, recostó la cabeza y bajó los párpados. El barón contemplaba con apagados ojos la campiña monótona y empapada. Rosalie, con un bulto en las rodillas, estaba sumida en ese ensimismamiento animal de la gente del pueblo. Pero Jeanne se sentía revivir entre aquel tibio chorrear de agua, igual que una planta encerrada a la que acabasen de sacar de nuevo al aire libre; y era tal su cúmulo de alegría que, como un frondoso follaje, le resguardaba el corazón de la tristeza. No hablaba, pero sentía deseos de cantar, de sacar la mano para llenarla de agua y bebérsela; y disfrutaba al sentir que la llevaba el rápido trote de los caballos, al contemplar el desolado paisaje y estar resguardada en medio de tan tremenda inundación.
Bajo la tenaz lluvia, de las relucientes grupas de los caballos subía como un vaho de agua hirviendo.
La baronesa se estaba quedando dormida. Poco a poco, se le fueron descolgando los rasgos del rostro, que enmarcaban, penduleando a ambos lados, seis tirabuzones idénticos, hasta que, por fin, descansaron muellemente en las tres anchas oleadas del cuello, cuyas últimas ondulaciones se perdían en la alta mar del pecho. Cada vez que tomaba aire, se le enderezaba la cabeza, que volvía luego a desplomarse, y se le hinchaban las mejillas al tiempo que le brotaba un sonoro ronquido de los labios entreabiertos. Su marido se inclinó hacia ella y le colocó con suavidad entre las manos cruzadas sobre el amplio vientre una cartera pequeña de cuero.
El contacto despertó a la baronesa; y fijó en aquel objeto una mirada ausente, colmada del atontamiento de los sueños interrumpidos. La cartera cayó y se abrió. Se dispersaron por la calesa monedas de oro y billetes de banco. La baronesa se despertó por completo; y el regocijo de su hija brotó en un estallido de risas.
El barón recogió el dinero y dijo, poniéndoselo a su mujer en las rodillas:
—Esto es, amiga mía, cuanto queda de mi alquería de Életot. La he vendido para hacer reformas en Los Chopos, en donde de ahora en adelante pasaremos muchas temporadas.
La baronesa contó seis mil cuatrocientos francos y se los metió tranquilamente en el bolsillo.
Era esta la novena finca que vendían de las treinta y una que les habían dejado sus padres. Contaban aún, empero, con alrededor de veinte mil libras de renta en tierras que, bien administradas, les habrían proporcionado fácilmente treinta mil francos anuales.
Como llevaban una vida sencilla, esos ingresos habrían sido más que suficientes de no haber sido porque en aquella casa había un agujero sin fondo que no se cerraba nunca: la bondad, que hacía que se les evaporase el dinero de las manos igual que se evapora al sol el agua de las ciénagas. Fluía, huía, desaparecía. ¿Cómo? Nadie lo sabía. Cada dos por tres, decían uno u otra: «No sé qué ha pasado, pero hoy me he gastado cien francos; y eso que no he comprado nada del otro mundo».
Aquella facilidad para dar era, por lo demás, una de las grandes satisfacciones de su existencia; y coincidían en esto de forma estupenda y conmovedora.
Jeanne preguntó:
—¿Han dejado bonita mi casona?
El barón respondió alegremente:
—Vas a ver, chiquilla.
En tanto, iba cejando paulatinamente la violencia del aguacero; no quedó ya luego sino algo así como una neblina, un finísimo y revoloteante polvillo de lluvia. La bóveda de nubes parecía irse elevando y haciéndose más blanca; y, de pronto, por un agujero invisible, un largo y oblicuo rayo de sol bajó hasta las praderas.
Y, tras abrirse las nubes, apareció el fondo azul del firmamento; luego la hendidura creció, como el desgarrón de un velo, y un hermoso cielo puro, de limpio y hondo azur, se tendió por encima del mundo.
Pasó un hálito fresco y suave, como un suspiro dichoso de la tierra. Y, cuando bordeaban un jardín o un bosque, oían a veces el vivaz canto de un pájaro, que se estaba secando las plumas.
Caía la tarde. Ahora todos dormían en el coche menos Jeanne. Dos veces se pararon en sendas posadas para que descansasen los caballos y darles un poco de avena con agua.
Ya se había puesto el sol; unas campanas sonaban a lo lejos. En una aldea, encendieron los faroles del coche; también el cielo se encendió con un hormigueo de estrellas. De tarde en tarde, aparecían casas con ventanas iluminadas, que horadaban las tinieblas con un punto de fuego; y, de súbito, detrás de un altozano, entre las ramas de los pinos, se alzó la luna, roja, gigantesca y como entumecida de sueño.
Tan suave era la temperatura que las ventanillas iban abiertas. Jeanne, rendida de tanto soñar, ahíta de visiones felices, descansaba ahora. A veces, si llevaba mucho rato en la misma postura, el entumecimiento le hacía abrir los ojos; miraba entonces hacia afuera y veía pasar, en la noche luminosa, los árboles de una casa de labor, o, acá y acullá, unas cuantas vacas tendidas en un prado, que enderezaban la cabeza. Buscaba luego otra postura e intentaba retomar el hilo de un sueño esbozado; pero el continuo rodar del coche le llenaba los oídos, le cansaba el pensamiento, y volvía a cerrar los ojos sintiendo tan doloridas las ideas como el cuerpo.
Mas ya se estaba parando el coche. Ante las portezuelas había hombres y mujeres de pie, con faroles en la mano. Habían llegado. Jeanne se despertó con prontitud y bajó enseguida. Un aparcero alumbró a padre y a Rosalie para que llevasen casi en volandas a la baronesa exhausta, que se quejaba con desamparo y repetía sin tregua, con voz débil y agonizante:
—¡Ay, Señor, qué vida esta, hijos míos!
No quiso ni beber ni comer nada, se metió en la cama y se durmió en el acto.
Jeanne y el barón cenaron juntos y a solas.
Sonreían al mirarse, se cogían las manos por encima de la mesa; y, habiéndose apoderado de ambos un gozo infantil, empezaron a recorrer la mansión recién restaurada.
Era una de esas amplias viviendas normandas de techos altos, medio casa de labor y medio casona solariega, de piedra antes blanca y ahora gris, tan amplia que podría albergar a toda una raza.
Un vestíbulo inmenso dividía la casa en dos y la cruzaba de lado a lado, abriendo sus grandes puertas en ambas fachadas. Una escalera doble parecía salvarlo de una zancada, dejando vacío el centro y uniendo en el primer piso sus dos ramales, como si fuera un puente.
En la planta baja, se entraba, a la derecha, en el gigantesco salón, cuyas paredes cubría una tela con estampado de ramas y hojas por las que retozaban unos pájaros. Todos los muebles, de tapicería bordada en petit point, no eran sino ilustraciones de las fábulas de La Fontaine; y Jeanne sintió por dentro un brinco de gusto al volver a ver una silla que le agradaba mucho de pequeña e ilustraba la historia de la cigüeña y la raposa.
Junto al salón, estaban la biblioteca, repleta de libros antiguos, y otras dos habitaciones que no se usaban; a la izquierda, el comedor, con paredes recién forradas de madera, el cuarto ropero, la antecocina, la cocina y un aposento pequeño en el que había una bañera.
Un pasillo dividía en dos, a lo largo, el primer piso. Las diez puertas de los diez dormitorios daban, en fila, a aquel corredor. Al fondo, a la derecha, estaba el aposento de Jeanne, en el que entraron. El barón acababa de reformarlo por completo, por el sencillo procedimiento de echar mano de tapices y muebles que no se usaban y estaban guardados en los desvanes.
Los tapices, de origen flamenco y muy antiguos, poblaban el cuarto de singulares personajes.
Mas, al ver la cama, la joven dio un grito de alegría. En las cuatro esquinas, cuatro grandes aves de roble, muy negras y reluciendo de cera, soportaban el lecho y parecían custodiarlo. Los costados eran dos anchas guirnaldas de flores y frutas talladas; y, sobre cuatro columnas de menudo acanalado, que remataban unos capiteles corintios, se alzaba un friso de rosas y amorcillos entrelazados.
Se erguía aquella cama como un monumento; y resultaba grácil, no obstante, pese a la severidad de la madera que el tiempo había oscurecido.
Y el cubrepiés y el dosel brillaban como dos firmamentos. Eran de una antigua seda azul oscuro en la que, a trechos, lucían como estrellas grandes flores de lis bordadas en oro.
Tras haber estado un buen rato admirando la cama, Jeanne alzó la luz que llevaba en la mano para contemplar los tapices y enterarse de qué representaban.
Un doncel y una damisela, ataviados con singulares ropajes verdes, rojos y amarillos, conversaban debajo de un árbol azul en el que maduraban frutas blancas. Un conejo grande y del mismo color pastaba una matita de hierba gris.
Precisamente encima de la cabeza de los personajes, en un horizonte convencional, se divisaban cinco casitas redondas de tejados puntiagudos; y, muy arriba, casi en el cielo, había un molino de viento, rojo de arriba abajo.
Por todo el tapiz corrían anchas guirnaldas de flores.
Los otros dos eran muy parecidos al primero, con la única diferencia de que de las casas salían cuatro personajillos vestidos a la flamenca, que alzaban los brazos al cielo en señal de asombro y enojo extremados.
Pero el último de los tapices refería una tragedia. El joven estaba tendido junto al conejo, que continuaba pastando, y parecía muerto. La muchacha lo miraba y, al tiempo, se clavaba una espada en el seno. Y las frutas del árbol se habían tornado negras.
Jeanne iba ya a renunciar a entender la historia cuando descubrió, en una esquina, un animalillo microscópico que el conejo, si hubiera sido de carne y hueso, habría podido comerse como si de una brizna de hierba se tratara. Y, no obstante, era un león.
Reconoció entonces las desventuras de Píramo y Tisbe; y aunque la simplicidad de los dibujos la hacía sonreír, se alegró de vivir dentro del cerco de aquella historia de amor que le traería continuamente al pensamiento esperanzas muy caras y haría revolotear todas las noches, por encima de su sueño, aquel tierno afecto antiguo y legendario.
El resto del mobiliario era un conglomerado de los estilos más diversos. Lo constituían esos muebles que cada generación va aportando a la familia y convierten las casas antiguas en algo así como museos en los que todo está mezclado. A ambos lados de una espléndida cómoda Luis XIV, cubierta de una coraza de relucientes adornos de cobre, estaban dos butacas Luis XV, aún cubiertas de seda rameada. Había un secreter de palo de rosa frente a la chimenea, en cuya repisa se veía, bajo un fanal redondo, un reloj Imperio de sobremesa.
Representaba este un panal de bronce, colgado de cuatro columnas de mármol sobre un jardín de flores doradas. Un delgado péndulo, que asomaba del panal por una ranura alargada, paseaba eternamente sobre el parterre una abejita de esmaltadas alas.
La esfera era de porcelana pintada y estaba incrustada en un costado del panal.
El reloj empezó a dar las once. El barón besó a su hija y se retiró a su aposento.
Entonces Jeanne se acostó, aunque de mala gana.
Recorrió su cuarto con una última mirada, luego apagó la vela. Pero a la izquierda de la cama, que sólo tenía la cabecera arrimada a la pared, había una ventana por la que entraba una oleada de luz de luna, desparramándose por el suelo en un charco luminoso.
Unos reflejos salpicaban las paredes, reflejos pálidos que acariciaban con débil claridad los quietos amores de Píramo y Tisbe.
Por la otra ventana, que tenía a los pies, Jeanne divisaba un árbol alto bañado de suave luz. Se volvió de lado, cerró los ojos y tornó a abrirlos al cabo de un rato.
Le parecía que aún la baqueteaban los tumbos del coche, cuyo constante rodar seguía oyendo dentro de la cabeza. Se quedó quieta al principio, con la esperanza de que esa inmovilidad le trajera al fin el sueño; pero la impaciencia del pensamiento no tardó en invadirle todo el cuerpo.
Notaba calambres en las piernas y una fiebre creciente. Se levantó, pues, y, descalza y con los brazos al aire, vistiendo un camisón largo con el que parecía un fantasma, atravesó la charca de luz que cubría el suelo, abrió la ventana y miró afuera.
La noche era tan clara que podía verlo todo como en pleno día; y la joven iba reconociendo la comarca que tanto había querido hacía tiempo, cuando era muy pequeña.
Lo primero que tenía ante sí era una amplia pradera de césped, de un amarillo mantecoso bajo la luz nocturna. Dos gigantescos árboles se alzaban en los dos extremos, de cara a la casona: un plátano, al norte y un tilo, al sur.
Al final de la dilatada extensión de césped, un bosquecillo clausuraba aquel recinto que protegían de las ventiscas del mar abierto cinco hileras de vetustos olmos que el viento marino, siempre violento, había retorcido, rapado, corroído, podado, hasta dejarlos como el inclinado alar de una techumbre.
A derecha e izquierda, limitaban aquel a modo de parque dos largos paseos de altísimos chopos que separaban la residencia de los señores de las dos casas de labor vecinas, en las que vivían la familia Couillard y la familia Martin.
Esos chopos habían dado nombre a la casa solariega. Más allá del cercado que formaban, se abría una ancha planicie sin cultivos, cubierta de aulagas, por la que, de día y de noche, corría al galope una sibilante brisa. Luego, de pronto, la pendiente se hundía hasta convertirse en un acantilado de cien metros, cortado a plomo y blanco, cuyo pie bañaban las olas.
Jeanne contemplaba, en lontananza, la ancha superficie de moaré de las aguas, que parecían dormidas bajo las estrellas.
Sumida en esa paz que llega cuando se va el sol, esparcía la tierra todos sus aromas. Un jazmín enroscado en las ventanas de la planta baja despedía sin descanso su penetrante aliento, que se mezclaba con el perfume, más discreto, de las hojas nuevas. Pasaban despaciosas ráfagas que traían consigo los vigorosos sabores del aire salado y el viscoso sudor de las algas.
La joven se entregó a la dicha de respirar; y el reposo de la campiña la calmó como un baño de agua fresca.
Todos los animales que despiertan al caer la tarde y ocultan su oscura existencia en la tranquilidad de las noches, colmaban la penumbra con silenciosa animación. Grandes aves huían por el aire sin proferir grito alguno, igual que manchas, igual que sombras; pasaban, rozando el oído, los zumbidos de insectos invisibles; mudos correteos cruzaban la hierba cubierta de rocío o la arena de los caminos desiertos.
Sólo algunos melancólicos sapos lanzaban hacia la luna su nota breve y monótona.
A Jeanne le parecía que se le ensanchaba el corazón, tan colmado de murmullos como aquella noche clara; le merodeaban de pronto por él mil hormigueantes deseos, de la misma forma que merodeaban esos animales nocturnos cuya vibración la rodeaba. Una afinidad la vinculaba a aquella poesía viva; y por la mullida blancura de la noche sentía pasar escalofríos sobrehumanos y palpitar inasibles esperanzas, algo que parecía un hálito de dicha.
Y sus sueños se encauzaron por el derrotero del amor.
¡El amor! Su proximidad llevaba dos años llenándola de ansiedad creciente. Ahora era libre para amar; sólo le faltaba ya conocerlo, ¡conocerlo a él!
¿Cómo sería? No lo sabía con exactitud y ni siquiera se lo preguntaba. Sería él, y ya está.
Sólo sabía que iba a adorarlo con toda el alma y que él la querría con todas sus fuerzas. Pasearían, en noches semejantes a esta, bajo la luminosa ceniza que caía de las estrellas. Irían de la mano, muy juntos, oyendo latir sus corazones, sintiendo el calor de sus hombros, trenzando su amor con la suave sencillez de las noches de verano, tan unidos que no les costaría esfuerzo alguno ahondar hasta en los pensamientos más íntimos del otro mediante el poder de su mutua ternura.
Y así sería para siempre jamás, con la serenidad de un inenarrable cariño.
Le pareció de pronto que lo sentía allí, muy cerca de ella; y un brusco e inconcreto escalofrío de sensualidad la recorrió de pies a cabeza. Se abrazó a sí misma con inconsciente ademán como si quisiera estrechar su ensoñación contra el pecho; y por sus labios, tendidos hacia lo ignoto, pasó, rozándolos, un algo que casi la hizo desfallecer, como si el aliento de la primavera le hubiera dado un beso de amor.
De súbito, a lo lejos, en la carretera, a espaldas de la casona, oyó pasos en la noche. Y con un impulso del alma turbada, con un arrebato de fe en lo imposible, en los azares providenciales, en los presentimientos divinos, en las novelescas combinaciones de la suerte, pensó: «¿Y si fuera él?». Escuchaba con ansiedad las cadenciosas pisadas del caminante, segura de que este se detendría en la verja para pedir hospitalidad.
Cuando pasó de largo, notó la misma tristeza que tras una decepción. Pero cayó en la cuenta de lo excesivo de aquella esperanza y sonrió al verse tan loca.
Un poco más tranquila ya, dejó que su pensamiento flotase al hilo de un sueño más sensato, intentando averiguar qué le traería el porvenir, construyendo su existencia.
Viviría aquí con él, en esta apacible casona a cuyos pies estaba la mar. Tendría seguramente dos hijos, un muchacho para él, una niña para ella. Y los veía corriendo por la hierba entre el plátano y el tilo, mientras el padre y la madre los seguían con arrobados ojos, cruzando por encima de sus cabezas miradas pletóricas de pasión.
Y aquella vaga ensoñación duró mucho rato, mientras la luna, concluyendo su recorrido por el cielo, iba a ocultarse en la mar.
El aire era más fresco. El horizonte palidecía por oriente. Un gallo cantó en la casa de labor de la derecha; otros le respondieron desde la de la izquierda. Sus voces roncas parecían llegar desde muy lejos, cruzando el tabique del gallinero; y en la inmensa bóveda del cielo, que insensiblemente se había vuelto blanca, las estrellas iban desapareciendo.
Despertó en algún sitio un piar de pájaro. Brotaron de las hojas gorjeos que, tímidos al principio, fueron cobrando luego atrevimiento y se hicieron vibrantes, gozosos, dilatándose de rama en rama, de árbol en árbol.
Jeanne notó de repente que la rodeaba una claridad; y, cuando alzó la cabeza, que había ocultado entre las manos, cerró los ojos al deslumbrarla el resplandor de la aurora.
Un cúmulo de nubes, en parte oculto tras un ancho paseo de chopos, enviaba fulgores sangrientos a la tierra ya despierta.
Y, poco a poco, perforando las nubes deslumbrantes, asaeteando de fuego los árboles, las planicies, el océano, el horizonte todo, se alzó la inmensa esfera flamígera.
Y Jeanne sentía que se volvía loca de dicha. Un jubiloso delirio, una ternura infinita ante el esplendor de las cosas le anegó el corazón desfalleciente. Ese sol le pertenecía. Esta aurora le pertenecía. ¡Eran el comienzo de su vida! ¡El amanecer de sus esperanzas! Tendió los brazos hacia el radiante espacio movida por un deseo de estrechar en ellos el sol; quería hablar, gritar palabras tan divinas como aquella eclosión del día; mas la paralizaba un impotente entusiasmo. Entonces apoyó la frente en las manos y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas; y lloró con un llanto delicioso.
Cuando alzó la cabeza, el espléndido decorado del amanecer se había disipado ya. Sintió que también ella se había apaciguado, que estaba algo cansada y había perdido el entusiasmo. Se echó en la cama, dejando la ventana abierta, soñó despierta aún unos cuantos minutos y se quedó tan profundamente dormida que, a las ocho, no oyó que la llamaba su padre y no se despertó hasta que este entró en el cuarto.
Quería enseñarle las reformas de la mansión, de su mansión.
Un amplio patio plantado de manzanos separaba del camino la fachada que miraba tierra adentro. Era este un camino de los llamados vecinales, que corría entre los cercados de los campesinos y desembocaba, media legua más adelante, en el camino real que iba de El Havre a Fécamp.
Desde la cerca de madera llegaba hasta la escalinata de la fachada un paseo muy recto. Las dependencias, unos pabellones pequeños, construidos con guijarros de la costa y techados de bálago, formaban dos hileras, a ambos lados del patio, bordeando los zanjas medianeras de las dos casas de labor.
Habían puesto techumbre nueva a la casa solariega, restaurado las maderas, arreglado los desperfectos de los muros, tapizado las habitaciones y pintado todas las paredes. Y en la casona descolorida y vieja parecían manchas los postigos, tan limpios, de un blanco de plata, y los parches de yeso reciente sobre la gran fachada gris.
La otra fachada, a la que daba una de las ventanas de Jeanne, miraba hacia el lejano horizonte del mar por encima del bosquecillo y la muralla de chopos que había corroído el viento.
Jeanne y el barón lo visitaron todo, enlazados, sin dejarse ni un rincón; luego, recorrieron despacio los largos paseos de chopos que cerraban el recinto al que daban el nombre de parque. La hierba había crecido bajo los árboles y desplegaba su alfombra verde. El bosquecillo del fondo era delicioso y en él se enredaban senderos tortuosos separados por tabiques de hojas. Una liebre echó a correr de repente, asustando a la joven; saltó luego el talud y huyó por los juncos marinos hacia el acantilado.
Después de almorzar, como la baronesa, aún exhausta, dijo que pensaba seguir descansando, el barón propuso bajar a Yport.
Se pusieron padre e hija en camino; enseguida, cruzaron la aldea de Étouvent, a la que pertenecía la mansión de Los Chopos. Tres labriegos los saludaron como si los conocieran de toda la vida.
Penetraron en los bosques que, cuesta abajo, conducen al mar siguiendo un valle que se enrosca sobre sí mismo.
No tardó en aparecer el pueblo de Yport. Las mujeres que remendaban ropa sentadas en el umbral de sus casas los miraban pasar. De la calle en cuesta, por cuyo centro corría un arroyo y en cuyas puertas se amontonaban los desperdicios, subía un fuerte olor a salmuera. Las redes pardas, en las que, de trecho en trecho, quedaban algunas escamas relucientes que semejaban moneditas de plata, estaban puestas a secar junto a las puertas de unos chamizos de los que salía el tufo de las familias numerosas apiñadas en una habitación única.
Unas cuantas palomas paseaban al borde del arroyo, buscando la pitanza.
Jeanne lo miraba todo y le parecía singular y nuevo, como una decoración de teatro.
Pero, de repente, al revolver de la esquina de un muro, divisó la mar, de un azul opaco y liso, que se extendía hasta perderse de vista.
Se detuvieron frente a la playa y allí se quedaron, mirando. Velas blancas como alas de aves pasaban mar adentro. El gigantesco acantilado se alzaba a derecha e izquierda. Por uno de los lados, la vista tropezaba con algo parecido a un cabo, mientras que, por el otro, la línea de la costa se alargaba hasta el infinito, hasta convertirse en un trazo casi invisible.
En una de las brechas más próximas se divisaban un puerto y unas casas; y unas olitas diminutas, que ponían a la mar flecos de espuma, rompían en los guijarros con leve rumor.
Las barcas del lugar, que habían sacado del agua para dejarlas en la pendiente de redondos guijarros, descansaban sobre el costado, brindando al sol sus abultados carrillos pintados de alquitrán. Unos cuantos pescadores estaban aprestándolas para la pesca nocturna.
Se les acercó un marinero para ofrecerles pescado y Jeanne compró una barbada que quería llevar personalmente a Los Chopos.
Aquel hombre les propuso entonces sus servicios para dar paseos en barca, diciéndoles cómo se llamaba una y otra vez para que se les quedase bien grabado en la cabeza:
—Lastique, Joséphin Lastique.
El barón le aseguró que lo recordaría.
Y se volvieron a la casona.
Como el pescado era muy grande y Jeanne se cansaba, le metió por las agallas el bastón de su padre, que ambos agarraron, cada uno por una punta; y caminaban cuesta arriba alegremente, charlando como dos niños, con el viento en la frente y los ojos brillantes, mientras la barbada, cuyo peso les iba venciendo poco a poco los brazos, barría la hierba con la gruesa cola.
Capítulo II
Comenzó entonces para Jeanne una vida deliciosa y libre. Leía, soñaba y vagabundeaba sola por los alrededores. Caminaba sin rumbo, con pasos lentos, por las carreteras, perdido el pensamiento en ensoñaciones; o bajaba brincando por valles estrechos y tortuosos, cuyos flancos, a ambos lados, lucían, como si fuese una capa de oro, una cabellera de aulagas en flor, cuyo aroma, fuerte y dulce, que el sol exacerbaba, la embriagaba como un vino aromático; y un oleaje le mecía la imaginación al compás del lejano ruido de la mar rompiendo en la playa.
A veces, sentía una languidez que la obligaba a tenderse en la hierba prieta de una pendiente; y otras, cuando divisaba de súbito, tras una revuelta del valle, un triángulo de mar azul que resplandecía al sol dentro de un embudo de césped, con una vela en el horizonte, le entraban unos desordenados arranques de júbilo como si notase la misteriosa proximidad de esas venturas que sobre ella se cernían.
Rodeada de la dulzura de la lozana comarca y el sosiego de los curvados horizontes, le iba entrando gusto por la soledad; y se quedaba tanto tiempo sentada en la cima de las colinas que unos conejos de monte pequeñitos pasaban brincando junto a sus pies.
Con frecuencia recorría el acantilado, sintiendo el azote del sutil aire de la costa, vibrando con el exquisito deleite de moverse sin cansancio, igual que los peces por el agua o las golondrinas por el aire.
Sembraba recuerdos por doquier como se dejan caer semillas en la tierra, recuerdos de esos que echan unas raíces que duran hasta la muerte. Le parecía que iba dejando un poco de su corazón en todos los repliegues de aquellos valles.
Le entró una entusiasta afición a los baños. Nadaba hasta perder de vista la orilla, pues era fuerte y atrevida y no tenía conciencia del peligro. Se encontraba a gusto en aquella agua fría, cristalina y azul, que la sostenía y la columpiaba. Cuando llegaba mar adentro, hacía la plancha con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada perdida en el hondo azul del cielo, por el que cruzaban a toda velocidad una bandada de golondrinas o la silueta blanca de un ave marina. No se oía ya más ruido que el lejano murmullo de las olas en los guijarros y un impreciso rumor de arena resbalando una y otra vez con las ondulaciones de las olas, pero era un rumor confuso, casi imperceptible. Luego, Jeanne se enderezaba y, loca de alegría, lanzaba agudos gritos golpeando el agua con ambas manos.
A veces, cuando se alejaba demasiado, venía a buscarla una barca.
Volvía a la casona pálida de hambre, pero ingrávida, vivaz, con la sonrisa en los labios y los ojos rebosantes de dicha.
El barón, por su parte, meditaba ingentes planes agrícolas, quería hacer cosas, organizar el progreso, probar herramientas nuevas, aclimatar razas foráneas; se pasaba parte del día charlando con los campesinos, que movían la cabeza, incrédulos ante aquellos propósitos.
También salía con frecuencia el barón a la mar con los marineros de Yport. Tras haber visitado las grutas, los manantiales y los picachos de los alrededores, quiso pescar como un simple marino.
En los días de brisa, cuando la vela henchida de viento lleva velozmente por la cresta de las olas el mofletudo casco de las barcas, y va al arrastre por ambas bordas el largo espinel cuyo movimiento persiguen las bandadas de caballas, sujetaba con mano trémula de ansiedad el cordel que estremecen los desordenados movimientos del pez recién capturado.
Se hacía a la mar a la luz de la luna para recoger las redes echadas la víspera. Le gustaba oír los crujidos del palo, aspirar las sibilantes y frescas ráfagas nocturnas; y, tras haber dado muchas bordadas para localizar las boyas, guiándose por el erizado pico de una roca, la techumbre de un campanario y el faro de Fécamp, disfrutaba quedándose quieto bajo la primera lumbre del sol naciente que hacía relucir el puente de la embarcación, el pegajoso lomo de las anchas rayas, abiertas en abanico, y el grueso vientre de los rodaballos.
En todas las comidas, refería, entusiasmado, esas salidas; y mamaíta correspondía contándole cuántas veces había recorrido el paseo grande de chopos, el de la derecha, junto a la casa de labor de los Couillard, porque en el otro daba menos el sol.
Como le habían recomendado «que se moviera», ponía la baronesa gran empeño en esas caminatas. En cuanto se templaba el frescor de la noche, salía, apoyándose en el brazo de Rosalie, arrebujada en una capa y dos toquillas y con la cabeza apresada en una asfixiante cofia sobre la que se ponía, además, una prenda de punto rojo.
Iba y venía entonces, arrastrando el pie izquierdo, algo más torpe, que había marcado ya, por todo el paseo, dos polvorientos surcos, uno de ida y otro de vuelta, en los que se había mustiado la hierba; viajaba interminablemente, en línea recta, desde la esquina de la casa solariega hasta los primeros arbustos del bosquecillo. Había mandado poner un banco en cada extremo del recorrido; y se detenía cada cinco minutos, diciendo a la pobre doncella que la sostenía pacientemente:
—Vamos a sentarnos, hija, que estoy un poco cansada.
Y, a cada parada, iba dejando en los bancos ora la prenda de punto de la cabeza, ora una de las toquillas; luego, la otra; y la cofia; y la capa. Con lo que se iban formando, en ambas puntas del paseo, dos grandes bultos de ropa con los que Rosalie cargaba con el brazo libre cuando volvían a la casona a almorzar.
Y, por la tarde, la baronesa seguía paseando, con menos bríos y ratos de descanso más largos; llegaba incluso a echar, de vez en cuando, cabezadas de una hora en una tumbona que le sacaban de la casa.
Se refería a esas caminatas llamándolos «mi ejercicio», de la misma forma que decía «mi hipertrofia».
Un médico, al que habían ido a consultar hacía diez años porque a la baronesa le daban ahogos, había pronunciado la palabra «hipertrofia». Desde entonces, la tenía metida en la cabeza, aunque casi no la entendía. Se empeñaba en que el barón, Jeanne y Rosalie le pusieran continuamente la mano en el corazón, cuyos latidos no notaba ya nadie por hallarse enterrado bajo la abultada mole del pecho; pero se negaba categóricamente a que la reconociera ningún otro médico por temor a que le descubriese otras enfermedades; y hablaba de «su» hipertrofia viniera o no a cuento y con tal frecuencia que parecía que esa dolencia fuera específica de su persona, que le perteneciera como una circunstancia única a la que no tenía derecho nadie más.
El barón decía «la hipertrofia de mi mujer»; y Jeanne, «la hipertrofia de mamá», de la misma forma que hubieran dicho «el vestido, el sombrero o el paraguas».
La baronesa había sido muy bonita en su juventud, y más esbelta que un junco. Tras haber bailado el vals con todos los uniformes del Imperio, leyó Corinne, y esa novela la hizo llorar. Desde entonces, había quedado como marcada por esa lectura.
A medida que iba ganando centímetros de cintura, su alma tenía arrebatos cada vez más poéticos; y cuando la obesidad la dejó clavada en una butaca, sus pensamientos vagaron entre aventuras tiernas de las que se creía protagonista. Tenía algunas preferidas, que elegía una y otra vez para soñar con ellas, igual que damos cuerda a una caja de música para que repita interminablemente la misma melodía. Todas las romanzas lánguidas en que salían cautivas y golondrinas le humedecían infaliblemente los ojos; e incluso le agradaban algunas canciones pícaras de Béranger por la nostalgia que había en ellas.
Con frecuencia, permanecía inmóvil durante horas enteras, aislada en sus ensoñaciones; y vivir en Los Chopos le gustaba mucho, porque esa morada le proporcionaba un decorado para las novelas que albergaba en el alma, y porque los bosques del entorno, la landa desierta y la proximidad del mar le recordaban las novelas de Walter Scott que llevaba unos meses leyendo.
Cuando llovía, se quedaba encerrada en su cuarto, repasando lo que ella llamaba sus «reliquias». Se trataba de toda su correspondencia pasada: las cartas de sus padres, las del barón cuando eran novios, y otras más.
Las tenía encerradas en un secreter de caoba con esfinges de cobre en las esquinas; y decía con una voz peculiar:
—Rosalie, hija, tráeme el cajón de los recuerdos.