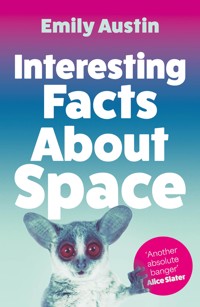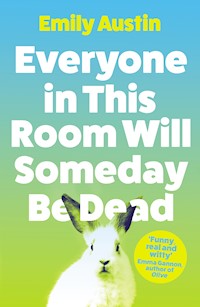Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Gilda teme a la muerte, lo normal. Solo que también le da miedo seguir viva, y lo que eso supone. Lidiar con una familia excesiva. Pagar facturas. Dar un paso adelante en su relación con Eleanor. Cuando empieza a trabajar de secretaria en la iglesia St. Rigobert (un poco por error), encuentra una nueva perspectiva acerca de la muerte y la supervivencia. Allí conocerá al párroco Jeff, quien llora a escondidas tras cada funeral, al coach motivacional profundamente desmotivado Giuseppe, que la llama todas las noches para pedirle una cita. A una anciana amante de los gatos, con quien intercambia correos. Gente a la que la vida no se le da excesivamente mejor que a ella, y sin embargo sigue intentándolo. Porque vamos a morir todos. Pero no hoy. «La protagonista de este maravilloso debut teme a la muerte. Pero el amor y la ternura acaban transformando el miedo en esperanza.» THE NEW YORK TIMES
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La perrita Blackie no creía en Dios ni en la iglesia.
Y tan mal no le fue.
Índice
Portada
Vamos a morir todos
Créditos
Primera parte. Adviento
Segunda parte.. Navidad
Tercera parte. Tiempo ordinario
Cuarta parte. Cuaresma
Quinta parte Pascua
Agradecimientos
EMILY AUSTIN nació en Ontario, Canadá. Estudió Lengua y Literatura Inglesas en el King’s University College, y Biblioteconomía y Ciencias de la Información en la Western University. Aunque recibió una educación católica, pronto se dio cuenta de que le era imposible sentirse identificada con la comunidad religiosa. En Vamos a morir todos, su primera novela, recoge la desazón de su juventud, siempre apoyada en un sentido del humor que considera fundamental en su vida. Su debut ha sido galardonado con la medalla del humor Stephen Leacock, ha sido finalista de los premios Ottawa Book Awards y preseleccionada para el premio Amazon First Novel Award. Austin es una de las máximas referentes de la literatura queer canadiense.
Título original: Everyone In This Room Will Someday Be Dead
Diseño de colección: Setanta
www.setanta.es
Diseño de cubierta: Josep Dols
© de la ilustración de cubierta: Martí Melcion
© de la foto de la autora: Bridget Forberg
© del texto: Emily Austin, 2021. Todos los derechos están reservados
© de la traducción: Julia Viejo Sánchez, 2023
© de la edición: Blackie Books S.L.U.
Calle Església, 4-10
08024 Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: Acatia
Primera edición: marzo de 2023
ISBN: 978-84-19654-08-3
Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Para Christina y Matthew.
Primera parte
Adviento
Creo que ha habido una explosión. Oigo el sonido de un teléfono entremezclado con los gritos ahogados de una mujer. Todo está oscuro. Parpadeo varias veces.
Oscuridad. Total. Absoluta.
Vuelvo a parpadear y veo la luz del sol. Delante de mí se eleva la enorme silueta de una farola. Veo una luz verde, pero no me muevo. Miro para atrás. Hay una furgoneta beis que echa humo por el capó. La carretera está llena de cristales rotos.
Ya me acuerdo. Estaba a punto de darle un sorbo al café. Sonó un claxon y entonces, por el retrovisor, vi la furgoneta estamparse contra el maletero de mi coche. Me saltó el airbag y sin querer me di a mí misma un puñetazo en la cara.
Las tripas de mi termo se me han derramado encima, y también un polvo gris algo sospechoso que salió disparado al activarse el airbag. Enciendo las luces de emergencia y vuelvo a mirar por el retrovisor. La mujer que estaba gritando ha salido de la furgoneta. Viene hacia mí.
Me invade el olor de mi difunto café, que ahora forma parte de la tapicería del coche y me quema el pecho. El sol me da directo en la cara, y sigo oyendo el sonido del teléfono. Cierro los ojos y me concentro en la oscuridad debajo de mis párpados.
La mujer golpea el cristal con los nudillos, pero mantengo los ojos cerrados. Cuando me expongo a tantos estímulos me da por llorar. Si no los abro a lo mejor no sucumbo a la humillación.
—¡Tiene los ojos cerrados! —La voz de la mujer suena amortiguada al otro lado del cristal.
—¿Está muerta?
Todavía sin abrirlos, muevo un brazo para demostrar que sigo viva.
—¿Por qué cierras los ojos? —pregunta—. ¡Pensaba que te había matado!
¿En serio esta mujer se cree que todo el mundo se muere con los ojos cerrados?
—¿Me oyes? —Vuelve a tocar en la ventanilla.
En lugar de explicarle que los cierro para no echarme a llorar en público o confrontarla con la oscura realidad de que se puede morir con los ojos abiertos, decido que lo mejor es abrir los míos.
Una luz blanca me ciega.
—Ay, cariño —dice la mujer, apaciguadora, mientras las lágrimas me resbalan por la cara hasta precipitarse por mi nariz.
—Estoy bien —miento.
Cuando tenía diez años encontré el cadáver de mi coneja. Estaba a punto de comerme una piña a medias con ella. Pero en lugar de compartir un momento y un poco de fruta con mi mascota, me topé con sus restos mortales. Tenía los ojos abiertos. Estaba muerta.
—¿Estás bien? Estás sangrando, por si no lo sabías.
Acerco la cara al retrovisor y me miro en el reflejo. Me sangra la nariz. Descubro que tengo los ojos inyectados en sangre y la cara pálida y mojada; sin embargo, es posible que eso no sea cosa del accidente. Hace mucho que no me miro en un espejo.
—Y tu brazo... —Me señala el brazo.
Bajo la mirada y me doy cuenta de que tengo el brazo sobre el regazo, en una posición extraña. El impacto del airbag me lo ha fracturado o dislocado.
A pesar de tener rotos el coche y el brazo, voy conduciendo hasta Urgencias. He decidido no llamar a una ambulancia porque no me gusta montar numeritos. Prefiero estrellarme contra otra furgoneta a verme rodeada de un montón de médicos dentro de un vehículo tan escandaloso.
Piso el acelerador tan suave que apenas me muevo. Me voy arrastrando por la carretera con el airbag colgando del volante como si lo hubieran destripado.
Un camión grande y blanco me pisa los talones. El conductor no para de tocar el claxon.
Agarro el volante. Como otro coche me embista por detrás ahora mismo, no tengo nada para amortiguar el golpe.
Miro fijamente al camión mientras me adelanta como un depredador al acecho. Me aferro al volante mientras me invade la inquietud de saber que soy un ser vivo que respira y que algún día morirá. Cualquier conductor temerario me puede borrar del mapa. Estoy atrapada en un cuerpo frágil. Podría salirme de la carretera. Podría estrellarme contra una furgoneta. Podría atragantarme con una uva. Podría ser alérgica a las abejas; soy tan efímera que un bicho insignificante podría saltar de una margarita a mi brazo, picarme y acabar conmigo. Oscuridad. Fin.
Me miro los huecos entre los nudillos y me centro en la respiración consciente.
Soy un animal; un organismo hecho de huesos y sangre.
Me centro en los árboles a lo largo de la carretera. Hacerlo me sirve para mantener la mente ocupada en pensamientos no relacionados con mi frágil mortalidad.
Eso es un pino.
Un arce.
Otro pino.
Un abeto.
Mi muerte, y la muerte de cualquiera, es inevitable.
Otro pino.
Me dirijo al mostrador de admisión y me coloco en el campo de visión del recepcionista. Espero con paciencia a que termine de revisar unos papeles y me mire. Leo los carteles que tiene detrás, para parecer ocupada, y para no pensar en que cada segundo que pasa me acerca a mi destino final (la muerte).
En un cartel pone: ¡VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO! La modelo sonríe tan exageradamente que puedo contar cada uno de sus dientes. Son gigantescos. La miro a los ojos y me pregunto cómo puedo ser tan feliz como ella. ¿Vivir sin miedo a pillar VPH produce ese nivel de euforia? Si es así, pínchame de eso ya.
—¿Qué te pasa hoy? —me pregunta por fin.
Quiero decirle que mi problema puede ser no haberme puesto aún la vacuna del VPH; sin embargo, ya he ensayado mentalmente lo que quiero decir, así que lo digo:
—He tenido un accidente de tráfico sin importancia.
—¿Qué? —Me mira, sorprendido—. ¿En serio?
—Sí.
—Vaya, cariño, ¿estás bien?
Es una pregunta rara, creo. Mi presencia allí como potencial paciente de urgencias da a entender que no estoy bien.
A pesar de que la pregunta es rara, le digo:
—Sí, estoy bien. —Y añado—: Bueno, creo que me he roto el brazo, pero no me quejo. ¿Y tú?
Se levanta para examinarme el brazo. Luego me mira fijamente con los ojos entornados.
—Estás mucho más tranquila de lo que sueles estar.
Al no poder articular una respuesta mejor, digo:
—Gr... gracias.
Intento cambiar de tema, alejarlo del hecho de que en ocasiones anteriores no he sabido guardar las formas, y decido que es momento de añadir:
—Y me gustaría vacunarme contra el VPH, por favor.
Mientras espero a que sea mi turno, me entretengo haciendo un diagnóstico amateur de todos los que están en la sala de espera.
Ese hombre tiene la gripe.
Esa señora tiene cáncer.
Ese niño tiene cuentitis.
Cuando termino de diagnosticarlos, oigo una voz familiar que grita:
—¡Hola!
Gracias a mi visión periférica veo que una enfermera me está saludando.
Finjo que no la he visto. Clavo la vista en las baldosas del suelo.
No ha pillado que no quiero interactuar con nadie, así que vuelve a gritar:
—¡Eh, hola!
Aprieto los dientes y la miro.
—¡Me alegro de verte! —grita.
Sonrío sin ganas.
—Y yo a ti, Ethel.
Me devuelve la sonrisa mientras otro enfermero llamado Larry pasa por detrás. Larry también me mira y me saluda.
—Otra vez aquí, ¿eh?
Asiento.
—¿Trabajas aquí o algo? —me pregunta la paciente sentada a mi lado.
—No —contesto, mientras Frank, uno de los celadores del hospital, me señala y grita:
—¡Hola, tía!
Me hacen un cuestionario antes de pasar con la doctora.
—¿Tomas alguna medicación?
—No —respondo—. Bueno, últimamente tomo mucha vitamina D.
Cuando vine a Urgencias la semana pasada me dijeron que no tenía nada, y que debería pensar en tomar un suplemento de vitamina D.
—¿Solo vitamina D? ¿Ningún medicamento?
—No.
—¿En tu familia hay antecedentes de problemas de corazón?
—No.
—¿Hay alguna probabilidad de que puedas estar embarazada?
—No.
La enfermera aprieta los labios mientras anota mis respuestas. Por su gesto entiendo que me está juzgando. He contestado que no tomo nada, lo cual significa que no tomo anticonceptivos, y he contestado que no puedo estar embarazada, por lo que piensa que soy célibe. Pero no. Simplemente soy lesbiana, y por tanto tengo la bendición de estar exenta del riesgo de embarazo.
—¿Ninguna probabilidad? —insiste.
—No —digo, y ella vuelve a apretar los labios.
—A lo mejor esto te duele un poco —me advierte la doctora.
—No pasa nada —le digo.
Me mueve el brazo con un gesto rápido. Suena un chasquido desconcertante.
La enfermera levanta las cejas, impresionada, y dice:
—Vaya, no has dicho ni mu. Está claro que tienes aguante.
—Gracias —contesto.
No he dicho ni mu porque no me ha dolido. Pero no pienso admitirlo; prefiero impresionar a esta enfermera con mi valor. También prefiero fingir que soy valiente porque sospecho que tendría que haberme dolido, y el hecho de que no haya sentido nada es un claro síntoma de un problema médico mucho más grave.
La enfermera se me queda mirando.
—¿Estás bien? —pregunta.
—¿Qué? —La miro.
—Que si estás bien —repite.
—Ah. —Asiento con la cabeza—. Sí, estoy bien.
Ya me rompí el brazo una vez. Estaba en cuarto de primaria. Hice una acrobacia un pelín arriesgada en la espaldera y me comí todo el suelo del gimnasio. Me quedé ahí tirada, como una perdiz en un coto de caza, mirando las caras de mis compañeros mientras se arremolinaban alrededor, flipando en colores.
Siempre he odiado ser el centro de atención. A pesar de haberme roto el brazo, y a pesar de lo que describiría como un dolor insoportable, les juré que estaba bien para que se fueran.
No estaba bien. Me había fracturado dos huesos del brazo.
—Tienes que revisar que no te salgan ronchas por debajo de la escayola —me manda la doctora.
—Vale. —Asiento.
—Y si se te calienta mucho el brazo o tienes fiebre, te vuelves a Urgencias, ¿vale?
—Vale. —Vuelvo a asentir.
Hojea unos papeles que tiene en la mesa.
—Por lo que veo, últimamente has venido bastante al hospital. Por dolor en el pecho y problemas para respirar. ¿Te ocurre a menudo?
—Sí —respondo—. Siento bastante presión en el pecho.
—Tiene pinta de ataque de pánico —dice. Después baja la mirada al papel y añade—: Puedo pedir que te deriven al psiquiatra.
Siempre piden que me deriven al psiquiatra. Y luego nunca me llaman.
—Mientras tanto, ¿has pensado en tomar un suplemento de vitamina D?
—¿Puedes venir a por ellos el miércoles? —me pregunta la farmacéutica cuando le doy la receta de los analgésicos.
—¿El miércoles? —repito.
—Sí —dice—. ¿Te viene bien?
—Pero quedan tres días —digo.
Me mira raro.
—No. Es mañana.
—Ah. —Caigo en la cuenta—. Es verdad. Perdona. Últimamente duermo mucho y me afecta a la percepción del tiempo.
Me mira más raro aún.
Retuerzo los dedos de los pies dentro de los zapatos. No sé por qué le he dicho eso. Enseguida empiezo a mentir:
—Llevo unos días enferma. Con un resfriado horroroso, y duermo mucho...
Mientras se la intento colar me doy cuenta de que esta mujer es una profesional de la salud y que seguramente sabe cuándo la gente finge enfermedades.
—Pero ya me encuentro mucho mejor —añado para disimular.
Me contesta sin el más mínimo atisbo de sinceridad:
—Me alegro mucho.
—¿Sí? —Me cuesta horrores coger el teléfono.
Hace mucho sol. La pantalla de mi móvil tiene el brillo demasiado bajo para ver quién me llama.
—¿Me estás ignorando? —me pregunta la voz.
Es Eleanor. La chica con la que estoy saliendo.
En vez de responder que no, como había planeado, se me enreda la lengua y emito un sonido inaudible.
—¿Hola? ¿Sigues ahí?
—Sí, perdona —contesto.
—¿Por qué no me respondes a los mensajes? No sé si te acuerdas de que me aparece que los has leído. No me parece normal que me ignores...
—Perdona —repito—. ¿Podemos hablar luego? Acabo de tener un accidente de tráfico sin importancia y...
—¿Qué? ¿Estás bien?
—Pues no sé —confieso—. Estoy intentando encontrar la parada del autobús. —Están remolcándome el coche hasta casa—. ¿No sabrás cómo llegar a mi apartamento desde la gasolinera de Alma Street? —Entorno los ojos para intentar leer el cartel amarillo de una marquesina—. ¿En el noventa y cuatro o en el noventa y siete?
—¿Cómo que no sabes si estás bien?
—Bueno... La verdad es que no lo sé muy bien. Llevo unos días bastante cansada. Da igual lo mucho que duerma, sigo despertándome hecha polvo. Creo que a lo mejor tengo un desequilibrio...
—No —me interrumpe Eleanor—. Me refiero al accidente.
—Ah. Sí, estoy bien. Me preocupa más tener un déficit de vitaminas, si te digo la verdad. Creo que necesito más calcio o algo de eso. Estoy bastante floja y me da vueltas la cabeza. ¿Tú bebes suficiente leche?
Un señor mayor de aspecto quebradizo me cede el asiento en el autobús.
—No puedo aceptarlo —le digo.
—Vamos, siéntate —insiste.
Niego con la cabeza.
—No, muchas gracias, es muy amable por su parte... Pero estoy bien.
—Estás lesionada —me dice, señalándome la escayola—. Por favor, estos asientos están reservados para estos casos. Insisto.
Miro la pegatina del asiento, que muestra a una mujer embarazada y un anciano con bastón. Yo no soy ninguna de esas dos cosas: soy una mujer de veintisiete años que es imposible que esté embarazada. Probablemente soy la pasajera con menos prioridad de este vehículo. Tengo una lesión leve en una parte del cuerpo que no influye para nada en mi dificultad para montar en autobús.
En lugar de ponerme a explicárselo, acepto el asiento del anciano a regañadientes. Y se lo agradezco cuatro veces.
«Gracias.»
«Gracias.»
«Muchas gracias.»
«Muchísimas gracias.»
Cada vez que el conductor frena, el anciano se tambalea. Estoy en un sinvivir por si se cae al suelo. Me imagino que pierde el equilibrio y sale disparado a la otra punta del autobús. Pienso en los huesos porosos y frágiles de la gente mayor. Pienso en que la gente mayor se muere por caídas. Empiezo a imaginarme en el funeral de este señor.
Voy toda de negro.
Les digo a sus seres queridos que se murió por mi culpa.
—Fue culpa mía —explico.
Me bajo del autobús dos paradas antes solo para que el señor pueda recuperar el asiento. Las puertas se abren justo delante de una cafetería. En lugar de ir directa a casa, me meto en el establecimiento.
Cuando pido un vaso grande de leche, la camarera me pide por favor que me siente. Me parece una petición un poco rara, porque no se tarda casi nada en preparar lo que he pedido.
Pero no discuto y me siento.
Durante unos instantes me pregunto por qué me habrá dicho que me siente. Luego empiezo a preguntarme por qué me importa que me diga que me siente. ¿Por qué necesito saber sus motivos? ¿Por qué no puedo confiar sin más en que la gente tiene sus propias razones para decir y hacer lo que le dé la gana? ¿Por qué no puedo ser un perro que se sienta cuando se lo mandan, sin preguntarse por qué?
Miro a la gente que me rodea. A lo mejor sí que somos un poco perros. Todos esperando las bebidas como animales adiestrados. Miro mis manos y después las de los demás. Son como zarpas. Somos animales.
Me tiembla la pierna incontrolablemente.
Abro la aplicación de noticias del móvil para distraerme. Empiezo a bajar por los titulares.
El miércoles hubo un tiroteo en un colegio.
Varios famosos han violado a otros famosos.
Los glaciares se derriten.
Las tortugas marinas se extinguen.
Decido salir de la página de noticias populares. Hago clic en un artículo titulado: «No creerás cómo murieron estas personas».
Lottie Michelle Belk, de cincuenta y cinco años, fue atravesada por una sombrilla de playa que salió volando en un golpe de viento.
Hildegard Whiting, de setenta y siete años, murió asfixiada por los vapores de dióxido de carbono producidos por cuatro neveras de hielo seco de un carrito de helados.
—¿Qué te ha pasado en el brazo? —Una niña me tira de la manga del abrigo.
—He tenido un accidente de tráfico sin importancia —le explico mientras levanto la vista de un artículo sobre un hombre y una lámpara de lava. El hombre no conseguía poner en marcha la lámpara, así que la puso al fuego y encendió la cocina a baja temperatura. El líquido de la lámpara empezó a burbujear, se sobrecalentó y explotó. Entonces la cera de colores, el líquido transparente y el cristal roto saltaron por los aires, y un trozo de cristal salió volando hasta el pecho del hombre, le perforó el corazón y lo mató. Todo el mundo se pregunta en los comentarios qué llevó al hombre a hacer semejante experimento, pero yo solo puedo pensar en que una vez de adolescente metí una bombilla en el microondas, por pura curiosidad. Entiendo perfectamente cómo puede descarrilar el tren del pensamiento humano. Es una tragedia, tanto la muerte del hombre como su intento improvisado y estúpido de pasar el rato, que le salió tan mal que ahora lo definirá para siempre.
Me pregunto si a mí también me definirá mi muerte.
—¿Puedo firmarte la escayola? —me pregunta la niña que me ha tirado del abrigo.
Miro sus uñas llenas de roña, luego su cara sonrosada y contesto:
—Claro. —Aunque la verdad es que preferiría que no me tocara.
Me sacrifico como una mártir por la felicidad de esta niña y espero mientras me hace un dibujo con un rotulador permanente rojo que ocupa toda la escayola. Sin querer, se sale y me pinta también la piel y la ropa.
Cuando termina, le pregunto qué ha dibujado y me dice que un perro. Observo lo que parece el dibujo de un pene con ojos y suspiro.
La camarera dice mi nombre, así que me levanto.
Me entrega una especie de batido, y lo acepto sin decirle que me debe de haber entendido mal.
Supongo que me trabé al pedirlo.
Creo que soy alérgica a algún ingrediente del batido. Se me ha puesto la lengua el doble de gorda de lo que debería estar.
—Me cago en Dios —maldigo en voz alta mientras me froto los ojos con el borde de la escayola.
Alguien me toca el hombro.
Me doy la vuelta y veo a una anciana con un hábito. Ahogo un grito porque no esperaba toparme con una monja.
Aunque no soy religiosa, ahora me da cosilla haberme cagado en Dios delante de una devota. Si hubiera sabido que estaba ahí, no lo habría dicho.
Me sonríe.
—¿Estás bien, cielo?
—Edtoy ben —contesto. Tengo la lengua tan gorda que no puedo ni hablar.
—Parecías molesta por algo —señala.
—Ah, no, no, edtoy ben —repito con una sonrisa falsa.
Me devuelve la sonrisa.
—¿Te puedo dar el boletín de la iglesia?
Me extiende un papel amarillento.
He empezado a acumular platos sucios en mi cuarto. He dejado el vaso de batido de antes en lo alto de una pequeña pila de tazas, platos y boles. Apilar los platos es como construir un castillo de naipes. Cada plato que añado supone un nuevo riesgo. En algún momento el castillo se vendrá abajo.
Pensar en lavar los platos se parece mucho a pensar en salir a correr.
Mañana lo hago.
Me compré las tres últimas ediciones del Libro Guinness de los Récords antes de que me despidieran de la librería. Las compré pensando en que podría devolverlas nada más leerlas. Era mi alternativa vaga a la biblioteca. Ahora no puedo ir a devolverlas sin tener que enfrentarme a mi antiguo jefe, que me considera una irresponsable y que nunca se ha fiado de mí. Tengo miedo de que me acuse de haber robado los libros como se me ocurra ir a devolverlos.
Era una empleada pésima. Me cuesta mucho levantarme, así que rara vez llegaba a mi hora. A menudo me saltaba el turno entero. Tampoco es que mi presencia aportara mucho a la librería. No valgo para trabajar de cara al público. Una clienta me preguntó una vez si de verdad era empleada de la tienda o solo tres zarigüeyas en una gabardina. Me sorprendió tanto la comparación que la clienta tuvo que explicármela. Me dijo que las zarigüeyas son muy asustadizas, y yo contesté:
—¿Pero por qué una gabardina? Yo no llevo gabardina. Y además, ¿no son pequeñísimas las zarigüeyas? ¿No tendrían que ser más bien cinco o seis zarigüeyas en una gabardina? Eso en el caso de que llevara gabardina.
Se quejó a mi jefe, y él me obligó a tragarme una charla en el cuarto trasero sobre los cinco pilares básicos de una buena atención al cliente. Estaba tan distraída por su vehemencia que al terminar ya no me acordaba de una sola palabra.
Abro la edición más reciente del Libro Guinness de los Récords y hojeo las páginas satinadas. Leo que la persona más longeva del mundo vivió 122 años. Era una mujer llamada Jeanne. Murió en Francia.
Me toco el pelo churretoso, paso la página y me pregunto si habrá un récord para la persona que más tiempo ha pasado sin ducharse.
El corazón me late más deprisa que a un conejo delante de un zorro. Estoy apoyada en el lavabo, repitiéndome a mí misma que estoy bien.
Estoy bien.
Me siento como si tuviera a una persona sentada encima del pecho, pero no pasa nada.
Abro el bote de píldoras de vitamina D, me meto dos en la boca y las mastico.
—Esto fijo que funciona —digo en voz alta, con la certeza de que es mentira.
Llevo al menos cinco minutos con problemas para respirar. No me llega el oxígeno al cerebro.
Debería ir al hospital, pero cada vez que voy al hospital me dicen que solo es ansiedad.
¿Será solo ansiedad? ¿Merece la pena correr el riesgo de que sea un infarto de verdad? ¿Y si el accidente me ha provocado un infarto real?
Cojo el móvil y marco un número que ya me sé de memoria.
Contesta una voz masculina:
—Hola, ha llamado a Telesalud. Si necesita atención urgente, por favor cuelgue y llame al teléfono de emergencias. ¿Cómo puedo ayudarle?
—Hola —digo, sin aliento—. Me está dando un ataque.
—Por favor, acuda a urgencias.
—Ya he ido muchas veces —explico, jadeando—. Las enfermeras se saben mi nombre. ¿Eso no es normal, no? No puedo volver.
—¿Ya la ha examinado un médico de urgencias?
—¿Cómo puedo distinguir si es un ataque al corazón o un ataque de pánico? —Me agarro del pecho.
—Si cambia de postura, ¿cambia la intensidad del dolor?
—Un momento.
Me encojo sobre las baldosas del suelo, hasta tocarme el pecho con las rodillas.
Me quedo en silencio y escucho los latidos del corazón.
Pum.
Pum.
Pum.
—Más o menos —digo.
—Entonces tiene pinta de ataque de pánico —me contesta el hombre—. ¿Tiene problemas de ansiedad?
—Eso parece —digo, mientras se me afloja la presión del pecho poco a poco.
—¿Hay alguien con quien pueda hablar? —me pregunta después de unos instantes de silencio.
—Usted —digo.
Se ríe.
—¿Qué tal te tratan en la librería, cariño? —me pregunta mi madre mientras me sirve una tonelada de puré de patatas en un plato de cerámica.
—Me han despedido —admito mientras me llevo una cucharada de puré a la boca.
Hace tiempo leí que el ser humano podría alimentarse exclusivamente de patatas. Una patata contiene todos los aminoácidos esenciales que los humanos necesitamos para construir proteínas, reparar células y combatir enfermedades.
—¿Que te han despedido? —Mi padre se atraganta—. ¿Y eso? ¿Cómo te van a despedir?
Sin embargo, habría que comer unas veinticinco patatas al día para obtener la cantidad recomendada de proteínas, y tendríamos carencias de calcio.
—¿Hola? ¿Por qué te han despedido?
No es que alimentarse solo de patatas sea sano, estrictamente, pero se puede vivir más tiempo que comiendo solo pan o manzanas.
—¿Estás sorda? —Mi padre agita la mano delante de mi cara.
—¿Qué?
—¿Por qué te han despedido? —pregunta, con la cara cada vez más roja.
—No lo sé —digo, aunque sé perfectamente que me han despedido porque llevaba cinco días sin aparecer por allí.
—¿Te han pillado robando libros o algo por el estilo? —bromea mi hermano Eli.
—¿Ya has dejado el currículum en otro sitio? —pregunta mi madre antes de que pueda responder a Eli.
—Sí —miento.
Todos masticamos durante un minuto de silencio por mi despido.
Mi madre suspira.
—¿Abro una botella de vino?
—No —me apresuro a decir.
—¿Qué? —Mi padre me mira—. ¿Por qué?
—Porque no —insisto—. Me estoy medicando. —Levanto el brazo roto.
—¿Te estás medicando? —dice mi padre—. ¿No dijiste que el accidente y la lesión no tenían importancia? ¿Es grave?
—Estoy bien.
—¿Pero el resto no podemos beber ni una copa? —se burla.
—Eso es —confirmo.
—No volverá a ocurrir. —Mi padre le estrechó la mano al director—. Su madre y yo nos encargaremos. Gracias, Dave.
Cuando tenía quince años, llamaron a mis padres del colegio para decirles que me expulsaban dos días.
Habíamos ido de excursión al campo por la mañana. Cuando nos montamos en el autobús de vuelta, mi amiga Ingrid y yo nos sentamos en la fila de atrás. Un grupo de chicas se nos acercaron e insistieron para que les cediéramos los asientos. Yo empecé a levantarme, resignada, pero Ingrid se negó. Me agarró de la muñeca y dijo:
—No nos vamos a ninguna parte.
Las chicas que querían nuestros asientos empezaron a llamarnos lesbianas.
Ingrid no era lesbiana. Pero a menudo le decían que lo era, porque era amiga mía, y mucha gente se pensaba que era contagioso.
Todo el autobús se dio la vuelta para mirarnos. Algunos se reían. Un chico llamado Brandon empezó a gritar:
—¡Bolleras!
—¡Dejad de llamarlas lesbianas! —La señora Camp, que supervisaba la excursión, intervino por fin—. ¡Qué cosa tan horrible!
Las chicas se tuvieron que sentar en los asientos delante de nosotras. Ingrid estaba tan furiosa que les acercó el mechero a las puntas del pelo. No les hizo daño, pero acabaron con el pelo frito, y el autobús con una peste monumental.
La señora Camp nos mandó al despacho del director. A ellas no. Vi cómo las consolaba mientras Ingrid y yo entrábamos. Les daba palmaditas en la espalda mientras decía:
—Lo sé, ha sido espantoso.
Mi padre me echó la bronca de camino a casa.
—Cuando seas mayor te darás cuenta de que hay problemas más graves que los insultos de unas chicas en el autobús. Deja de meterte en líos.
—Pero si ni siquiera he sido yo la que...
—Me da igual. La gente con la que vas es un reflejo de ti. No deberías juntarte con la tal Ingrid si va por ahí prendiendo fuego a la gente...
—Pero ellas nos habían...
—¡Que me da igual! Haber agachado la cabeza.
Mi madre guardó silencio.
En la calle se entremezclan sirenas de distintos tonos, y todas juntas se convierten en una melodía hostil y vibrante que me impide conciliar el sueño. Abro los ojos. Miro al techo.
Una vez en verano me quedé dormida en la playa, y Eli me enterró en la arena hasta el cuello. Me desperté completamente inmovilizada. No podía levantarme si no me desenterraba. Ahora me siento exactamente igual. Como si estuviera encadenada a la cama.
Sacudo las piernas para desprenderme de las sábanas. Me aferro al último residuo de fuerza de voluntad que me queda en el cuerpo para levantarme.
Por la ventana entra una luz naranja muy brillante. Me acerco, me asomo y veo que la casa de enfrente está ardiendo. El jardín delantero está lleno de camiones de bomberos, ambulancias y coches de policía. Me apoyo en la ventana y miro cómo las llamas han devorado ya todo el piso de arriba y acaban de llegar al tejado. Espero que no haya nadie dentro.
Me fijo en las ventanas de enfrente, intentando vislumbrar alguna silueta. Todo está envuelto en llamas. No se ve ninguna sombra, solo un resplandor amarillo intenso. No logro ver si hay alguien dentro. Por las ventanas de abajo salen nubes de humo negro que no me dejan ver nada.
Me doy unos golpes en el pecho para aplacar el latido frenético de mi corazón.
Los bomberos arrojan agua contra las llamas, pero el fuego sigue avanzando. Me da la impresión de que el tejado está a punto de hundirse.
Las sirenas suenan tan fuerte que no se oye nada más. Espero que no haya nadie pidiendo auxilio. Se me encoge el estómago de pánico. Observo el chorro de agua de la manguera y me convenzo de que el incendio está retrocediendo, aunque en realidad no lo tengo muy claro.
En la calle hay gente pegando gritos. ¿Qué dicen? No entiendo nada. Abro la ventana. El fuego ha calentado el aire frío de noviembre. Respiro el olor ahumado y acre de la casa. Intento entender qué dicen.
—¿Dónde está el gato?
—¿El gato ha salido?
Apoyo la frente contra el cristal y examino la oscuridad, buscando al gato perdido.
Mi búsqueda se frustra cuando los alrededores de la casa empiezan a llenarse de gente. Se está formando un corrillo. Todo el mundo ha salido en pijama a contemplar la catástrofe. Algunos con tazas de café en la mano. Un hombre lleva a un niño a hombros.
El ojo amarillo del cadáver podrido de una gaviota me vio tomando el sol el día que mi hermano me enterró en la arena. Fue a mediados de agosto. Tenía nueve años. Papá y mamá nos llevaron a Port Stanley y colocaron sin querer las toallas justo al lado de aquel pájaro que acababa de estirar la pata.
Con el paso de las horas, me fijé en que las gaviotas vivas se acercaban a visitar el cuerpo de la gaviota muerta. Me imaginé que querían presentar sus respetos. Era como asistir a un velatorio de aves muy emotivo.
Pasado un rato, mi padre vio el cadáver y dijo:
—Creo que las ratas marinas esas están intentando averiguar de qué se ha muerto.
—Qué horror lo de la casa de enfrente, ¿no? —comenta mi vecina de al lado mientras cierro la puerta tras de mí.
La miro. Lleva un albornoz rosa y el pelo envuelto en una toalla.
—Sí —contesto, mientras me pregunto qué hace esa señora en el descansillo.
—Da mucho miedo vivir en un piso —continúa la mujer mientras me mira de arriba abajo—. No hay manera de saber si los vecinos limpian el filtro de las pelusas o dejan las velas encendidas. Pero bueno, me imagino que tendrás extintor, ¿no?
—Claro —miento—. ¿Qué clase de idiota irresponsable no tiene extintor?
He dedicado las últimas cuatro horas de mi vida a localizar alguna tienda que venda extintores. Después de visitar tres sitios y hablar con cinco vendedores, me he acabado comprando un extintor de alta gama por sesenta dólares y ahora mi cuenta corriente está temblando.
Me contengo para no gruñir, maldecir y parar a coger aire mientras meto en casa el extintor nuevo. Solo tengo un brazo disponible. Me da miedo que me pille la vecina cotilla y se dé cuenta de que le he mentido. No tiene ni idea del esfuerzo que me está costando salvarle la vida.
Siento cómo el cacharro se me empieza a resbalar de la mano sudorosa. Imagino que se me cae al suelo. Imagino que se despeña por la escalera y revienta contra las baldosas. Imagino que hace muchísimo ruido. Imagino que atraviesa el techo de alguna casa, cae en picado y se estampa contra el cráneo de alguna víctima desprevenida. Imagino que mi vecina sale de su piso con el albornoz rosa y me pilla en la escena del crimen.
Se me caen dos veces las llaves mientras intento abrir la puerta de casa. Cuando por fin entro, cierro la puerta de una patada y tiro el mamotreto de veinte kilos sobre la cama deshecha. Inmediatamente rebota en el colchón y se estrella contra el suelo.
No, hombre.
Me abalanzo para evaluar los daños. Ha aterrizado a plomo en el mando a distancia, que anoche se me cayó al suelo sin querer. Cinco botones se han quedado metidos para dentro en la carcasa y no funcionan. Me digo: No pasa nada, a partir de ahora puedo cambiar de canal desde la propia tele, y vuelvo a tirar el mando al suelo. Se le desparraman las pilas como si fueran intestinos.
Las veo rodar por el suelo y entonces examino la habitación. ¿Qué más debería hacer para no matar al resto de los vecinos de este edificio?
Reviso el filtro de las pelusas de la lavadora.
Tiro las dos únicas velas que tengo.
Desenchufo la cocina.
Abro el cajón de debajo del horno. Hay una pila enorme de cartas y papeles. Miro esa cantidad ingente de material combustible y me doy cuenta de que soy un peligro.
Mi piso tiene poco espacio de almacenaje. Llevo un tiempo guardando ahí todos los papeles. Nunca cocino, así que no hay peligro inminente, pero aun así me da cosa.
Me arrodillo frente al armario y empiezo a revolver la masa de cartas, periódicos y sobres sin abrir.
Hojeo un montón de facturas viejas antes de ver un folleto publicitario que dice:
¿ESTÁS TRISTE?
Sí.
¿NECESITAS HABLAR CON ALGUIEN?
Eso parece.
VEN AL 1919 DE PEACH TREE CRESCENT PARA RECIBIR APOYO GRATUITO EN SALUD MENTAL.
Las palabras GATO PERDIDO me miran desde un cartel triste y arrugado pegado a la cabina telefónica de mi calle. Mitón, de siete años, visto por última vez durmiendo la siesta en su alféizar favorito, lleva perdido desde que se incendió la casa. Es cariñoso y responde a su nombre. Su familia ofrece una recompensa para quien lo devuelva sano y salvo. Es de color gris y tiene las patas delanteras blancas, por eso se llama Mitón.
«¿Mitón?», digo mientras camino entre unos arbustos oscuros.
«Vamos, gatito bonito.»
Me asomo por encima de la valla de un jardín. Hay escarcha en la hierba.
«¿Mitón?», digo en un garaje.
«¿Mitón? ¿Estás ahí?», susurro en la oscuridad del jardín de una casa.
«Sal si estás ahí, Mitón.»
En el 1919 de Peach Tree Crescent hay una gigantesca iglesia gótica. Me planto delante del edificio, que es bastante intimidante, e intento hacerme a la idea de que me la han colado con un anuncio evangelizador. Aquí no hacen terapia gratuita; aquí convierten a la gente a alguna religión, aunque aún no sé a cuál exactamente.
Me quedo mirando el papel y de pronto me acuerdo de que es el folleto que me dio la monja aquella.
—Es bonita, ¿eh? —dice una voz masculina a mi espalda.
Me tambaleo del susto por su aparición repentina.
Él se ríe, me extiende la mano y dice:
—Hola, soy Jeff.
Yo recupero el equilibrio y contesto:
—Hola, Jeff.
—Encantado de conocerte, maja. ¿Has venido a la entrevista?
Abro la boca para responder, pero me contengo antes de decir que no. Me fijo en que Jeff lleva alzacuellos. Es un sacerdote.
—S... Sí —balbuceo.
—¡Fenomenal! —Da una palmada.
—El mes pasado el Señor se llevó a nuestra secretaria —dice Jeff mientras tomo asiento en su despacho.
Que el Señor se lleve a tu secretaria suena poco menos que a secuestro.
—Vaya, lo siento —digo mientras intento disimular lo incómoda que estoy delante de tantas figuritas de Jesucristo. En la que tengo más cerca Jesús sale mirando al cielo con tristeza. Aparto la mirada de sus ojos afligidos y observo la habitación. Este despacho me recuerda a mi cuarto cuando tenía nueve años y estaba obsesionada con las tortugas marinas. A Jeff le pasa igual, pero con los crucifijos. Yo tenía una colcha de tortugas, pósteres de tortugas y peluches de tortugas. Jeff tiene detrás de su mesa una pared con una galería variopinta formada por: una cruz de madera, una cruz de oro, una cruz de cerámica y varias fotos enmarcadas de cruces. Delante de mí hay una bandeja en forma de cruz llena de Werther’s Originals y una taza de café mugrienta con un dibujo de Jesús sosteniendo, por supuesto, una cruz.
—Gracias, maja —dice.
Empiezo a imaginarme un mundo donde Jesús fue asesinado con un método distinto. Me imagino figuritas de cerámica en forma de guillotinas. Horcas en miniatura colgadas sobre las camas de los niños. Pendientes y colgantes de sillas eléctricas.
—Sé que Grace está en manos de Dios —añade.
Miro al frente, sin saber muy bien qué responder. ¿Debería pedirle un Werther’s Original?
Se mira el anillo que lleva en el dedo.
—Este anillo era de Grace —me dice—. Lo llevo para recordarla.
No sé qué decir. Le echo un vistazo al anillo. Me pregunto si se lo dejó en herencia.
—En fin. —Se aclara la garganta—. Todos los que se han presentado al puesto eran... A ver cómo lo digo... —Piensa—. Bueno, dejémoslo en que todos los candidatos tenían pase gratuito en los museos, ¿me sigues?