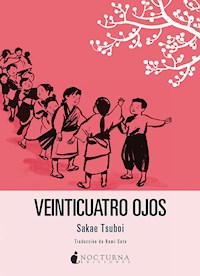
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
En 1928, en una pequeña aldea pesquera de Japón, la joven y moderna maestra Hisako Oishi empieza a dar clase a doce niños, los veinticuatro ojos que serán testigos de su primer año formativo como profesora. Al principio, los métodos de enseñanza poco ortodoxos de la nueva maestra, su sentido del humor y su aire de chica de ciudad provocan cierto recelo en la comunidad, aunque pronto niños y adultos caen bajo su encanto. Sin embargo, unos años después, la guerra cambiará sus vidas para siempre... Publicada en 1952, Veinticuatro ojos es la novela más célebre de Sakae Tsuboi, una conmovedora historia antibélica sobre una mujer que, en los años cuarenta, defiende la libertad de pensamiento y el derecho de las niñas a recibir una buena educación. En Japón se ha adaptado dos veces al cine y a varias series de televisión, y sigue siendo constantemente reeditada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© de la traducción: Rumi Sato, 2022
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: julio de 2022
ISBN:978-84-18440-74-8
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
VEINTICUATRO OJOS
1
La maestra Koishi
Si diez años componen una historia, el inicio de este relato se remonta a dos décadas y media anteriores al tercer año de la Era Showa (1928). Por aquel entonces, en Japón se reformó el sistema electoral, se estableció el sufragio universal y en febrero se celebraron las primeras elecciones enmarcadas en la nueva ley.
Dos meses más tarde, el cuatro de abril, se asignó a una joven maestra a una aldea solitaria en la costa del mar interior de Seto, un entorno de montaña dedicado a la agricultura y la pesca. Esa pequeña población —con poco más de cien casas— se hallaba en el extremo de un estrecho y largo cabo que formaba una bahía prácticamente cerrada, por lo que más que una bahía parecía un lago. Para llegar al pueblo y a las aldeas de la orilla opuesta, había que cruzar el mar en barca o caminar pacientemente a través de la senda montañosa que serpenteaba a lo largo del cabo.
Como la aldea estaba tan mal comunicada, los alumnos de primaria asistían durante los cuatro primeros cursos a la escuela filial en la misma aldea y a partir de quinto comenzaban a desplazarse a diario a la escuela principal1 del pueblo situado a cinco kilómetros de distancia. Cada jornada sus sandalias de paja, hechas a mano, se rompían de tanto ir y venir. Pero todos los alumnos se enorgullecían de esto y era motivo de alegría estrenar sandalias nuevas cada mañana. Confeccionar sus sandalias con sus propias manos era una tarea que se les asignaba a partir del quinto curso. Les entretenía reunirse cada domingo en casa de uno y preparar los pares necesarios para toda la semana. Los niños pequeños los observaban con envidia y aprendían a hacerlas con solo mirar. Para esos pequeños, llegar a quinto significaba poco menos que independizarse, y eso que las clases en la escuela de la aldea eran muy amenas.
En esta escuela filial solo había dos maestros: como si fuese una regla establecida, siempre enviaban a un maestro mayor y a una maestra tan joven que podría ser su hija. Había otra costumbre más: el maestro residía en la sala de guardia, colindante con la sala de profesores que hacía las veces de oficina, y se ocupaba de tercero y cuarto cursos. Y la maestra acudía a diario a la escuela, tras recorrer un largo camino, y se ocupaba de los dos primeros cursos, de las clases de Canto2 de todos los cursos y de la clase de Costura de las alumnas de cuarto. Los alumnos nunca los llamaban por su nombre, sino simplemente maestro y maestra. Y en tanto que un maestro permanecía durante años en la escuela de la aldea, con la humilde aspiración de jubilarse y vivir de la pensión en un futuro próximo, a la maestra se la trasladaba a otra escuela al cabo de un año o dos como máximo. Se rumoreaba que esa costumbre tenía la doble finalidad de asignar el último empleo a un maestro mediocre, sin posibilidades de ascender al puesto de director, y de adjudicar un duro destino a una maestra principiante. Aunque no se sabía si este rumor era del todo cierto.
Ahora retrocedamos al cuatro de abril, el primer día de curso del tercer año de la Era Showa. Esa mañana, los alumnos de quinto curso en adelante de la aldea del cabo se apresuraban alegremente por el camino de cinco kilómetros hacia la escuela principal. Todos estaban emocionados por haber pasado de curso y aligeraban el paso sin pararse a pensarlo. La ilusión de llevar libros de texto nuevos en su mochila y la perspectiva de aprender de los maestros nuevos en un aula nueva hacía que incluso el camino habitual les pareciera nuevo. También había otra razón para tanto júbilo: en ese camino iban a encontrarse con la nueva maestra asignada a la escuela filial.
—¿Qué tal será la tipa esta, la nueva maestra? —inquirió uno de los muchachos de la primaria superior, refiriéndose a ella con deliberada descortesía.
—He oído que la de esta vez es una recién graduada de un instituto de secundaria femenino.
—Nada, que nos toca otra novata.
—Pero si siempre envían una aprendiza a la escuela del cabo, ¿no?
—Como somos una aldea pobre, hay que conformarse con una aprendiza.
A las maestras asistentes que se habían graduado en los institutos de secundaria3 femenina y no en las escuelas estatales femeninas de magisterio4, los aldeanos adultos de lengua viperina las apodaban «aprendizas». Y por eso los muchachos los imitaban, no por malicia. Los alumnos de quinto que por primera vez iban al colegio por ese camino se mostraban desorientados mientras escuchaban a los mayores con la discreción propia de quien se acaba de incorporar a un grupo. Sin embargo, cuando reconocieron a la persona que se acercaba de frente, fueron los nuevos de quinto los primeros en exclamar con alegría:
—¡Ah, la maestraaa!
Se trataba de la maestra Kobayashi, de la que habían sido alumnos hasta hacía poco. Incluso ella, que solía cruzarse con este grupo brevemente tras responder a su saludo con una leve reverencia, este día se detuvo y miró con añoranza los rostros de todos uno por uno.
—Hoy tenemos que despedirnos definitivamente. Ya no volveremos a encontrarnos más por aquí. Seguid estudiando mucho, ¿de acuerdo?
Su tono emocionado hizo que asomaran las lágrimas en los ojos de algunas muchachas. Solo la maestra Kobayashi había roto con la costumbre del periodo limitado de permanencia de las jóvenes maestras, y había continuado en la aldea tres años y medio después de que su predecesora hubiera abandonado el puesto por enfermedad. Por tanto, todos los alumnos allí presentes habían estudiado con ella al menos un curso. Y la maestra Kobayashi había establecido además otra excepción. Por lo general, los alumnos se enteraban del cambio el primer día del nuevo curso, pero ella se lo había anunciado con diez días de antelación. El veinticinco de marzo, cuando los alumnos regresaban de la escuela principal tras asistir al acto de clausura del curso, ella se despidió de todos y les regaló una caja de caramelos a cada uno casi en el mismo lugar donde ahora se encontraban. Y por eso, aunque estaban convencidos de que esa mañana se iban a encontrar a la nueva maestra por el camino, antes se habían topado con su anterior maestra. Tal vez ella se dirigía a la escuela filial para despedirse de los pequeños que seguían allí.
—¿Y la nueva maestra? —preguntó alguien.
—Supongo que no tardará en presentarse —respondió la maestra Kobayashi.
—¿Cómo es?
—No la conozco aún.
—¿Otra recién graduada de la secundaria femenina?
—En serio, no sé nada. Pero portaos bien con ella, os lo ruego. —La maestra Kobayashi sonrió.
Ella también había sufrido numerosas burlas en ese mismo recorrido durante su primer año, y hasta había llorado sin poder contenerse delante de los alumnos. Los que la hicieron llorar ya no estaban entre los presentes, pero eran sus hermanos mayores. Los muchachos que iban a la escuela principal sabían de la leyenda de que casi todas las maestras asignadas a la escuela del cabo terminaban llorando una vez por lo menos. Se morían de curiosidad por conocer a la sucesora de la maestra Kobayashi, quien había permanecido con ellos cerca de cuatro años. Incluso después de haberse despedido de ella, todos continuaron ideando estrategias a la espera de la aparición de la nueva maestra.
—¿Y si la llamamos a voz en grito «señorita Batataaa»?
—¿Y qué hacemos si no es del instituto de la Batata?
—Seguro que lo es.
Esa región era la tierra de las batatas y el instituto de secundaria femenino se hallaba en medio de los campos de cultivo de esos tubérculos, de modo que los estudiantes se habían inventado ese mote. La maestra Kobayashi también había estudiado en ese instituto. Los muchachos, muy seguros de que la sucesora sería del mismo centro, cada vez que doblaban la calle estaban ojo avizor, pero finalmente salieron a una amplia carretera del pueblo sin haberse encontrado con la recién graduada del instituto de la Batata. Al mismo tiempo, olvidándose por completo de la nueva maestra, se pusieron a trotar, porque el gran reloj situado en la posada de la carretera, al que miraban por costumbre, iba diez minutos adelantado. Pero el reloj no estaba adelantado, sino que eran ellos los que iban con retraso por haberse entretenido hablando con la maestra Kobayashi. Mientras hacían traquetear los lápices dentro de los estuches que llevaban a la espalda o bajo el brazo, todos echaron a correr levantando una nube de polvo.
De camino a casa, ese día recordaron a la nueva maestra cuando llegaron al sendero montañoso que se desviaba de la carretera hacia el cabo. Otra vez la maestra Kobayashi se acercaba de frente. Iba vestida con un kimono formal de largas mangas de los que llevan las solteras y movía las manos de manera extraña mientras hacía ondear las mangas colgantes.
—¡Maestra!
—¡Maestraaa!
Todas las muchachas echaron a correr. A medida que distinguían el rostro sonriente de la maestra, se dieron cuenta de que sus manos hacían como que tiraban de una cuerda invisible y estallaron en risas. La maestra Kobayashi, como si tirase de la cuerda de verdad hacia ella, continuó moviendo las manos alternativamente hasta que atrajo a todas y se detuvo.
—¿Ha llegado la nueva maestra? —preguntó una chica.
—Sí, pero ¿por qué lo preguntáis tantas veces?
—¿Aún está en la escuela?
—Ah, es por eso. Hoy ha venido en barca.
—¿Ah, sí? ¿Y se ha vuelto en barca?
—Así es. Me ha invitado a que yo también regresara con ella en barca, pero he rehusado porque quería veros una vez más.
—¡Qué bieeen!
Con una sonrisa traviesa, los muchachos miraban a las niñas que daban gritos de júbilo. Luego, uno de ellos preguntó:
—¿Cómo es la nueva?
—Perece excelente y guapa. —La maestra Kobayashi sonrió como si acabara de acordarse de algo.
—¿Es del instituto de la Batata?
—Para nada. Es una gran maestra.
—Pero novata, ¿verdad?
La maestra Kobayashi se mostró enfadada y lo amonestó:
—¿Por qué dices eso sobre una maestra de la que no vais a ser alumnos? No hay ningún maestro que no sea novato al principio. Pretendéis hacerla llorar como a mí, ¡¿a que sí?!
Su tono enojado hizo que algunos estudiantes miraran al otro lado al sentirse pillados. Los alumnos que iban por ahí cuando ella había comenzado a acudir a la escuela filial se habían burlado de mil maneras: la saludaban en fila, ocupando todo lo ancho de la carretera a propósito para no dejarla pasar; le gritaban «¡Señorita Batata!»; la miraban de hito en hito o con una sonrisa maliciosa. Sin embargo, al cabo de tres años y medio, ella se había acabado por acostumbrar y ya no se molestaba hicieran lo que hicieran, e incluso ella misma bromeaba con ellos. Tal vez un recorrido de cinco largos kilómetros requería algún tipo de diversión.
Tras esperar el momento oportuno, otro chico preguntó:
—¿Cómo se llama?
—Maestra Oishi5, pero físicamente es muy pequeña. A diferencia de mí, que soy alta pese a apellidarme Kobayashi6, ella es realmente bajita y solo me llega hasta el hombro.
—¡¿De veras?!
Al oír esas risas alborozadas, la maestra Kobayashi volvió a enfadarse y les advirtió:
—Pero es muy muy superior a mí. No es una «aprendiza» como yo, ¿entendido?
—¿Ah, sííí? ¿Y vendrá en barca todos los días?
Ante esa pregunta fundamental, la maestra cayó en la cuenta de a qué venía tanto interés y respondió:
—Solo hoy ha venido en barca. Todos la veréis a partir de mañana. Pero no llorará porque la he aconsejado como es debido: «Te encontrarás con los alumnos de la escuela principal a la ida y a la vuelta. Pero si te gastan alguna broma pesada, piensa que son solo unos monos jugando. Y si se burlan, piensa que lo que oyes son los graznidos de unos cuervos».
—¡Hala!
—¡Vaya!
Todos prorrumpieron en carcajadas. La maestra Kobayashi se rio con ellos, se despidió y reemprendió la marcha a casa. Hasta que su espalda quedó fuera de la vista al doblar el primer recodo, los alumnos fueron exclamando uno tras otro:
—¡Adióóóós, maestra!
—¡Adiós, noooviaaa!
Sabían que la maestra Kobayashi había renunciado a su puesto para casarse. Cuando la vieron girarse por última vez, saludar agitando la mano y desaparecer, les embargó una pena inexplicable, comenzaron a sentir el cansancio de la jornada y se marcharon con pasos pesados.
En la aldea les aguardaba un gran bullicio:
—¡La nueva maestra va vestida con ropa occidental!
—¡La nueva maestra no es del instituto de la Batata!
—¡La nueva maestra es muy bajita!
Al día siguiente idearon varias travesuras contra la maestra bajita que no procedía de la escuela de la Batata. Los muchachos, que cuchicheaban sin parar «que sí, que no…», de repente se quedaron estupefactos. Incluso el lugar donde se la encontraron era inoportuno, cerca de una curva con mala visibilidad. Por el camino, donde apenas circulaban bicicletas, atisbaron una silueta que se acercó hacia ellos tan rápidamente como un pájaro, y una mujer vestida con ropa occidental les sonrió y saludó:
—¡Buenos días! —Y se fue como el viento.
Indudablemente se trataba de la nueva maestra. Todos estaban convencidos de que vendría a pie, y resulta que apareció volando en una bicicleta. Era la primera maestra que veían montar en bicicleta. Y también la primera que iba con ropa occidental. Encima era la primera que les saludaba con un simple «¡buenos días!» en su primer encuentro. Boquiabiertos, durante un rato todos siguieron con la mirada la espalda de la mujer que se alejaba. Menuda derrota la suya. Sea como fuere, era muy diferente a las maestras habituales. Enseguida comprendieron que ella no se echaría a llorar por unas travesuras de nada.
—Es dura de roer.
—Monta en bici, y eso que es una mujer.
—Un poco impertinente, la verdad.
Mientras los muchachos intercambiaban esas opiniones, las muchachas comenzaron una animada conversación desde el punto de vista femenino:
—Oye, puede ser una de esas 7.
—Pero ¿no llaman así a las que llevan el pelo corto como un hombre, a esta altura? —Con dos dedos hizo ademán de meter unas tijeras por detrás de la oreja—. Ella iba peinada con un moño normal.
—Pero vestía ropa occidental.
—A lo mejor es hija del dueño de una tienda de bicis, iba en una muy bonita. ¡Estaba reluciente!
—Ojalá nosotras también pudiéramos montar en bici. Sería tan agradable recorrer ligeras como el viento este camino…
En cualquier caso, los muchachos no eran rivales para una bicicleta. No cabía duda de que todos se quedaron anonadados, como si hubieran recibido un golpe en seco. Le estuvieron dando vueltas a la cuestión de cómo sorprenderla de alguna manera, pero salieron a la carretera sin que se les ocurriera nada. Un día más, el reloj que coronaba la fachada de la posada iba adelantado ocho minutos; la hora reflejaba con exactitud el lento ritmo de los cavilosos alumnos. Los lápices dentro de los estuches a la espalda o debajo del brazo empezaron a traquetear a la vez, como diciendo «¡a correr!», y las sandalias de paja levantaron una nube de polvo.
A esas mismas horas, en la aldea del cabo se estaba produciendo un escándalo.
El día anterior, la nueva maestra se había presentado en barca y había regresado también en ella. Al enterarse de eso, las aldeanas se mostraron ansiosas por echarle un ojo esa mañana sin falta a esa maestra vestida con ropa occidental. En particular, la dueña de la droguería a la entrada de la aldea, apodada la Barrera de Peaje, se dedicó a otear la calle nada más levantarse, como si ella tuviera el derecho de ver antes que nadie a cualquier recién llegado a la aldea. Pensó que para darle la bienvenida a la nueva maestra sería un gesto amable regar la calle principal, que estaba muy seca porque hacía mucho que no llovía. Cuando ya estaba saliendo con un cubo y una bayeta, vio que venía de frente una bicicleta a toda marcha. Sin tiempo a reaccionar, una joven pasó por delante de la droguera saludándola con una reverencia:
—¡Buenos días!
—Buenos días —respondió ella mecánicamente, y acto seguido se dio cuenta de que podría tratarse de la esperada maestra, pero la bicicleta ya había bajado la calle cuesta abajo. La dueña de la droguería se precipitó en la casa vecina del carpintero y le preguntó en voz alta a su mujer, que estaba haciendo la colada junto al pozo:
—¡Oye, oye! ¡Acaba de pasar una moza vestida con ropa occidental en bicicleta! ¡¿Era esa la nueva maestra?!
—¿Con una blusa blanca y una chaqueta negra como de hombre?
—Exacto.
—Caramba, ¿en bicicleta? —dijo asombrada la mujer del carpintero, olvidándose de la colada.
El día anterior había acompañado a su hija mayor, Matsue, a la ceremonia de ingreso en primaria. La droguera se mostró satisfecha por la reacción de su vecina y la secundó:
—La verdad es que el mundo ha cambiado una barbaridad. Una maestra montada en bicicleta… ¿No te parece un poco marimacho? —A pesar de su tono preocupado, su mirada pícara revelaba que ya la había encasillado.
De la droguería a la escuela se tardarían unos dos o tres minutos en bicicleta, y los rumores sobre la maestra ya se habían extendido por toda la aldea en menos de quince. En la escuela, todos los alumnos andaban alborotados. Poco menos de cincuenta se congregaban alrededor de la bicicleta aparcada junto a la puerta de la sala de profesores, armando tanto jaleo como en una pelea de gorriones. Y cuando la maestra se acercó a ellos para hablarles, se dispersaron en desbandada también como los gorriones.
Cuando ella regresó a la sala de profesores, su único colega estaba sumido en un silencio gélido. Con la cabeza agazapada detrás de un clasificador, estaba leyendo unos papeles, dando a entender que no le dirigiera la palabra. La maestra había terminado de hacer el relevo de las clases con su predecesora, por lo que no necesitaba ninguna ayuda en particular del maestro. Aun así, le decepcionaba la actitud indiferente de su colega. Y no obstante, el maestro se sentía apurado.
«Vaya problema. Una maestra de primera categoría, con cursos de posgrado de la Escuela Estatal de Magisterio Femenina, es algo bastante distinto de una maestra recién graduada en la escuela de la Batata. Aunque es bajita, parece espabilada. ¿Tendremos algún tema de conversación en común?
»Como se presentó ayer vestida con ropa occidental, pensé que era muy moderna, pero ni me hubiera imaginado que montara en bicicleta. ¿Qué hago ahora con ella? ¿Por qué habrán enviado aquí una persona tan fuera de lo común precisamente este año? ¿Es que al director se le ha ido la olla?».
Con esas ideas en mente, el maestro se sentía algo deprimido. Era un hombre trabajador, un hijo de agricultores que, tras opositar durante una década, había conseguido una plaza de maestro apenas unos cinco años antes. Siempre iba calzado con las tradicionales sandalias de madera y su único traje negro estaba descolorido en los hombros. Era una persona austera, no tenía hijos, vivía con su mujer de mediana edad y su único placer era ahorrar dinero.
El maestro era tan raro que había elegido él mismo ocupar el puesto en esa aislada aldea del cabo que todo el mundo evitaba, y ello porque en ese destino apenas tenía que tratar a sus colegas. Se calzaba zapatos solo cuando acudía a las reuniones de profesores en la escuela principal y no había tocado una bicicleta en toda su vida.
Sin embargo, caía bastante bien a los aldeanos, y de hecho no le faltaban obsequios de hortalizas o pescado. Para alguien como él, que no se preocupaba de su aspecto, que comía lo mismo que los lugareños y que hablaba el dialecto local, era muy humillante ver la modernidad del atuendo y la bicicleta de la nueva maestra.
Por su parte, la maestra no imaginaba nada de eso. Su predecesora, Kobayashi, le había mencionado las travesuras de los alumnos que iban a la escuela principal, pero sobre el maestro se había limitado a susurrar: «Es testarudo, no le hagas caso». Aun así, más que testarudez lo suyo parecía mal carácter, por lo que casi se le escapó un suspiro de ansiedad en su segundo día en el puesto ante el panorama de compartir escuela con semejante colega.
La nueva maestra se llamaba Hisako Oishi. Era natural de una aldea en la que despuntaba un pino centenario de enorme copa, en el lado opuesto de aquella bahía que parecía un lago. Visto desde la aldea del cabo, el gran pino era tan pequeño como un bonsái. Y en su casa, próxima a ese longevo árbol, su madre estaba preocupada por cómo le estaría yendo a su hija en su primer trabajo. Al pensarlo, a la maestra Oishi le entraron ganas de sacar pecho en su pequeño cuerpo, respirar hondo y gritar con toda su alma: «¡Mamá!».
Apenas unos días atrás, el director de la escuela principal, que era amigo del difunto padre de la maestra Oishi, le había rogado: «Siento lo lejos que está el cabo, pero, por favor, aguanta solo un año. Te prometo que te asignaré a la escuela principal el próximo curso, ¿te parece bien? Con lo joven que eres, serás capaz de sobrellevar todas las dificultades que se te presenten en la escuela filial».
La maestra Oishi aceptó el puesto pensando que solo era cuestión de tener paciencia durante un año. Le recomendaron vivir en una pensión porque su primer destino quedaba demasiado lejos para ir a pie desde su propia aldea, pero pensó en su madre, que había estado deseando vivir con su hija tras dos años separadas mientras ella cursaba su posgrado en la Escuela Estatal Femenina de Magisterio en la ciudad. Y por eso había decidido ir al trabajo en una bici que pagaría a plazos durante cinco meses con la ayuda de una íntima amiga suya, hija del propietario de la tienda de bicicletas. Como no tenía ropa adecuada para montar en bici, tiñó de negro un kimono de sarga de su madre y se confeccionó un atuendo ella misma, aunque con cierta torpeza.
La gente, que desconocía todas esas circunstancias, la consideraba una rebelde montada en bicicleta que iba de mujer moderna vestida con ropa occidental. No olvidemos que aún estamos en el tercer año de la Era Showa y, además, en una aldea remota donde el sufragio universal recién celebrado era un asunto lejano para sus habitantes. La bicicleta era nueva y brillante, el traje negro confeccionado a mano no revelaba ni una mancha y la blusa estaba blanca como la nieve. Tal vez esas cosas habrían parecido demasiado lujosas a los ojos de los aldeanos. Y a sus ojos, la maestra se habría reflejado como una rebelde inaccesible.
En cualquier caso, solo llevaba dos días en su puesto y aún no controlaba la situación. Sintiéndose desamparada, como si hubiera llegado a un país extranjero donde no se podía comunicar con palabras, no paraba de mirar en lontananza su casa junto al gran pino.
¡Crac! ¡Crac! ¡Crac!
Cuando resonaron los golpes en la placa de madera que anunciaban el comienzo de la jornada, la maestra Oishi volvió a la realidad. El niño que había sido elegido delegado de cuarto, el curso superior de la escuela filial, estaba martilleando la placa con gran ímpetu.
La maestra salió al patio del recreo, donde un grupo de alumnos de primero se mostraban enardecidos y ansiosos en un rumoroso silencio porque sus padres no habían tenido que acompañarlos. Después de que los alumnos de tercero y de cuarto hubieran entrado a toda prisa en su aula, la maestra Oishi, caminando de espaldas, estuvo dando palmadas durante un rato, marcando el paso de los alumnos para conducirlos hasta su clase. Entonces recuperó la compostura.
Cuando todos hubieron ocupado sus pupitres, ella bajó del estrado con el registro de asistencia en las manos y les habló:
—Muy bien todos. Voy a pasar lista uno por uno. Cuando os nombre, respondedme en voz alta, ¿de acuerdo? —Tras una pausa, empezó—: ¡Compañero Isokichi Okada!
El niño más bajito, Isokichi Okada, estaba sentado en la primera fila, pues los alumnos ocupaban los asientos de menor a mayor estatura. Cuando oyó su nombre de repente, se asustó y se quedó perplejo al ver que lo llamaban «compañero» por primera vez en su vida, así que se le atragantó la respuesta.
—¿Es que no está el compañero Isokichi Okada?
La maestra recorrió con la mirada los rostros presentes y un niño especialmente grande de la última fila respondió con voz atronadora:
—¡Sí está!
—Pues respóndeme, compañero Isokichi Okada. —Mientras miraba el rostro del niño grande, ella se dirigió hacia el fondo para acercarse a él.
Los alumnos de segundo estallaron en risas. El verdadero Isokichi Okada estaba de pie en la primera fila, desconcertado.
—Responde, Sonki —apremió en voz baja una niña de segundo, posiblemente su hermana por su parecido físico.
La maestra se giró y preguntó:
—¿Lo llamáis Sonki?
Todos asintieron al unísono.
—¿Ah, sí? Entonces, Sonki de Isokichi. —De nuevo en medio de las risas, la maestra también se echó a reír y apuntó con un lápiz ese alias en el registro—. El siguiente, compañero Takeichi Takeshita.
—Sí —respondió un niño de mirada inteligente.
—Muy bien, así me gusta, con claridad. Y el siguiente: compañero Kichiji Tokuda.
En el instante en que Kichiji Tokuda tomó aire para responder, el mismo alumno grande de antes, creciéndose un poco, se apresuró a gritar:
—¡Kitchin!
Al ver que todos se echaban a reír, ese alumno grande, Nita Aizawa, se puso aún más ufano. Cuando la maestra nombró a Tadashi Morioka, Nita gritó: «¡Tanko!», y al llegar su turno respondió en voz aún más alta:
—¡¡Sííí!!
Con una sonrisa en los labios, la maestra lo amonestó suavemente:
—Compañero Nita, eres un poco entrometido. Incluso tu voz es demasiado alta. La próxima vez responderá la persona a la que nombre, ¿de acuerdo…? Compañera Matsue Kawamoto.
—Sí.
—¿Cómo te apodan a ti?
—Matsu.
—Muy bien. ¿Tu padre es carpintero?
Matsue asintió.
—Compañera Misako Nishiguchi.
—Sí.
—Te llaman Misa, ¿a que sí?
Misako negó con la cabeza y dijo en voz baja:
—Me llaman Miki.
—Ah, Miki. Encantador… La siguiente, compañera Masuno Kagawa.
—¡Eh!
La maestra por poco soltó una risa, pero se contuvo y dijo con voz ahogada:
—«Eh» suena un poco extraño. Contesta «sí», compañera Masuno.
Entonces, el entrometido de Nita intervino de nuevo:
—La llamamos Masu.
Sin hacerle caso, la maestra continuó:
—Compañera Fujiko Kinoshita.
—Sí.
—Compañera Sanae Yamaishi.
—Sí.
Con cada respuesta, la maestra dedicaba una sonrisa y miraba a las alumnas a los ojos.
—Compañera Kotsuru Kabe.
De pronto, toda la clase empezó a rebullir. La maestra se quedó perpleja, sin saber qué sucedía, pero cuando comprendió lo que decían a coro, que era aún más cómico que la respuesta «¡Eh!» de Masuno Kagawa, acabó por reírse. Decían: «Kosuru Kabe, Kosuru Kabe, frota la cabeza contra la pared8». Kotsuru Kabe, que parecía tener un carácter fuerte, no lloró, pero mantuvo la mirada baja con el rostro encendido. El bullicio paró por fin, y para cuando la maestra hubo confirmado la asistencia de la última alumna, Kotoe Katagiri, ya habían pasado los cuarenta y cinco minutos de clase.
Ese mismo día, la maestra memorizó la información sobre cada alumno: Kotsuru Kabe era hija del manitas; Fujiko Kinoshita procedía de una familia de rancio abolengo; Masuno Kagawa, la que respondió «¡eh!», era hija del propietario de un restaurante en el pueblo; Isokichi Okada, alias Sonki, era hijo de un fabricante de tofu; y Tadashi Morioka, alias Tanko, era hijo de un patrón de una barca de pesca, y así uno tras otro.
Aunque se aludiera a los padres por sus respectivos trabajos —como fabricante de tofu o distribuidor de arroz—, en realidad ninguna de las familias podía vivir solo de eso, así que de vez en cuando se dedicaban también a la agricultura o a la pesca. Eso era habitual incluso en la aldea de la maestra Oishi. Se trataba de un entorno rural donde nadie podía ganarse la vida sin dedicar el tiempo libre a alguna tarea extra. Sin embargo, era fácil de adivinar por sus rostros que todos estaban dispuestos a trabajar.
Esos niños pequeños, que estaban a punto de aprender los números, tan pronto como regresaban a casa debían cuidar de sus hermanos pequeños, ayudar a descascarillar el trigo o salir de pesca. La maestra se puso a pensar en cómo congeniar con los niños de aquella humilde aldea donde no había otra finalidad que trabajar. Y no pudo evitar sentirse avergonzada por su sentimentalismo y por haber soltado unas lagrimitas cuando había contemplado esa mañana el gran pino. Los ojos brillantes de cada uno de los doce alumnos de primero, que se habían incorporado a la vida en comunidad por primera vez aquel día, conmovieron a la maestra Oishi, que impartía clases también por primera vez en su vida.
«¡No voy a permitir que su mirada se enturbie!».
Esa tarde, la imagen llena de vida de la maestra Oishi al regresar pedaleando enérgicamente por el camino de ocho kilómetros, rumbo a la aldea del gran pino, a los lugareños del cabo les pareció aún más rebelde que por la mañana.
—¡Hasta luego!
La maestra saludaba a cada persona con la que se topaba por el camino sin dejar de pedalear, pero muy pocos le respondían; si acaso, solo asentían con la cabeza. Era lógico porque ya la habían censurado en toda la aldea:
«Dicen que apuntó hasta los apodos de todos en la libreta».
«He oído que dijo que Misako, del Comercio Nishiguchi, era encantadora».
«Vaya, pues sí que empieza pronto con los favoritismos. Puede que los Nishiguchi la hayan sobornado».
La maestra Oishi, ajena a todo eso, iba montada ligera con su pequeño cuerpo en la bicicleta. Cuando llegó a la cuesta arriba que salía de la aldea, se inclinó un poco hacia delante para poner más fuerza en los pies y continuó pedaleando para contarle a su madre lo antes posible el entusiasmo que sentía. Una suave cuesta que apenas era perceptible yendo a pie y que había bajado cómodamente a la ida, se convirtió en un pesado esfuerzo a la vuelta. Aun así, se sentía tan feliz que incluso agradecía que esta subida le tocara al regreso y no al revés.
Enseguida alcanzó el tramo llano de la calle, y para entonces el grupo de alumnos con el que se había cruzado por la mañana venía de frente también de camino a casa.
—Oishi, Koishi9, Oishi, Koishi…
Varias voces se hacían cada vez más audibles a medida que aumentaba la velocidad de la bicicleta. La maestra, que al principio no entendía lo que decían, al darse cuenta de que se referían a ella se rio de buen grado. Comprendió que Koishi era su mote. Hizo sonar el timbre a propósito y los saludó en voz alta:
—¡Hasta mañaaaana!
Los alumnos estallaron en vítores y de nuevo se dirigieron a gritos a la maestra, que ya se alejaba a su espalda: «¡Oishi, Koishi!».
Así nació el mote de Koishi, tal vez porque la joven era menuda, mientras la bicicleta nueva reflejaba deslumbrante el sol del atardecer y relucía a medida que la maestra Koishi atravesaba el camino del cabo.
2
Puente mágico
Había un pequeño poblado en el centro del cabo largo y estrecho que se extendía a lo largo de cuatro kilómetros hasta su extremo. A partir de ese poblado, el camino blanquecino que recorría la bahía cruzaba ese promontorio en dirección al mar abierto y continuaba con vistas al mar hacia la aldea donde estaba la escuela en la que impartía clases la maestra Koishi. Para ella se había convertido en una costumbre encontrarse con los alumnos que acudían a la escuela principal en ese tramo del recorrido. Cuando el lugar de encuentro variaba, o ella o los alumnos tenían que apresurarse.
—¡Ah, ya está aquí la maestra Koishi!
Por lo general, eran los alumnos quienes aceleraban el paso, pero de vez en cuando la maestra avistaba al grupo cuando iba aún por la parte de la bahía y rápidamente concentraba toda su energía en pedalear. Al verla reaccionar así, ¿cómo no iban a regocijarse los alumnos? Ellos se burlaban de la maestra, que se apuraba con el rostro sofocado:
—¡Vamos! ¡Llegas tarde, y eso que eres la maestra!
—¡Mira que te bajo el sueldooo!













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















