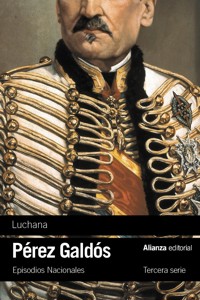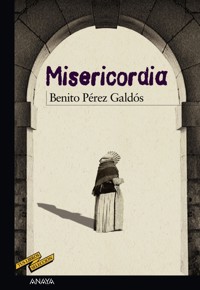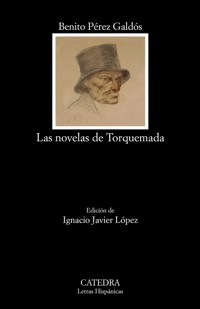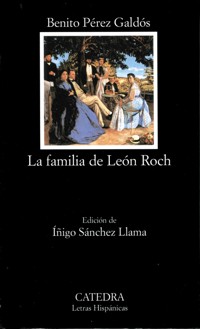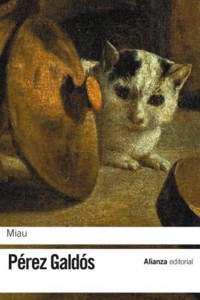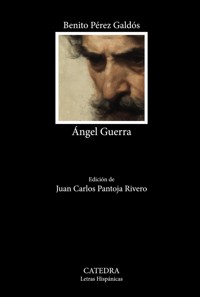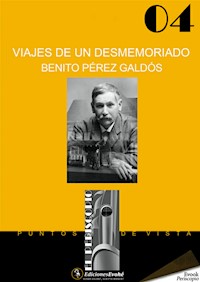
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Evohé
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Del prólogo de Germán Gullón: "La literatura de viajes de Benito Pérez Galdós representa las sensaciones del viajero y las ideas sobre lo visto, mezclado con sus percepciones individuales, en una prosa de carácter impresionista. El viaje, hecho cada vez en medios de locomoción más veloces, exigía una innovadora forma de expresar el paso de las imágenes, del paisaje visto a través de una ventanilla, del tren o del automóvil. "Los textos recogidos en este volumen merecen ser leídos para complementar sus novelas y para entender los gustos y observaciones personales de este hombre tan enigmático y reservado, un gran observador de la vida. No son relatos de turista sino de auténtico viajero, del hombre paciente que sabe encontrar matices y diferencias y quiere conocer las costumbres de los sitios visitados. Sus apreciaciones sobre las culturas extranjeras y sobre lo foráneo incluidas en sus obras de creación afianzaron en España el gusto por el arte contemporáneo extranjero e impulsaron el valor del arte y de la artesanía patria. "Sus viajes por España y al extranjero fueron muy numerosos, llevándole por Inglaterra, Francia e Italia, Dinamarca, Holanda, Portugal, Suiza y Alemania, con amigos como Pereda o Alcalá Galiano, o con la condesa Pardo Bazán. "La literatura de viajes de Galdós no ha sido tratada con el cuidado que se merece, y este libro sale con la intención de rescatar textos importantes. Los viajes aquí contados vienen a constatar que, a diferencia de la fama que le atribuye la ignorancia, fue un escritor cosmopolita".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VIAJES DE UN DESMEMORIADO
Benito Pérez Galdós
PRÓLOGO
Contexto para las crónicas del Galdós viajero
Germán Gullón
Los escritores ingleses que viajaron por la península en los siglosXVIIIyXIXfueron los primeros en describir con detalle sobre las gentes, los lugares y los paisajes españoles que visitaban. Unos dejaron constancia de los aspectos pintorescos del paisanaje y otros de nuestras joyas arquitectónicas. El londinense Richard Ford (1796-1858), uno de los más conocidos autores, fue un declarado admirador del museo del Prado y, en concreto, de la pintura de Diego de Velázquez (1599-1660). Tan abundantes fueron estos libros, sobre todo en el siglo del vapor, que bien puede decirse que se trata de un subgénero literario, cuyos contenidos complementan los retratos hechos por los escritos costumbristas del entorno nacional. Los cuadros de costumbres resultan textos muy escuetos, poblados por tipos, casi caricaturas de hombres dibujados con tiralíneas, que el testimonio personal y las descripciones de los narradores de viajes complementarán con la riqueza de sensaciones destiladas de la observación de verdaderas personas, de paisajes y pueblos vistos con sensibilidad. O, afinando la idea un poco más. Las páginas de los viajeros extranjeros enseñarán a los escritores realistas a añadir contenido emocional, que escaseaba en los escuetos retratos costumbristas, y a darles vida.
La narrativa posromántica, la pintura realista y la naciente fotografía, se afanaban entonces por reproducir la imagen real de los lugares, pues el espíritu positivista de la época así lo pedía. Las obras pertenecientes a este subgénero de la literatura de viajes, como constatará quien lea las páginas siguientes, manifiesta que el interés por representar a la manera romántica, las sensaciones del viajero y las ideas sobre lo visto se mezclan con el gusto de expresar las percepciones individuales, que dotarán a la prosa de un cierto carácter impresionista. Parece como si el viaje, que cada vez se hará en medios de locomoción más veloces, exigiera una innovadora forma de expresar el paso de las imágenes, del paisaje visto a través de una ventanilla, del tren o del automóvil.
Tras el dibujo en esbozo de los habitantes y los lugares patrios hecho por los costumbristas, fueron los escritores realistas los primeros en dejar testimonio verdadero de la vida urbana, pues se implicaron en la tarea de presentar los espacios ciudadanos desde una perspectiva personal, que incluía la interpretación propia de esos lugares. Leopoldo AlasClaríninmortalizó la clerical Oviedo bajo el nombre de Vetusta (La Regenta, 1885); Emilia Pardo Bazán bautizó como Marineda a su Coruña natal (La tribuna, 1883); José María de Pereda dejó un inmortal retrato de Santander (Sotileza, 1884). Ya en nuestro siglo, los nombres de Carmen Laforet, Mercè Rodoreda, Eduardo Mendoza, Carlos Ruiz Zafón, e Ildefonso Falcones, entre otros muchos, han puesto a Barcelona en el mapa mundial conNada(1945),La plaza del diamante(1962),La ciudad de los prodigios(1986),La sombra del viento(2002), yLa catedral del mar(2006), respectivamente.La colmena(1951) de Camilo José Cela, yTiempo de silencio(1962), de Martín Santos, tienen a Madrid por escenario, en una época cuando la capital podía tomarse como el ejemplo de la ramplonería nacional de la posguerra. Asimismo, Dionisio Ridruejo (1912-1975) redactó una excelente y poéticaGuía de Castilla la Vieja(1973). Desde el 1800 al presente, numerosos escritores han publicado crónicas de sus periplos por el extranjero. Enumero solo a unos pocos: Vicente Blasco Ibáñez, Benito Pérez Galdós, Concha Espina, hasta llegar en el inmediato presente a Juan Benet (1927-1993), autor de un estupendo libro sobre la capital inglesa,Londres victoriano(1989).
Benito Pérez Galdós (Las Palmas, 1843-Madrid, 1920) firmó una serie de textos de viaje, recogidos en este volumen, que merecen ser leídos, como dije, para complementar sus novelas, y también para entender los gustos y observaciones personales de este hombre, tan enigmático y reservado. Sabemos menos de lo que desearíamos de su vida, lo que deja al lector curioso insatisfecho, aunque sus viajes por fortuna están bien documentados. La biografía del canario describe al autor como un hombre tímido, grandullón, desaliñado, que fumaba sin cesar, hablaba bajo y, en cualquier tertulia o acto público, prefería permanecer callado. Solo la correspondencia que mantuvo con Leopoldo AlasClarín, con José María de Pereda, Emilia Pardo Bazán, y otros escritores, permite conocer algunos detalles iluminadores. Sabemos que era un hombre retraído, pero, a la vez, uno sumamente amable y cordial, según dicen cuantos le conocieron. Gustaba de charlar en círculos íntimos y de pasear con los amigos. Por ejemplo, cuando Pereda le visita en Madrid sale con él y con Armando Palacio Valdés a tomarse un «lúpulo», como solía llamar el genio a la cerveza.
Hay que recordar que siempre vivió rodeado de su familia, tanto en Las Palmas como en Madrid, excepto entre los años 1862 y 1869. Cuando llegó a la capital, en setiembre de 1862, para estudiar Derecho, vivió en habitaciones de alquiler; unas veces con amigos de su tierra, como Fernando León y Castillo (1842-1918), que luego fuera embajador en París y ministro de Ultramar, en la calle de las Fuentes, 3, y después en varios otros domicilios (calles de la Salud y del Olivo) con diversos conocidos. Fueron años de poco estudio formal, pero de mucha observación de la sociedad presente y de asistencia a diversas tertulias, donde tomaba el pulso al ambiente político, así como de ávidas lecturas en el Ateneo antiguo, sito en la calle de la Montera. El aprendizaje en el arte de la seducción femenina ocupaba también bastante de su tiempo. Seguía entonces la recomendación del poeta latino Horacio. Es preferible dejar en paz a las casadas o mujeres que te pueden comprometer, y relacionarse con las mujeres fáciles. Sin embargo, esta libertad le duró menos de lo deseado, porque sus hermanas Carmen y Concha, acompañadas por su madrina Magdalena Hurtado de Mendoza, pusieron casa en la capital, y con ellas vivirá el resto de la vida. Por eso, el tupido silencio que cubre sus numerosas relaciones amorosas se entiende mejor.
Conviene saber que Benito Pérez Galdós tenía una verdadera obsesión con la propiedad en la conducta. Le parecía de mal gusto hablar abiertamente de asuntos amorosos. Conservamos una carta de abril del 1885, donde Galdós le da a Leopoldo Alas su opinión sobreLa Regenta. Le viene a decir que en numerosas escenas la lascivia aparece reflejada con excesiva crudeza, y critica incluso el subido de tono con que Alas trata el adulterio de Ana Ozores. En el mismo texto aquí recogido, enCuarenta leguas por Cantabria, verán que censura el que un sacristán, guía de la colegiata de Santillana del Mar, enseñe a los visitantes ciertas esculturas un tanto procaces.
Los dos viajes de París, en los veranos de 1867 y de 1868, acompañando a su hermano Domingo y familia, fueron cruciales para que el joven hombre entendiera la importancia de las capitales, y lo que ellas ofrecen al ciudadano.[1] Allí aprendió de la grandeza de una gran ciudad europea. La capital francesa a esas alturas históricas era una ciudad puramente burguesa, donde los comerciantes no tenían ya nada de revolucionarios, ni querían saber de movidas políticas. Allí conoció el triunfo de la industria y de la ciencia, la policromía, la riqueza de los colores, la moderna arquitectura, que permitía construir espacios abiertos. Casi podemos decir que Galdós conoció de primera mano cómo la ciudad francesa se ganaba el sobrenombre de ciudad de la luz. Las complicadas obras del alcalde barón Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) reconfiguraron las calles de París, permitiendo el trazado de amplias avenidas, que lograron que la luz del cielo las bañara de luz. Tan diferente al centro de Madrid, a la España conventual y religiosa, vuelta sobre sí misma, rebosante de callejones y calles estrechas y oscuras, donde los espacios estaban pensados para llevar dentro el secreto, la nuez de la verdad; París le enseña que la democracia, la luz, la arquitectura moderna debían reflejar la vida ciudadana moderna, de la convivencia, de la igualdad. Años después la construcción de la torre Eiffel (1889) le mostrará cómo se pueden unir los obreros y los constructores para hacer que todo se construya como se debe en los tiempos modernos, donde tan importante es el arquitecto como quienes aportan el trabajo manual al proyecto. La ciudad de París, las exposiciones universales que allí se celebraron y a las que Galdós acudió fueron una lección inolvidable para entender los parámetros de la vida moderna, que él llevaría grabados en la retina y en su mente.
Al volver a Madrid, donde todavía quedaban tantas iglesias y conventos, la urbe parisina le quedó impresa como un ejemplo, urbano y social. Madrid como Barcelona se irían adaptando al modelo francés, aunque a su modo y medida, gracias a los proyectos de ensanche de ambas ciudades, cuando los conventos y palacios fueron trasladados al extrarradio. Sobre esos terrenos evacuados se edificaron los centros que caracterizan la urbe decimonónica, los bancos, los mercados, los edificios de correos, los teatros, las universidades, los parques, y así.
Tras el período de estudiante universitario, en el año 1869, Galdós se mudará a una casa en el barrio de Salamanca, perteneciente al ensanche madrileño. Esta casa familiar solucionaba uno de sus mayores problemas, el económico, porque su trabajo de periodista apenas le daba para cubrir gastos, y su afición al sexo opuesto le salía por un pico. Irá a vivir al tercer piso de una casa de la calle de Serrano, número 8 (que corresponde al 22 actual), hoy desaparecida, desde cuyos balcones podía ver cómo se alzaba el edificio de la Biblioteca Nacional. Y lo aún más importante, se fue a vivir a esa casa en familia, como ya adelanté, con su madrina, Magdalena Hurtado de Mendoza, viuda de su hermano Domingo, que lo quería con locura, y de sus hermanas Carmen y Concha. Allí redactará el famoso artículo-reseña «Observaciones sobre la novela contemporánea en España»[2] y varias de su novelas iniciales, que fueron financiadas por la madrina.
Cito los comentarios de Ortiz-Armengol sobre la residencia galdosiana:
[El] barrio que había comenzado a levantar el marqués de Salamanca tres décadas antes, y al que se estaba trasladando desde entonces la burguesía que deseaba vivir a la moderna, abandonando el viejo Madrid, así como la aristocracia capaz de abandonar sus viejos palacios del casco antiguo. La casa número 8 no existe ya —es una de las pocas derribadas en los pares de la calle de Serrano, entre las calles de Goya y Villanueva— y en su lugar se levantó, ya en este siglo, la pretenciosa casa «montañesa» que hoy ostenta el número 22, edificio contiguo al que hoy forma esquina con Jorge Juan.
Desde los balcones de la casa familiar podían verse las obra de construcción de la gran mole pétrea que iba a ser la Biblioteca Nacional, sede del Museo Arqueológico y dependencias del Ministerio de Fomento, obras iniciadas el año 1866 y que no concluirán sino en 1892, año del aniversario colombino (pág. 125).
Quizás fuese la permanente vigilancia de sus hermanas, mujeres muy católicas, y bien instruidas por la madre, Dolores Galdós, que nunca dejó de preocuparse de las veleidades de su benjamín, las que le aficionaron a hacer las maletas, para poder andar suelto por cortos periodos. Carmen, y en especial, la soltera Concha, difícilmente entenderían las escapadas amorosas de su hermano. El otro móvil fue sin duda su curiosidad, el deseo de conocer culturas distintas a las españolas, espacios diferentes, el arte foráneo, y el ponerse en contacto con mundos ajenos al suyo.
Es curioso que fuera Ramón del Valle-Inclán, a través de las palabras de su personaje, Dorio de Gádez, deLuces de Bohemia(1920), quien le motejara con una maldad envidiosa muy española, llamándole «don Benito el garbancero». Insulto solapado del que viajó mucho en los libros por el extranjero, si bien poco en el ferrocarril que llevaba a la frontera. Pocos españoles de su época viajaron tanto fuera de la península como don Benito; Juan Valera en su condición de diplomático constituye una de las excepciones. Mas Valera, un espíritu formado en la literatura clásica, miró menos el mundo que el canario. Galdós poseía conocimientos rudimentarios de inglés y de francés, si bien estudió ambos idiomas con asiduidad, lo que le permitía enterarse de lo sucedido en las ciudades visitadas. Si lo sumamos a la curiosidad y afición a caminar de punta a punta los lugares, entendemos que llegara a conocer tan bien la vida civil y la cultural de los países extranjeros. El texto dedicado a la casa de Shakespeare ilustra a la perfección lo que vengo diciendo.
Fuera de Las Palmas, de donde salió a los 19 años, vivió en Madrid y Santander. A orillas del Cantábrico construyó la única casa que fue de su propiedad; desafortunadamente desaparecida, aunque los dueños de la vivienda donde estaba la del escritor han conservado algunos detalles del exterior, un pozo, árboles, algunas plantas, así como la placa en azulejos blancos y azules donde reza su nombre: San Quintín. Las dos ciudades, Madrid y Santander, y sus respectivas provincias las conoció mejor que casi nadie, pues contó con los mejores guías posibles. Ramón Mesonero Romanos, el autor de varios libros de referencia sobre la ciudad del oso y el madroño le aconsejó siempre que lo necesitó, mientras José María de Pereda y Marcelino Menéndez Pelayo, entre otros, fueron sus guías de Cantabria. Incluso hay seres de ficción que llevan nombres de lugares de estas comunidades, como Canencia, un personaje deLa desheredada(1881), que toma prestado el nombre de un puerto de la sierra de Guadarrama. Lo que no hizo Galdós, a diferencia del mencionado Valera o de Charles Dickens, uno de sus autores favoritos de la literatura universal, fue saltar el charco. Jamás viajó a EE.UU., ni siquiera a Cuba, donde residieron temporalmente varios de sus hermanos, y donde todavía quedan familiares suyos. Probablemente fue la falta de dinero, que nunca le sobró. Sí representó como diputado cunero (1886) al distrito de Guayama de Puerto Rico en el Congreso de los Diputados.
Galdós fue uno de esos raros españoles que prefirió la independencia a vivir esclavo de la fama pública. Cuando le hicieron algún homenaje, sufrió lo indecible; siempre acudió a tales eventos a regañadientes, y si hablaba, los asistentes quedaron ayunos de sus palabras, pues la timidez le agarrotaba y apenas salía un hilo de voz de su boca. En todo caso, su parquedad de palabras resultaba ya proverbial. Era, pues, un gran observador de la vida. Por eso, los viajes, como testimonian estos textos, no son relatos de turista, sino de auténtico viajero, del hombre que gusta de conocer las costumbres de los sitios visitados. Igualmente, Galdós fue un intelectual diferente porque desdeñó, como Alas, y en vivo contraste con Marcelino Menéndez Pelayo, el modo de conocimiento habitual en nuestras latitudes, el de la imitación de los maestros, que tanto ha contribuido a la falta de creatividad nacional. Él gustaba de acuñar ideas nuevas, al modo de su respetado maestro Francisco Giner de los Ríos.
Cuando Pérez Galdós acudía a la facultad gustaba de oír las clases de los institucionistas, como Alfredo Adolfo Camús (1797-1889). No le aburrían como las lecciones llenas de datos y referencias puntuales, destinadas a ser memorizadas, de tanto profesor universitario inútil, sino que le aportaban ideas y ponían su cerebro en marcha. Por ello, el malentendido del frívolo Valle-Inclán resulta más evidente, porque negaba el valor intelectual del canario. Todo también muy propio de las suspicacias de los escritores; Valle alabó las obras de Galdós durante años, quien incluso llegó a sentarse en un homenaje al escritor gallego en la cabecera, a la derecha, mientras a la izquierda del autor de lasSonatastomaba su lugar Vicente Blasco Ibáñez, para terminar descalificando al maestro.
Los viajes de Galdós al extranjero fueron muy numerosos. Él acompañó a sus tíos y a su madrina a Francia, como ya consignamos, luego viajó por Inglaterra, Francia e Italia, Dinamarca, Holanda, con su amigo, cónsul en Newcastle, José Alcalá Galiano. Hizo escapadas veraniegassub rosacon la condesa Pardo Bazán a París, a Suiza, a Alemania. El viaje a Portugal con Pereda, aquí recogido, y su paso por Oviedo, donde estaba su amigo y admirador, el mejor crítico de la época, Leopoldo Alas. Las escapadas hechas con damas fueron también abundantes, siendo las mencionadas con doña Emilia las que le dejaron un recuerdo indeleble, como sabemos por el testimonio de la gallega, de una cierta noche en Fráncfort, donde se ahorraron los pudores.
Hasta hace poco era posible visitar museos holandeses, el Mauritshuis de La Haya o el Rijksmuseum de Ámsterdam, y uno podía llevar en la mano la descripción hecha por Galdós de los artistas y los cuadros vistos como una guía fiable. Desafortunadamente, el mercantilismo ha obligado a las pinacotecas a adaptarse a las exigencias del comercio y de los turistas, que se apiñan en torno a los lienzos famosos. Galdós era paciente, sabía encontrar los matices, las diferencias entre un artista y otro. Allí en La Haya estaban colgadas las grandes piezas de Paulus Potter (1625-1654), sus famosas vacas holandesas, que tanto le gustaban a la Pardo Bazán. La pintura de Vermeer impresionó también al canario.
La literatura de viajes de Galdós, de la Pardo, del propio Juan Valera, no han sido tratados con el cuidado que se merecen, y este libro sale con la intención de rescatar textos importantes, que han tenido una repercusión desatendida en nuestra cultura. Los únicos viajes que se mencionan a cada poco en los estudios sobre elXIXson los de Julián Sanz del Río (1814-1869), como importador del krausismo a España, que desembocaría en la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza y, luego, los de José Ortega y Gasset a comienzos de sigloXXa Alemania, de donde traería, por vía de sus escritos, una significativa parte del mejor pensamiento del primer cuarto del sigloXXalemán.
Existió, pues, una importante tradición viajera entre los institucionistas, pues incorporaban los viajes en sus programas con propósitos pedagógicos. Los modernistas como Azorín, Miguel de Unamuno o Antonio Machado, literaturizaron sus andanzas por tierras de Castilla, por cuyos secos caminos iniciaban metafóricos viajes al interior, a visitar las galerías del alma. Machado, sin duda, es el gran cantor del paisaje castellano, mientras Unamuno resulta el inmortal viajero por el alma española. Estos periplos llevan el sello del institucionismo. Un caso concreto aparece ficcionalizado en una novelita de Luis Mateo Díez,Las lecciones de las cosas(reedición 2012), donde cuenta el viaje a Villablino, León, de don Francisco Giner de los Ríos, don Manuel Bartolomé Cossío y don Gumersindo de Azcárate, en 1885, para explicar sus métodos pedagógicos. Mateo Díez, además de relatar el viaje, habla de los principios de la institución. También son famosos en nuestros anales intelectuales los viajes de los dialectólogos buscando por la geografía española palabras a punto de olvidarse, que comenzaron ya con don Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), y se extendieron hasta hace poco con el fallecido don Manuel Alvar (1923-2001). Todos ellos, sean del carácter que sean, consiguen convertir lo foraneo en próximo, lo acercan, con lo que se reducen roces entre extraños y nos permite conocernos mejor, sin obviar la diversidad característica de cada cultura.
Los viajes de los novelistas ochocentistas, Galdós, Pardo y Valera, tuvieron otro efecto digno de mención. Estos escritores publicaron significantes artículos sobre las culturas extranjeras y apreciaciones sobre lo foráneo incluidas en sus obras de creación, que afianzaron en España el gusto por el arte contemporáneo, por la pintura extranjera. Trabajos que además impulsaron el valor del arte y de la artesanía patria, certificando la calidad que los extranjeros le atribuían. Con razón el inteligente José Lázaro Galdiano invitó a los tres mencionados a colaborar en laEspaña Moderna, la mejor revista cultural delXIXespañol, donde la presencia de la cultura, las artes y las letras españolas fue esencial, y el lugar donde a modo de crisol se forjaba en un podio público la vida culta y letrada de la España decimonónica y de comienzos del sigloXX. Los viajes, donde descubrieron la cultura europea en su pleno apogeo, la trasladaron a España, relatando en artículos la importancia de Émile Zola o Auguste Comte, de quien fuera, y así dotaron a la cultura patria de un referente del que carecíamos. Galdós, desde su llegada a Madrid, fue un asiduo a la sala de lectura del Ateneo de la calle de Montera, como dije con anterioridad, y luego en su residencia actual en la calle del Prado. Las obras de arte sobre las que leía, las pudo ver en múltiples ocasiones con sus propios ojos.
Este libro permite leer, pues, un Galdós diferente. Hay textos importantes comoCuarenta leguas por Cantabria, donde los lectores que no conozcan el texto encontrarán a un escritor con calidad de página. La prosa resulta excepcional, y nadie ha superado la descripción de Santillana del Mar. El viaje por Portugal que hizo con Pereda y Ángel Crespo, resulta también un texto espléndido, pues da una clarísima idea del carácter de los habitantes del país vecino, que aún parece válido. Sorprenderá al lector cómo Galdós sabe perspectivizar los lugares que visita. Recuerdo haber visitado Oporto, que es una ciudad impactante, por el lugar donde se encuentra, por el colorido de verde de sus alrededores, el rojo de los tejados, pero este visitante iba buscando arte, arte religioso, monumentos, pero estos resultan escasos si se compara Oporto con un ciudad española como Salamanca, y no digamos con una italiana. Sin embargo, el escritor canario ofrece una visión de la belleza, fijándose en la amplitud y gracia de su emplazamiento.
Las crónicas escritas para el periódicoLa Prensade Buenos Aires (1888) sobre el viaje hecho a Italia con su amigo Alcalá Galiano, me parece una pieza fundamental de su bibliografía. La grandeza artística del país con el que tanto se asemeja España queda bien presentada. Desde la visita a Roma, a la ciudad del Vaticano, donde la capilla Sixtina le dejó sin habla por su extraordinaria belleza, hasta la Italia que conservaba toques medievales, pero sobre todo renacentistas, el Nápoles, tan parecido a Cádiz, Turín, Verona, Florencia, Milán, Padua, Bolonia o Venecia, aparecen presentadas con una enorme apertura de miras. Además, celebra el espíritu de unidad de Italia, aún reciente, que hizo de pequeños ducados, reinos, la gran nación que es hoy.
La pieza «El Toboso», un reportaje de viaje, que según parece iba a ser el primero de muchos que nunca se llevaron a cabo. Si la fecha de redacción coincide con la de publicación, 1915, el que don Benito cumpliese con ese proyecto resultaba imposible, porque estaba ya prácticamente ciego.Memorias de un desmemoriado, la mejor pieza autobiográfica que tenemos de Galdós, redactada por la misma época que «El Toboso», y hecha también por encargo. Los editores de la revistaLa Esfera, conscientes de los apuros económicos del autor canario, le propusieron este proyecto, para ayudarle, pues pensaban que además le sería fácil llevarlo a cabo. Quien busque el dato cierto no lo encontrará, pues don Benito narra la historia propia como había hecho con la de España en losEpisodios nacionales, mezclando los hechos certificables con los inventados. Sin embargo, la personalidad del autor, siempre cauteloso, que jamás quiso echarse piropos, aparece con claridad, y, sobre todo, resultan válidos los recuerdos de los viajes, y de ellos el aspecto artístico que extrae de las obras vistas y de los lugares visitados.
Cierro estas palabras sacando una última conclusión de las páginas galdosianas que el lector tiene entre manos. Los viajes aquí contados vienen a constatar que Pérez Galdós, a diferencia de la fama que le atribuye la ignorancia, fue un escritor cosmopolita.
[1]. Caroline Mathieu,Les expositions universelles à Paris: architectes réelles ou utopiques, Paris, Continents Editions, 2007.
[2]. Pedro Ortiz-Armengol,Vida de Galdós, Barcelona, Crítica, 2000, pág. 125. La paginación de otras citas de este libro irá incorporada al texto.
VIAJES POR ESPAÑA
CUARENTA LEGUAS POR CANTABRIA[1]
I
Al entrar en Santillana[2] parece que se sale del mundo. Es aquella una entrada que dice: «No entres». El camino mismo, al ver de cerca la principal calle de la antiquísima villa, tuerce a la izquierda y se escurre por junto a las tapias del palacio de Casa-Mena, marchando en busca de los alegras caseríos de Alfoz de Lloredo. El telégrafo, que ha venido desde Torrelavega, por Puente San Miguel y Vispieres, en busca de lugares animados y vividores, desde el momento en que acierta a ver las calles de Santillana da también media vuelta y se va por donde fue el camino. Locomotoras jamás se vieron ni oyeron en aquellos sitios encantados. El mar, que es el mayor y más generoso amigo de la hermosa Cantabria, a quien da por tributo deliciosa frescura y fácil camino para el comercio, el mar de quien Santillana toma su apellido, como la esposa recibe el del esposo, no se digna mirarla, ni tampoco dejarse ver de ella. Jamás ha pensado hacerle el obsequio de un puertecillo, que en otras partes tanto prodiga; y si por misericordia le concede la playa de Ubiarco, las aviesas colinas que mantienen tierra adentro a la desgraciada villa, no le permiten hacer uso de aquel mezquino desahogo. Contra Santillana se conjura todo: los cerros que la aplastan, las nubes que la mojan, el mar que la desprecia, los senderos que de ella huyen, el telégrafo que la mira y pasa, el comercio que no la conoce, la moda que jamás se ha dignado dirigirle su graciosa sonrisa.
El viajero no ve a Santillana sino cuando está en ella. Desde el momento en que sale la pierde de vista. No puede concebirse un pueblo más arrinconado, más distante de las ordinarias rutas de la vida comercial y activa. Todo lugar de mediana importancia sirve de paso a otros, y la calle Real de los pueblos más solitarios se ve casi diariamente recorrida por ruidosos vehículos que transportan viajeros, que los matan si es preciso, pero que al fin y al cabo los llevan. Por la calle central de Santillana no se va a ninguna parte más que a ella misma. Nadie podrá decir: «he visto a Santillana de paso». Para verla, es preciso visitarla.
Los habitantes mejor situados de esta venerable villa muerta son las monjas. Ellas, desde las desvencijadas ventanas de los dos grandes conventos construidos hace siglos a la derecha del camino cuando se baja al campo de Revolgo, pueden atisbar a todo el que pasa, aunque no entre en Santillana. Disfrutan de ameno paisaje, aunque no espacioso, y de la grata compañía de hermosos árboles y frescas praderas. Aquellas pobres ascetas, arrojadas las más de los secularizados conventos de la provincia, son los únicos vecinos de Santillana que ven cielo, árboles, la incomparable perspectiva de los suelos verdes y frescos, colinas, campos, una lontananza que hace veces de horizonte, y, sobre todo, pasajeros.
Sírvanos de amparo la mirada de las vírgenes del Señor para penetrar en la villa difunta. Es preciso dejar el coche a la entrada, no solo porque aquí no hay longitudes fatigosas, sino porque los que empedraron estas calles no pensaban que algún día hubiera carruajes por el mundo. Entramos, y las históricas casas detienen nuestro paso, nos dan una especie de «quién vive», nos miran con sus negros balconcillos soñolientos, medio cerrados, medio abiertos; fruncen el negro alero podrido, y parece que la enorme pared verrugosa se inclina en ceremoniosa y lenta cortesía. Nuestro estupor aumenta cuando advertimos, mirando a todos lados, un fenómeno rarísimo y que no se observa ni al visitar los pueblos más muertos. No se ve gente. No hay nadie. Nadie nos mira, nadie nos sigue, y el roñoso gozne de la ventana secular no gime lastimero al abrirse para dar paso a un semblante humano. Todo es soledad, un silencio como el del sepulcro, o mejor, como el del campo. Ni pasos de hombre ni de bruto turban el sosiego majestuoso que rodea las venerables casas. Allí, como entre cartujos, todo se dice con la expresión de la fisonomía; nada se habla.
Ninguna puerta antigua se parece a estas puertas; ningún ojivo ventanucho, ningún giboso balcón ni tuerto tragaluz se parece a los huecos de estas viviendas, cuya fisonomía es completamente extraña de los tiempos presentes. Los siglos no han mudado nada, ni puesto su mano remendona en parte alguna de los destartalados edificios. Los habitantes de ellos no pueden ser como nosotros, y de seguro, si no los vemos en el momento presente, es porque han ido de fiesta y volverán de súbito, mostrándonos sus avellanados rostros dentro de las golillas, y pasando casi a saltos y cuidadosamente de piedra en piedra para no mancharse de barro las enjutas piernas con negras calzas.
Hay casas pequeñitas cuyo techo parece estar al alcance de nuestra mano; otras grandes que se estiran manifestando cierta finchada animadversión al vernos pasar. Unas esconden su fealdad en un ángulo; otras, ventrudas y derrengadas, apoyándose en podridos puntales, salón y estorban como el tullido con muletas que pide una limosna. Las hay que muestran el vanidoso escudo ocupando media fachada; las hay que muellemente se reclinan sobre su vecina. Echándole a esta el peso de una teja, daría con su cansado cuerpo en tierra; aquella otra, por el contrario, muestra en sus hermosos sillares gran confianza en sí misma, y su curtido rostro expresa vanidoso convencimiento de remojarse en las aguas del venidero siglo.
A todas les ha salido de tal manera el musgo, que parecen vestidas de una piel verdinegra. En las junturas y en los desperfectos, variadas especies vegetales muestran su pomposa lozanía. A trozos vese interrumpida la hilera de habitaciones por tapias de huertas, en que el musgo es resbaladizo y sutil como el más fino terciopelo. Ejércitos de helechos en fila coronan el muro de un extremo a otro, y moviéndose a compás a impulsos del viento, parece que corren. Una higuera extiende sus brazos hasta media calle, cual si quisiera decir algo, con suplicante ademán, al transeúnte. En otra parte vese en lugar de puerta un gran arco de fábrica, por el cual un arroyo se mete tranquilo y sin bulla dentro de la masa de edificios, perdiéndose en laberintos obscuros, a cuyo extremo se alcanza a ver la indecisa claridad del hueco por donde sale al campo. Sobre aquel río se alza una vivienda misteriosa, toda negra, toda húmeda, tan vieja que los reinos de la naturaleza se han confundido, y no se sabe lo que es liquen, lo que es piedra, lo que es viga, lo que es hierro. Al punto que la ve, llénala la incitada fantasía de novelescas historias; que no hay torreón sin duende. Pregúntale su abolengo, el número de horas que han transcurrido suavemente desde el primer día de su existencia, y el número de vidas que se han sucedido en su recinto, como las leves ondas del pequeño río que van pasando y perdiéndose la una en la otra.
El aldabón se mueve y llama; retumba la bóveda del portal como una respuesta soñolienta; ábrese una ventana, y las vigas de la escalera crujen; suenan pisadas de inquietos corceles, ladridos de perros cuyo lenguaje no parece igual al de los perros de nuestro siglo; óyense preguntas y respuestas en las cuales se destaca el majestuoso asonante del Romancero. En la penumbra, gallardas plumas negras se mecen sobre las cabezas, y entre las voces se siente sonajeo de espuelas y roce de rechinantes conteras contra el suelo. Las capas obscuras parecen sombras que entran y salen. Una luz macilenta, por hermoso brazo sustentada, alumbra de improviso colores más vivos, y las bruñidas cotas lanzan plateados reflejos. Las voces, las luces, se van extinguiendo al fin. Descansan los caballos, cesan de chillar las añosas maderas de la escalera, se pierden los pasos, a lo lejos golpean algunas puertas; gruñen, en vez de ladrar, los perros; desaparece la luz; piérdense en absoluta oscuridad plumas y capas, y todo cae en profundo sosiego. Poco después, de toda aquella algazara no queda más que la vibrante palabra diatónica del sapo, un asqueroso hablador de la húmeda noche, que perennemente está haciendo su pregunta sin que nadie le conteste.
Defendámonos contra la fantasmagoría. ¡Atrás, sombras vanas, imágenes absurdas! No nos dejaremos fascinar; lucharemos contra la ilusión hasta vencerla y poner sobre sus destrozados restos el orgulloso pabellón de la realidad. Si es de día, ¿a qué vienen esas sombras donde se mecen airosas plumas? ¿De qué rincón han salido esos vagabundos que hablan en romance? Abajo la leyenda; reine la vigilante observación que todo lo mide, y a cada objeto da su color y a cada boca su palabra. Por fin vemos gente. Un aldeano pasa y nos saluda con la grave urbanidad del montañés que no se ha depravado en el muelle de Santander ni en las minas de Reocín[3]. Por la calle de las Lindas bajan dos muchachas, que nos miran y luego hablan entre sí, comentando nuestra visita a Santillana. Al fin, entre tanto caserón viejo, entre tanta puerta corroída, divisamos algo que chilla y disuena. Parece que se oye un «alto» brutal. La impresión es fuerte, porque se había perdido la noción de las perspectivas a la moderna, y el ánimo no estaba preparado para transición tan brusca. Mas no hay que asustarse: aquel establecimiento flamante es la botica, y su pórtico hállase pintado de blanco con gallardos ramitos azules que le dan muy buen ver. En la puerta, varios jóvenes de la población entretienen las inacabables horas de Santillana hablando de política, de los toros de Santander o de las menudas historian de la villa. Y que hay todavía historias en Santillana, pueblo de tantas grandezas, no podemos dudarlo ya que hemos visto que hay gente.
II
La abadía[4]
Para llegar al atrio es forzoso que pasemos sobre una reja colocada horizontalmente, sistema de ingreso que el viajero no acierta a comprender si no le advierten que los cerdos y las vacas, que libremente pasean por las calles de la villa, entrarían con el mayor desenfado en la iglesia, si por aquel ingenioso medio no se les detuviera. Abundante hierba crece en el atrio, y sus informes baldosas, sobre las cuales han pisado tantos siglos entrando y saliendo, están rodeadas de verdura entre charcos que la lluvia renueva sin cesar. A la derecha se alza la torre, cuadrada, rojiza, semejante por su esbeltez a los cubos mozárabes de Castilla la Nueva. Mirada atentamente, y prescindiendo del parentesco más o menos lejano que tienen todas las obras de arquitectura, y en particular las orientales con las románticas, se ve que es cosa muy distinta. Una austeridad cenobítica domina en la galería superior, en el ajimez, en las columnas cilíndricas de los ángulos y en los cordones horizontales, que parecen puestos allí para ceñir las diversas fases de la fábrica. La puerta principal es un noble vestigio que inspira compasión. Las series de arcos concéntricos cuajados de estrellas, perlas, cabecillas de clavo, lacerías, cables, zigzag, dientes de sierra, apenas conservan restos de esta peregrina ornamentación; los capiteles están roídos, y las figuras mutiladas; pero tal es la fuerza del arte, que parece que tienen expresión aun sin tener cabeza.
Dentro, la mirada se extiende por una nave de regular altura y dos laterales más bajas que no se confunden con el ábside, sino terminan a ambos lados del presbiterio en pequeñas capillas. Otra nave alta corta a la primera en cruz, estableciendo la forma latina. Las bóvedas y arcos, de medio punto en algunos sitios, peraltados en otros, parece que buscan o presagian la ojiva. La vista de este hermoso edificio románico, cuya data de construcción fácilmente fija el observador en el duodécimo siglo, causa fatiga y desconsuelo. Se ve que la noble construcción pugna por mostrarse rompiendo el velo espeso que la cubre; porque ni los variados capiteles, ni las impostas y las cornisas que el escultor llenó de imitaciones de la naturaleza, labrándolas con inocente estilo, aparecen con claridad a la vista. Todo está cubierto y velado por una capa espesa de yeso; las figuras se ven como si estuvieran arrebujadas en un manto blanco, bajo el cual tiemblan de frío y de vergüenza. Es preciso, para que la colegiata de Santillana brille como merece, que haya una mano hábil que la desnude, así como hubo una bárbara mano que la vistió. Si al menos hubiera cubierto los grupos desvergonzados que decoran altos capiteles en la capilla de la derecha, la profanación artística habría tenido alguna disculpa; pero cuidó de dejarlos como todos los demás, y hoy son los primeros que el maligno sacristán enseña a los forasteros.
La colegiata es pobre: su pobreza está pintada en todo el edificio, desde el basamento de las columnas hasta la clave de la última bóveda; en la figura del monaguillo, que vestido con blusa azul y calzado de alpargatas, entra y sale, desempeñando su oficio con el gracioso aburrimiento propio de todo monaguillo; en el túmulo negro goteado de amarilla cera que sirve para recibir las ofrendas, y en el mocoso candelero que las alumbra. Sin embargo, un frontal de plata repujada cubre el altar mayor, y la sacristía guarda joyas de precio que no se aplican diariamente al culto.
Los sepulcros notables son dos: el de santa Juliana, una mártir de la Propóntide[5], y el de la infanta doña Fronilde[6], de autenticidad muy disputada por los críticos. Ambos enterramientos son de una antigüedad respetable, y las extrañas figuras y emblemas que los adornan desafían la sagacidad de los anticuarios más cachazudos.
Nos falta el claustro, resumen de toda la poesía y de todos los misterios de la vieja Santillana. Fuerte olor de humedad y de cementerio nos lo anuncia, y al entrar en él, lo primero que ven los ojos es una calavera que ha caído del osario, y se mantiene sobre el zócalo, fría y seria, observando con sus ojos huecos a todo el que se atreve a penetrar allí[7].
III
El claustro
Catorce arcos de medio punto, sustentados por grupos de cuatro columnas, componen cada una de las cuatro galerías que forman el claustro. Los que han visto arquitectura romántica y de transición, comprenderán la variedad de capiteles con que los artistas de los siglosXIyXIIhan coronado estas inimitables columnatas. Los hay historiados, los hay religiosos, los hay compuestos con formas del orden vegetal, con figuras humorísticas unos, con grupos de cacerías otros, con caprichosas lacerías estos, aquellos cubiertos de ramificaciones orientales[8]. El tono general de la fábrica actualmente es un marcado color de corcho, y la superficie de la piedra leprosa, agujereada, lamida por el tiempo, aumenta la semejanza con aquel cuerpo. En una de las crujías, los dobles pares de columnas se inclinan hacia delante con uniformidad. La fábrica está cansada, y busca el mejor medio de caer y tenderse en tierra. Otra crujía, la del norte, azotada por la lluvia y muerta de frío, porque jamás le ha dado el sol, ha tomado un color verdinegro y se pudre calada de humedad hasta lo más hondo de sus ateridas piedras.
El techo no es en su mayor parte de bóveda, sino de vigas negras, que en algunos sitios necesitan ser apuntaladas por otras vigas casi tan podridas como ellas, para no caer al suelo. La vegetación ha invadido todo y parece que hasta las piedras tienen tallos y hojas. El patio cuadrilongo, sepultura de los pobres, ofrece espléndida variedad de las hierbas más lozanas, donde pasta la infinita grey de los babosos caracoles. Diez siglos de Santillana yacen bajo aquellas raíces; pero los huesos viejos, aquellos que pertenecieron a quien ha sido abandonado para siempre de todas las memorias de la tierra, son arrojados al osario, que está lleno hasta los bordes, como granero en tiempos de pingüe cosecha. Rebosa por encima de una de las paredes laterales, y cuando soplan fuertes vientos llueven calaveras. En un ángulo, un ciprés solitario, afilado, negro, pugna por salir fuera de la vetusta fábrica, y un grupo de silvestres cañas se cimbrea rozando sus delgadas hojas superiores. Cuando las noches vienen con cierzo y las calaveras del osario chocan unas con otras, y resbalan los huesos aplastando a los caracoles, el cañaveral, triste músico de la noche, se queja suavemente del desorden que le rodea.
Cuando el sol ilumina la revuelta sepultura, en la cual todo está destrozado, el muerto y el sarcófago, se ve claramente que la paz de aquellos melancólicos lugares supera a cuanto puede soñar la imaginación del vivo, anhelante de descanso. Aquel sí que es imperio absoluto de la muerte. Allí todo es muerte, todo se descompone; y los gusanos, después de comerse el cuerpo, se comen la tumba; allí sí que no quedará nada; allí sí que entra todo en la esfera de asimilación de la naturaleza; y cuando pase algún tiempo más, cuando en lo que fue lugar cristiano, puesto al amparo de la cruz para perpetuar memorias de los muertos, no se vean más que piedras informes, musgo, caracoles, lozanas hierbas que nutrieron sus raíces en cerebros donde latió el pensamiento; cuando hasta el osario sea blanca tierra que esparcirán sobre el campo los vientos, y desaparezcan las últimas esculturas lamidas por el agua, entonces se habrá realizado de un modo absoluto la sentencia que manda volver el polvo al polvo. En una misma ruina, en una misma masa de lodo cuyo imperio se reparten helechos y sabandijas, estarán comprendidos hombre y arte, el sentimiento cristiano que hizo el claustro y el egoísmo que lo dejó perder; todo será polvo, y no habrá ni siquiera quien pueda enorgullecerse de aquella escoria.
El claustro de la abadía pasará pronto. Apresurémonos a verlo bien. En sus cuatro galerías abundan los sepulcros; pero muchos letreros no se pueden leer. Diríase que ha pasado por ellos humo densísimo para borrarlos. En otras, una sencilla cruz dice algo más que las enfáticas inscripciones con letras amarillas, recién hechas y aún barnizadas, con pretensiones de llegar a la eternidad. Algunos señores de la nobleza del país duermen dentro de un gran prisma de yeso. En diversos puntos se ven arrinconados o puestos en pie contra la pared los antiguos ataúdes de piedra, ya mudos, porque sus epitafios no dicen nada, ya sin dueño, porque los siglos han barajado la tierra y los huesos. El silencio, la paz de aquellos sitios, que son el símbolo más perfecto del eterno descanso, se turba cuando entierran a alguien; pero por esa misma razón se turba pocas veces.
Cuando se recorren las calles de Santillana para salir a la villa, esta parece más alegre. Por último, en la plaza del Consistorio, se ve una casa nueva, un edificio que acaba de salir, húmedo aún y charolado, de manos del arquitecto y pintor. Más afuera, junto al camino que vuelve a la izquierda y pasa, está el palacio de Casa-Mena, construcción del anterior siglo, restaurada actualmente con especial esmero. Su riquísima biblioteca ocupa una sala baja, con preciosas estanterías de roble. Hermoso es el conjunto de esta bien ordenada plaza, en la cual se ven, formando conjunto artístico, estupendos muebles arcaicos, monetarios, panoplias, y, sobre todo, las dos librerías, cuyos estantes muestran y guardan elegantes y lujosas encuadernaciones. Colosal busto de su santidad ocupa el frente principal; La acertada combinación de los diversos objetos que llenan la estancia, sin que nada huelgue dentro de ella, produce singular encanto a la vista, así como los dulces matices de la esculpida madera sin barniz, el oro pálido que brilla en el herraje de las arquetas, el acero mate y la roja lana de las cortinas. De la riqueza bibliográfica que allí se guarde, poco puedo decir por no serme conocida. Rarezas y joyas tipográficas de inestimable valor, infinidad de escritos curiosísimos referentes a la provincia, colecciones de especialidades, crónicas harto escasas, hacen de la biblioteca de Casa-Mena la mejor de toda la Cantabria y una de las más escogidas y bellas de España.
En el resto del palacio, los actuales marqueses han emprendido una serie de restauraciones, que harán de aquel edificio una residencia muy agradable, morada llena de encantos en la puerta de una ciudad lúgubre.
Y se acabó Santillana, se acabó la villa difunta. El hermoso parque de Casa-Mena y los jóvenes pinares de la misma casa nos despiden de aquel glorioso escombro, al cual se asocia la memoria de Íñigo López de Mendoza[9], sin que la imaginación pueda separar el uno de la otra, a pesar de los cuatro siglos que pugnan por ponerse en medio.
IV
Alfoz de Lloredo
Novales no quiere dejarse ver, y escondido tras los azahares, renuncia a las visitas del caminante presuroso. En cambio, Cóbreces, Toñanes, Cigüenza, Ruiloba se muestran esparcidos por las verdes colinas, no lejos del mar, en terreno ligeramente pedregoso y muy quebrado. Los ricos «jándalos[10]», a quienes Jerez, el Puerto y Cádiz dieron dinero abundante, habla ceceosa y maneras un tanto desenvueltas, han poblado de risueñas casitas aquella alegre comarca. No faltó entre ellos quien quisiera dejar muestra de su piedad en un convento que aún está sin concluir. Los caseríos abundan, y en ellos las casas grandonas, blancas, con holgados balcones verdes y sólidos cortafuegos, a los cuales no falta el pomposo escudo. A la espléndida vegetación montañesa se unen el naranjo y el limonero, y sobre la multitud que llena la plaza en horas de fiesta, destácase un sombrero exótico, una planta de otros climas: el calañés[11]. Los emigrantes se han traído al regreso media Andalucía, y aquel país tiene no sé qué de meridional. Aquel mar que asoma en las curvas de los corros dejando ver brillantes recortaduras de un azul hermosísimo, parece afectar, ¡hipócrita!, en días pacíficos de verano, la serenidad y mansedumbre del Mediterráneo[12].
El monte de Tramalón remeda las espesuras de Sierra Morena, abrigo de ladrones, y según afirman mis compañeros de viaje, ladrones tuvo, si bien de juguete, gentezuela que antes daba sustos que puñaladas. En las revueltas del camino que baja y sube inquieto, y no sin fatiga, por no encontrar dos varas de terreno llano en que extenderse con desahogo, se alcanza a ver la playa de Luaña, poco ha invadida por los bañistas, que han encontrado en aquella placentera soledad establecimiento construido, en gran parte, con las maderas de un buque ruso[13], escupidas por el mar[14]. Cóbreces, no teniendo bastante con las naranjas, se ha dedicado a explotar la moda balnearia. Por entre el ramaje verde de sus huertos se ven pasar sombrillas y quitasoles, y en los antepechos de sus balcones se ostentan colgados al sol, para secarse, esos horribles trajes de lana, dentro de los cuales Venus (admítaseme la generalización del emblema) gusta de volver a la espuma de donde salió.
V
Comillas
Para entrar en esta villa de los López[15] y de los cuatro prelados, es preciso atravesar el mar en coche. Tranquilizaos, hay un puente de roca a roca, y entre estas mete el océano uno de sus poderosos brazos, y con los destructores dedos de espuma revuelve la arena, y arma allí un remolino y una batahola que imponen miedo a los que pasan por encima.
No lejos del viaducto, los apagados hornos de calamina demuestran que por allí han pasado los mineros. Encima, y a vertiginosa altura, en la cumbre de un atrevido cerro se alza la Coteruca[16], un palacio que vuela, según está de alto y enriscado; a la derecha, otras colinas pedregosas junto al mar, en las cuales hay algunas casas con huertas, cuyos hortelanos han tallado a pico la roca para hacer de ellas un gran tiesto de legumbres; enfrente, la calle principal de Comillas, que sube, baja, da de codo a las casas para que la dejen pasar, y al fin, con trabajos mil, logra llegar hasta la plaza, de donde, no sin dificultad, puede salir para perderse en el camino de la Rabia.
El aspecto de Comillas es alegre, festivo; infunde ideas de salubridad, de comodidad, de bienestar pacífico y laborioso. Sus casas antiguas no se desmoronan como las de Santillana, y las nuevas resplandecen de blancura. Tiene en algunos trozos cierto aspecto gaditano, y la luz del sol se quiebra en mil vidrios, tras de los cuales los ojos de la comillana no se descuidan en cuanto el empedrado anuncia con estrépito el paso de un vehículo.
Hay un colegio de mármol, una parroquia suntuosa y una casa de Ayuntamiento cuya fachada es casi un libro, donde está el registro de los hijos ilustres de la villa. Esta, aunque se halla muy cerca del mar, no lo ve desde sus principales sitios. Queriendo, sin duda, guarecer de los nordestes su limpio caserío, se acurrucó tras una peña, cuya cresta se llama el Calvario, y a la cual se asoman algunas casas que no pueden pasarse sin la incomparable vista del mar, y se empinan sobre los techos de sus vecinas.
En el Calvario se disfruta de una de las perspectivas más bellas que ofrece en su larga extensión la costa cantábrica. Parece que no se acaba nunca de ver la inmensidad del mar que se desarrolla ante los ojos, o que el horizonte huye. La colina baja bruscamente, tapizada de finísimo verdor, hasta la arena inmaculada; y al extremo izquierdo del arco que forma la playa, está el puerto, un pequeño cuadrilongo de escolleras batidas por el mar; un puño cerrado que puede contener diez o doce barquitos, con los almacenes del resguardo y muelles para la calamina. Cuando los pataches salen de aquel nido y tienden sus alas blancas sobre el azul del mar en días serenos, es imposible dejar de contemplarlos hasta que se pierden en el azul inmenso. Allá lejos aparece en extensa línea negra el humo de los grandes vapores trasatlánticos, que pasan manchando el cielo.
En la roca que domina el muelle hay una ingente mole de piedra que fue iglesia y hoy parece que es cementerio. Era la antigua parroquia de la villa, perteneciente al señorío del Infantado[17]. Cierto día, el mayordomo de Su Excelencia tuvo la malaventurada idea de expulsar de la iglesia a unas cuantas comillanas que ocuparon dentro de ella un lugar que no las correspondía. Irritáronse los marineros, y penetrando atropelladamente en el sagrado recinto, cogieron cuanto en él podía cogerse y lo arrojaron al mar. Allá fueron a poblar las verdosas honduras, altares, bancos, santos, púlpitos, confesonarios, etc. No creían ofender de ese modo a Dios, y para probarlo labraron con sus ahorros (entonces los pescadores tenían ahorros) el hermoso temple actual en el centro de la villa.
Mirando hacia la parte de tierra, se ven las suaves colinas verdes, con sus rústicas casas; y sobre todas ellas, en el último pico, posado come un águila, dominando media tierra y medio mar, el palacio de la Coteruca, inundado de sol en los días serenos, arrebujado de nubes en los turbios.
No es fácil conocer las costumbres y el carácter de un vecindario recorriendo a escape el lugar donde mora; pero lo que el viajero no puede decirauctoritate propia, lo dice por boca de la fama. Comillas es uno de los pueblos más cultos de la costa cantábrica, y de los más morigerados y trabajadores. No lo han degradado las explotaciones mineras, y si su comercio es escaso y sus pesquerías insignificantes, allá se las compone con otras industrias. Todo allí respira un bienestar tranquilo, modestos hábitos de trabajo y un amor vivísimo a la localidad, sentimiento que se echa muy de menos en otras villas y aun ciudades ensoberbecidas. La circunstancia de contarse entre sus hijos algunos que son capitalistas de primer orden, ha contribuido a sus progresos. Lo extraño es que sin comercio de alto bordo, sin expediciones a América, sin pesquerías y también sin gran tumulto de bañistas, harto decaídos los embarques de calamina, tenga Comillas aquel grato aspecto de industrial satisfecho, ordenado y económico, ni derrochador ni avaro. ¡Simpático pueblo a quien se estrecha la mano como a un bueno y leal amigo!