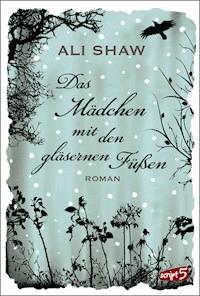Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Tengo 16 años, soy portera de fútbol y aunque me llamen Vicente, mi nombre es Estrella. No me gusta leer y nunca me he acabado un libro, pero mi amigo Fede me ha pedido que le ayude a encontrar a su escritor preferido. Y nos hemos metido en un lío... Aunque, claro, quién se podía imaginar que ese "escritor" en realidad... bueno, bueno, mejor te lo cuento desde el principio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VICENTE
Y EL MISTERIO DEL ESCRITOR INFORMAL
SARA SÁNCHEZ BUENDÍA
Contenido
Portadilla
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Sobre la Autora
Créditos
1
ME LLAMO ESTRELLA VICENTE. Tengo 16 años.
La noche del 20 de marzo estaba yo en La Charanga (ese tugurio infecto), como cualquier noche de martes, deseando que llegase la hora de cerrar, secando copas y fregando platos y, a ratos, mirando la tele que cuelga en alto en una esquina, en la que retransmitían un partido de la Champions: Chelsea - Bayern de Munich (yo iba con el Bayern). Tengo que decir que el fútbol es una de las cosas que más me gustan e interesan en esta vida, y que yo misma juego de portera. Soy la mejor de mi clase, y me atrevería a afirmar que de todo el instituto, contando chicos y chicas, aunque esté mal que yo lo diga. Pero es así. Soy la única chica que conozco que realmente es buena portera. No es que esté especialmente orgullosa de ello, pero es una de las pocas cosas (tal vez la única) en que destaco. Quizá mi estatura (1,78, que no está mal para 16 años) y mi peso (que no voy a apuntar aquí) ayudan a que yo sirva para la portería. En esto, como en tantas otras cosas, mi vida se distingue de lo que la gente cree que es la vida de una adolescente de 16 años. Porque ¿quién inventa esas series de la tele en las que solo salen chicos y chicas ingeniosos, que se mueven como salidos de una academia de baile, cuyo mayor problema es elegir qué ropa ponerse o a qué concierto ir el fin de semana, y que se echan a llorar por cualquier estupidez? Por no hablar de sus padres, que son gente que lee y que sabe inglés; o de sus profesores, que suelen ser los perfectos colegas.
Por mi parte, yo siempre voy en chándal, que es lo mejor, y a veces me pongo una camiseta en la que se lee «The Ramones» y que es mi preferida (una que una vez se dejó un inglés que por error entró en La Charanga y, estando allí, abusó de la sangría y acabó haciendo un streptease). Jamás, que yo recuerde, he ido a un concierto. Y, por supuesto, yo nunca lloro por tonterías. De hecho, yo nunca lloro. Básicamente, porque no se me ocurre; pero, si alguna vez sintiese ganas, creo que se me pasarían enseguida, porque sé que es una pérdida de tiempo.
Pero estoy yendo demasiado deprisa... Además de ser alta y digamos que inusualmente fortachona, soy morena y de pocas palabras. Mi padre, Damián Vicente, decía que yo tenía buen corazón, pero no sé si cuenta, porque creo que era un hombre más bien soñador y, además, dejé de verlo cuando yo tenía ocho años. A mi madre no la recuerdo, pues murió cuando yo era aún un bebé. Entonces mi padre (que era marino mercante) conoció a Fanny y se casó con ella (aunque solo Dios sabe por qué lo haría, ya que me cuesta creer que se enamorase de esa mujer).
No recuerdo a qué edad exactamente empecé a pensar que Fanny era una bruja, pero puedo decir de ella que es rubia (teñida), que habla a gritos (pero no porque esté enfadada, sino porque es su forma natural de comunicarse) y que se ríe aún más escandalosamente (normalmente, sin venir a cuento). Fanny tiene en Nelson a su mejor interlocutor. También él es un ser elemental y chillón. En sus conversaciones con Fanny, él se limita a apuntar una única frase que repite monótonamente hasta la exasperación: «Buona sera». Su relación es perfecta. El hecho de que Nelson sea un loro (un loro verde que yo odio y que creo que también me odia) no enturbia para nada su pasmosa compenetración mental.
Desde que mi padre, Damián Vicente, embarcó un día en un carguero para no volver más, yo he vivido con Fanny, y me consta que ella recibe un dinero (que se llama «subsidio») de la Seguridad Social cada mes por haberse hecho cargo de mí. A lo mejor es por eso por lo que me cuesta creer que si me da de comer cada día se debe solo a que, a pesar de todo, yo soy para ella la hija que nunca ha tenido, tal como le gusta decir a las vecinas.
Muy poco tiempo después de que mi padre desapareciese para siempre (lo cierto es que después de un tiempo asombrosamente breve), Fanny se fue a vivir con Popeye, el dueño de La Charanga, y yo con ellos. Creo que todo el mundo llama así a Popeye porque es calvo como una bola de billar, aunque también puede que sea porque tiene un tatuaje en el brazo izquierdo en el que se lee eso: «Popeye». Es un hombre tranquilo, y en su favor diré que también a él le gusta el fútbol. Eso, unido al hecho de que, como yo, es una persona de pocas palabras (aunque en su caso se debe a que posee un vocabulario francamente escaso), hacen que yo tenga con él mucho más en común que con Fanny.
Salvo en ciertos momentos en que Fanny y Popeye se muestran cariñosos el uno con el otro (dedicándose un cariño de corte más bien pegajoso que prefiero no comentar), en general, sus motivos de discusión son variados, siendo la afición de Popeye a las partidas de póquer el que se lleva la palma. Creo que en esto Fanny se muestra demasiado blanda cuando, por toda queja, dice que si Popeye ganase «con que solo fuese una maldita vez», la cosa sería distinta. Por suerte para todos, mientras dure el mal fario de Popeye con las cartas y La Charanga siga pasando por horas bajas, la pareja puede contar al menos con mi subsidio. Bueno, resumiendo, Popeye y Fanny (¿y Nelson?) son lo que podríamos llamar mi familia (aunque, por supuesto, aplicado a nosotros, este término es muy optimista, y los tres lo sabemos), y La Charanga (ese bar que incumple todas las normas de seguridad e higiene y encima del cual hay un piso de 60 metros cuadrados) es nuestro hogar (graciosa palabra).
El nuestro es uno de los barrios de Barcelona que dan al mar, y es un barrio extraño. Aunque en realidad yo no me había dado cuenta hasta hace poco. Es como si en él hubiese aterrizado gente de planetas diferentes. Por un lado, están las diez o doce calles por las que yo me muevo. Son calles estrechas y no muy limpias, que incluso a veces huelen mal, con casas viejas y pequeñas, pero alegres. La gente tiende la ropa en las ventanas y pone la radio a todo volumen. Al final de una de esas callejas está La Charanga, adonde acude diariamente una clientela más bien de poco gastar, pero incondicional, formada básicamente por estibadores jubilados, la peluquera de la esquina (amiga de Fanny), algunos taxistas del barrio, algún carterista y taciturnos borrachines de todo tipo. En otra de esas calles está mi instituto, que es como el infierno en la tierra; aunque es un infierno que yo conozco bien, lo que de algún modo lo convierte en un infierno soportable.
Sin embargo, como nuestro barrio está tan cerca del mar, hay un par de calles más anchas y un paseo marítimo por el que cada día desfilan interminables ejércitos de guiris. En esas calles hay montones de restaurantes que ofrecen paella y sangría a un precio que ningún cliente de La Charanga estaría dispuesto a pagar ni por el mejor marisco.
Por otro lado, todo el barrio se ha dado cuenta de que, desde hace dos o tres años, está llegando gente de todas partes de la ciudad a instalarse aquí. Sus casas se distinguen porque nunca hay ropa tendida en las ventanas que dan a la calle. Además, los nuevos vecinos se reconocen porque pasean a unos perros que parecen de anuncio, muy distintos de los perros enanos que acostumbran a pasear las abuelas autóctonas (cualquier abuela que se precie tiene aquí un perro gordito, con malas pulgas y que, nunca he sabido por qué, camina como de lado). Finalmente, sabemos que los nuevos habitantes creen que viven en lofts, y no en pisos como nosotros.
Así que, como decía antes, es como si poco a poco este barrio se hubiese convertido en una especie de puerta cósmica en la que confluyen dos mundos paralelos, cuyos habitantes comparten un espacio-tiempo idéntico, ya que pisan el mismo suelo y respiran el mismo aire, pero (y esto es lo extraño) siempre sin tocarse y quién sabe si, en el fondo, sin verse. En La Charanga, este movimiento de gente es tema cotidiano de discusión. Como siempre, hay opiniones para todo. Algunos piensan que el barrio simplemente se está poniendo de moda, que ya le tocaba, y que eso es bueno porque el dinero de los extranjeros y los ricos tarde o temprano va a llegar a nuestras manos y, entonces, como por arte de magia, nosotros nos volveremos guapos y felices como ellos, y podremos ir de vacaciones y de compras y, en una palabra, dará gusto vernos. Pero la mayoría de los clientes del bar de Popeye se muestran escépticos con los cambios. Dicen que el caso es no dejar vivir en paz a la gente humilde y que van a acabar por echarnos de nuestra propia casa.
Si no recuerdo mal, de esto es de lo que se hablaba aquel martes 20 de marzo en La Charanga, a eso de las diez de la noche, cuando el Bayern marcó el 3 a 2 que le dio la victoria. Por un momento, todos miramos la pantalla para no perdernos la repetición del gol. Después, cada uno volvió a lo suyo. Yo pensé que el portero del Chelsea había estado francamente flojo, y los demás retomaron sus conversaciones.
–Pues ya ves, no hace ni un mes que metieron a la Felipa en esa residencia y los hijos ya han vendido su casa a una inmobiliaria... Ya tenemos otro «loft en venta» en menos que canta un gallo –dijo el Rafa, el del estanco, apoyado en la barra.
Popeye asintió en silencio detrás de la barra. Entonces Braulio, un taxista retirado, apuró su caña, suspiró y soltó su frase. Es una frase que dice siempre, sin importar mucho de qué se esté hablando, como para dar por terminado el asunto:
–No somos nadie...
Como a mí siempre me ha puesto nerviosa ese final, que al parecer lo mismo pega en una conversación sobre el tiempo que sobre una operación de apendicitis, iba a pedirle a Braulio que, por una vez, explicase exactamente qué quería decir con eso. Pero en ese momento sonó el móvil de Popeye. Este contestó, escuchó unos segundos y, sin mediar palabra, volvió a colgar.
–E’trella –me dijo–, que di la Fanny que comas algo y que subas, ques tarde y mañáties cole.
Yo fui a recoger mi mochila y unos dónuts, que estaban un poco secos porque llevaban ahí desde la mañana, y arrastré los pies hasta la escalera que conduce al piso de arriba.
Vale. Me doy cuenta de que hasta aquí puede pensarse que esta historia no tiene mucho interés. De hecho, como puede verse, el 20 de marzo no había ocurrido nada extraordinario. Al contrario, no había hecho más que transcurrir un día cualquiera, una insulsa noche corriente y moliente en La Charanga, con toda su soporífera realidad. Lo admito, tal vez habría bastado con escribir:
20 de marzo, martes. Tercer gol del Bayern a las 22:18 h. Le vale la clasificación para los cuartos de final.
22:25 h. Braulio se repite, crípticamente, una vez más.
El resto, sin novedad.
O tal vez habría sido suficiente con reseñar:
Martes, 20 de marzo. Nada.
Sin embargo, mientras subía los primeros peldaños hacia casa, me volví un momento para mirar el patético espectáculo de aquel lugar más bien oscuro y sin ventilación, y sentí algo parecido a un presentimiento. Fue, no sé muy bien cómo explicarlo, como si por primera vez aquel ambiente pesado y familiar de La Charanga, lleno de las frases entrecortadas de los clientes y de las cancioncillas chillonas de las máquinas tragaperras, no llegase a tocarme porque yo estuviese en otra parte, muy lejos de allí. Como si una voz desconocida me susurrase que había llegado mi momento («Estrella, ha llegado tu momento») y, aunque yo no supiese qué quería decir eso, tuviese la certeza de que afuera, en la ciudad bañada por el mar y los ríos de tráfico y las toneladas de basura que generábamos, en la ciudad que nos rodeaba y engullía y enterraba sin que nos diésemos mucha cuenta, todos se hubiesen vuelto locos, y solo yo estuviese llamada a salvarme...
O, para ser exactos, yo y tal vez Fede.
2
EL MIÉRCOLES 21 DE MARZO llegué, como es mi costumbre, diez minutillos tarde al instituto. Crucé corriendo el patio, atravesé veloz el pasillo, dejé atrás, rauda, las aulas de la ESO y entré, resoplando, en la de 1º B de Bachillerato. Nadie. Ni alumnos ni profesor ni bedel siquiera. El vacío absoluto, lo que siempre había soñado. Miré el reloj, por si me había equivocado. Las ocho y veinte. ¿Se habrían dado cuenta, por fin, de que lo que hacíamos allí era una pérdida de tiempo? Me acerqué hasta 1º A. Asombroso: nadie tampoco. Sin embargo, en las clases de segundo de Bachillerato sí que se oía a gente. Con toda probabilidad, los extraterrestres habían decidido abducir solo a los de primero. Gracias a mi impuntualidad, yo me había salvado. Ya podía volver a casa y echarme a dormir.
Entonces lo vi, escrito en la pizarra, aunque con letras no tan grandes como habría sido deseable: «Estamos en la biblioteca». ¡Claro! Ese era el día en que Manuel Iturbide, el escritor de novelas juveniles, venía a dar una conferencia sobre Isa y el misterio del monstruo abisal, un libro suyo que teníamos que leer ese trimestre y del que, por cierto, debíamos examinarnos en un par de semanas. La vida volvía a ser imperfecta. Revolví en mi mochila y suspiré aliviada: al menos, no me había dejado el libro en casa. Estaba arrugado, sí; tenía algún lamparón que otro de aceite, es verdad, y yo solo había llegado hasta la página 5, pero ahí estaba. Miré la cubierta, que me pareció muy sosa: solo se veía a una chica escribiendo ante una pantalla de ordenador y a una figura borrosa espiándola tras una puerta entreabierta. Intenté imaginar de qué podía tratar la novela, y no se me ocurrió nada. Miré la contracubierta y me topé con la foto de Iturbide: un rostro en blanco y negro, con barba y con bigote, y con cierto aire de gnomo.
Me arrastré hasta la biblioteca. Entré con sigilo, haciendo como que no notaba que Javier, el profe de Literatura, me fulminaba con la mirada desde el otro lado de la mesa en la que estaba sentado, junto a Iturbide. Este hablaba y hablaba, afablemente, de no sé qué. Escogí un sitio lo más alejado posible de ellos. Coloqué mi mochila sobre la mesa, y mi chaqueta sobre mi mochila, a modo de almohada. Crucé los brazos sobre el bulto que tenía ante mí y reposé allí mi cabeza, dispuesta a escuchar. Tras un rápido vistazo a la sala, pude comprobar que ni uno solo de mis compañeros había sido abducido. Allí estaban todos, con sus caras aún infladas por el sueño. Menos Fede, mi mejor amigo, que parecía completamente despabilado, a pesar de ser tan temprano. Lo vi a lo lejos, en primera fila, sentado justo enfrente del escritor y como fascinado por sus palabras. Tomando notas sin parar y riéndole las gracias (que solo él parecía entender) a Iturbide. «Así es Fede –me dije–, el empollón más repelente que este instituto verá jamás.» Intenté concentrarme en lo que decía Iturbide, pero su voz era tan suave y amable que parecía que estuviese cantando una nana. Sin querer, pensé en el Bayern y en el bonito gol de Schwaiger, el número 10 del equipo. Lo reproduje a cámara lenta en mi cabeza, una, dos, tres veces. La voz del escritor me llegaba cada vez más como en un eco. Pensé, no sé por qué, que a lo mejor Schwaiger era extraterrestre. Me pareció que la voz de Iturbide llegaba también desde otro planeta. Cerré los ojos para ver si así dejaba de pensar tonterías, y creo que fue entonces cuando me dormí del todo.
Dos horas después, sonaba el timbre. Poco a poco, mis compañeros empezaron a abandonar la biblioteca. Yo habría esperado a Fede, pero él se había acercado a Iturbide y ahora estaba haciéndole preguntas. Recordé que últimamente no hacía más que decir que él mismo quería ser escritor, y atribuí a eso el desmesurado interés que parecía mostrar por aquel hombre. Pero yo no podía perder tiempo. Ahora tocaba Educación Física, y no conviene llegar tarde a esa clase porque entonces acabas en el peor equipo, así que me uní al tropel y salí con los demás.
Pero poco antes de llegar a los vestuarios, oí a Fede desgañitarse gritando:
–¡Viceeenteee!
Y acto seguido estaba junto a mí, tirándome del brazo.
Una cosa que tengo que aclarar aquí es que, aunque lo odio, casi todo el mundo en el instituto (incluidos los profesores y también Fede, que se supone que me aprecia) me llama por mi apellido, Vicente, en lugar de por mi nombre, Estrella. Por razones obvias, resulta raro, pero es cansado andar siempre corrigiendo a la gente y al final te acostumbras. Así que, con ese «Viceeenteee», Fede se dirigía a mí.
–¿No te ha parecido interesante la conferencia? –me preguntó Fede, en cuyos ojos brillaba un entusiasmo incomprensible.
–Pse –dije para no desanimarlo.
–¡Qué tío, ese Iturbide! ¿Te has leído ya el libro?
–Lo he empezado.
–¿Y qué?
–Y que no sé qué voy a hacer con eso, porque lo he empezado pero no lo he acabado y tenemos el examen dentro de nada.
Fede me dio una palmadita cariñosa en la espalda.
–No te preocupes, mujer, yo te ayudo con eso.
–Es que me sabe mal...
–Te paso un resumen del libro y listos. No se hable más.
–Pues no se hable más –accedí sin hacerme de rogar.
Entonces Fede se quedó plantado delante de mí, radiante, con los brazos cruzados y una sonrisa bobalicona iluminándole ese rostro suyo ya de por sí cómico. Comprendí que estaba esperando que le preguntase algo... Pero ¿qué?
–¿Sabes qué le he dicho a Iturbide? –me ayudó él.
Negué con la cabeza.
–Que quiero ser escritor –declaró solemne–. ¿Y sabes qué más le he dicho? –añadió ante mi falta de comentarios.
Volví a negar con la cabeza, un poco impaciente.
–Que tengo unos cuentos escritos y me gustaría que los leyese para conocer su opinión... ¿Y sabes qué me ha contestado?
–¡Abrevia, Fede! ¡No tengo poderes paranormales! ¡No puedo saber de qué habéis hablado! –le espeté, echando a andar y entrando en los vestuarios de las chicas.
–Pues me ha dicho que ahora mismo anda muy liado –me gritó él desde la puerta–, pero me ha pedido el teléfono. Dice que en un par de días me llamará, para que le mande mis cuentos. ¡Y que se los leerá y me dirá algo!
Salí otra vez de los vestuarios. De hecho, no sabía para qué había entrado, porque ya llevaba el chándal puesto.
–Genial –le dije a Fede sin ninguna efusividad.
–¿Lo entiendes, Vicente? ¡Los leerá! Y si le gustan, igual me ayuda a publicarlos, ¿no crees? ¡Voy a ser escritor!
Lo vi tan contento que por un momento temí que me abrazase, y salí corriendo hacia el campo de fútbol sin decir nada más.
Cuando llegué, los equipos ya estaban formados. Los dos querían que yo fuese su portera, así que lo tuvieron que echar a suertes. La otra portería la ocupó Fede. Ganamos (6 a 2) sin mucha dificultad. Y he de decir que, si me metieron dos goles, en parte fue porque estuve algo despistada pensando en mi amigo, al que veía sufriendo en la portería de enfrente. Fede (Frederic Sales i Moles) y yo vamos juntos a clase desde Primaria. Su padre trabaja como funcionario en el Ayuntamiento del distrito. Su madre es bibliotecaria. Y él es uno de los especímenes más raros que he conocido. Es de los chicos más altos de la clase, pero tan delgado que parece que vaya a romperse a cada paso que da. Más que lento de reflejos, yo diría sencillamente que es torpe. No es feo, pero está siempre tan pálido y tan despeinado y las gafas que lleva son tan horribles, que digamos que la gente cree que sí lo es. Por lo demás, cuando lo conoces un poco, te das cuenta de que es una persona interesante. En su casa hay muchos libros y él los ha leído casi todos. Le gustan esas cosas. Así que sabe curiosidades científicas, y nombres de ciudades, y de pintores, y qué sé yo. Pero está claro que nada de eso lo ayuda a hacer amigos. Es más, yo creo que tanta afición por la lectura y cosas de ese estilo es la causa de que sea tan «hipersensible» (en sus propias palabras) o «blandengue» (en las mías), y la verdad es que casi cualquier cosilla (una puesta de sol, una película romántica, una palabra malintencionada) puede hacerle llorar si tiene un día flojo.











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)