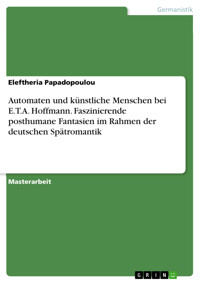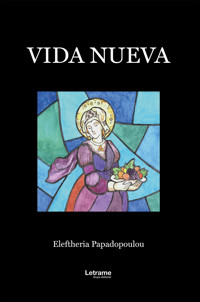
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
No todos los milagros hacen ruido. Algunos suceden en el silencio de una herida abierta, en el borde de un pozo, en una cocina llena de aromas o en la última mirada antes de perderlo todo. Eleftheria Papadopoulou nos habla a través de las grietas de personajes que vivieron en los márgenes, aquellos que la historia solía dejar a un lado. Reconstruye sus voces sin solemnidad ni artificio, como si fueran amigos que se sientan contigo a contar lo que nunca se atrevieron a decir. Encontramos personas reales que tropiezan, dudan, aman, huyen, creen y vuelven a empezar. Porque cuando alguien se cruza con Jesús en estas páginas, no se encuentra con un dogma, sino con una oportunidad inesperada de reescribir su historia. No importa si crees, dudas o simplemente tienes curiosidad: aquí hay redención, preguntas sin filtro, amor sin juicio y esperanza a raudales. Prepárate para viajar al corazón del dolor, del deseo y de la fe. Porque a veces, la vida empieza justo donde creías que se había acabado, y Eleftheria nos recuerda que nadie está demasiado roto como para no estrenar una vida nueva.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Eleftheria Papadopoulou
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de cubierta: Rubén García
Supervisión de corrección: Celia Jiménez
ISBN: 979-13-7012-622-3
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
A mis amigos y profesores españoles que corrigieron mi libro y han formado parte de mi esfuerzo por traducirlo al español.
PRÓLOGO
«En el mes noveno, el rey estaba sentado en la casa de invierno, y delante de él ardía el fuego en el hogar» (Jr. 22:36).
Esta escena tiene lugar hace casi 3000 años, lo que me hace sentir insignificante ante el paso del tiempo. Mientras, intento aferrarme a este momento y valorarlo antes de que desaparezca para siempre, como el rey calentándose frente a la chimenea. Dentro de algunas décadas, seré un recuerdo lejano, un punto en el mosaico de la inmensidad de otros que vivieron antes que yo y que vendrán después, aunque no me desespero al pensarlo, porque Dios se preocupa por mí. Jesús dice: «¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre que está en el cielo» (Mt. 10:29). Los gorriones en aquellos días eran muy baratos y se podían comprar dos por un cuarto de penique, sin embargo, por poco importantes que parecieran, Dios los amaba y sabía cuándo caían a tierra. «Ustedes tienen contados todos sus cabellos» (Mt. 10:30). Lo cual, una vez más, es una tarea imposible para nosotros. Así pues, su ojo vigilante recorre cada criatura, cabello, pestaña, suspiro y lágrima.
Existe pues el libro de Dios, a través del cual leemos las historias de personas que amaron, cometieron errores, traicionaron y fueron traicionadas, encontraron la redención y renacieron. Incluso los que no creen admiten que los escritores de la Biblia no retocaron los acontecimientos para que las personas que aparecen en ellos tuvieran mejor aspecto; después de todo, David, tan carismático y querido, cometió adulterio y asesinato; Noé se emborrachó; Elías se abatió tanto que huyó al monte Sinaí, hecho una ruina. Pedro se hizo un lío con su impulsividad y su negación de Jesús y Pablo persiguió a los cristianos sin piedad antes de convertirse él mismo en uno.
El presente libro, por tanto, trata de personas que conocieron a Cristo en el momento de su vida en que más lo necesitaban. A pesar de que hayan pasado 2000 años desde que pisaron esta tierra, los corazones de las personas siguen siendo los mismos; laten con el pulso de la esperanza, las dulces expectativas, los temores salvajes y los terribles rechazos que amenazan con desgarrarlos. Descubrieron de primera mano que el único consecuente con su amor por ellos es Cristo y tuvieron la suerte de tocarle y hablar con Él. Estos individuos vuelven a la vida a través de mis investigaciones sobre su época. Un período turbulento en el que se oían los pasos de los romanos por los caminos empedrados de Judea. Los judíos vivían bajo esclavitud, pero confiaban plenamente en que el Mesías vendría a rescatarlos.
Irónicamente, quienes reconocieron al Mesías cuando llegó fueron las personas humildes: los pescadores, los ciegos, la gente que vivía al margen de la sociedad, como las prostitutas, los leprosos y los endemoniados. Incluso los demonios le reconocieron y le preguntaron: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios?». Sin embargo, la mayoría de los sofisticados —los justos, los religiosos y los ricos— no le reconocieron, porque estaban demasiado llenos de sí mismos. Vivían de la ley y no del amor, y Jesús enseñaba a amar. La ley es como una chimenea que no se enciende en una noche fría de invierno, cuando el frío penetra hasta los huesos. Es de locos, porque la chimenea está ahí mismo, pero no hay chispa. El amor, en cambio, es como el fuego que arde en el hogar, como en la casa de invierno del Rey.
Me gustaría agradecer a Kanako Sugiyama, a Vasilis Vasilopoulos y a Masae Hori por su trabajo artístico en el libro. Me gustaría dar las gracias a Joni, la autora y artista, por prestarme su dibujo «The Run» para usarlo en la historia «La salvación de Longinus». También agradecer a Alejandro Velasco Ruiz por su paciencia y por el tiempo empleado en dar formato al libro. Muchas gracias también a Doina Petrov por su revisión.
MARTA
Hay un ritmo frenético en la cocina… Los sirvientes corretean mientras grito órdenes, derramando la taza con té de laurel que preparé para mi continuo dolor de cabeza.
—¡No quemes el pan! —le grito a Judith, mi habilidosa cocinera, y ella me lanza una de sus miradas de «¿alguna vez he hecho esto?» que me obliga a sonreír disculpándome. Llevo los aperitivos a la sala donde esperan mis invitados, reclinados en sofás tras haberse lavado los pies y las manos. Los colocamos en la mesa baja. Para empezar, alcaparras, aceites conservados en salmuera, una jarra de leche de cabra y deliciosos quesos. Cuando me giro para salir de la habitación, veo a mi hermana, María. Su cabello cuelga suelto sobre sus hombros descubiertos, su rostro sonrojado y sus ojos soñadores le miran fijamente mientras Él habla. Siento un mareo repentino que me hace apoyarme en un taburete mientras capto fragmentos de su intrigante conversación sobre Abraham y los ángeles. Una parte de mí quiere quedarse allí para escucharle, pero no puedo permitirme ese lujo. Sin mí, la cocina se convertirá en una zona catastrófica.
Debo contenerme y no hablar. «No hagas el ridículo, Marta, como lo está haciendo María. Eres conocida por tu aplomo, tu autocontrol y tu lógica. Vuelve a la cocina», me digo a mí misma mientras me dirijo mecánicamente hacia el interior de la calurosa habitación que bulle de vida con sus aromas de pan recién horneado, especias caras y postres deliciosos.
Tenemos una casa espaciosa en Betania, una pequeña ciudad a solo 2 millas de Jerusalén. Me enorgullezco de dirigir nuestro hogar como hermana mayor de dos hermanos, Lázaro y María. Nuestros padres, Syros y Eucharis, que en paz descansen, estarían orgullosos de la eficacia con la que he asumido las tareas del hogar. Nuestro padre era duque de Siria y de las zonas marítimas, por lo que no le veíamos muy a menudo, ya que sus obligaciones le llevaban lejos de casa. Agradezco a mi madre que se tomara el tiempo de enseñarme los aspectos prácticos de la supervisión del hogar: cocinar, llevar la contabilidad, limpiar, cuidar el jardín, vigilar las fincas, asegurarse de que nadie sea estafado en su salario, pero que tampoco nadie nos estafe en nuestra herencia.
«Tienes una buena cabeza sobre los hombros, Marta», solía decirme, con los ojos llenos de admiración. «Si alguna vez me pasa algo, cuida de María y de Lázaro, los dos son unos soñadores», dijo una mañana gris, mirando por la enorme ventana de la cocina que daba a nuestro jardín. María corría alrededor de los árboles, con una guirnalda alrededor de la cabeza, las flores cayendo de su lustrosa cabellera mientras daba vueltas al son de una tonta melodía. Lázaro la seguía torpemente, pues era el más pequeño. Él estaba totalmente mimado por ella, sin duda, pero a mí no me importaba entonces, me deleitaba con la aprobación de mi madre y no tenía ni idea de lo que vendría después. «¡Oh, madre, vivirás para siempre!», respondí mientras esperaba a que el sol saliera de entre las nubes mientras jugaba al escondite con mis hermanos, todos despreocupados. No fue así y las cortinas se cerraron.
Al cabo de unos meses, su premonición se cumplió y nuestros padres murieron poco después, víctimas de una enfermedad. Yo tomé el relevo, naturalmente. Después de todo, mi nombre significa «señora de la casa» y me prometí a mí misma que nunca me casaría, sino que cuidaría de mis hermanos. Ellos serían mi única familia y yo continuaría la tradición de hospitalidad que nuestros padres nos habían inculcado. Gracias a una cuantiosa herencia de la familia de mi madre, tenemos tres propiedades: un castillo, esta espaciosa casa de Betania y una propiedad en Jerusalén. Como el dinero no es un problema, no necesito casarme. Aun así, paso muchas noches en vela recibiendo consejos de los mejores cerebros de Jerusalén sobre cómo administrar nuestro dinero y conservar estas propiedades haciendo inversiones sabias que nos traerán más prosperidad.
Todo depende de mí, ¿no lo ves? Y este fuego no está ayudando ahora, pero conseguí hornear el guiso de lentejas y servirlo caliente a mis invitados. Hago sonar las ollas para que ella las oiga desde la habitación de al lado y venga en mi ayuda. Para ser sincera, yo también estoy desconcertada por su actitud: ¿no sabe que el lugar de una mujer está en la cocina, sirviendo a sus invitados, cumpliendo con sus deberes de anfitriona elegante? La he malcriado. La culpa es mía. Todos me miran para que tome las decisiones, no se fían de sus modales juguetones. La quieren, pero me respetan. Somos tan diferentes después de todo, ¿cómo podemos empezar a entendernos? Sin embargo, hasta ahora, el amor ha unido nuestras diferencias como dos hilos de una fuerte cuerda. Nuestro hermano Lázaro es la tercera hebra, y como dice el sabio Salomón: «Y a uno solo se lo domina, pero los dos podrán resistir, porque la cuerda trenzada no se rompe fácilmente». (Ecl. 4:12).
Estoy de nuevo en la habitación, colocando un pan de frutas dulces delante de Jesús. Él me mira con una sonrisa radiante mientras María me llama para que me siente a su lado. Todas las miradas se vuelven ahora hacia mí mientras me oigo decirle que aún no he terminado, que hay trabajo en la cocina. Ella no capta la indirecta; está ensimismada actuando como una niña. Con el corazón palpitante, miro a Jesús.
—Vamos, hermana, te estamos esperando para empezar la comida —me hace señas Lázaro, impaciente, con esa voz musical suya que siempre me derrite el corazón. Pero ahora no. Con los brazos cruzados y los pies ligeramente separados para estar firme, me dirijo a Él:
—«Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude» (Lc. 10:40).
Ya está, ya lo he dicho. Parece que la gente ha dejado de respirar. La única que no levanta la vista es María. Puedo sentir su profunda vergüenza y, sin embargo, mi indignación sigue siendo fuerte mientras espero una respuesta. Espero que se vuelva hacia ella y le diga: «María, Marta tiene razón. Por favor, ve a ayudar a tu hermana. Podemos reanudar nuestra conversación más tarde».
—Marta, Marta —le oigo decirme con una ternura que solo un padre tendría por su preciosa hija—. «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y, sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada» (Lc. 10:41-42).
Tarda unos segundos en asimilar sus palabras. Él sabe que intento ganarme el amor sirviendo y haciendo. ¿Puedo ser digna de amor y amistad solo por el mérito de ser Marta? No, no lo creo. Intento ganarme el amor. Él me ama y me acepta tal como soy, porque estaba allí cuando fui «hecha con ternura y maravillosamente» en el vientre de mi madre. Le miro con conocimiento de causa. Me ha examinado y conoce mis pensamientos. Sonrío tímidamente y me giro para ir a la cocina, pero me detengo. Sé muy bien que mis sirvientes se encargarán de la comida sin que yo lo controle todo.
Sí, admito que tener el control compensa mi falta de confianza en mí misma, que se percibe como arrogancia. Al preocuparme, planificar y ordenar, perdí el momento. Perdí una oportunidad única para sentarme a sus pies y aprender de Él. Después de todo, ¿cuánto tiempo nos queda en estos tiempos precarios bajo el dominio romano? La vida es como la llama de una vela, que se apaga fácilmente en una corriente de violencia, de enfermedad, de tiempo… Ocupo mi lugar junto a María, la cojo de la mano y pronuncio una disculpa, pero ella me abraza y me besa la mejilla sudorosa, apartándome un mechón de pelo de los ojos.
—¡Bendigamos la mesa y comamos! —dice Lázaro con su jovialidad habitual.
No quiero perderme más momentos. Me alegro mucho de que me dijera la verdad. La gente leía y reflexionaba sobre sus palabras y sus milagros, ¡cuando todo este tiempo el milagro había estado ocurriendo bajo mi propio techo! Yo servía al Hijo de Dios, pero lo más importante era que me impregnase de sus palabras y mirara con adoración su rostro amado. De acuerdo, debo admitir que todavía me preocupo y me lío probando recetas, pidiendo frutas exóticas y especias a Oriente, pero a partir de ahora, cuando Él esté cerca, lo dejaré todo y escucharé. Así es como estoy aprendiendo a quererme a mí misma: siguiendo tanto a mi corazón como a mi intelecto.
Le mandamos llamar en cuanto Lázaro enfermó y no le bajaba la fiebre. Su respuesta fue el silencio. Ahora, mi hermano lleva cuatro días muerto, su cuerpo juvenil en vías de descomposición, mientras María y yo estamos desgarradas por el dolor. Nos sentamos descalzas en el duro suelo, aisladas de todo el mundo, incluso de los dolientes que entran y salen, o de los vecinos y amigos que llegan con comida, jarras de agua y condolencias. Sus palabras resuenan superficialmente en el profundo dolor que envuelve nuestros corazones, incapaces de encontrar consuelo alguno.
Una palabra… Esto es lo que pidió el Centurión en Cafarnaúm, y el resultado fue la curación de su criado. «Señor, no soy digno de que entres en mi casa; basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará» (Mt 8:8). La ironía es como un cuchillo que me atraviesa el corazón y me hace sentir amargura hacia Él, algo que nunca imaginé que experimentaría. Según nuestra costumbre, permaneceremos siete días sentados en el suelo, sin lavarnos, sin peinarnos siquiera, llorando y diciéndonos que nunca oiremos la risa alegre de nuestro hermano resonando por toda la casa. A los tres días se examinó su cuerpo y se confirmó su muerte; luego, se le aplicaron aceites y fragancias y se le colocó en la tumba. No queda nada más por hacer, salvo esperar un año para recoger sus huesos y colocarlos en la caja que llevará su nombre, al lado de nuestros padres.
De repente, una voz en mi oído interrumpe mis pensamientos. «El Señor se acerca a Betania». Me levanto bruscamente, me pongo un chal sobre el cabello que huele a ceniza y salgo a la calle corriendo a toda prisa. María no se ha dado cuenta de nada, pues está leyendo un libro de Salmos, aunque creo que sus pensamientos están fijos en su hermano pequeño y en todos los recuerdos de su vida y la alegría que nos dio a ella y a mí. Menos mal que no sabe nada. Mientras corro, otros me siguen, pero no me importa si me acompañan por lástima o por curiosidad. Mientras ajusto el chal sobre mi pelo desordenado, pienso furiosa: «¿Qué era más importante que la enfermedad de su amigo? ¿Fuimos sus amigos solo cuando le ofrecimos nuestra hospitalidad?». Pero ya es demasiado tarde. La pena saca lo peor de mí.
Lo veo venir hacia mí, con sus discípulos un poco detrás. Parece preocupado y ansioso, y creo que nunca le había visto así. Antes de que pueda hablar, caigo a sus pies y exclamo:
—Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. —Ahora, mis lágrimas se convierten en sonoros sollozos, y muchos de los que me rodean empiezan a llorar también. Nuestra casa siempre está abierta a los necesitados y mi hermano era muy querido. Dicho esto, me doy cuenta de que el significado encierra una acusación nada sutil; sin embargo, la esperanza, como un niño revoltoso al que no se disciplina, me hace continuar—: Pero, incluso ahora, sé que todo lo que pidáis a Dios, Dios os lo dará.
Mientras me ayuda a ponerme en pie, veo que sus ojos también están llenos de lágrimas. Aunque me sorprendo, supongo que se ha dado cuenta de su negligencia y se disculpará o explicará su ausencia. Esto me confunde, porque, hasta ahora, pensaba que nunca cometía errores. ¿Se trata entonces de su lado humano? Bueno, sea lo que sea, demasiado tarde, así que cuando pregunta «¿dónde lo has puesto?» con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas, me quedo de piedra, sobre todo cuando dice: «Tu hermano resucitará».
—¡Mira cómo le quería! —oigo decir a alguien.
Otro, a poca distancia, grita:
—¿No podía este hombre, que abrió los ojos a los ciegos, haber evitado también que este hombre muriera?
«¡Amén!», quiero responder, pero me muerdo la lengua. En lugar de eso, me vuelvo y miro de nuevo a Jesús. Nuestros ojos se encuentran y nuestras penas se unen.
—Sé —digo— que resucitará en la resurrección del último día.
Es un consuelo muy pequeño ahora, porque ¡quién sabe cuándo llegará «ese día»! Los ojos tristes se iluminan un poco:
—Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá —responde. No sé si me está retando a un juego espiritual, pero estoy preparada para el desafío. Sin embargo, antes de que tenga la oportunidad de responder, continúa—: Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Lo crees?
Este es mi reto. ¿Lo creo? Bueno, quiero preguntarle: «¿Qué piensas de ese cuerpo dentro de la tumba? Está muerto, sin vida, con la promesa de una vida futura, ¡cuánto yo quiero a mi hermano ahora!
—Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo.
Por supuesto, lo digo en serio y lo creo, pero estoy enfadada, dolida y confusa, así que, cuando Jesús pide que María también esté presente, vuelvo corriendo a casa y la encuentro sentada en el suelo, con el libro de los Salmos todavía en su regazo. Tiene la mirada perdida. Le toco suavemente el hombro y me acerco para susurrarle al oído:
—El Maestro ha venido y te llama.
Al oírlo, reacciona de la misma manera que yo, pero no dice nada mientras nos dirigimos hacia donde está Jesús.
Lo encontramos conversando con la multitud, que aumenta a cada momento. En cuanto María se acerca a Él, cae también a sus pies y le dice:
—Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Ahora, profundamente turbado, vuelve a preguntar:
—¿Dónde lo habéis puesto?
La gente le conduce al sepulcro, mientras María y yo le seguimos mecánicamente. Hay una pesada piedra a modo de puerta en la entrada de la cueva, que es la última morada de nuestro hermano. Jesús pide a los hombres que retiren la piedra. En cuanto lo oigo, doy un paso adelante, con voz desesperada: —Señor, ya huele mal, pues lleva muerto cuatro días.
Tal vez Jesús se encuentre en tal estado emocional que no pueda pensar con claridad. Alguien tiene que ser el lógico. Siempre soy yo. Se vuelve para mirarme:
—¿No te dije que, si creías, lograrías hallar la gloria de Dios?
Ojalá no me hiciera esas preguntas. No se trata de un cuestionario religioso. Tengo miedo de la gran decepción cuando no ocurra nada, de volver a enfrentarme a nuestro hermano muerto, del ridículo… Sin embargo, me suelto y doy el visto bueno para que los hombres retiren la pesada piedra. Ahora, Jesús levanta los ojos al cielo y empieza a rezar con voz serena y fuerte:
—Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y sé que siempre me oyes, pero, por causa de la gente que está junto a mí, he dicho esto, para que crean que Tú me has enviado.
El silencio es tan profundo que podría oírse caer un alfiler mientras esperamos lo que sucederá a continuación. Ahora, suelta un sonido fuerte y firme:
—¡Lázaro, ven fuera!
Miro a María, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. El suspenso nos está matando. Cierro los ojos y me siento mareada por la expectación, esperando contra toda esperanza, cuando oigo un fuerte murmullo a mi alrededor que se convierte en gritos de asombro y vítores. ¿Será posible? Los abro de nuevo, mientras contemplo incrédula a un hombre que sale de la cueva vestido con sus ropas de mortaja, ¡tropezando a la luz del día! ¿Lázaro? ¿Mi hermanito? ¿Es él? Sí, es él. Me uno a los gritos y corro hacia él, mientras Jesús ordena a los hombres que «lo suelten y lo dejen ir».
Corremos hacia Lázaro y también lo hacen los demás. Jesús se mantiene a cierta distancia, dejándonos disfrutar de nuestro milagroso reencuentro. María y yo lo abrazamos y nos aferramos a él con todas nuestras fuerzas, mientras él parece no estar seguro de lo que ha sucedido, pues todos le hacen preguntas al mismo tiempo, acercándose cada vez más a él:
—¿Qué has visto? ¿Adónde has ido? ¿Qué se siente al morir? ¿Has visto a Abraham?
Preguntas muy normales. Para nosotros, lo único que importa es que ha vuelto a nuestra familia. Corremos hacia Jesús y caemos a sus pies, dándole las gracias, pidiéndole que se una a nosotros en nuestra celebración de la vida de vuelta a casa. Por supuesto, todos los presentes también están invitados, y todos regresamos a nuestra casa, cogidos de la mano de Lázaro, que sigue aturdido y desconcertado por toda la conmoción que le rodea. Más tarde, él responderá a nuestras propias preguntas sobre lo que ha ocurrido desde que murió y fue devuelto a la vida por Jesús.
De vuelta a casa, María no suelta a Lázaro, pero yo, práctica como siempre, ordeno a mis alegres sirvientes que eliminen cualquier rastro de luto en la casa, mientras empezamos a preparar un banquete. Mientras salgo de nuestro espacioso salón lleno de nuestros invitados y me dirijo a la cocina, oigo murmullos en el pasillo; están hablando del Señor.
—Lo consideran una amenaza nacional… Mi sobrino me ha dicho esta noche que van a celebrar una reunión al respecto…, Sí…
Me acerco y me apoyo en la barandilla de madera:
—Le acusarán…, le harán daño…