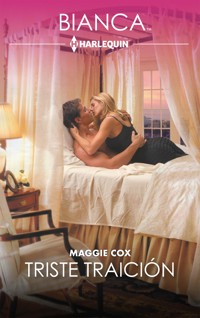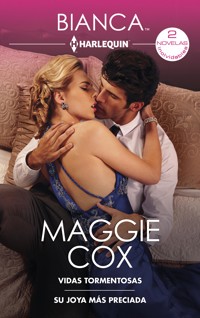
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
Vidas tormentosas ¡Era una propuesta escandalosa! Al alquilar aquella cabaña en Irlanda, Karen Ford buscaba un refugio donde esconderse de su pasado, pero sin ninguna intención de establecer una relación con un hombre, y menos con el sombrío extraño al que había conocido aquel aciago día… Desgraciadamente, no había manera de escapar de Gray O'Connell, el solitario hombre de negocios, que resultó ser su casero. Gray era conocido por su comportamiento frío y altivo, de ahí el sobresalto de Karen al escuchar su escandalosa propuesta… Su joya mas preciada ¿Podría haber algo de verdad en la leyenda de la antigua joya? El valioso diamante conocido como El Corazón del Valor decía garantizar amor eterno para todos los descendientes de la familia de Kazeem Khan, el emir de Kabuyadir. Pero el jeque Zahir rechazaba tal leyenda. Después de las tragedias sufridas por su familia había decidido que el amor y el matrimonio eran dos cosas separadas y ordenó que se vendiera la joya. La historiadora Gina Collins sería la encargada de estudiar y tasar aquel valioso tesoro, pero cuando volvió al reino de Kabuyadir se quedó asombrada al descubrir que su misterioso cliente era el hombre con el que había pasado una noche de ensueño tres años atrás, el hombre que le robo el corazón para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 502 - julio 2025
© 2011 Maggie Cox
Vidas tormentosas
Título original: The Brooding Stranger
© 2011 Maggie Cox
Su joya más preciada
Título original: One Desert Night
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta
edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto
de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con
personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o
situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente
prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de
inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin
Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas
con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de
Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos
los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 979-13-7000-829-1
Capítulo 1
LA DESCOMUNAL estampida sonaba cada vez más cerca y le hizo pensar en una manada de bestias salvajes. Durante unos segundos, creyó haber entrado en otra dimensión. Una imaginación exacerbada podía provocar la locura, y era lo que empezaba a sucederle a Karen que lamentó haberse tomado las pastillas para dormir la noche anterior. Debía mantener sus facultades mentales en perfecto estado, no anularlas con medicamentos.
El sonido de la estampida se hizo más fuerte y ella echó una ojeada a través de los árboles y el follaje. Paralizada de miedo, no podía correr. Los huesos de las piernas se le habían licuado y era incapaz de pensar con coherencia. Su mirada se posó desesperada en las botas de senderismo, cubiertas de barro, y se dijo que, en caso de necesidad, sería capaz de huir. Pero… ¿huir de qué? aún no lo sabía. «Dios mío, no permitas que me desmaye… cualquier cosa menos eso. Por favor, no permitas que pierda la consciencia». La silenciosa oración empezó a convertirse en un mantra mientras aguardaba lo que fuera que se acercaba a ella.
Unos segundos después, un monstruo de color beige irrumpió en el claro y se dirigió al galope hacia Karen de cuyos labios surgió un estrangulado grito al encontrarse cara a cara con el terror que había interrumpido el paseo matutino. Los latidos de su corazón parecían un redoble de tambor en sus oídos. ¿Qué clase de idiota dejaría suelta a semejante criatura? Contempló con expresión de ansiedad la enorme cabezota con la boca abierta y vio la larga lengua colgando húmeda mientras la bestia jadeaba. Y se sintió físicamente enferma.
Un autoritario grito les sorprendió a ambos. La bestia puso las orejas tiesas como si fuera un transmisor recogiendo una señal y se paró a escasos centímetros de Karen.
–¡Oh, Dios mío! –Karen se cubrió la boca con las manos y se recriminó por las estúpidas lágrimas que nublaban la vista de los azules ojos.
La criatura tenía dueño. Sin duda, algún zoquete irresponsable.
El hombre apareció de entre los árboles, tan sorprendido de ver a Karen como ella de ver a su mascota. Haciendo una pausa para asimilar la situación, de inmediato le dio la impresión de que era él quien mandaba y algo le dijo que las disculpas o la preocupación por el estado de sus semejantes no era habitual en ese hombre. Y el arrepentimiento debía resultarle igualmente ajeno. Había algo altivo y sobrecogedor en su robusto porte que le puso el vello de punta y los sentidos en alerta.
Alto e incuestionablemente autoritario, los cabellos revueltos y largos hasta los hombros en un arrogante desafío a la moda o los convencionalismos, poseía un rostro duro e implacable que, incluso de lejos, parecía incapaz de cualquier gesto de amabilidad. «Quizás al final hubiera sido mejor desmayarse», pensó Karen.
Eran poco más de las siete de la mañana y allí estaba, sola en el bosque frente a un terrorífico perro y su igualmente terrorífico dueño. Debería haber escuchado la voz de su cansado y dolorido cuerpo y permanecido una hora más en la cama. Los sucesos del pasado le habían pasado factura, pero nadie se atrevería a acusarla de ser perezosa.
Había un cierto aire de rabia contenida en ese hombre cuyas botas aplastaban la alfombra de ramitas y hojas, y que parecía avanzar hacia Karen con intención de comunicarle su sentencia de muerte. Se paró detrás del animal y acarició la cabezota de la bestia.
–Buen chico –dejó de darle palmadas al perro y hundió la mano en el bolsillo de la cazadora de cuero que parecía un artículo de alta costura a juzgar por cómo le sentaba.
–¿Buen chico? –Karen repitió las palabras en tono de incredulidad–. Su maldito perro, en caso de que eso sea un perro, sobre lo cual tengo serias dudas, me ha dado un susto de muerte. ¿En qué estaba pensando dejándole correr suelto por ahí?
–Estamos en un país libre. Se puede caminar durante kilómetros en estos bosques sin encontrar a otro ser vivo. Además, Chase no le haría daño… salvo que yo se lo ordenara.
Los gélidos ojos grises de ese hombre emitieron un destello. Junto con la voz profunda y cultivada, formaban un conjunto lo bastante poderoso como para inquietar a cualquiera.
–¿Chase? ¿Así se llama? ¿Y qué es exactamente? –parloteó Karen sin parar.
–Un gran danés –escupió el extraño como si solo un imbécil preguntaría tal cosa.
–Pues debería ir atado –ignorando el evidente desprecio de su mirada gris, ella cruzó los brazos abjurando en silencio de su capacidad, innata sin duda, para intimidar, y sorprendida ante su propia audacia al prolongar la conversación más de lo necesario.
Chase respiraba pesadamente lanzando hacia ella una nube de vapor. Las orejas seguían de punta, como si esperara instrucciones. Desconfiada, Karen no apartó los ojos del animal, por si acaso decidía atacar a pesar de las afirmaciones de su dueño.
–En mi opinión, los problemas los causan los extraños que pasean por el bosque quejándose de todo –el hombre encajó la mandíbula con arrogancia–. Vamos, Chase.
El perro se puso en movimiento y Karen supo que acababa de ser descartada cual insignificante molestia. Ni siquiera se había disculpado por darle un susto de muerte.
Quizás había exagerado un poco al exigir que el perro fuera atado en un bosque no precisamente abarrotado de gente, pero aun así… todavía tensa de indignación, se sintió aún más inquieta cuando el extraño se volvió para dedicarle una gélida mirada.
–Por cierto, en caso de que pensara venir por aquí mañana, no volveremos a elegir este camino. Chase y yo valoramos mucho nuestra intimidad.
–¿En serio pensaba que querría volver por aquí después del susto que acabo de llevarme?
Las comisuras de los labios de ese hombre se elevaron hasta formar una macabra caricatura de una sonrisa y Karen se puso lívida.
–Las mujeres no me sorprenden, Caperucita. Y ahora corra a casita. Y si alguien le pregunta por qué está tan pálida, puede decirle que se ha encontrado con el lobo feroz.
Sonriendo de nuevo, el extraño se dio media vuelta y se marchó.
–Muy gracioso –murmuró Karen sin aliento, aunque le pareciera cualquier cosa menos eso.
El crujido de una rama casi le hizo dar un brinco. Alarmada y furiosa, partió en dirección opuesta a la de ese tipo hostil y sombrío. Furiosa porque estaba llorando de nuevo. Aquella misma mañana se había prometido no llorar más.
De regreso a la cabaña de piedra donde se escondía desde hacía tres meses, comprobó con satisfacción que el fuego que había encendido en la chimenea estaba en su apogeo, chisporroteando y crujiendo agradablemente. Era increíble que esas pequeñas cosas cotidianas le produjeran tal satisfacción, seguramente porque había aprendido ella sola. El fuego empezó a caldear el húmedo ambiente de la vieja casa.
A veces incluso su ropa parecía húmeda cuando se la ponía por las mañanas. Y por la noche hacía tanto frío que se había acostumbrado a dormir con dos pijamas y el camisón. A su madre le horrorizaría un alojamiento así y sin duda le preguntaría qué intentaba demostrar viviendo en unas condiciones tan primitivas.
Estremeciéndose de frío, Karen se quitó el forro polar empapado y lo colgó de una silla. Puso la tetera de cobre al fuego y se regocijó ante la perspectiva de tomar un té. Era incapaz de pensar hasta la segunda o tercera taza y aquella mañana lo necesitaba más que nunca ante el terrorífico incidente con ese hombre de negro y su bestia.
Menudo gran danés, ¡se parecía más a un troll! ¿Quién sería ese hombre y de dónde venía? Llevaba tres meses en ese lugar y no había oído hablar de él. La señora Kennedy, la tendera local, era una fuente de información y nunca había mencionado al extraño irlandés de cultivado acento y su enorme perro, al menos no delante de ella.
El extraño paseante se había mostrado desagradable, antisocial y taciturno, pero empezaba a pensar que quizás no fuera más que una coraza para ocultar una profunda sensación de infelicidad. La expresión sombría de los extrañamente irresistibles ojos grises no dejaba de atormentarla. ¿Qué había detrás de semejante expresión?
¿Se estaría recuperando de alguna terrible conmoción o pesar? No le costaba nada imaginárselo. En los últimos dieciocho meses ella misma había bajado a los infiernos y regresado después.
En realidad aún no estaba segura del todo de haber regresado. Había días en que sentía tal oscuridad en su alma que era incapaz de levantarse por las mañanas. Pero, lentamente y poco a poco, había empezado a vislumbrar la posibilidad de sanación de su alma herida en ese hermoso lugar de Irlanda. Con sus salvajes montañas, misteriosos bosques y el vasto Océano Atlántico a un corto paseo a pie de la puerta de su casa, la belleza de aquel lugar había empezado a calar en la pesadumbre que la había dominado desde la tragedia. La Naturaleza y el aislamiento que la rodeaban habían sido como un bálsamo para liberar el miedo y el dolor de su corazón, y había empezado a comprender por qué la gente recurría a los poderes sanadores de la Naturaleza.
Algún día, cuando se sintiera bien, encontraría el valor para regresar a casa… Algún día.
Gray O’Connell no lograba olvidar a la bonita rubia que había perdido los nervios. Una irritante criatura. Con cada paso que daba, los exquisitos rasgos, sobre todo los hermosos ojos azules, se volvían más nítidos e irresistibles en su cabeza. ¿Quién demonios sería? Había unos cuantos británicos que tenían allí una residencia veraniega, pero a mediados de octubre esas casas solían estar vacías y abandonadas.
Y entonces recordó algo que le hizo pararse en seco. Sacudió la cabeza y soltó un gruñido. Desde luego no estaba haciendo gala de la aguda e incisiva mente que lo había ayudado a hacer una fortuna en Londres.
Consciente de quién podría ser, se preguntó qué haría allí a las puertas del duro invierno que rápidamente sustituiría al suave otoño, haciendo que hasta los habitantes locales añoraran el siguiente verano. ¿Sería una solitaria como él? ¿La habrían empujado las circunstancias personales a buscar refugio allí? Gray, como nadie, comprendía su necesidad de soledad y paz, aunque últimamente no pareciera ayudarlo en nada.
Sin querer seguir por esa línea de pensamiento, alargó las zancadas y se dirigió con decisión hacia su casa.
–Me encantaría un poco de ese pan, si puede ser, señora Kennedy.
Al otro lado del mostrador, Karen se admiraba de cómo Eileen Kennedy, regordeta y entrada en años, pudiera conservarse tan robusta y grácil. Sin parar de moverse de un lado a otro ante las estanterías, sin duda hechas a mano y que debían llevar siglos allí, buscaba las latas de fruta, paquetes de gelatina y preparados para salsas que componían la lista de la compra de Karen. Y todo sin dejar de parlotear animadamente en un tono extrañamente reconfortante. Karen se había acostumbrado a estar sola y no toleraba la compañía de otros durante mucho rato, pero la abuelita irlandesa constituía una excepción.
–¿No necesitará nada más hoy, querida? –Eileen sonrió cálidamente a la joven que, por una vez, no parecía tener tanta prisa por marcharse.
–Gracias, eso será todo –Karen pagó mientras sus mejillas se teñían de un repentino rubor al ser el objeto de tanto cariño–. Si he olvidado de algo, puedo volver mañana, ¿verdad?
–Desde luego. Será tan bienvenida como las flores en mayo. No puedo evitar pensar en lo solitaria que debe ser la vieja casa de Paddy O’Connell. Ya lleva aquí un tiempo, ¿no? ¿Y su familia? Seguro que su pobre madre debe echarla terriblemente de menos.
Karen sonrió inquieta, pero no contestó. ¿Para qué desencantar a esa amable mujer? Elizabeth Morton sin duda se alegraba de que su hija se hubiera trasladado a Irlanda por un tiempo indeterminado. Así se libraba de las incómodas emociones que tanto detestaba y que la presencia de Karen hacía que se manifestaran. Con Karen en Irlanda, Elizabeth podía fingir que todo iba bien en un mundo en el que era una maestra de las apariencias y del disimulo de los sentimientos, un mundo en el que podía relacionarse con sus amistades como si la tragedia no hubiese golpeado a su única hija.
Eileen Kennedy era demasiado astuta para no haberse dado cuenta de que la mención de la madre de Karen la había alterado. Su reticencia a hacer ningún comentario indicaba que algo había pasado. Tampoco podía culpar a la tendera por su curiosidad. A menudo sentía esa curiosidad en los habitantes locales con los que se cruzaba y que sin duda se preguntaban por la distante inglesa que había alquilado «la vieja casa de Paddy O’Connell», como se la conocía. No comprendían que lo único que quería era paz y tranquilidad. Pero no podían saberlo si ella no se lo explicaba…
–Tenga, querida… –con cuidado, la señora Kennedy guardó la compra en la cesta de Karen y operó la encantadora caja registradora, una reliquia de otros tiempos. Le devolvió el cambio y la miró con simpatía–. Perdone si he sido demasiado directa, pero tengo la sensación de que le vendría bien animarse un poco… y tengo una idea. Los sábados por la noche hay música y baile en el bar de Malloy, al otro lado de la calle, y allí será tan bienvenida como si fuera uno de los nuestros. ¿Por qué no viene? Mi marido, Jack, y yo iremos sobre las ocho. Le vendría bien un poco de música y baile. Le devolvería el color a esas encantadoras mejillas.
Música. Karen suspiró para sus adentros. Lo añoraba muchísimo, pero, ¿cómo volver a disfrutar después de lo sucedido? Habían pasado dieciocho meses. Dieciocho larguísimos meses desde que no había vuelto a tocar la guitarra. ¿Y si no conseguía volver a cantar? ¿Y si la tragedia le había privado definitivamente de la voz? Además, ¿qué sentido tenía? La carrera como cantante de Karen había sido el sueño de ella y Ryan. Después de la muerte de su marido, ya no se atrevía a perseguir ese sueño en solitario. La prensa la había bautizado como la trágica princesa del pop, y quizás siempre lo sería. Ese era uno de los motivos de su huida a Irlanda, la tierra natal de Ryan, al lugar más rural y recóndito que había podido encontrar, donde nadie hubiera oído hablar de ella.
Suspiró de nuevo y deseó no sentirse tan acorralada emocionalmente por una inocente invitación. Si pudiera volver a ser normal, si pudiera volver a incluirse entre la gente que se divertía… Contempló la perfecta fila de latas de judías y tomate frito que había detrás de Eileen Kennedy y se apremió para contestar algo. Cualquier cosa antes de que la amable tendera llegara a la conclusión de que era una maleducada. Sin embargo, la señora tras el mostrador no parecía impaciente por obtener esa respuesta. Como buena tendera, no parecía tener nada mejor que hacer que pasar un buen rato con algún cliente.
–No lo creo, señora Kennedy –contestó al fin–. Ha sido muy amable al invitarme, pero yo no… me siento demasiado sociable ahora mismo.
–Y nadie espera que lo sea, querida. Todos comprendemos que tendrá sus motivos para haber venido aquí. Sospecho que intenta superar algo… o a alguien, ¿no? Y si alguien se pasa, Jack le pondrá en su sitio. Vamos, ¿qué daño puede hacerle?
Aquella era la pregunta del millón para Karen, y una para la que aún no tenía respuesta. De lo que no le cabía duda era de que aún no estaba preparada para alternar. En esos momentos preferiría saltar sin paracaídas desde un avión.
–No puedo. Agradezco de veras su ofrecimiento, pero ahora mismo… no puedo.
–Me parece justo, querida. Cuando se sienta preparada, venga con nosotros. Los sábados por la noche, Jack y yo siempre estamos en Malloy –Eileen sonrió.
–¿Señora Kennedy?
–¿Sí, querida? –la mujer se apoyó en el mostrador ante el inesperado susurro de la joven.
Karen se aclaró la garganta para armarse de valor. Ella, mejor que nadie, respetaba el derecho a la intimidad y odiaba que invadieran la suya, pero sentía una repentina necesidad de saber algo sobre el hombre del bosque. «El lobo feroz».
–¿Hay alguien aquí que tenga un perro enorme de color canela? Un gran danés, dijo.
–Gray O’Connell –replicó Eileen sin dudar–. Su padre vivía en la cabaña en la que se aloja.
–¿Su padre? ¿Su padre es Paddy O’Connell? –Karen frunció el ceño ante la impresión.
–Era. Paddy era un hombre estupendo hasta que sucumbió a la bebida… que Dios guarde su alma –la mujer se persignó y se inclinó hacia Karen–. Su hijo es el dueño de prácticamente todo lo que tiene algún valor por aquí, incluyendo la cabaña. Pero no parece muy feliz. A veces me pregunto cómo no habrá seguido el camino de su padre con todo lo sucedido. Espero que aquí encuentre la paz, con sus cuadros y demás.
–¿Es un artista?
–Sí, querida, y muy bueno por cierto. Mi amiga, Bridie Hanrahan trabaja en la casa grande limpiando y cocinando para él. De no ser por ella, no sabríamos nada de ese hombre. Se ha convertido en un ermitaño. Con razón dicen que el dinero no compra la felicidad, y en el caso de Gray O’Connell, es más cierto que nunca, si me pregunta.
Karen no contestó. No era asunto suyo. Ya había oído lo suficiente para saber que ese hombre tenía sobrados motivos para ser reservado, y ella sabría respetarlo.
–Tengo que irme. Gracias por todo, señora Kennedy.
–¿Puedo preguntar por qué siente curiosidad por Gray O’Connell?
Karen se sonrojó violentamente y fijó la mirada en un barril de hermosas manzanas.
–A veces paseo por el bosque a primera hora de la mañana. Hoy me he tropezado con él y con su perro, eso es todo –no iba a contarle que casi había muerto del susto.
–Él también madruga mucho, según tengo entendido –Eileen se encogió de hombros–. ¿Al menos sujetó esa lengua suya?
–Más o menos –Karen la miró durante un instante con expresión de sufrimiento–. No parecía sentirse muy comunicativo tampoco.
–Desde luego era él. Hubo un tiempo en que era totalmente distinto, pero la tragedia cambia a las personas, eso es una gran verdad. Algunas no vuelven a ser las mismas.
«A mí me lo va a decir», Karen asintió en silencio.
–Bueno, gracias de nuevo, señora Kennedy. Nos vemos.
–Cuídese, querida. Hasta pronto.
Durante los días que siguieron, no se adentró en el bosque y eligió pasear por la playa desierta, bien abrigada con un jersey y unos vaqueros, chubasquero y guantes. Casi todas las mañanas llovía muy suavemente, pero a Karen no le molestaba y en muchas ocasiones encajaba a la perfección con su melancolía. Si tuviera que esperar a que hiciera buen tiempo, nunca pasaría de la puerta.
Se había aficionado a recolectar caracolas marinas y su mirada se dirigía instintivamente hacia las más delicadas y bonitas. Hacía poco había añadido dos ejemplares más grandes a su colección. De regreso a la cabaña las había dispuesto en el alféizar de las ventanas aspirando el aroma marino que aún conservaban. Pero, sobre todo, se limitaba a caminar hasta que le dolían las piernas, sin oír nada más aparte del mar y las gaviotas.
Pensaba en Ryan a menudo. La mayoría de los días reflexionaba con tristeza sobre lo mucho que le hubiera gustado compartir con ella esos paseos. Lo que le hubiera gustado compartir con ella sus conocimientos sobre las plantas y animales autóctonos y alimentar su imaginación con viejos relatos irlandeses sobre reyes y cuentacuentos, sobre magia y mitología. Había perdido a su mejor amigo, además de esposo y manager.
Una mañana descubrió que no estaba sola en la playa. Paralizada ante la enorme huella, Karen sintió que el corazón empezaba a galopar alocadamente. Protegiéndose los ojos del sol con la mano, miró hacia delante. Y allí estaban, a lo lejos, el «lobo feroz», y su colega, Chase. Karen sonrió en una de las escasas ocasiones que había encontrado para hacerlo en los últimos meses, generándole una sensación extrañamente estimulante.
Sin dejar de sonreír, le dio una patada a unas algas y caminó hacia el borde de la playa. La espuma del mar salpicaba sus botas mientras ella intentaba no levantar la vista de nuevo para comprobar si el hombre y su bestia se habían marchado. En cambio, fijó la mirada en el horizonte y en las dos pequeñas barcas que se bamboleaban en el agua, seguramente de pescadores que se enfrentaban valientemente a las olas para ganarse la vida. Unos minutos después, les deseó silenciosamente una buena pesca y se volvió para marcharse.
La sorpresa hizo que se quedara sin respiración al ver a Chase galopando hacia ella. Y tras él su amo. Incluso desde lejos se veía que no estaba contento de verla. «Pues que se fastidie», pensó ella, preparándose para otro desagradable encuentro. Sin embargo, se sorprendió al ver que el perro se paraba en seco a escasos centímetros de ella. El animal se sentó y la miró con tal expresión de expectación que Karen se descubrió sonriéndole.
–Perro tonto –murmuró mientras le daba una palmadita en la cabeza. Para su alivio no la intentó morder sino que hizo un sonido de satisfacción, casi como el ronroneo de un gato.
–Vaya, parece que Caperucita ha domesticado a la bestia –Gray contemplaba la escena con una expresión casi de diversión.
Inmediatamente recelosa, ella dejó de acariciar al enorme perro y hundió las manos en los bolsillos del chubasquero. De repente ya no sentía ninguna gana de sonreír.
–¿A qué bestia se refiere? –preguntó con osadía.
–Hace falta más que una chiquilla de bonitos ojos azules para domesticarme a mí, señorita Ford –contestó Gray enarcando una ceja en un gesto burlón.
–¿Sabe quién soy? –ignorando el comentario, Karen frunció el ceño.
–Debería. Se aloja en la vieja cabaña de mi padre. Soy su casero.
Si había esperado impresionarla, Karen jugaba con ventaja gracias a Eileen Kennedy.
–Eso descubrí el otro día, señor O’Connell. Y por cierto, me gustaría que dejara de referirse a mí como a una chiquilla. Tengo veintiséis años y soy toda una mujer.
No había pretendido que la última parte del comentario resultara petulante y, para su completo sofoco, Gray O’Connell echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Sin embargo, para Karen, la risa de ese atractivo hombre resultó burlonamente cruel.
–Le tomaré la palabra sobre lo de ser una mujer, señorita Ford. ¿Quién podría adivinarlo bajo esa prenda informe que lleva?
–No hay necesidad de ser tan grosero –las mejillas de Karen ardían de indignación–. No esperará que camine por la playa con este tiempo con algo vaporoso y transparente…
Los inquietantes ojos grises recorrieron insolentemente su figura de pies a cabeza.
–Haría falta más que eso para calmar a la bestia que llevo dentro, señorita Ford, pero la idea me resulta cada vez más atractiva…
–¡Es usted imposible! –exclamó Karen y, para su total consternación, acompañó sus palabras con una patada en el suelo.
De inmediato se sintió inmensamente idiota y demasiado al borde de las lágrimas para poder decir nada más. Chase permanecía frente a ella con la cabeza ladeada, como si la comprendiera y simpatizara con ella.
–Me temo que no es la primera mujer en acusarme de tal cosa –murmuró Gray–. Y no será la última. Por cierto, me alegra que nos hayamos encontrado. Quería comentarle una cosa.
–¿En serio? –ella frunció el ceño preocupada–. ¿Y de qué se trata, señor O’Connell?
–Del preaviso para que abandone la casa. En quince días a partir de hoy.
La sangre rugía en los oídos de Karen mientras contemplaba incrédula el impasible rostro de Gray O’Connell. ¿Quería que abandonara la casa? ¿En quince días? No es que tuviera ningún plan, pero había contado con quedarse allí por lo menos un par de meses más. Marcharse justo cuando empezaba a sentirse parte de ese lugar… era inquietante e impensable. Y todo porque no le había caído bien al endemoniado de su casero.
–¿Por qué? –preguntó casi sin aliento con gesto de desilusión.
–Por lo que yo sé, no estoy obligado a darle explicaciones –Gray se encogió de hombros.
–No, pero es una cuestión de cortesía, ¿no?
–Vuelva a su bonita vida suburbana británica, señorita Ford –los ojos grises emitían gélidos destellos–. Que no le engañen el paisaje o la supuesta paz de este lugar. Aquí no hay paz posible. Un lugar como este, una vida como la mía, no deja tiempo para cortesías.
Sus palabras resonaron con tal rabia que, por un momento, Karen no supo qué hacer. Una parte de ella deseaba salir huyendo, regresar a la cabaña y hacer las maletas, pero algo perverso en su interior le conminaba a quedarse y enfrentarse a él, hacerle comprender que no era el único que sufría. «Aunque no me escuchará».
–Me da lástima, señor O’Connell.
Karen fijó peligrosamente la mirada en los fríos e inexpresivos ojos grises desprovistos de nada que pudiera parecerse siquiera remotamente a la calidez humana. Después se centró en la nariz patricia, sin duda una obra de arte. Descendió unos milímetros y se topó con unos perfectamente esculpidos labios que dibujaban una línea de amargura y hostilidad. A pesar de la sombría perspectiva que tenía ante ella, no pudo evitar apreciar ese rostro, devastador en su hermosura.
–Me da pena, sí, pena. Al parecer ha olvidado todo rasgo humano. Supongo que está furioso por algo… y también herido. Pero la rabia solo genera más rabia. Le hace más daño a sí mismo de lo que le hace a los demás. No sé qué le estará atormentando, pero me gusta la cabaña de su padre… y me encantaría quedarme allí un poco más. Si lo que quiere es más dinero, entonces…
–¡Guárdese su maldito dinero, mujer! ¿Cree que lo necesito?
Gray contempló el mar con gesto sombrío. Tenía la mandíbula encajada y los ojos echaban chispas, prisionero en su propio mundo. Era un hombre voluntariamente aislado del resto de la humanidad y del consuelo que podría hallar en ella. Karen estaba petrificada. Ese hombre era como un iceberg: distante, glacial e impenetrable. Si había albergado la esperanza de apelar a su buen corazón, cada vez tenía más claro que carecía totalmente de él.
Tras llegar a esa conclusión, se volvió para marcharse, sorprendida cuando Chase empezó a seguirla gimoteando como si no quisiera que se fuera.
–Ha hechizado a mi perro, pequeña bruja.
Las siguientes palabras de Gray hicieron que Karen se parara en seco, sin aliento.
–Cuanto antes se vaya, mejor, señorita Ford. Dos semanas. Después quiero que se marche.
Dicho lo cual se fue con largas zancadas que marcaban los músculos de las pantorrillas a cada paso, seguido por Chase, no sin antes dirigirle una mirada cargada de tristeza a Karen.
Capítulo 2
EL DÍA siguiente al desafortunado segundo encuentro con Gray O’Connell, el frío que llevaba un tiempo amenazando con instalarse, llegó con toda su virulencia. Habiendo dormido muy poco, Karen decidió quedarse en casa. Tras una agotadora lucha para encender el fuego, se dejó caer en uno de los desgastados sillones con una taza de limonada caliente en la mano intentando no caer en la autocompasión, todo un reto para alguien con los ojos enrojecidos y la nariz irritada de tanto sonarse.
Fuera, la lluvia arreció con repentina fuerza y las ramas de los árboles crujieron terroríficamente, pero sorprendentemente no le molestó. No cuando algo mucho más inquietante alteraba su tranquilidad de espíritu. Era injusto tener que abandonar la cabaña, porque a Gray O’Connell no le gustara su persona. ¿Qué otra razón podría haber?
Quizás fuera mejor así. Los penosos modales de los que hacía gala no auguraban felices encuentros futuros. Tendría que buscarse otra casa en la zona. Aún no estaba preparada para regresar a la suya. No cuando le aguardarían las inevitables preguntas y algunas críticas por parte de parientes y amigos. No estaba preparada para explicar sus sentimientos o acciones. Durante un año se había esforzado en fingir que controlaba la situación para, al final, darse cuenta de que tenía que marcharse.
Dejando a un lado la taza volvió a sonarse la nariz, procurando no irritarla. Pero un segundo después empezó a sollozar. Echaba tanto de menos a Ryan… Había sido su compañero, su apoyo. Se lo habían arrebatado demasiado pronto, cruelmente, sin siquiera poder despedirse. Su cuerpo y su mente se habían congelado desde entonces. Nadie podía consolarla. Ni su madre, ni su familia, ni los amigos. «Solo tú podrías, Ryan», pensó.
Rodeándose la cintura con los brazos en un intento de consolarse a sí misma, supo que aquel era un gesto inútil. Nada podía sanar su corazón. Solo el paso del tiempo podría emborronar los contornos de la tristeza y, al final, cuando se sintiera preparada, permitir que regresaran a ella las personas que se preocupaban de verdad.
El golpe de nudillos en la puerta la dejó petrificada y silenciosamente rogó para que quienquiera que fuese que hubiese acudido a su casa con ese tiempo infernal, se marchara. Moverse en el sillón le suponía un colosal esfuerzo, mucho más ponerse de pie.
La llamada se repitió, atravesando como una guadaña la martilleante cabeza de Karen. Apresuradamente se secó las lágrimas con el pañuelo húmedo y arrugado.
En medio de la lluvia, con el agua resbalando sobre el frío y hermoso rostro y los brazos cruzados sobre el pecho, Gray O’Connell se apoyaba contra el quicio de la puerta.
–¿Puedo entrar?
Sorprendida de que no hubiera irrumpido en la casa sin más, Karen asintió sin decir nada. El chisporroteante fuego creaba un ambiente acogedor a pesar de la falta de sociabilidad de la inquilina que con resignación regresó al sillón. Si no se hubiera sentido tan patética, le habría pedido que se marchara. Como inquilina, tenía ciertos derechos. Gray se acercó lentamente al fuego con la cazadora goteando sobre el suelo parcialmente cubierto con una alfombra tejida a mano que debió haber sido hermosa y resplandeciente, pero que ya no era más que una sombra de sí misma.
–Será mejor que se quite la cazadora –sugirió Karen–. Está empapado.
Se levantó de nuevo del sillón y esperó a que él le entregara la prenda sin decir una palabra, para colgarla detrás de la puerta. Olía a viento, lluvia y mar y durante un inquietante y loco instante se imaginó capaz de captar el masculino aroma de su dueño y permitió que sus manos acariciaran durante más tiempo del necesario el suave cuero.
De regreso al salón le llamó la atención la solitaria imagen que desprendía su invitado. Tenía las manos extendidas hacia el fuego y el hermoso perfil quedaba desfigurado por un gesto de tal desolación que el corazón de Karen dio un vuelco. ¿Qué querría de ella? Ya le había dejado claro que no la quería como inquilina.
–No podía pintar –Gray se volvió brevemente hacia ella y casi de inmediato desvió la mirada hacia el fuego–. Hoy no. Y por una vez no deseaba estar solo.
–Ya me habían contado que era artista.
–Y estoy seguro de que no es lo único que le han contado. ¿Verdad? –sacudió la cabeza.
A pesar de su recelo innato, Karen se acercó a él espoleada por la sorpresa y la compasión. De repente, la inexplicable necesidad de ofrecer consuelo a ese hombre había eclipsado todo lo demás, incluso sus propios sentimientos de miseria y dolor.
–¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?
–¿Ayudar en qué? ¿Para liberarme de la permanente tristeza que me acompaña a todas partes? No. No hay nada que pueda hacer para ayudar –concluyó con voz áspera.
Gray se apartó del fuego y comenzó a pasear por la habitación. Era un hombre imponente de anchos hombros, cabellos negros como la brea y una estatura que hacía que la ya de por sí pequeña estancia pareciera haberse encogido.
–No hay nada que pueda hacer salvo no hacer preguntas y permanecer callada –continuó en un tono menos irritado–. Aprecio a las mujeres que saben guardar silencio.
Instintivamente, Karen comprendía esa necesidad de silencio. Había percibido el tormento reflejado en sus ojos y la amargura en sus labios, y no se sintió ofendida. Calzada únicamente con unos gruesos calcetines blancos, se dirigió de nuevo al sillón. Recogió el libro que había intentado leer poco antes y tras dejarlo en la mesita de café, le ofreció a Gray una débil sonrisa.
–Muy bien. Nada de preguntas. Me quedaré aquí quietecita.
A pesar de hablar en serio, Karen no pudo evitar formular innumerables preguntas y especulaciones en su mente acerca del taciturno casero.
–¿Por qué estaba llorando?
La pregunta rasgó el comúnmente acordado silencio que los había envuelto e hizo que Karen se estremeciera de pies a cabeza.
–No estaba llorando –se apresuró a negar, retomando el libro y contemplando, sin ver, la cubierta–. Estoy resfriada –se sonó la nariz en un intento de ilustrar el comentario.
–Estaba llorando –insistió Gray dedicándole una acerada mirada–. ¿Acaso no me cree capaz de adivinar cuando una mujer ha estado llorando?
–No lo sé. No sé nada de usted –ella parpadeó con tristeza y contempló las pálidas y heladas manos que sujetaban el libro invadida por una punzada de angustia. ¿Por qué había tenido que aparecer? Había un viejo dicho según el cual «mal de muchos, consuelo de tontos», pero en aquellos momentos ella solo deseaba que la dejara sola con su desdicha.
–Es que no quiero que sepa nada de mí –Gray sacudió la cabeza como si estuviera despejando su mente de algún pensamiento inquietante y la miró fijamente.
Karen se retrajo aún más en sí misma y desvió la mirada nuevamente hacia el libro. Había perdido toda esperanza de leer, no mientras el sombrío casero ocupara todo el espacio.
–Seguramente pensará que es injusto –continuó él–. Es evidente que he invadido su paz y tranquilidad y que está disgustada.
–Si necesita hablar… si necesita que alguien le escuche sin hacer juicios ni comentarios, puedo hacerlo –contestó ella tímidamente con el corazón acelerado ante la incertidumbre.
–De acuerdo –asintió Gray–. Muy bien. Hablaré –respiró hondo y repasó sus pensamientos–. Mi padre vivió en esta casa durante cinco años antes de morir –dejó de caminar y la miró con expresión atormentada–. Nunca me permitió arreglar nada. Le gustaba todo tal y como estaba. Decía que no quería mi dinero. Estaba enfadado conmigo porque no me quedé a trabajar en la granja. Antes había sido la granja de su padre y antes de su abuelo. No comprendía que los tiempos hubieran cambiado. Yo no llevaba la tierra en la sangre, tenía otros sueños. Además, un hombre apenas podría ganarse la vida trabajando la tierra hoy en día, no cuando los supermercados prefieren traer frutas y verduras de Perú antes que comprarlas a los productores locales.
Durante un instante su expresión fue de desprecio.
–Mi padre me preguntó en una ocasión qué había conseguido con mi refinada educación y mi inteligencia. Según él, mi único logro había consistido en alejarme de este lugar, de mi casa –hizo una pausa como si sopesara lo acertado o no de continuar con la historia–. A él no le impresionaba que hubiera hecho fortuna en la Bolsa y me preguntó cuánto dinero necesitaba un hombre para ser útil en la vida. Desde entonces he estado reflexionando sobre su pregunta. No estoy seguro de la utilidad, pero al final encontré algo que hacer con mi vida que me proporcionó todavía más placer que ganar dinero. Descubrí que adoraba pintar y, quién lo iba a decir, resultó que tenía talento para la pintura. Mi deseo de desarrollar ese talento en mi tierra hizo que al final regresara aquí, aunque demasiado tarde para que Paddy y yo nos reconciliásemos. Estaba demasiado amargado y lleno de resentimiento por lo que había perdido y, tres meses después, murió a causa de la bebida. Lo encontré muerto en la playa una mañana con media botella de whisky en el bolsillo. Se había aplastado la cabeza contra una roca.
Una solitaria lágrima cayó sobre la portada del libro de Karen. La desolación de Gray se había fundido con la suya propia contribuyendo entre ambas a abrir las compuertas de un dique que intentaba mantener cerrado. Era demasiado duro para poderlo soportar.
–Lo siento.
–No necesito que sienta lástima por mí. Lo que sucedió fue todo producto de mi egoísmo. ¡Maldita sea! –se alisó los cabellos empapados por la lluvia–. No sé por qué se lo estoy contando. Nunca he creído en las bondades para el alma de la confesión. Supongo que ha sido un momento de locura transitoria.
–A veces ayuda hablar.
–¿En serio? Yo no estoy tan seguro. Pero entiendo que para un hombre pueda resultar tentador confiarse a usted. Esa voz tan dulce y tranquila podría aliviar el dolor… al menos durante un tiempo. Aunque no es eso lo que busco –concluyó Gray con sarcasmo.
–Créame, no soy ninguna experta en curar el dolor de los demás, y jamás fingiría serlo.
–Entonces estamos a la par, ¿verdad? porque yo no busco la curación. De manera que no cometa el error de pensar que vine por ese motivo –lanzándole una breve mirada de advertencia, Gray O’Connell se encaminó hacia la puerta y descolgó bruscamente la cazadora aún empapada.
–Quizás… quizás le apetecería tomar una taza de té conmigo –ignorando el insulto, Karen se puso en pie y sonrió inconscientemente cautivadora.
La expresión de salvaje deseo que vio en los ojos grises la dejó petrificada. En su interior prendió una llama que invadió su cuerpo y tiñó de rojo sus mejillas.
–No necesito té, señorita Ford. Y algo me dice que no es la clase de mujer dispuesta a ofrecerme lo que necesito ahora mismo.
No había necesidad de explicarlo. La fuerza del deseo era palpable como una tormenta a punto de estallar.
–Y por cierto, puede quedarse aquí todo el tiempo que desee –Gray se puso la cazadora y abrió la puerta con desmesurada fuerza–. Puede quedarse o marcharse… Me da igual.
Agarrándose a la puerta, Karen lo vio marchar bajo la lluvia con la cabeza agachada como un hombre cuyos hombros cargaran con el peso del mundo. Espantada, descubrió en sí misma el deseo de hacer que se quedara y el corazón empezó a galopar salvajemente. Al parecer su casero no era el único en haber sucumbido a la locura transitoria. Era inquietante pensar en cómo la mirada de deseo había conseguido excitarla. O quizás fuera que había pasado mucho tiempo desde que un hombre la había mirado con deseo.
Tras la muerte de Ryan había decidido que jamás volvería a desear o necesitar a un hombre. Y lo increíble era que alguien como Gray O’Connell la deseara, especialmente en un estado tan poco atractivo. Sus cabellos, habitualmente brillantes y sedosos habían perdido el lustre, y el catarro le hacía parecer una huerfanita famélica que necesitaba ser arropada en la cama con una botella de agua caliente y un tazón de caldo.
Sintió el calor en el cuerpo al recordar la afirmación de Gray de que no era la clase de mujer que pudiera ofrecerle lo que él necesitaba. ¿Cómo podía saberlo? Pasar una tras otra noche fría y solitaria, sufriendo en la cama, era capaz de hacer enloquecer a cualquiera.
Karen se quedó sin respiración al ser consciente de haber contemplado tal cosa con un extraño, sobre todo cuando minutos antes había estado llorando por Ryan. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella mientras cerraba los ojos. Gray O’Connell buscaba un puerto donde guarecerse de la tormenta. Y quizás, ella también. El hombre al que amaba y con el que se había casado se había marchado para siempre.
Al menos el sombrío casero le permitía quedarse, aunque le hubiera comunicado su decisión como quien arroja unas migajas. No había realmente motivos para sentirse tan ridículamente agradecida, pero lo estaba.
El sábado, Karen hizo una visita más prolongada a la ciudad. Animada por la decisión de su casero, decidió celebrarlo comprando algunas cosas para decorar la cabaña. Al marcharse, las dejaría para quien llegara después que ella.
Con esa idea en mente, recorrió las calles y callejuelas entrando y saliendo de acogedoras tiendas y librerías, probando texturas, aromas y colores, y comprando algunas cosas.
La mayor parte del tiempo estuvo acompañada por la agradable música irlandesa que surgía de muchos de los pubs ante los que pasaba. Esa música siempre la conmovía, haciéndole sentirse feliz y triste al mismo tiempo. Feliz por la alegría que generaba en ella y triste porque seguramente había abandonado esa vida para siempre. Aun así, los dedos que se enroscaban alrededor del bolso ardían en deseos de tocar una guitarra y, durante un instante, tuvo una visión del instrumento escondido bajo su cama.
Desterrando el pensamiento, entró en una cafetería para tomar un café con un bollo, contenta de estar entre extraños que le permitían disfrutar del refrigerio en paz.
Cuando salió nuevamente a la calle, la luz empezaba a declinar y la gente se dirigía a sus hogares. Siguiendo un impulso, entró en la librería que había enfrente de la cafetería y compró un librito que le había ofrecido no poco consuelo en los meses que siguieron a la muerte de Ryan y que, desafortunadamente, se había dejado en Gran Bretaña. Por último se encaminó hacia el coche aparcado.
Karen destapó la cacerola que desprendía un delicioso aroma a cordero y hierbas aromáticas y su estómago empezó a rugir. El día de compras le había abierto el apetito y se alegró de haber dejado la cena preparada la noche anterior.
Las velas aromáticas encendidas por el diminuto salón lo impregnaban todo del aroma de sándalo, almizcle y vainilla creando un ambiente cálido, balsámico y relajante. Había decidido cuidarse más, no solo comiendo saludablemente y haciendo ejercicio con regularidad, sino también relajándose.
La vida con Ryan había sido maravillosa, pero los dos últimos años antes de su muerte habían estado repletos de compromisos, dejándoles muy poco tiempo para ellos mismos. Viajar por todo el país le había pasado factura y Karen se había prometido dedicarse algún día a ella misma. Y ese día parecía haber llegado.
La atmósfera de la cabaña resultaba extrañamente evocadora y despertó en ella recuerdos del pasado, de una vida más sencilla en la que la gente trabajaba la tierra y tenía que luchar para llegar a fin de mes. De una época en la que había habido mucho más sentimiento comunitario. Pero también flotaba en el ambiente cierta tristeza y melancolía.
No había podido quitarse de la cabeza la historia del padre de Gray O’Connell, Paddy. No le suponía ningún esfuerzo imaginarse a ese hombre viviendo allí solo sin más compañía que sus recuerdos y el whisky. Sin duda Paddy había echado de menos a su hijo al marcharse este a hacer fortuna y, sin duda, se había sentido orgulloso del éxito de ese hijo, aunque le habían faltado las palabras o el valor para decírselo.
Al final cada uno decidía cómo responder a los desafíos de la vida, pensó, y si Paddy había buscado el consuelo en la bebida, había sido por decisión propia, no por Gray.
Era muy diferente al dulce y amado Ryan. Recordó con ternura el talento de su marido para la comunicación y su habilidad para encontrar una palabra de ánimo para cualquiera que se mostrara abatido. En el negocio de la música no era normal encontrar un temperamento así y había tenido mucha suerte de poder compartir su vida con él, aunque hubiera sido solo durante un brevísimo tiempo.
Emitió un prolongado suspiro y se sintió mejor al ver los impresionantes resultados de sus esfuerzos por hacer fuego aquella noche. Las llamas chisporroteaban altas y feroces creando un ambiente cálido y acogedor. Al fondo, de la radio portátil surgían sonidos amortiguados de conversaciones y risas y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente en paz, o al menos sin echar nada de menos, ni siquiera la compañía de otro.
Su mirada recorrió la estancia con satisfacción. Los tres pequeños grabados que había comprado, de sendas cabañas tradicionales de piedra sobre un paisaje verde esmeralda, estaban cuidadosamente dispuestos sobre la chimenea. En un sencillo, aunque elegante, jarrón de cristal que había adquirido en una chamarilería había metido un ramo de rosas rojas y de color crema cuyo evocador aroma se mezclaba con las velas aromáticas. Quizás no fueran más que pequeñas e insignificantes cosas, pero le producían un inmenso placer.
Se alisó los recién lavados cabellos con la mano y echó una ojeada a los vaqueros desteñidos y el jersey rojo que llevaba puesto. Ambas prendas se habían deteriorado tras numerosos lavados, pero habían adquirido la amable consistencia del viejo amigo. Tras la muerte de Ryan no le quedaban muchos viejos amigos. Era curioso cómo la pérdida de un ser querido o bien unía a las personas o las separaba.
Desterrando la idea, se preguntó si no debería ponerse algo más femenino, haciendo una concesión a su nuevo sentimiento de optimismo. En el armario guardaba dos bonitos vestidos de algodón de la India uno de color verde con terciopelo rojo y otro de un espléndido color morado. Quizás podría ponerse uno para resaltar todo lo bueno que había hecho por ella misma ese día.