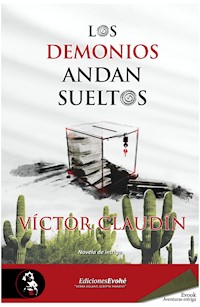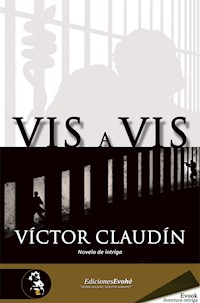
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Evohé
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
1983, España, en pleno nacimiento de los GAL. Un romance entre un camello que canta en pubs y una joven que, a los pocos días, es detenida acusada de ser una etarra. Pero la cárcel de Yeserías no es impedimento para que su relación crezca y se afiance, pese a que una sea la hermana de un dirigente de ETA, responsable del comando Arana, y a que Gerardo, el camello, se convierta en el centro de la diana de un violento policía, como instrumento para llegar a lo más recóndito de la organización terrorista. En Vis a vis, lo que comienza siendo una historia de amor termina convertido en un thriller agobiante, no dejando en ningún momento de mantener la tensión del relato policial y de acción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VIS A VIS
Víctor Claudín
A Concha y Claudio, por regalarme un pasado feliz,
Alicia, por mostrarme siempre la mirada más dulce del presente,
Ana y Guillermo, por invitarme a un futuro que merece ser vivido.
A mi socio y amigo Pedro Sahuquillo, y a mi amiga Lola, por ser los primeros lectores de esta novela.
A Alfons Cervera, porque le quiero y porque le debo muchas
dedicatorias.
También a mi hijo Daniel, por supuesto.
Recuerdo aquella noche de hace diez años en que excitado
por el relativo triunfo deVis a Vis, llamé a Chus desde Torrevieja. A ella, a mi compañera, que siempre está a mi lado.
Y a los que luchan por la libertad en todas las circunstancias
de su vida.
UNO
Una noche lluviosa me atacaron unos bastardos en el portal de mi casa.
Presagié la tormenta que ocultaba el silencio según abría, y ya dentro supe que la oscuridad estaba electrificada. No tuve tiempo de pulsar la llave de la luz por culpa de un primer golpe que se me clavó en la boca del estómago. El segundo me alcanzó el mentón desde abajo. Para entonces había perdido ya la atención por la luz, por el portal, por la tormenta, por llegar a casa, incluso por escapar del miedo. Mientras un foco me convertía en protagonista pelele de la secuencia.
Llevaba tanto tiempo esperando una agresión que su llegada no me sorprendió. Era el puto destino que las circunstancias habían forjado. El ataque no podía suceder de otra manera sino bosquejado por la nocturnidad, la alevosía y la miseria. Tras bambalinas se escondía aquel tipo convertido en mi guardián barriobajero, en el miserable ángel negro que me había elegido como instrumento para saciar su venganza. Era precisamente su voluntad la que dictaba a los mercenarios, incluso el ensañamiento con que trataban mi cuerpo.
Los dos puños reafirmaron repetidamente su puntería, haciendo blanco de manera sincronizada, propia de profesionales de la pegada.
De los tres que eran, el que no se ocupaba directamente en la tarea devastadora, me deslumbraba con la linterna. La luz iba y venía según mi cara encajaba impactos a izquierda y derecha, arriba y abajo. Me alcanzaban desde todos los puntos del universo. Derribado en el suelo, pasé a recibir puntapiés con botas militares que se hundían en la carne. Al poco rato mi cuerpo empezó a estar seriamente maltrecho por el vapuleo. Retumbaban en mi cabeza chasquidos metálicos y rudos roces, amén de una retahíla de obscenos insultos inmisericordes.
El foco, a escasos centímetros del rostro ensangrentado, me señalaba como centro de la diana. Era verídico lo que sucedía porque sentía en la piel cada sacudida. Yo era la figura estelar de un estreno para el que solo había ensayado por mi capacidad para temer el futuro.
El cabrón encargado de la iluminación dictaminó una tregua. Los otros soltaron como propina una andanada que acertó tan de lleno como las anteriores. Juro que fue la más dolorosa por caer sobre terreno sembrado.
Conseguí articular un «¿Qué queréis de mí?» balbuciente al que la voz de mando respondió con un paternalista «No te portas como corresponde» que me hubiera hecho reír de no tener la lengua excepcionalmente abultada en una boca llena de sangre. Luego añadió que, de no obedecer, las amenazas de Ruiz se cumplirían en cualquier momento. «¿Qué quiere, coño?». «Que se la mames, no te jode el rojo este de mierda».
El señor Ruiz. Ruiz, el comisario. Efectivamente no podía ser otro. No necesitaba confirmación, pero el sonido de su nombre me trastornó: el comisario Ruiz, todo un mal nacido señor hijo de puta de los grandísimos.
Escuché una última frase que parecía conceder resquicio a la esperanza, y me agarré a ella con todas las fuerzas, echando amarras a cada una de las palabras que la componían, aun la debilidad, el dolor y la impotencia. Hasta que el dueño de la linterna me aproximó a su rostro malencarado agarrándome por la ropa, para repetirme entre escupitajos el anuncio de lo que sucedería si yo no me portaba según exigía el guión. Sin esperar una declaración de buenas intenciones, me devolvió bruscamente contra el suelo. Automáticamente los otros secuaces se abalanzaron contra mí para renovar los golpes durante una última embestida bárbara.
Quedé masacrado, amparado por los retorcidos lamentos que se me escapaban, según los agresores se convertían en sombras huidizas que abrían impetuosamente la puerta de la calle y salían al exterior. El portazo me devolvió a una oscuridad reconfortante porque ya no escondía peligro. Negrura amniótica que cobijó la postura fetal adoptada por la presión de las punzadas de dolor.
Me tuve que conformar con la fortuna de que esos animales no prolongaran la sesión en una reincidencia letal.
Pasé un par de minutos tan quieto que no recuerdo si respiré. Al cabo reuní el suficiente arrojo como para incorporarme y encender la luz de la escalera. Lastimado y temblando, sin poder evitar los quejidos, hecho una pura mierda, me arrastré agarrado a la parte baja del pasamano. Escupí sobre el tercer peldaño un «¡Cerdo policía!» acompañado de un importante coágulo de sangre.
El resto de los escalones hasta el segundo piso los repté con voluntad superviviente. Cuando alcancé el descansillo y logré hacerme con la llave de mi casa, la cara se me iluminó con una ráfaga de alivio. Sin embargo, el temblor de las manos, que rememoraban la escena reciente, dificultó la operación de introducirla en la cerradura.
De lo que no tengo duda es de que entré en el piso recordando el día de mayo de mil novecientos ochenta y tres, cuando conocí a Ainhoa. Fecha convertida en inicio de un entramado tormentoso y verdugo. Un encuentro que provocó una historia sentimental que, poco después, devino en travesía sin lógica. En un callejón de paredes enladrilladas y sucias, donde estoy a punto de estrellarme, al descubrir, demasiado tarde, que el vehículo en el que circulo a gran velocidad tiene rotos los frenos.
Tambien recuerdo que durante aquel rato no hice más que maldecir al mundo.
A esta altura del camino es inútil preguntarme por qué estoy aterido de confusión y miedo. Resulta obvio. Aguardo sin remedio que cualquiera de mis movimientos, como bajar por las escalerillas del metro, comprarme un paquete de Ducados en el estanco, tomar unas cañas con los amigos o pasar una tras una las papelinas de coca preparadas en casa, ligar con una tía, incluso darme una ducha en el cuarto de baño o poner la televisión del salón, bien pueda ser el último de mis actos.
Lo dramáticamente cierto es que solo puedo esperar, encaramado a la desesperación de lo inexplicable. Esperar pensando en mi Ainhoa, en mi amada Ainhoa, a quien deseo absuelta. Una Ainhoa que no dejo de soñar, aunque apenas la haya tenido a lo largo del año casi entero de vaivenes y zozobras que llevamos soportando. Por mucho que ella sea, también, el origen de mis angustias.
El sabor salado de la sangre me llegaba desde las narices y de la propia boca, visiblemente hinchada, manchándome la ropa. Tampoco veía con claridad, porque el ojo derecho se había escondido tras el grosero abultamiento del párpado nacido a marchas forzadas. En la ceja del otro tenía una brecha de la que aún manaba un hilillo de sangre. Por el torso, una vez que logré desembarazarme de la camisa desgarrada, se repartían moratones que me taladraban nada más tocarlos. El agua fría fue a la vez consuelo y martirio, pero sobre todo sirvió para espabilarme. Me curé como pude, bañando las heridas con agua y mercromina, y protegiendo luego algunas con tiritas. El ojo derecho seguía destacándose inclemente.
Esos cabrones me habían apaleado de lo lindo.
Un año menos un mes. Los días, las semanas, los meses pasaron despacio al principio, remoloneando como obligaba la lejanía de unos sueños amantes. Luego, ahora, todo se ha precipitado de manera descontrolada.
Sabiendo que «ya estoy muerto», como dije sin que tales palabras se atrevieran a remontar la barrera de mis dientes ensangrentados, me recosté en el sofá soportando el martilleo que la cabeza recibía desde numerosas zonas de conflicto. Lo que más me dolía era el miedo que no cejaba. Y la impotencia. Me dormí a las seis de la madrugada, agotado pero sin sueño, con la mesa camilla manchada por restos de una coca usada como anestésico, Batiatto sonando en el aparato de música, el ambiente atestado de pesadumbre, una botella de whisky irlandés vacía a los pies del sillón orejero, todas las persianas bajadas para impedir la entrada de la claridad desatada en el exterior y las colillas de mil cigarrillos negros desbordándose de tres ceniceros repartidos por la estancia. Caí inconsciente sintiendo cómo me arrebolaba un sabor agridulce, tal que si la muerte me estuviera rezumando por la boca, del mismo modo que la sangre se me había desbocado por las heridas cosechadas.
Un vómito negro.
No tengo capacidad ni motivo para el arrepentimiento. Ha sucedido por enamorarme. Parece llegada la hora de saldar un estipendio que no tengo más alternativa que asumir, por mucho que sea una deuda improbable, una obligación que no me corresponde.
Hasta aquella noche fue tiempo de furia amante, de controversias, de peripecias bordeando pozos negros, de emociones encontradas, de tropiezos, de situaciones difíciles. Para luego irse sedimentando solo el acojone, las amenazas, la incongruencia, la persecución, el aislamiento, la inminente muerte pregonada. El absurdo. Once meses llenos de vida, pasión y miedo, a partir de la noche de mayo en que ni Dios hubiera sido capaz de agorar lo que estaba por llegar: la locura.
Pueden liquidarme hoy o mañana, en la cama o en el colmado. Porque de ninguna manera puedo satisfacer lo que el comisario Ruiz me exige. Ni lograr la confianza y el perdón de los otros.
Con el resquemor de que apenas queda opción de estar con Ainhoa, marchita mi gran ilusión antes de haberse cumplido, vuelvo a ovillarme en un sueño predispuesto a romperse, mecido por una esperanza extremadamente frágil.
El capullo esperaría el informe acodado en la barra de su puticlub preferido, manejado gracias a la amenaza de su privilegio. Conociendo del mierda del policía lo que conozco, le imaginé recibiendo a su esbirro con un cortés saludo y un seco «¿Cómo fue?». Le interrogaría sobre lo dicho por el condenado, que era yo, y sobre cómo se había desenvuelto la operación contra mí, que soy el condenado. Le respondería algo así como que «Te agradece tus atenciones, no te jode». Seguro que al muy hijo de puta sobre todo le importaría saber, entre coñac y coñac, cómo había recibido yo el mensaje.
Ruiz es cliente asiduo de ese garito de la calle Ballesta, donde a mí mismo me ha conducido un par de veces para dárselas de hombre de mundo y demostrar que era respetado en todos los rincones de la ciudad. Las chicas del local no le perderían de vista, aunque ya alguna habría sido desairada por Ruiz, tenso por la tardanza de su colaborador y cargadas sus pituitarias por el perfume a rosas marchitas esparcido por el local.
Antes de manifestar su inquietud, Marcos le tranquilizaría asegurándole que ni siquiera, refiriéndose a mí, había perdido el conocimiento; que todo se había desarrollado con corrección, que con una simple ducha «el objetivo», es decir: otra vez yo, estaría como nuevo. Abundando en que, de todos modos, habían repartido hostias hasta para mi sombra.
Ruiz acababa de imprimir una nueva fase a nuestras relaciones. Por mucho que hasta sus colaboradores más cercanos tuvieran dificultades en comprenderla. Su repetida explicación era que me había follado a «la puta esa», lo que quería decir que yo no era trigo limpio porque nadie en su sano juicio haría una porquería parecida.
Sin dejar de mirar a las chicas, Marcos daría la impresión de no entender del todo la desazón que notaba en el comisario. Sin embargo no buscaba entrometerse. Seguro que, para él, Ruiz era todo un ejemplo a imitar, abrigando hacia su persona respeto y admiración.
Comisario Ruiz: cuarenta y nueve años de edad, calvo, con bigotito, rechoncho, grandote aunque sin ser corpulento, porte altivo, chulo o digno según quien tuviera delante. La historia parece ir en su contra, o él a contracorriente del curso histórico, por eso se queja permanentemente de que lo de Tejero no funcionara según lo previsto. Porque es un redomado fascista.
A Ruiz le deben interesar las niñas, las putas más jóvenes que son las que menos se parecen a mujeres de verdad. Seguro que las prefiere sin estar terminadas, las que no tienen pechos formados del todo, las que son lampiñasparecen vírgenes, las inocentes, impúberes todavía, las que ni siquiera huelen. Pero Marcos no comentaría las rarezas de su jefe porque interesarse por sus gustos sexuales equivalía a penetrar territorios íntimos poco claros y rotundamente ambiguos donde terminar despedazado. A Marcos se le irían los ojos hacía el montón de chochitos desde donde le llegaba el sordo rumor de la mancebía. Una chiquita pintarrajeada para disimular sus doce o trece años se acercaría lasciva a Ruiz para conducirle una mano hasta sus tetillas sin definir, decidida a ocuparse en la próxima media hora. El Sr. Ruiz la trataría con desdén grosero, traspasándosela a su lacayo siempre que se comprometiera a follársela bien y a metérsela por el culo. Estoy convencido de que a Ruiz lo que más le gusta es metérsela por el culo a las niñas que aún no tienen tetas y que parecen chicos.
Dejaría a Marcos camino de la pensión contigüa y subiría por la calle Ballesta y luego bajaría por la de Romanos hasta la Gran Vía. Los relojes iban a marcar en pocos minutos las tres de la madrugada. Tendría ganas de pasear, le agradaba el frescor que había dejado la lluvia en esa primavera caliente, pero el ambiente de la importante arteria madrileña le fastidiaba. Le dolía que se expusieran en plena calle, a los ojos de todos, putas y maricones, emigrantes y camellos pobres, travestís y carteristas, anarquistas, comunistas y masones. Le dolía España. Sobre todo le dolía lo que estaba fuera de control.
Estaría desasosegado. Desde su traslado se sentía fuera de juego, a pesar de que seguía contando con la colaboración de un pequeño grupo cada vez que decidía intervenir, porque aún eran muchos los que estaban dispuestos a jugarse el tipo por una España Grande y Libre, por la España Eterna que quiso el Caudillo. Sin embargo carecía de la cobertura con que contó mientras estuvo bien situado en el Cuerpo y por eso cumplía cada capricho con urgencia. Las cosas se le habían torcido y el riesgo era mayor. Por estar identificado con su España, él también peligraba.
No le apetecería encaminarse a casa. No le esperaba nadie. Estaría tentado de acercarse a su despacho privado, pero tampoco le atraería la idea. A la altura de la Telefónica se daría media vuelta y volvería sobre sus pasos hasta bajar por la calle Ballesta y entrar de nuevo en el antro.
No le resultaría peor que meneársela en el sofá de su destartalado cuarto.
DOS
De cine.
Llegué según era habitual en mí: con más de media hora de retraso respecto a la hora en que estaba anunciada la actuación. En la barra estaba Pedro, controlando, fumando plácido su pipa, sin preocuparse por la demora ni expresarme el menor reproche. Eternamente cordial y afable, me consiguió el primer pelotazo de la noche. Ella estaba en el taburete de al lado, observándome. Para saludarla me escudé en la tímida sonrisa que me dirigió, entonces amplió su gesto. Le pedí que no se fuera porque necesitaba decirle algo, pero que tenía que cantar. Entonces dijo que de allí solo se movería para ir al servicio, y los dos coincidimos en una carcajada cómplice.
Recordé que al menos la había visto en dos ocasiones en el plazo de una semana. Pero no me había fijado hasta ese instante en lo linda que era.
En el camino de seis o siete mesas desde la barra, donde la dejé expectante, hasta la tarima donde me esperaba una silla de enea, el micro y el cable para la guitarra, despaché con cuatro personas que me reclamaron sus pedidos. Emplacé su urgencia para luego con palabras de consuelo.
Interpreté con vigor renovado, con la prisa de volver a estar junto a esa chica, con toda el alma empeñada en prenderla. Incluso me atreví con dos temas que todavía estaban en proceso de elaboración, teniendo las letras delante al estrenarlas. Lograron una gran acogida.
No hizo falta que me presentara. Ella se llamaba Rosa y me tenía encandilado.
Hay noches en las que las situaciones se suceden construyendo un cúmulo de despropósitos. La chica que te gusta acaba yéndose con otro después de haberte dejado claro que le importas un pimiento; la última copa se te engancha al estómago y lo ingerido se desboca cuando estabas haciéndote en el váter una raya que pierdes en el incidente; al ir hacia casa la policía te retiene en una esquina para averiguar si llevas droga o alguna arma blanca; cuando tratas de introducir la llave en la cerradura, alguien te llama para decirte que tu pedido se retrasa una semana; terminas masturbándote en el sofá sin tener ninguna imagen fija en la cabeza que de verdad anheles.
También hay noches en las que todo funciona como uno desea, discurriendo con naturalidad, sin esfuerzo. Aquella en la que crucé mis primeras frases con Rosa fue de lujo.
Nos habíamos tocado las manos, la rodilla, las mejillas, hasta nuestros labios se habían rozado, nos habíamos murmurado en los oídos. Y al levantarnos al unísono y dentro de la misma baldosa, nuestras bocas se fundieron en un maravilloso beso. Estuvimos varios minutos entrelazados, intercambiando saliva; de verdad: varios minutos. Tantos que se hizo un semicírculo de amigos que rompió en aplausos cuando nos separamos por falta de aire. Hacía tiempo que no pasaba tanta vergüenza, pero tampoco tanta, porque me sentía a gusto con esa chica, con Rosa, aquel abrazo fue el fruto natural de una atracción recíproca. Una mujer de la que no sabía nada, pero que estaba dispuesta a no soltarme esa noche, ni yo a despistarla.
Una noche mágica.
Cuando la claridad del nuevo día abría una renovada época de mi vida, mi dicha escondía un sombrío cariz que no tardaría en estremecerme.
Lo de Alicia aun era un recuerdo incómodo, a un mes de nuestra despedida, pero la presencia de Rosa en mi vida terminó por borrarla del mapa para siempre.
Querernos nos quisimos en esos tres años y siete meses en los que habíamos convivido como un matrimonio, aún la manifiesta frustración de no haber logrado el hijo que los dos anhelamos desde los orígenes. El tráfico me mantenía frecuentemente al margen de la cordialidad, tanto en lo referente a la convivencia como a la práctica recíproca de ejercicios amatorios. Aparte de que Alicia no aceptase de buen gusto tanta droga en casa sino con un avergonzado y callado poso de amargura y desprecio. Alicia no era capaz de confesarme su deseo de que me alejara de semejantes prácticas que, para colmo, me forzaban a continuos trasnoches turbios.
Su disgusto se lo tragaba en silencio, como mujer supeditada a los designios del hombre. Si en un principio aceptó con buen talante mis hábitos viciosos, incluso compartiéndolos con gozo, al cabo de un tiempo se hastió del forzoso recurso a la coca para divertirnos o simplemente comunicarnos, haciéndose huraña y rencorosa con lo que nos distanciaba.
La normalidad quedó atrás muy pronto. No tengo más remedio que reconocer que la noche y sus círculos viciosos me emputecieron. El incremento de mi dedicación clandestina me internó cada vez más en la vorágine de una atmósfera sin preguntas ni ambiciones.
También los celos nos jugaron malas pasadas, porque la noche es una hechicera nata y yo prefería abandonarme a los engañosos escarceos provocados por su embrujo que volver a la cama donde me esperaba una Alicia de pies fríos nada ignorante de mis aventuras. Cuando una relación se estanca son saludables los incidentes que provocan enfrentamientos. Alicia se conformaba pensando así cuando, en cada uno de ellos, escogía conservarme frente al vislumbre de una separación, desechada como noticia aún más dolorosa que el infeliz presente. Ella no cambiaba la puta soledad por saberme en otros brazos. Fue cuestión de habituarse. Eso sí, se envolvió en una laxitud sufriente, tragándose la desgracia, choque tras choque, aparentemente efímeros pero acumulativos, confiando cabizbaja y afligida en que el mundo cambiara o, al menos, yo le concediera un beso sincero y un día me la llevara en brazos a la cama.
Querernos puede que nos quisiéramos, pero desde luego al final nos tratábamos sin ternura, que es el termómetro del sinsentido de una relación amante.
Estuvimos dos días enteros metidos en casa, descubriéndonos, recorriéndonos los cuerpos, gozando, bajando a la calle exclusivamente para alimentarnos. Reconozco que fue un emocionante y cegador remolino de pasión, pero igualmente latía el convencimiento de que ella era la mujer que esperaba encontrar para compartir mi existencia. No podía ser de otra manera, nos habían parido el uno para el otro. La sensación era la de estar plenamente entregados, sin reticencias ni disimulos.
Al tercer día ella desapareció varias horas, me tuve que conformar con una excusa ambigua, una tarea indefinida que tenía que cumplir. Entonces me sorprendí reconociendo que no sabía quién era ni lo que hacía. Rosa era de Santander. Llevaba un mes en Madrid para gestionar papeles y contactos para abrir un hotel rural cerca de Santillana del Mar, esa era toda la información que tenía de ella. Pero no me importó, no tenía derecho a inmiscuirme en aquello que ella no quisiera darme, aceptarlo era indispensable para que no fuera una aventura de primavera. Yo tenía actuación por la noche y quedamos en el local. Pensaba acercarme con tiempo porque estaba obligado a pasar también algunas papelinas.
Tanto Pedro como Carlos y Javier, que habían acudido avisados de que algo especial me pasaba, recibieron mi llegada con bromas, con indirectas sobre mi felicidad. A escondidas de Pedro, me metí en el servicio con mis amigos para invitarles a una raya y celebrar así mi enamoramiento.
Cuando llegó Rosa, la presenté con aire casi petulante, desde luego vanidoso. Estaba radiante, preciosa, y yo mismo me perdonaba estar convencido de que era mía. Nos hicieron corro porque todos buscaban radiografiarla de cerca y relacionarla conmigo. La dejé con ellos, no sin cierto resquemor, pero mis obligaciones me reclamaban.
Mi actuación resultó aún más vibrante que la última. Sin dejar de regalarle todas las canciones con una mirada entregada.
Nuestra escapada del local fue triunfal; yo, henchido de orgullo y satisfacción, llevando por la cintura a Rosa, riendo sin parar.
Así una semana entera en que mi cuerpo latía de asombro enamorado y no solo de la sangre que corría aceleradamente por mis venas. Todo lo que me rodeaba era bello. Ella era una muñeca deliciosa que había nacido para hacerme feliz. Incluso me olvidé de la coca, solo acudía a mi compromiso de actuar en el local de Pedro, donde nos descubrimos un martes, y adonde ella me acompañó el jueves y el martes siguiente.
Sucedió el miércoles por la mañana, a punto de terminar mayo.
Rosa había bajado a la calle a comprar algo de fruta, y yo la esperaba asomado al balcón que daba a la plaza. Llevaba ya un rato fuera y recuerdo que mi atención estaba fija en el deambular de un cartón de vino entre cuatro borrachos que gritaban en medio de grandes aspavientos, cada uno manteniendo un discurso independiente del de los demás, sin que en ningún momento alguno de ellos contestara a otro. Me atraían los mundos marginales, probablemente porque yo mismo pertenecía a uno de ellos, manteniéndome algo fuera de las reglas de la respetabilidad y del «como debe ser». Me fijaba en su desprecio a lo que sucedía a su alrededor, ellos estaban lejos, manejándose a su aire, en ese universo que tenía previsto su precipitado descenso al infierno, que ya rozaban con sus toses, sus lepras, su mirada acuosa y su flojera de vivir. Desde allí arriba los miraba pero evitaba juzgarlos porque sabía que cada uno tenía derecho a elegir la salida que más le convenía para sobrevivir, o malmorir.
Así esperaba que apareciese Rosa, mi Rosa, mi niña bonita.
Efectivamente: surgió de la esquina que la Corredera hacía con la plaza, con dos bolsas bien repletas.
La escena se desarrolló con un vértigo que me dejó helado.
Cuando cruzaba al interior de la plaza, se le interpusieron dos individuos que la impidieron avanzar. Naturalmente no pude entender lo que le dijeron, pero de repente Rosa tiró las bolsas al suelo y se giró tratando de escapar, pero otras dos parejas de tipos igual de trajeados que los anteriores, se habían situado de manera que le impedían la huida. La agarraron con una brusquedad que, en la distancia, me pareció violencia. Entonces yo grité, insulté desde el balcón, les decía a voces que la dejaran en paz. Cuando parecía que se la llevaban, me metí en la casa y bajé las escaleras saltando los tramos enteros. Salí a la calle con la desesperación clavada en el rostro y corrí hacía donde se suponía que iba el extraño grupo, pero dos de ellos me interrumpieron el paso.
«Déjenme, se llevan a mi chica». Me arrastraron en volandas hasta el portal, allí me pidieron el DNI identificándose como policías. «Pero ¿qué pasa? Es Rosa, no ha hecho nada». «Se llama Ainhoa, es una etarra». Fue una bofetada que me dejó sin aliento. No entendía, era un error, se habían equivocado, «¿Rosa etarra… Ainhoa…?», y lo voceaba, pero no me escuchaban porque la policía nunca escucha cuando cree tener la razón. No hice más que repetir que no era posible, que era Rosa, mi reina, que no había hecho nada. No sabía cómo explicarles que era mi amor, que era feliz con ella, que me encantaba hacerle el amor, que era Rosa, que nos habíamos prometido un futuro juntos. Que aquello que decían ellos era mentira, imposible.
Me escupieron que iba a tener que explicarles alguna cosa, fue cuando me di cuenta de que yo también estaba en un aprieto.
Cuando esperaba en un pasillo de la DGS regurgité mi miedo de años pasados. Pudo haber sido en ese mismo pasillo cuando esperé al par de interrogatorios al que fui sometido, patadas y hostias incluidas.
Conocí la prisión en el 72 por mi episódica militancia en las Juventudes Comunistas, compromiso contraído más por el ambiente de Villaverde, mi barrio de adolescente, que por convicciones ideológicas. Eran los últimos coletazos del franquismo y apuntarse a la lucha por la libertad tenía bastante de correría callejera, de desahogo para espíritus inconformistas, de ejercicio para todo ánimo rebelde. Apenas dos años antes de mi ingreso en la organización, con dieciséis, me erigí en jefe de una pandilla que organizaba dreas con otras bandas, sobre todo con la que manteníamos una rivalidad más directa, de Moratalaz. Me metía en peleas para conservar el liderazgo además de por el mero gusto.
Todo el grupo entró en bloque en la organización, estableciéndonos como célula cuyo responsable volví a ser yo. No dejamos las piedras, pero nuestros objetivos pasaron a ser lunas de bancos y demás símbolos capitalistas. Y los enfrentamientos con los grises no eran por necesidad de fuga ante pequeñas maldades, sino como consecuencia de un veloz aprendizaje marxista, impartido por la organización en tres seminarios con genérico temario. Nos familiarizamos igualmente con las maneras dictatoriales del sistema franquista, con la naturaleza y los recovecos de la represión. Además de con la lectura obligada de algunos textos elementales, sobre todo de Marx, Engels, Lenin o Gramsci, pero también, y pese a no caer tan en gracia, de Trotsky, Stalin, o incluso del mismísimo líder chino Mao Tsé Tung, igualmente reconfortantes.
En uno de los andenes del metro de Ópera me pasaron un paquete de propaganda metido en una bolsa de plástico que tenía que entregar, dos horas más tarde, en el mismo lugar. Me protegí en la inconclusa catedral de la Almudena, sentado en uno de los bancos y caminando nervioso sobre las tumbas de piedra empotradas en el suelo de los pasillos. En colaboración con otras células regamos de panfletos el Vicente Calderón recién construido. Nos distribuimos alrededor de la parte alta del campo y, al final, cuando los espectadores comenzaban a salir, abrimos a un tiempo los paquetes que llevábamos en bolsas de deporte y provocamos una lluvia de papeles subversivos de la que los policías no pudieron descubrir, ni por tanto detener, a ningún responsable. Nos salió cojonudamente. La campaña de solidaridad cuando las huelgas del Metro y de Barreiros. Las movilizaciones de Enseñanza Media en apoyo a la huelga de la Universidad originada en la Facultad de Medicina...
Permanentes reuniones clandestinas, saltos, citas de seguridad, responsabilidades diversas, aprendizaje de la cultura revolucionaria en asistencia a conferencias, cinefórums, conciertos. Para un domingo organizamos una capea por la zona de Colmenar Viejo, los autobuses salieron de varios puntos de Madrid. A la vuelta, algunos de los destinos estuvieron infectados de policías que se hincharon a detenciones. Yo tuve suerte. En Moncloa no apareció ni la social ni los grises. Y fue un día fantástico, sobre todo recuerdo el concierto de Elisa Serna y mi regreso con una chica que me ligué, y con quien me di el lote en la fila de atrás.
Dando un mitin en un instituto femenino de enseñanza media, mientras mis camaradas repartían octavillas que convocaban a una huelga y pintaban con spray frases en las paredes del bar, tuve mi primer contacto con la policía. Me dejaron marchar porque la coartada de que había ido allí para matricular a mi novia resultó convincente. Solo intentaron asustarme con consecuencias terribles para que me alejara, en el futuro, de cualquier conato de disturbio público, explicándome que solo los chicos que no tenían alma se metían en líos de esos.
La detención llegó en una acción que hicimos en Legazpi, el origen creo que residía en una subida de los autobuses. Colapsamos la glorieta, hicimos bajar a la gente de un par de autobuses que se encontrababn allí y comenzamos a zarandearlos con intención de volcarlos. No lo conseguimos, aunque si incendiamos uno de ellos con cócteles molotov. Al rato se produjo la desbandada cuando comenzaron los gritos ante la llegada de una policía que acordonó aquella ratonera. Hubo un montón de detenciones; uno de ellos fui yo.
Pero en esa nueva visita a las estancias de Sol no estaba seguro de mi papel. La situación del país había cambiado mucho desde aquellas otras fechas, España comenzaba a ser una democracia, al menos es lo que se respiraba. Y volvía a estar ¿retenido? en Sol por algo que tenía que ver con una chica de la que estaba enamorado y de la que aseguraban que era de ETA.
Estuvieron erca de dos horas preguntándome sobre los detalles que me relacionaban con Rosa-Ainhoa. No tenía nada que ocultar, así que les conté todo, pero me parece que no les sirvió de nada. Ellos sabían más, y seguramente más acertado que yo. No lo podía creer. Es verdad que yo tenía datos que ellos ignoraban, sobre cómo era el tacto de su piel, hasta dónde alcanzaba el brillo de sus ojos, cómo sabían sus besos, qué calidez eran capaz de trasmitir sus abrazos, cuáles eran los sentimientos que había provocado en mí. Ellos sabían que era un elemento peligroso, que estaba en Madrid para llevar a cabo una misión demoledora, sabían que fue colaboradora en al menos cinco atentados. ¡Imposible!
Me dejaron ir cuando se convencieron de que no podía aportarles nada y que nada tenía que ver con la organización terrorista, salvo las simpatías que tuve por ella mientras duró la dictadura franquista y sus inmediatas secuelas.
En casa me tiré en el sofá y me puse a llorar.
TRES
En la mañana del veintitrés de junio, el chiflido del despertador me sobresaltó a las diez en punto, descubriéndome con la cabeza ligeramente desvalida. Abrí los ojos con el regusto agrio de un sueño triste. Sin embargo, la noche anterior no había salido, ensayé el repertorio hasta pasadas las cuatro, alternando cada intento de encontrar el tono adecuado con un trago de whisky, y tan solo me había metido media docena de rayas. Una fiesta privada la mar de contenida porque al día siguiente tenía un bolo en el patio de la cárcel de Yeserías. Un bolo cuyo objetivo era ver a Ainhoa, estar con mi Rosa, localizar a mi amada. Más de un mes de seguirle la pista, de intentar acercarme a ella, de asimilar lo que sucedía. Pero no averigüé nada, salvo que la habían trasladado a prisión en espera de juicio, sin siquiera saber lo que le pedían, ni por qué. En ese tiempo prácticamente me había alimentado de coca, mis amigos estaban preocupados por mi abandono, por mi deterioro, por mi desinterés creciente ante la vida. Solo me alimentaba una obsesión: volver a tener a Ainhoa en mis brazos. Incluso habiendo estado en un par de ocasiones con Alicia, que no terminaba de romper conmigo, y que me seguía gustando, tenía que reconocerlo.
Actuaría con grupo: Carlos, a quien Alicia siempre tuvo por más desagradable y turbio, haría las veces de representante y segunda guitarra. Carlos se propuso tirarse a Alicia cuando vivíamos juntos, y lo intentaba aprovechando la menor flaqueza que reconocía en la mujer, porque en sus reglas morales no entraba como impedimento la amistad. Actuaba descaradamente y a estas alturas todavía no sé si lo ha logrado, si se lo montó con ella cuando nos separamos; de lo que me percaté cuando apareció Rosa es que le apetecía hacérselo con ella del mismo modo traidor, aunque de momento iba a resultar mucho más complicado, amén de que necesitara su aprobación. Javier se pondría a las percusiones, a él siempre le encontraba a mi disposición. Fue él, Javier, quien anunció en ese instante por el telefonillo que ya estaban abajo, con todo cargado en la furgoneta de Carlos.
Sigo recordando con meridiana nitidez aquella brillante mañana, barnizada con los fulgores misteriosos de ese veintitrés de junio, cuyo protagonista indiscutible era yo, un camello de poca monta que iba a tocar la guitarra y a cantar por veinte mil a las presas de Yeserías, para encontrarme de nuevo con esa mujer tras poco más de un mes de separación, por ese mundo infame que encarnaba la razón de la distancia. Ni siquiera estaba seguro de que ella pudiera presenciar el concierto, nuestro reencuentro estaba en manos del azar.
Envueltos por impresiones encontradas, traspasamos los tres el umbral del infierno legal, puerta con puerta de muchos vecinos de Delicias, forúnculo nacido en pleno ombligo madrileño. Súbitamente se hizo el frío por el desprecio, la tristeza por las preguntas burocráticas, lo gris por el papeleo y los registros, la angustia por el significado que encerraba el edificio. Tres sórdidos controles, tres: identificación, bultos y el «rastrillo» de personas consistente en su cacheo y la detección de metales. Dejábamos en el exterior la luz, el optimismo y una papelina que llevaba Carlos y que los tres casi nos pulimos antes de salir de la furgo. Nos habíamos planteado pasar algo de coca o de chocolate, pero la verdad es que nos cagamos y entramos limpios, con el pesar de que las presas habrían agradecido cualquier detalle en ese sentido.
Nuestra actuación no era la única. Se celebraba un aniversario relacionado con la heroica vida de la Guardia Civil, o similar, de ahí que mi amigo y cliente Luis Alcira, de instituciones penitenciarias, nos hubiera facilitado el contrato. Habían programado también a un grupo vocal compuesto por presas, y a otro de teatro profesional. Los actores que interpretaban una obra de Ionesco ya estaban en el escueto escenario montado en el alargado patio de la cárcel cuando Carlos, Javier y yo terminamos de cumplir los requisitos de seguridad. Las funcionarias nos indicaron que esperáramos y que, si queríamos, podíamos sentarnos entre el público.
El público: un montón de pálidas mujeres desbravadas.
Las presas habían aparecido cuando el montaje se halló dispuesto, en hilera divertida y expectante. Primero las comunes y, tras una pausa, un puñado de políticas, es decir, de ETA y GRAPO, producto el primero, según Javier, «de un conflicto en Euskadi que no se quiere encontrar la manera de resolver» y, el segundo, para Carlos, «consecuencia dogmática de otra secta que también tiene en la violencia armada su única razón de ser». Ambos, «eslabones perdidos de una cadena rota por el gracioso advenimiento de la Democracia»,síntesis mía que logró que los tres riéramos con ganas.
En lo alto, guardias civiles armados escudriñaban cada movimiento para que no se produjera ninguno al margen de lo consentido. A pesar de ello algunas nos incitaban para que las acompañásemos a un rincón donde desfogarse cumplidamente. Cuanto menos, establecían contacto con tímidos besos aéreos, piropos y provocaciones indebidas. Casi todas, jóvenes que expresaban abiertamente su desesperación por no serles permitido encontrar respuesta a los impulsos que nacían de sus sexos.
Mujeres, jóvenes, niñas. Con cicatrices hasta en el alma.
La buscaba, pero no la encontraba.
Lo primero que una hizo cuando me acodé sobre un lateral de la tarima, disponiéndome a esperar mi turno, fue acercarme su refresco casero como agasajo por mi presencia. Cuando lo probé, escupí aquel mejunje asqueroso evitando tragar la menor gota. La mujer se disculpó y se retiró arrepentida hasta su silla. Me intimidaron decenas de miradas que, amén de desnudarme y enseñarme la lengua en gestos obscenos, me taladraron desaprobando tal desaire al combinado de limón con colonia que me habían ofrecido. «Tío —me dijo Javier al salir, en el repaso que hicimos de lo vivido—, te lo tenías que haber tragado, joder. Por mucho que te jodiera, aunque luego lo vomitaras sin que nadie te viera. ¿No entiendes que la oferta del colmado no les permite lujos, cojones? Te lo pasó con toda su buena intención».
Estaba desorientado. Me encontraba allí para subir al escenario y cantar un manojo de canciones a una población reclusa femenina. Mujeres que gritaban, que manifestaban con groseras exclamaciones estar en disposición inminente de conseguir un orgasmo, que cuchicheaban unas con otras para luego estallar al unísono en risas cómplices. Patio cercado por altos muros que aislaban aquel mundo doliente del exterior civilizado, que incluso impedían ver el cielo y un sol que, en aquella mañana, dejaba sentir progresiva pero lejanamente su potencia. Me hallaba ante condenas que sumaban más de un millón de años, ante juicios que no llegaban, entre aspirantes a la libertad provisional, entre mujeres que hacía meses o tal vez años que no estaban con un hombre, hembras sedientas, mujeres que habían convertido el recinto en universo a su medida. Gitanas presas por serlo, putas de muy diversa condición, hamponas reincidentes, sobrevivientes de un mundo cruel que no permitía espacios a la miseria, iluminadas dogmáticas sedientas del menor desquite, represaliadas congénitas. Algunos pequeños rondaban en torno a sus madres, algunas violadas, otras esperanzadas amantes de chulos que vivían en libertad condicional.
Carlos y Javier aceptaron el ofrecimiento de sentarse con ellas, sintiendo automáticamente cómo unas manos desconocidas se posaban en sus ingles, rozando sus testículos. Les preguntaban su nombre, a qué se dedicaban, si por la noche seguía saliendo la luna y por el día el sol, si tenían novia, si querían quedarse con ellas para pasarlo de puta madre, además de un largo rosario de proposiciones e incongruencias acompañadas de lametones en el cuello y manos subidas ya sobre sus cacharros endurecidos. Carlos se mostraba más decidido, sin reparos en apretar con sus dos manos las manos que le agarraban el bulto.
De pie en el lateral del escenario, fui haciéndome a la idea del papel que desempeñaba, según observaba los rostros afeados y quebrados por lágrimas de mil ratos alimentados con desconsuelo. Al final del repaso, una congoja me hizo dudar de la capacidad para decirles algo con mis canciones. ¿Tenía derecho? No podía desperdiciar la oportunidad. Además, veinte mil no era algo de lo que pudiera prescindir, no me sobraba ni un duro.
Cuando el grupo de teatro recogía sus bártulos, repetí el recuento de rostros con ánimo de averiguar si estaba Ainhoa, además de encontrar una pista para resolver cómo tenía que establecer el diálogo con el público, porque era mía la responsabilidad, y no de ellas, a pesar de que las presas parecían contentarse con tenerme delante y desafiarme con descarados movimientos huérfanos de decoro. Entonces la distinguí: una preciosa criatura que me miraba fijamente con el ánimo apaciguado y que estaba medio escondida. Me pregunté cómo era posible que Rosa-Ainhoa habitara en ese patio de Yeserías, que estuviera allí alguien que refulgiese con tal intensidad, que transmitiese tal inocencia, exaltada por una belleza singular y espléndida. Una expresión que exhibía un resabiado sabor a caballo entre la súplica y la dignidad arrogante. El mundo se borró para mi, solo quedó su imagen, pedigüeña, descolorida, amedrentada seguramente por su presencia en ese laberinto, pero también por volverme a tener enfrente y no saber cómo reaccionar. Sobre todo, desconociendo cómo iba yo a comportarme.
Carlos me sacudió para anunciarme que todo estaba listo. Yo no quería, pero tenía que hacerlo. No era aún el momento del encuentro. Sin embargo, a todo mi yo le había penetrado el calor del amor, atosigándome el nervio de la impaciencia.
Silbidos, gritos de «tío bueno... ven que te folle... hazme lo que quieras... dame por culo... quiero ser tuya... toma mis tetas» y otros que no distinguía por culpa del griterío me recibieron para remate a mi desconcierto. El inusual patio de butacas estaba tan encrespado que hasta las funcionarias tuvieron que mediar dictando orden y silencio.
No fue por obediencia, sino que se estableció espontáneamente una débil pausa expectante porque la guitarra estaba sonando y el artista, que era yo, dispuesto a articular la primera estrofa de una primera composición. Estaba tan acojonado y tan pendiente de Ainhoa que me temblaban hasta las pestañas y cada músculo de mi cuerpo repetía un particular tic nervioso.
La niña bonita estaba allí, colgada de una estrella fugaz, remirándome con estremecimiento. Yo trataba de evitar la atención que me emplazaba, pero fracasaba, su presencia se me encasquilló en la cabeza, o en el corazón, de modo que un poderoso imán sometía mi orientación hacia el punto ocupado por ella.
Al interpretar mi canción preferida, una balada que contaba la historia de un amor no correspondido abocado al suicidio, se la regalé a ella dibujando con los labios un «para ti» que ella recibió con una inclinación de cabeza que indicaba un dulce agradecimiento.
Si lo hice bien o no, fue lo de menos; canté con sentimiento, con desgarro y con valentía. Precisamente lo que le importaba a la concurrencia, muy en particular a ella, como señaló en sus aplausos una vez puesta en pie al igual que las demás, al ritmo de «hurras», «vivas» y «bravos». Se había mantenido el respeto colectivo y, al final, el público estalló en una ovación triunfal. También Carlos y Javier me felicitaron, «¡Mayúsculo, colega, grande!» dijeron, nada más perderse en el aire el último acorde, preguntándome de dónde había desempolvado tanta inspiración y tanto arte.
No pude contestar porque a escasos metros estaba la niña bonita del patio de Yeserías, Ainhoa, aguardando, y yo tenía estrangulada la voz. Ellos entendieron.
Arranqué hacia ella como un sonámbulo, sin comprender por qué me movía ni importarme lo que me rodeaba. Ella también osciló aproximándose en mi dirección. Sin apartar su vista del resplandor que me cegaba, recibí el trasfondo melancólico de su amable sonrisa. Ella vestía vaqueros, playeras blancas y una camisa azul sin cuello y de solo tres botones, que enseñaba la blandura blanquecina del principio de los pechos; su pelo castaño se abría por el centro derramándose liso hasta los hombros. Quise creer que esa ingenua emoción que me embargaba nacía de encontrarme con ella en lugar tan siniestro, y al presentir su aliento tuve la certeza de que mis sentimientos no habían varíado ni un ápice. Seguía igual de enamorado, y lo demás apenas me importaba.