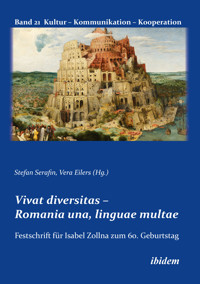
Vivat diversitas E-Book
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Kultur - Kommunikation - Kooperation
- Sprache: Deutsch
Vivat diversitas – Romania una, linguae multae ist nicht nur der Titel, sondern auch das Motto des vorliegenden Bandes. Denn es ist gerade die diversitas ‚Vielfalt‘, die das Forschungsinteresse der Jubilarin Isabel Zollna kennzeichnet. Aus der großen Romania hat sie sich viele kleine Teile ausgesucht, die den Mittelpunkt ihres Interesses bilden. Ebendiese Mannigfaltigkeit möchten die 17 Beiträge dieses Bandes, die Freunde und Kollegen ihr zu Ehren verfasst haben, unterstreichen. Spanisch, Französisch, Galicisch, Katalanisch, Okzitanisch, ob historisch oder modern, geschrieben oder gesprochen, seien nur als einige Beispiele der dargebotenen diversitas genannt. Mit Beiträgen von: Gabriele Berkenbusch, Christine Bierbach, Emili Boix, María Luisa Calero Vaquera, Sarah Dessì Schmid, Vera Eilers, María José García Folgado, Gerda Haßler, Konstanze Jungbluth, Johannes Kabatek, Simone Koch, Robert Lug, Philippe Martel, Marisa Montero Curiel, Pilar Montero Curiel, Stefan Serafin, Carsten Sinner, Melanie Stralla, Alfonso Zamorano Aguilar
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Avances en historiografía de la lingüística: algunas ideas, conceptos e instrumentos metodológicos para su investigación (Alfonso Zamorano Aguilar)
Bonito no, lo siguiente: un nuevo procedimiento de superlación intensiva en el español coloquial (Pilar Montero Curiel)
Sobre el “espiritualismo ecléctico” de José Ortega y Espinós (1850): Ideología y gramática (María Luisa Calero Vaquera)
El lugar de la gramática general en la enseñanza: las ideas de Pedro Pichó y Rius (María José García Folgado)
Definit oder indefinit? Probleme beim Überschreiten einzelsprachlicher Grenzen der Grammatikographie (Gerda Haßler)
« Ça va? » – « Ça va, et vous? » Höflichkeitsroutinen als Quelle interkultureller Irritationen (Gabriele Berkenbusch)
Das Konzept der hospitalité – ein semiotischer Beschreibungsversuch (Simone Koch)
Grundfrequenz, Diskurstraditionen und sprachliche Ebenen (Johannes Kabatek)
Sobre los límites de la prosodia, la ortología y la ortofonía (Marisa Montero Curiel)
Pase el agoa: Sprachmischung in Liedern aus dem Cancionero Musical de Palacio (Christine Bierbach)
Semi-mensurale Informationen* 1. Bürnen (Robert Lug)
Eine Insel auf der Insel: Geschichte und Vitalität des Katalanischen in LʼAlguer (Sarah Dessì Schmid)
Le « provençal » existe-t-il? (Philippe Martel)
‚Provenzalische Verhältnisse‘ um 1900 ‒ Die Marburger Mirèio-Ausgabe (Melanie Stralla)
Der Gebrauch der Formen auf -ra für den Ausdruck von Indikativ Plusquamperfekt im Spanischen Argentiniens und die Rolle des Galicischen (Carsten Sinner)
sprechen – sprach – gesprochen: Deutschsprachige Minderheiten in Brasilien und griechisch- und urumsprachige Griechen in Georgien. Variation 1.0 für eine Cellistin in 5 Akten/Sätzen (Konstanze Jungbluth)
Lleialtats lingüístiques: les petites raons d’un català (Emili Boix)
Schriften Isabel Zollnas
Kultur - Kommunikation - Kooperation
Impressum
Vorwort
Isabel Zollna hat am 3. Juli 2016 ihr 60. Lebensjahr vollendet. Dieses Ereignis ist Anlass für ihre Freunde und Schüler, ihr aus Dankbarkeit mit einer Aufsatzsammlung zu gratulieren. Diese Sammlung ist sozusagen der Abschluss eines größeren Projekts, dessen Beginn auf den 07.10.2016 datiert werden kann. An diesem Tag richteten Stefan Serafin und Astrid Lohöfer ein Symposium mit dem Titel Romanische Sprachgeschichte – Geschichte der Romanischen Philologie im Historischen Rathaussaal Marburg zu Ehren von Isabel Zollna aus.
Wie bereits der Titel des Symposiums, soll auch der des vorliegenden Bandes Vivat diversitas – Romania una, linguae multae Isabel Zollnas vielfältige Interessensgebiete innerhalb der Romanistik und Linguistik widerspiegeln: Von der Semiotik, auch aus historischer Sicht, über Rhythmus und Prosodie bis hin zur historischen Sprachwissenschaft mit einem Schwerpunkt auf dem 18. und 19. Jahrhundert, wobei ihre jahrelange intensive Zusammenarbeit mit Brigitte Schlieben-Lange zu einer Spezialisierung auf den Themenkreis der französischen und spanischen Aufklärung beitrug. Daneben gilt ihr Interesse insbesondere auch den Regionalsprachen innerhalb der Romania, die sie ihren Studierenden neben entsprechenden Seminarangeboten durch ihre regelmäßig durchgeführten, sorgfältig geplanten und äußerst beliebten mehrwöchigen Auslandsexkursionen näher brachte und bringt, wobei sie stets sprachpolitische Aspekte thematisiert und zur Diskussion stellt.
Ihr wissenschaftlicher Werdegang ist geprägt von innovativem Denken und großer gedanklicher Präzision und Weitsicht, wobei sie sich nie auf isolierte Einzelaspekte beschränkt, sondern stets den Blick auf das große Ganze behält. In ihrer Dissertation (Einbildungskraft (imagination) und Bild (image) in den Sprachtheorien um 1800. Ein Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland. Erschienen 1990 bei Narr) befasst sie sich mit einem zeichentheoretischen Thema aus historischer Perspektive, ihre Habilitation (Stimmen der Distanz. Zur Prosodie professioneller monologischer Sprechstile. Erschienen 2003 bei Stauffenburg) beschäftigt sich mit einem bis dahin noch praktisch unerforschten linguistischen Grenzgebiet, der Prosodie monologischer Sprechstile, und lädt hierdurch zahlreiche künftige Forscher zu weitergehenden Untersuchungen auf diesem Gebiet ein.
Bereits vor ihrer Zeit an der Universität Marburg, noch zu Zeiten ihrer ab 1986 beginnenden Assistentinnentätigkeit bei ihrer Doktormutter Brigitte Schlieben-Lange in Frankfurt, war die Lehre ein Teil von Isabel Zollnas Wirken. So zog es sie z. B. nach ihrer Promotion ab 1990 für zwei Jahre als Lektorin für Deutsch als Fremdsprache nach Krakau (Polen). Nach ihrer Rückkehr wurde sie erneut Assistentin bei Brigitte Schlieben-Lange, die mittlerweile einen Ruf nach Tübingen erhalten hatte. Dort forschte und lehrte sie bis 1998. Ein Jahr später erhielt Sie dann den Ruf nach Marburg, wo sie bis heute engagiert ist.
Isabel Zollna begegnet ihren Studierenden stets mit Verständnis, Herzlichkeit und menschlicher Wärme. Sie steht trotz ihrer umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit und der von ihr regelmäßig und mit großem Engagement übernommenen zeitintensiven Institutsleitung ihren Studierenden immer geduldig, hilfsbereit und verständnisvoll zur Verfügung. Unzählige Magister-, Staatsexamens-, Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen wurden und werden von ihr behutsam und hilfreich betreut, wobei sie eine Vielfalt an Themen anbietet und unterstützt. Ihre mitreißende, unnachahmliche Art, junge Menschen für sprachwissenschaftliche Themengebiete zu motivieren hat viele Studierende, die ursprünglich eher der Literaturwissenschaft zugewandt waren, für die Linguistik begeistern können, wie in ihren unvergessenen Vorlesungen und Seminaren zur Sprachwissenschaft immer wieder zu beobachten ist. Auch das extracurriculare Engagement von Isabel Zollna gilt es hervorzuheben. Es wurden bereits die von ihr organisierten Exkursionen (u. a. nach Spanien, Frankreich, Belgien) erwähnt, die den Studierenden die Seminarthematik ‚live‘ vor Augen führten. Hinzu kommt die Gründung und eifrige Förderung des romanistischen Chors Philologia cantat, dessen Motto „Wir singen alte und nicht so alte Lieder in vielen Sprachen“ viele Interessierte aus unterschiedlichen Fachrichtungen anzieht. Nicht zuletzt durch die Freude am Chor wird Isabel Zollnas Interesse an musikalischen Themen, das sich leicht über Prosodie, Intonation etc. auf eine sprachwissenschaftliche Ebene bringen lässt, zum Ausdruck gebracht. Und auch dieses Interesse konnte in verschiedenen Beiträgen dieses Bandes gewürdigt werden, denn die vorliegende Festschrift soll auch durch die versammelten Beiträge von Freunden, Kollegen und Schülern die breit gefächerte diversitas von Isabels Zollnas Interessensbereichen widerspiegeln: historische Themen wie einen methodologischen Beitrag zur Geschichte der spanischen Sprachwissenschaft, mehrere Beiträge zu spanischen Grammatikern des 19. Jahrhunderts und einen Beitrag zur romanischen Grammatikographie sowie Aufsätze zu aktuellen linguistischen Phänomenen, in denen Bereiche wie Regionalsprachen (Katalanisch, Galicisch, Provenzalisch), Prosodie, Semiotik, Morphologie, Soziolinguistik und Pragmatik romanischer Sprachen behandelt werden und in einigen Aufsätzen der Sprachkontakt explizit im Mittelpunkt steht. Einen Bogen zu angrenzenden Themengebieten spannen zwei Artikel zu musiktheoretischen und -analytischen Themen, die auch wunderbar Teile von Isabel Zollnas Lebenslauf wieder aufgreifen. Schlussendlich verinnerlicht die Gesamtheit der Beiträge nicht nur inhaltlich, sondern auch durch ihre sprachliche Gestaltung auf Deutsch, Französisch, Katalanisch und Spanisch die diversitas.
Unser Dank gilt den Autorinnen und Autoren, den Herausgeberinnen Gabriele Berkenbusch und Katharina von Helmolt für die Aufnahme in ihre Reihe und allen, die zum Entstehen dieses Buches beigetragen haben. Für die finanzielle Unterstützung danken wir dem Institut für Romanische Philologie sowie dem Fachbereich Fremdsprachliche Philologien der Philipps-Universität Marburg. Besonderer Dank gilt daneben dem ibidem-Verlag für die verlegerische Betreuung und insbesondere Valerie Lange, die uns als direkte Ansprechpartnerin stets kompetent und freundlich zur Seite stand.
Vera Eilers Stefan Serafin
Alfonso Zamorano Aguilar
Avances en historiografía de la lingüística: algunas ideas, conceptos e instrumentos metodológicos para su investigación
1. Preliminares1
La investigación en historia e historiografía de la lingüística ha experimentado en los últimos treinta años un auge notable, no solo en el aumento de datos (autores, obras, etc.) sino en el desarrollo y perfeccionamiento de los instrumentos metodológicos para su análisis, que redunda en una más perfilada ubicación epistemológica de la disciplina en el amplio campo de los estudios sobre lingüística general.
A modo de ejemplo, presentamos a continuación, cuáles han sido algunas de estas últimas aportaciones a la investigación en historia e historiografía de la lingüística a partir de nuestra investigación propia. Los ejes de actuación, y que seguidamente desarrollamos, se pueden concretar en:
1. Metodología y epistemología historiográfica;
2. Elementos epihistoriográficos: el prólogo como fuente de investigación gramaticográfica;
3. Las series textuales como instrumento de investigación en historiografía;
4. Teoría del canon.
2. Metodología y epistemología historiográfica
En líneas generales, desde el punto de vista terminológico y conceptual, y a pesar del aparente desacuerdo entre los investigadores, una distinción (dentro de la perspectiva diacrónica de la lingüística) que suele ser asumida por la crítica es la que se establece entre HL2 y lingüística histórica: la primera hace referencia a reflexión lingüística (ideas, hechos, gramática...) y la segunda tiene que ver con la historia de los sistemas formalizados, las llamadas lenguas. Además, en esta segunda vertiente se suele distinguir entre historia de la lengua (diacronía de los sistemas en su relación con factores sociales, culturales, etc.) y gramática histórica (evolución interna de dichos sistemas). Sin embargo, la denominación de los contenidos de HL suele contener un alto grado de desacuerdo.
En Zamorano Aguilar (2008a) hicimos una propuesta de delimitación conceptual y terminológica que partía de la división del contenido en tres objetos:
1. El plano del objeto del estudio primario, la evolución del pensamiento lingüístico, que podemos denominar historia lingüística. Se trata de una labor histórica. Posible disciplina: Historia de la lingüística. Investigador que la aborda: historiador de la lingüística. Resultado (R1): narración. Materia prima: hechos/datos.
2. El plano del objeto del estudio secundario (que llamaremos historiografía lingüística), interpretación del objeto del estudio primario, de la historia lingüística (convertida aquí en un instrumento). Se trata de una labor puramente historiográfica. Posible disciplina: Historiografía de la lingüística. Investigador que la aborda: historiógrafo de la lingüística. Resultado (R2): narración interpretada. Materia prima: hechos/datos + interpretación del sujeto investigador.
3. El plano del metaobjeto del estudio (análisis del cómo de los objetos de estudio primario y secundario), reflexión metateórica y metodológica sobre la labor histórica e historiográfica (metaobjetos: metahistoria y metahistoriografíalingüística). Se trata de una tarea metahistórica y metahistoriográfica. Posibles disciplinas: Metahistoria y Metahistoriografía de la lingüística. Investigador que la aborda: Historiador y Historiógrafo de la lingüística. Resultado (R3): modelo de organización, tratamiento y estudio del proceso que conduce a R1 y a R2. Materia prima: R1 + R2 + Epistemología + Metodología.
En esquema:
Eje 1 de HL
Eje 2 de la HL
Eje 3 de la HL
Objetos del estudio
Primario
secundario
metaobjeto
Nomenclatura de los objetos
historia lingüística
historiografía lingüística
metahistoria y metahistoriografía lingüísticas
Disciplina
Historia de la lingüística
Historiografía de la lingüística
Metahistoria y Metahistoriografía de la lingüística
Agente
historiador de la lingüística
historiógrafo de la lingüística
historiador e historiográfo de la lingüística
Resultado
R1 = narración
R2 = narración interpretada
R3 = modelo de organización, tratamiento y estudio del proceso que conduce a R1 y a R2
Materia prima
hechos/datos
hechos/datos + interpretación
R1 + R2 + Epistemología + Metodología
Tab. 1: Nuestra interpretación de la HL: ejes, objetos, disciplinas, agentes, resultados y materias (procede de Zamorano Aguilar 2010).
Siguiendo, pues, nuestra hipótesis de interpretación de la HL como proceso comunicativo, y centrándonos solamente en el esquema básico bühleriano, nos encontramos con tres unidades básicas comunicativas (EMISOR, MENSAJE y RECEPTOR), que se corresponden con tres unidades epistemológicas elementales de la HL (HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA, HISTORIFICACIÓN DE LAS IDEAS LINGÜÍSTICAS e HISTORIOGRAFÍA DE LA LINGÜÍSTICA). En los tres casos se trabaja con pensamiento lingüístico desde un prisma histórico; sin embargo, la diferencia técnica radica en el punto de vista desde el que se procede a analizar dicho pensamiento/reflexión/teoría:
a) En el primer caso [Historia de la lingüística], se analizan los emisores directos (autores) o indirectos (obras) de pensamiento lingüístico. Aquí se trabaja, fundamentalmente, con DATOS.
b) Por lo que respecta al segundo elemento [Historificación de las ideas lingüísticas], se abordan las ideas lingüísticas propiamente dichas, con independencia de su materialización en obras específicas o su formulación por autores concretos. En esta ocasión también la materia prima son DATOS, aunque existe ya un componente importante de interpretación.
c) Por último, en lo concerniente al receptor [Historiografía de la Lingüística] se investiga el proceso de recepción técnico-teórica del dato aportado por el emisor o por el mensaje, para lo cual son necesarios marcos extralingüísticos (socio-culturales, filosóficos, históricos, literarios, políticos, educativos, legislativos, etc.). Esta es, quizá, la labor más sugerente de la HL. En ella se produce una conjunción del dato y de su interpretación, es decir, la conversión de lo que hemos llamado objeto del estudio primario (dato) en objeto del estudio secundario (DATO + TRABAJO HERMENÉUTICO).
A partir de aquí, pues, las distintas tareas encomendadas a la HL se desgajan de cada una de estas tres materias en virtud de criterios de perspectiva (Zamorano 2012):
Fig. 1: Disciplinas y subdisciplinas de la HL a partir de la teoría de la comunicación (procede de Zamorano Aguilar 2012).
En la Figura 1 se han podido recoger, desde la teoría de la comunicación, las distintas tareas globales que se incluyen en el marco conceptual de la HL, según la hipótesis comunicativa que venimos defendiendo desde 2008 (cf. Zamorano Aguilar 2008a).
A partir de dicha Figura 1, además, conviene precisar cuatro cuestiones relevantes:
1. Con esta síntesis pretendemos abocetar nuestra propuesta de interpretación de la HL sobre la base de nuevos marcos metodológicos y epistemológicos que ya hemos presentado en otros trabajos.
2. Se ha procedido a plasmar, además:
a) las seis grandes subdisciplinas en las que puede dividirse la HL, a saber: Historia de la lingüística (emisor), Historiografía de la lingüística (receptor), Historificación de las ideas lingüísticas (mensaje), Gramaticografía y Lexicografía histórica [et al.] (canal), Meta-HL (código) y Disciplinas afines (contexto);
b) y las seis interrelaciones subdisciplinares más destacadas: Historia de la lingüística interna (emisor + mensaje), Historia de la lingüística externa (emisor + contexto), Historiografía de la lingüística interna (receptor + mensaje), Historiografía de la lingüística externa (receptor + contexto), Metahistoria de la lingüística (emisor + código) y Metahistoriografía de la lingüística (receptor + código).
3. Aunque teóricamente son posibles los estudios específicos englobados en las subdisciplinas de la HL y, además, resulta conveniente desde el punto de vista metodológico establecer dichas segmentaciones de la ciencia, es preciso indicar que, con asiduidad, en la praxis de la HL, encontramos trabajos híbridos: (1) bidimensionales, como los incluidos en las seis interconexiones subdisciplinares; (2) multidimensionales, es decir, trabajos que conjugan más de dos de los elementos del proceso comunicativo de la HL. Por ejemplo, un estudio sobre autores, corrientes teóricas, etc. por países o por continentes conjugaría emisor, receptor, mensaje, canal (físico) e, incluso, contexto (vid. e. g. Álvarez Martínez 1994, sobre las ideas lingüísticas – también autores y obras – en América); por su parte, un análisis de la evolución de la teoría de un autor mediante la comparación de las distintas ediciones de su obra interrelacionaría emisor, receptor, mensaje, contexto e, incluso, canal (cf. García Folgado 2004, sobre la teoría gramatical de Jaramillo en las ediciones de su obra de 1793, 1798 y 1801; también Zamorano Aguilar 2009, sobre la evolución del pensamiento gramatical de Mata y Araujo).
4. Quizá, precisamente, los trabajos de corte multidimensional dentro de la HL sean los más idóneos y los que mejor respondan a la estructura y fundamentos mismos de la disciplina, por tratarse de un modelo comunicativo complejo, desde el punto de vista epistemológico, y también por concebirse como un sistema dinámico, en el sentido caológico (cf. Zamorano Aguilar 2012, para una interpretación de la HL desde las teorías del caos).
3. Elementos epihistoriográficos: el prólogo como fuente de investigación gramaticográfica
En 2004 Swiggers definía la epihistoriografía como sigue:
El término epihistoriografía puede servir para definir un área de la historiografía global que se caracteriza por su papel de apoyo dado a la actividad descriptiva: bajo el título de epihistoriografía podemos colocar las actividades de edición o de traducción de textos, de corrección de errores, en aplicación a las fuentes primarias y también las actividades de documentación «prosopográfica» (biográfica), heurística (información sobre archivos, ejemplares de obras, etc.) y bibliográfica (incluyendo bibliografías de varios tipos: sobre autores y textos, sobre obras, sobre conceptos). (Swiggers 2004, 116, cursiva en el original)
Nosotros ampliaríamos el concepto de epihistoriografía para incluir todas aquellas fuentes y documentos que podemos llamar ‚marginales‘, en tanto que no suelen ser prototípicos en la tarea interpretativa de la historia lingüística: prólogos de las gramáticas o diccionarios, notas al pie de página de estos textos, etc.
Precisamente, en el prólogo (como texto y como fuente de información e interpretación gramaticográficas) venimos trabajando desde 2001, a través de distintos estudios publicados (cf. Zamorano Aguilar 2002a, 2002b y 2004), así como ponencias y seminarios específicos a los que hemos sido invitados, por ejemplo, en Montevideo (conferencia en el marco del proyecto “Políticas del lenguaje en América Latina”, coordinadores: E. Hamel y G. Barrios, en el marco del XV Congreso Internacional de la ALFAL, Universidad de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 18 al 21 de agosto de 2008) o en Venecia (conferencia invitada por el Dipartimento di Studi Linguistici Culturali Comaprati, Università Ca’ Foscari, Venecia, Italia, 12 de marzo de 2014).
Estas investigaciones nos permitieron sentar diversas hipótesis (luego paulatinamente comprobadas) de interés historiográfico a través de la materia prologal, así como plantear una metodología (a la que se unían cuestiones terminológicas) para el estudio de este tipo de textos preliminares.
Hemos defendido, en todos los casos, la existencia de un cambio significativo en el concepto prólogo (en sentido amplio: estructura, contenidos, motivaciones teóricas y prácticas, etc., es decir, su constitución externa e interna) a lo largo de la historia de la gramática española, extensible dicho cambio a otras tipologías textuales (poesía, narrativa, etc.). Se parte, asimismo, de un hecho de vital importancia: la proyección gnoseológica de carácter bidireccional que se aprecia en este tipo de textos, ya que mantienen una íntima relación tanto con el texto en sí mismo (tipo de obra, objetivos, autor, etc.) en que se halla, como con el receptor y las circunstancias culturales, políticas, filosóficas, culturales, etc. en las que dicho tipo de textos se han producido. Como puede comprobarse, la hipótesis de interpretación de la HL como acto comunicativo caótico (en el sentido físico-matemático del término) tiene aquí perfecto encaje y comprobación (cf. apartado anterior de este artículo).
El instrumento metodológico con el que hemos trabajado fue expuesto originariamente, como ya se ha indicado, en Zamorano Aguilar (2002a) y permitió abordar ejes diversos de análisis de un mismo texto (= prólogo). Estos son los ejes a que nos referimos y que hemos aplicado en cada uno de los trabajos que hemos presentado al inicio de este epígrafe:
1. Análisis del título del preliminar: términos empleados y evolución. Influencias.
2. Tipología prologal A. El autor.
II.1. Prólogo de autor intratextual.
II.1.1. Prólogo de autor intratextual objetivo.
II.1.2. Prólogo de autor intratextual subjetivo.
II.2. Prólogo de autor extratextual.
II.2.1. Prólogo de autor extratextual objetivo.
II.2.2. Prólogo de autor extratextual subjetivo.
3. Tipología prologal B. El contenido.
III.1. Contenido B1: Argumentos formales (AF).
III.2. Contenido B2: Argumentos conceptuales (AC).
III.2.1. Constantes
III.2.2. Variables
Cada eje se precisa y analiza en función de su definición, límites, influencias y ubicación con respecto a los diversos períodos analizados.
Desde el punto de vista de la historiografía lingüística externa (cf. Brekle 1986) resultan interesantes y muy útiles los datos y conclusiones que se extraen de la aplicación del instrumento metodológico presentado a los corpus que analizamos, por ejemplo, en lo que a “argumentos conceptuales” (factores externos) se refiere, mediante la investigación de constantes y variables a lo largo de la historia.
Estos son, en forma de esquema, algunos de los contenidos que pueden estudiarse a partir del análisis detallado de los prólogos según la metodología expuesta:
División y estructura de la obra
Aspectos tipográficos y ecdóticos
Modificaciones respecto a otras ediciones
Agradecimientos
Ejemplos
Novedad de la obra
Aspectos didáctico-pedagógicos
Metodología
La gramática: ¿arte o ciencia?
Notaciones dia- (diatópicas, diacrónicas…)
Tópico falsa modestia
Tópico ofrecimiento de críticas al público
Tópico captatio benevolentiae
Receptor
Cuestiones de norma
Latín/castellano
Tópico de la auctoritas
Fuentes de la obra
El uso como valoración de la gramática
Argumento político, socio-político-cultural
Cuestiones teóricas y metateóricas
Compendios/Epítomes: críticas
Defensa de rigor/seriedad en la cración de la obra
Cuestiones de terminología
Críticas a otras posturas teóricas
Importancia y complejidad de la gramática
Cuestiones de ortografía
Referencias a la Academia
Nociones sobre series textuales
Lenguaje/lengua
Como puede comprobarse, los datos que aparecen y su interpretación contextualizada suponen un importe aporte al desarrollo y explicación de la historia lingüística.
4. Las series textuales como instrumento de investigación en historiografía
El análisis e interpretación adecuada de fuentes constituye, sin duda alguna, la pieza clave de la investigación historiográfica. En Hassler (2002, 561) se pone de relieve la importancia de estudiar estas fuentes de manera conjunta, a través de lo que denomina la autora “series textuales”:
La investigación de series textuales es, sin embargo, un complemento importante que se debe añadir al análisis de los grandes textos que siempre han sido el objeto preferido de la historiografía de la lingüística;
es decir, la historia lingüística de un código no se construye solo a partir de obras y autores canónicos, sino que también se hace a partir de autores ‚menores‘ o de objetos poco atendidos en la investigación lingüística, lo que implica una reconstrucción del propio concepto de canon3 para la metodología historiográfica actual.
Así pues, es importante que en el estudio de una idea lingüística (centro de la investigación en historiografía de la lingüística) no solamente tengamos en cuenta textos o autores únicos, sino que consideremos la serie textual que inserta la idea lingüística en su eje horizontal y en su eje vertical, como ahora explicaremos (cf. Zamorano Aguilar 2013).
Consideramos que, en toda serie de texto, deben distinguirse:
a) series preparatorias o retrospectivas (del problema), esto es, textos del mismo autor, de la misma escuela/movimientos teóricos o de autores y escuelas/movimientos teóricos diferentes del autor analizado, incluso, y habitualmente, de época/s anterior/es. Este grupo de series preparatorias/retrospectivas constituye las fuentes propiamente dichas. Estas series preparatorias o fuentes pueden ser precedentes (si no hay contagio o lectura/asimilación directa del autor de la serie preparatoria en el autor posterior analizado); o influencia (si se evidencia una asimilación directa de dicha fuente). Un ejemplo de serie preparatoria precedente puede ser aquel grupo de textos, entre los que se encontraría el Anómimo Islandés del siglo XII con respecto al desarrollo de la fonología praguense. Un caso claro para la lingüística general de serie preparatoria de influencia puede ser la obra saussureana en la escuela de Copenhague.
b) series paralelas (al texto de análisis) del problema, donde se ubica el texto que se pretende analizar. Estaría constituida por aquellos textos coetáneos al problema/texto analizado y pueden ser, o no, del mismo autor, escuela o movimiento teórico. En esta serie puede haber trasvases de la serie preparatoria o no, dependiendo en cada caso de la serie analizada. En estas series paralelas se ubica, generalmente, un “texto de referencia” que define Hassler (2002, 563) como: “un texto que por razones diversas ha llegado a ser el representante típico de una serie y se considera muchas veces como punto de partida de un discurso”.
c) series posteriores o prospectivas. Este grupo de textos estaría constituido por aquellos textos que se han generado como consecuencia de influjos directos o no de la serie textual paralela. Por ejemplo, los textos de la escuela estructural formarían la serie textual prospectiva del Curso de Saussure que, a su vez, sería el texto de referencia o texto base.
El dinamismo de la evolución, gestación y desarrollo de una serie textual, más allá de la importancia que pueda tener el estudio específico de la serie (o subserie) en la que se inserta el texto de referencia o texto base, creemos que se enriquece si, desde una perspectiva más amplia (perspectiva que nos proporciona la historia, el tiempo), consideramos el concepto de serie textual bajo la integración de los tres subtipos señalados.4
Así pues, consideramos que el análisis de una serie, teniendo en cuenta solo el texto de referencia o texto base, reconoce únicamente la evolución y organización de la serie a partir de un elemento prototípico (“texto de referencia” en la terminología de Hassler y “texto base” en nuestra terminología), en lo que podemos llamar eje horizontal, pues pudiera parecer que es el que más rentabilidad proporcionaría a una investigación en historiografía lingüística. Estudios posteriores han revelado que, con ser el eje horizontal muy importante e imprescindible, en muchos casos, para la adecuada interpretación de una idea lingüística, también debe ser tenido en cuenta el que aquí denominaremos eje vertical y que tiene en consideración las diversas ediciones de un mismo texto producido por un mismo agente textual, en nuestro caso, un gramático. Este eje vertical, no obstante, ha sido considerado de forma muy concreta por la crítica textual sistemática, en el caso de Vicente Salvá o Andrés Bello, es decir, autores canónicos.5 Aun así, con ser esta práctica metodológica altamente adecuada, no ha sido la tónica dominante en los estudios de corte historiográfico.
En el proceso de desarrollo de una serie textual, el paso de un subtipo a otro, es decir, de la preparatoria a la paralela y, por otro lado, de la paralela a la prospectiva, y considerando conjuntamente los ejes horizontal y vertical, cumple un papel esencial, en el proceso de construcción de la serie misma, la retroalimentación de los textos que interactúan. Esa retroalimentación se concreta en tres vectores, que ponen de relieve cómo se realiza la asunción de las fuentes y la interconexión de los productos textuales de una serie:
directa (canon explícito) o indirecta (canon implícito o encubierto), con respecto al texto base o texto de referencia, o a otro texto de la serie;
total o parcial (vertiente cuantitativa);
puro (teórica) o impuro (recontextualización) (vertiente cualitativa). Entendemos por impura aquel tipo de recepción en el que se produce una recontextualizaciónen función de factores diversos, ya sea por el receptor, por el entorno, por el tipo de obra, etc.
Metodológicamente, a su vez, resulta interesante y útil establecer cuáles son las estrategias de creación de series textuales, sobre todo, en lo que hemos denominado recontextualización, ya que permite medir el alcance y las causas de la recepción de un texto gramatical o de una serie textual.
Así pues, el proceso de recontextualización educativa se puede definir como un proceso o fenómeno complejo, cuyo análisis se debe concretar en diversos tipos de estrategias:
Estrategias de grado: cuantitativas o cualitativas
Estrategias de causa: internas o externas
En cuanto al primer tipo, la variante cuantitativa, se podría dividir, a su vez, en tres tipos de procedimientos:
1. Supresiones
1.1. Formales, que afectan solo a cuestiones de cantidad de información aportada en la obra analizada, a partir del texto o de los textos de la serie con la que se compara.
1.2. Conceptuales; en este caso, la eliminación atañe al contenido de lo expresado, descrito o explicado, donde se pueden revelar razones de tipo teórico, de veto de escuelas, etc.
2. Adiciones
3. Conservaciones
Por lo que respecta al tipo cualitativo, se manifiesta en otros tres procedimientos paralelos:
1. Supresiones
1.1. Formales, que se diferencian de las supresiones formales cuantitativas en que, aunque aparezca la misma cantidad de información, se procede a reiterar la misma idea, evitando así una definición que aparece en el texto fuente.
1.2. Conceptuales, que afectan, sobre todo, a clarificación de conceptos.
2. Adiciones, que pueden conllevar o no aumento de la cantidad de información.
3. Conservaciones, aspecto que deja patente el seguimiento de un determinado modelo. Ciertas secciones de la gramática suelen ser más proclives a la conservación cualitativa que otras; por ejemplo, la ortografía con relación a un texto base o de referencia: la gramática académica.
Las estrategias de causa (internas y externas) son, por un lado, similares a las que se producen en otros procesos de recontextualización: transposición didáctica o adaptación al receptor de los contenidos/métodos específicos, defensa de un modelo normativo y prescriptivo motivado por el nivel educativo en que nos encontramos, influencia del canon académico, etc.
La investigación con series textuales podrá revelar interesantes datos para la historia lingüística general con relación a las razones sobre la gestación, generación, evolución y olvido o desaparición de series textuales, que, en definitiva, constituyen el abono para el crecimiento y el desarrollo de la historia del pensamiento lingüístico y gramatical.
Todo ello pone de relieve, en muchos casos, la insuficiencia del estudio aislado de un texto o de un grupo de textos (que no constituyen necesariamente una serie textual), pues consideramos que, historiográficamente, resulta más productivo, en el nivel de maduración metodológica de nuestra disciplina, la conversión de nuestro objeto de estudio “gramática” en “series de textos/gramáticas” (aunque el foco de la investigación lo centremos, según el caso, en el texto base o texto de referencia de la serie o en otros elementos de dicha serie).
5. Teoría del canon
Otro de los instrumentos que nos permiten profundizar, con detalle y de forma contrastada y validable, en la historia gramatical de cualquier tradición lingüística, es la llamada teoría del canon, que hemos abordado en diversos trabajos (cf. Zamorano Aguilar 2010).
El ámbito de la teoría literaria ha sido un terreno que ha acogido un notable desarrollo teórico sobre el canon6. Sin embargo, en lingüística diacrónica en los últimos años está teniendo un eco destacable. En el terreno lingüístico y, más específicamente, historiográfico, la contribución ha sido más exigua pero está en auge continuo. En nuestro caso, hemos contribuido con cuatro trabajos: un primer estudio sobre canon y epihistoriografía lingüística; una aplicación de la teoría del canon a la tradición gramatical de 1750 a 1850 y a la serie textual de Ángel María Terradillos. El último de los trabajos aborda la figura canónica de Lope de Vega en el marco de la teoría gramatical áurea del español (cf. Zamorano Aguilar 2008b, 2009, 2010 y 2016, respectivamente). Asimismo, resultan fundamentales los trabajos de otros investigadores españoles, como Escavy (2004), uno de los primeros estudios en abordar el canon desde la historiografía, y, con mayor aplicación a épocas concretas y tipos de obras específicas, la investigación de la profesora Quijada van den Berghe (2008, 2011 y 2012).
Según nuestro planteamiento metodológico, aplicado a la HL, debemos distinguir dos planos claramente diferenciados:
a) Plano de los agentes
Nos referimos a las unidades (= agentes) que integran el canon. Así, podemos distinguir dos grandes grupos:
a. Un canon historiográfico, cuya confección corresponde al teórico de la historiografía lingüística, que permite ir configurando redes de influencia, mallas o focos de gestación teórica, etc. Agente: gramáticos/textos; constructor del canon: historiador/historiógrafo de la lingüística.
b. Un canon histórico. Nos referimos no a una construcción historiográfica, es decir, según la valoración, análisis, etc. del teórico de la historia, sino a la percepción y catalogación de los autores en su contexto social y cultural. Agente: gramáticos/textos; constructor del canon: gramáticos/textos. En este bloque, además, conviene diferenciar dos subtipos:
b1) Canon histórico externo. Este canon estaría constituido por aquellos gramáticos que, de manera externa a ellos mismos, bien por prestigio intelectual, bien por apoyo institucional o reglamentación legislativa, etc., son considerados como referentes en materia lingüística en cada una de las épocas.
b2) Canon histórico interno. También podríamos denominarlo canon de lecturas. Se trata de las fuentes que nuestros gramáticos emplean para la confección de sus textos y el desarrollo de sus teorías. Este canon puede coincidir o no con el canon histórico externo. Este canon puede ser de dos tipos:
i) Explícito o manifiesto, es decir, fuentes claramente consignadas en los textos, con independencia de su uso real o no.
ii) Implícito o encubierto, esto es, aquellos textos o autores que, aunque no se expliciten en la obra, se pueden deducir del análisis historiográfico y constituyen el canon, en ocasiones, más valorado por nuestros autores.
Así pues, a la hora de abordar el canon en HL resulta imprescindible la distinción entre canon histórico y canon historiográfico, en correspondencia con dos de los objetos teóricos del estudio de la disciplina y su interpretación desde la teoría comunicativa y desde la teoría caótica: historia lingüística e historiografía lingüística, aunque la correspondencia entre ambos cánones no se establezca de forma lineal: canon histórico – historia de la lingüística y canon historiográfico – historiografía de la lingüística, ya que, para establecer adecuadamente estas correspondencias, conviene tener presente el hecho de que el canon puede ser abordado como objeto o como instrumento metodológico.
b) Plano del discurso
Este segundo nivel analítico del canon permite estudiar el tipo de discurso canónico que desarrollan nuestros gramáticos. Evidentemente, podemos establecer una relación muy directa entre agentes (del canon) y discurso (canónico).
Laborda (2002) aplica los resultados del análisis de la estructura narrativa de los relatos de Bruner (1990), quien lo concreta en las formas primeras de comunicación de los/as niños/as, a la historiografía lingüística. Establece Bruner cuatro elementos necesarios en una narración: agentividad, secuencialidad, canonicidad y perspectiva. Aquí nos interesa el tercer rasgo: la canonicidad, que Laborda define como “conjunto de principios que hacen verosímil y verídico un relato” (Laborda 2002, 184), es decir, los aspectos que se consideran relevantes para este fin, lo que conlleva una actividad de selección, exclusión y generalización de los contenidos. A partir de aquí se establecen dos tipos de canonicidad (tratamiento del canon) según el tipo de narración:
a. Narración mítica: “las referencias a las fuentes pueden ser imprecisas, sobreentendidas o inclusive misteriosas” (ibid.).
b. Narración científica: “el aparato de citaciones ha de ser preciso y de las fuentes se exige solvencia” (ibid.).
Puede establecerse así un parangón entre la narración general y la narración de hechos lingüísticos:
1) Narración ficcional o prestigiosa: los gramáticos citan fuentes de forma explícita con el fin de dotar a sus textos de prestigio y valor, aunque en el interior de la obra la fuente no haya sido empleada. Se incluye aquí el canon histórico externo y el canon histórico interno explícito.
2) Narración científica: los gramáticos citan fuentes reales o, en cambio, pueden deducirse ciertas fuentes (que se hallan implícitas) empleadas de forma efectiva.Este discurso lo llevan a cabo los agentes del canon histórico externo y del canon histórico interno, explícito y encubierto.
Finalmente, ambos tipos de discurso canónico están directamente relacionados con:
El proceso de gramatización de la lengua (objeto).
El proceso de cientifización de la gramática (teoría).
El contexto socio-político-educativo (ambiente).
A modo de conclusión
A este homenaje a la profesora y buena amiga la Dra. Isabel Zollna hemos querido contribuir con un trabajo (a partir de una síntesis y selección de publicaciones recientes nuestras) que se centra en una de las líneas prioritarias de esta investigadora de prestigio de la Universidad de Marburg: la historia y la historiografía de la lingüística. Esta línea de investigación, en auge continuo desde las últimas décadas del siglo XX, ha experimentado un notable impulso tanto en enriquecimiento de su objeto de estudio primario y secundario como en instrumentos metodológicos. Los que aquí hemos presentado ahondan en varios aspectos cruciales para la disciplina:
a) fundamentación epistemológica: la teoría comunicativa permite ordenar los contenidos de las HL y, además, permite incrustarla en la investigación directa de hechos e ideas lingüísticas. El enfoque comunicativo, además, robustece la maduración epistemológica y la diversidad de contenidos de la HL en el marco general de las investigaciones sobre ciencias del lenguaje (epígrafe 2 de este artículo).
b) análisis de fuentes: los epígrafes 3 (estudio de los prólogos) y 4 (investigación con series textuales) se centran en otro aspecto esencial de la HL: las fuentes. Por un lado, se destaca la importancia de las fuentes no canónicas (fuentes epihistoriográficas) para la hermenéutica de la reflexión lingüística; por otro, se propone una metodología de estudio para las fuentes centrales de la HL: los textos y sus series, mediante un planteamiento global y ambicioso que rastrea el origen de la idea lingüística y la proyecta hacia la sincronía actual.
c) investigación de agentes: el epígrafe 5 (teoría del canon) se focaliza en el estudio de los agentes de las ideas lingüísticas, como complemento del estudio directo de los productos (las gramáticas: fuentes primarias y sus series). De esta forma, se integra el estudio de fuentes y agentes en la teoría comunicativa expuesta en la fundamentación epistemológica del epígrafe 2.
Son, en definitiva, una muestra de la riqueza de los objetos de estudio de la HL y de la amplitud de sus investigaciones, así como de la necesidad de seguir abundando en la metodología para el estudio de las relaciones entre lenguaje, lengua e historia.
Bibliografía
Álvarez Martínez, María Ángeles (1994): La gramática española en América. La Laguna: Servicio de Publicaciones de la Universidad.
Bello, Andrés (1988 [1847–1860]): Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Ed. de Ramón Trujillo. Madrid: Arco/Libros.
Brekle, Herbert E. (1986): “What is History of Linguistics and to what end is it produced? A didactic approach”. In: Bynon, Theodora/Palmer, Frank Robert (eds.): Studies in the history of Western Linguistics: in honour of R. H. Robins. Cambridge: Cambridge University Press, 1–10.
Bruner, Jerome (1990): Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza.
Escavy Zamora, Ricardo (2004): “El canon y la historiografía de la lingüística”. In: Corrales Zumbado, Cristóbal José et al.(eds.): Nuevas aportaciones a la historiografía lingüística. Actas del IV Congreso Internacional de la SEHL. Vol. 1. Madrid: Arco/Libros, 439–454.
García Folgado, Mª José (2004): “La enseñanza de la gramática española en la segunda mitad del siglo XVIII: la obra de Guillermo Antonio Cristóbal y Jaramillo”. In: Villayandre, Milka (coord.): Actas del V Congreso de Lingüística General. Vol. 2. Madrid: Arco/Libros, 1157–1166.
Hassler, Gerda (2002): “Textos de referencia y conceptos en las teorías lingüísticas de los siglos XVII y XVIII”. In: Esparza Torres, Miguel Ángel/Fernández Salgado, Benigno/Niederehe, Hans-Josef (eds.): Estudios de historiografía lingüística: Actas del III Congreso Internacional de la SEHL. Vol. 2. Hamburg: Buske, 559–586.
Laborda, Xavier (2002): “Historiografía lingüística: veinte principios del programa de investigación hermenéutica”. In: Revista de investigación lingüística 5 (1), 179–208.
Pozuelo, J. María/Aradra, Rosa M. (2000): Teoría del canon y literatura española. Madrid: Cátedra.
Quijada van den Berghe, Carmen (2008): “Pautas para el estudio de las autoridades y el canon en las gramáticas del español del siglo XVII”. In: Gómez Asencio, José J. (dir.): El Castellano y su codificación gramatical. De 1614 (B. Jiménez Patón) a 1697 (F. Sobrino). Burgos: Fundación Instituto Castellano Leonés de la Lengua Española, 641–666.
Quijada van den Berghe, Carmen (2011): “Autoridades y canon en gramáticas del español del siglo XVIII”. In: Gómez Asencio, José J. (dir): El castellano y su codificación gramatical. De 1700 a 1835. Burgos: Fundación Instituto Castellano Leonés de la Lengua Española, 805–831.
Quijada van den Berghe, Carmen (2012): “Autores malditos: el anti-canon literario en la historia de la gramática española”. In: Battaner Moro, Elena/Calvo Fernández, Vicente/Peña Jiménez, Palma (eds.): Historiografía lingüística: líneas actuales de investigación. Münster: Nodus Publikationen, 711–725.
Sáez Rivera, Daniel M. (2011): “Los libros de gramática del español en el XVIII: estructura y tipología textual”. In: Gómez Asencio, José J. (dir.): El castellano y su codificación gramatical. De 1700 a 1835. Burgos: Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 549–570.
Salvá, Vicente (1988 [1830–1847]): Gramática de la lengua castellana según ahora se habla. Estudio y edición de Margarita Lliteras. Madrid: Arco/Libros.
Swiggers, Pierre (2004): “Modelos, métodos y problemas en la historiografía de la lingüística”. In: Cristóbal Corrales et al. (eds.): Nuevas aportaciones a la historiografía lingüística. Actas del IV Congreso Internacional de la SEHL (La Laguna, Tenerife, 22–25 de octubre de 2003). Madrid: Arco/Libros, 113–146.
Zamorano Aguilar, Alfonso (2002a): “Teoría y estructura de los prólogos en los tratados gramaticales españoles (1847–1999)”. In: Esparza, Miguel Ángel/Fernández Salgado, Benigno/Niederehe, Hans-Josef (eds.): Estudios de Historiografía Lingüística. Actas del III Congreso Internacional de la SEHL. Hamburg: Buske, 489–502.
Zamorano Aguilar, Alfonso (2002b): “Materiales olvidados para la Historia de la Lingüística: el ‘prólogo’ en la gramaticografía española de la primera mitad del siglo XX”. In: Dios Luque Durán, Juan de/Pamies Bertrán, Antonio/Manjón Pozas, Francisco J. (eds.): Nuevas tendencias en la investigación lingüística. Granada: Granada Lingvistica, 591–604.
Zamorano Aguilar, Alfonso (2004): “El prólogo en la historia de la gramática española de la segunda mitad del siglo XIX. Tipologías y argumentos formales y conceptuales”. In: Hassler, Gerda/Volkmann, Gesina (eds.): History of Linguistics in Texts and Concepts. Geschichte der Sprachwissenschaft in Texten und Konzepten. Vol. 1. Münster: Nodus Publikationen, 251–266.
Zamorano Aguilar, Alfonso (2008a): “En torno a la historia y la historiografía de la lingüística. Algunos aspectos teóricos y metateóricos”. In: Carriscondo Esquivel, Francisco M./Sinner, Carsten (eds.): Lingüística española contemporánea. Enfoques y soluciones. München: Peniope, 244–277.
Zamorano Aguilar, Alfonso (2008b): “Ideología, lengua y enseñanza en la España del XIX: la teoría gramatical de Ángel María Terradillos”. In: Lingüística (ALFAL: Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina) 20, 49–98.
Zamorano Aguilar, Alfonso (2009): “Luis de Mata y Araujo en el marco de la gramática general del siglo XIX: evolución de un ideario teórico”. In: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 19 (1), 87–120.
Zamorano Aguilar, Alfonso (2010): “Teoría del canon y gramaticografía. La tradición española de 1750 a 1850”. In: Gaviño Rodríguez, Victoriano/Durán López, Fernando (eds.): Gramática, canon e historia literaria (1750 y 1850). Madrid: Visor Libros, 421–466.
Zamorano Aguilar, Alfonso (2012): “Teorías del caos e historiografía de la lingüística. Una interpretación”. In: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 22 (2), 243–298.
Zamorano Aguilar, Alfonso (2013): “La investigación con series textuales en historiografía de la lingüística. A propósito de la obra de F. Gámez Marín (1868–1932)”. In: Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana (RILI) 21 (1), 173–192.
Zamorano Aguilar, Alfonso (2016): “Las ideas gramaticales en la España de Lope de Vega: panorama y canon”. In: Martínez-Atienza, María (ed.): Peribáñez y el comendador de Ocaña. Análisis lingüístico y literario. Toledo: Ledoria, 143–198.
1 Este artículo se inscribe en el marco del proyecto “Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto: historiografía, gramatización y estado actual de la oposición en el español europeo” (FFI2013-45914-P), I+D subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad (España), bajo la dirección de la Dra. Susana Azpiazu y del Dr. José J. Gómez Asencio (Universidad de Salamanca).
2 Como acrónimo para rotular, conjuntamente, la historia y la historiografía de la lingüística.
3 Para un análisis metodológico y aplicado del concepto de canon en la investigación historiográfica en lingüística, véase Zamorano Aguilar (2010).
4 Hassler (2002) toma también algunos conceptos de la lingüística y tipología textuales (ej. texto/discurso de Oesterreicher). Puede consultarse también Sáez Rivera (2011) para una aplicación a la historiografía de algunos planteamientos textuales de Isenberg.
5 Nos referimos a los estudios de Lliteras y Trujillo como parte de la edición completa de las gramáticas de Vicente Salvá y Andrés Bello, respectivamente (Salvá 1988 [1830–1847] y Bello 1988 [1847–1860]).
6 Un excelente análisis crítico del canon desde la teoría literaria se halla en Pozuelo/Aradra (2000).
Pilar Montero Curiel
Bonito no, lo siguiente: un nuevo procedimiento de superlación intensiva en el español coloquial
1. Introducción: marco teórico y metodológico
Entre las modas del lenguaje diario llaman la atención los abundantes procedimientos que surgen y desaparecen para expresar el superlativo y todas las connotaciones expresivas asociadas a este mecanismo morfosintáctico. Una de ellas, en plena expansión en el español actual, se manifiesta en la estructura “adjetivo (o sustantivo, adverbio, verbo) + adverbio de negación no, + lo siguiente” para expresar una superlación intensiva de la cantidad o la cualidad contenida en el significado de la palabra o la expresión de la que se predica. Esta fórmula ha irrumpido en todas las esferas de la comunicación y parece que, dado su empleo creciente en los diversos registros del habla, está dispuesta a permanecer, al menos hasta que otro recurso similar se atreva a desplazarla y a ocupar sus espacios de uso.
Como es bien sabido, el español general dispone de gran cantidad de recursos para expresar la superlación o para reflejar “la ponderación en grado máximo o mínimo de la cantidad o cualidad”, por decirlo con las palabras del profesor González Calvo (1984, 173). Pese a la relativa abundancia de trabajos sobre el tema en los tiempos modernos, el de la cuantificación “es uno de los aspectos más complejos de la descripción lingüística” (Lamíquiz 1991), porque en él se ven implicados los diferentes niveles de estudio de la lengua, desde el fonético al morfosintáctico y el léxico-semántico. Y no solo estos niveles: también los registros idiomáticos, especialmente el coloquial (cf. Arce 1999; Vigara 1992), que es un espacio privilegiado para el estudio de la intensificación superlativa, como puso de relieve en los años treinta del siglo pasado Werner Beinhauer (31991, 195–338) cuando en su libro El español coloquial organizó los múltiples recursos que ofrecía la lengua española para “exagerar cantidades e hiperbolizar la idea de intensidad” (id., 199).
Nuestra lengua domina abundantes medios para expresar la superlación intensiva, desde el morfema hasta el texto, pasando por la palabra, el sintagma y la oración (cf. González 1984, 174). Estos funcionan como unidades fijas a modo de “discurso repetido” que acaban por desgastarse tras un uso dilatado. Como la lengua es un organismo vivo que discurre en constante renovación, los hablantes conciben procedimientos nuevos de realce lingüístico y, a partir de esquemas idiomáticos fijos, consiguen acuñar nuevas fórmulas para dotar de intensidad al enunciado. Algunas de ellas tienen la fortuna de pasar al sistema lingüístico, al ser aceptadas por una amplia comunidad de hablantes; otras nacen con ‚fecha de caducidad‘y, como son empleadas de forma restringida y tienen vidas fugaces, no ingresan en el sistema y desaparecen cuando los hablantes las abandonan: “así se mueve y evoluciona la lengua” (id., 175).
La fórmula que nos ocupa, articulada en torno a la unión del adverbio negativo no + lo siguiente, nace en el ámbito de la publicidad y poco a poco logra traspasar la barrera de la imagen propagandística para instalarse en el entorno de las series televisivas, que garantizan y refuerzan los cauces de su difusión hacia otras zonas comunicativas. Decimos que es una fórmula de intensificación, porque su valor semántico se manifiesta gramaticalmente mediante un cambio de la cualidad (también, a veces, de la cantidad) en el significado de algunas categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios). Además, puede definirse como una forma de gradación capaz de fortalecer los rasgos semánticos de las estructuras en las que se inserta, unas veces para realzar el sentido de una palabra o expresión y otras, para subestimarla (cf. Albelda 2004, 27).
La expresión no, lo siguiente modifica a la palabra a la que previamente se le ha negado su significado mediante el adverbio no, para abrir paso a una expresión que pondera más la cualidad atribuida al objeto al que trata de ensalzar o denigrar. Según la clasificación de José Manuel González Calvo (1984, 199) se incluiría dentro de las llamadas “locuciones superlativas pospuestas modificadoras de adjetivos, participios o adverbios (función terciaria)” y de las “locuciones superlativas pospuestas modificadoras de sustantivos (función calificativo-atributiva)”. Todas ellas son locuciones propias del lenguaje hablado, que muestran en su ámbito “recurrencia varia y frecuente” (id., 200).
A analizar su influjo en la lengua española como medio de intensificación superlativa vamos a dedicar las páginas que siguen.1
2. Un nuevo procedimiento de superlación intensiva en español
La expresión bonito no, lo siguiente y toda su parentela son testimonios vivos de la enorme influencia que los medios de comunicación ejercen sobre el lenguaje cotidiano. Se puso de moda hacia el año 2006, gracias a la publicidad de una empresa pastelera que intentaba transmitir a los consumidores la idea de que sus productos eran ricos y saludables. Su eslogan, que pronto pasó a formar parte del repertorio general (como suele suceder con la mayoría de las expresiones persuasivas de la publicidad), rezaba así: “¿El Tortazo es bueno? No, lo siguiente”.
Antes de esas fechas, la expresión había asomado como una muletilla conversacional en la serie de televisión Manos a la obra, emitida por Antena3TV entre 1998 y 2001: Manolo, un albañil especialista en chapucerías, increpaba a su compañero Benito con la frase “¿Tú eres tonto? No, lo siguiente”. Entre 2008 y 2011 otro programa de la cadena privada Cuatro echaba mano de la misma estructura, esta vez en los labios de un profesor de baile y coreografía que censuraba la falta de ritmo de sus discípulos con la pregunta “¿Está mal? No, lo siguiente”.2
La fórmula se ha instalado en los códigos de otros programas televisivos, en tertulias y cuñas radiofónicas, en el coloquio diario de los hablantes, y lo ha hecho sin distinción de sexo, edad, origen geográfico o formación académica. La irrupción en las redes sociales garantiza la supervivencia y la fortaleza de una estructura que surgió en un contexto televisivo y pasó muy pronto al lenguaje general. Desde esta nueva dimensión ha logrado convertirse, casi tres lustros después de su abordaje en los medios, en una muletilla corriente en todos los ámbitos de la comunicación diaria. Y parece que no tiene prisas por marcharse.
En el todavía corto tiempo de su existencia, el uso de la fórmula no, lo siguiente ha sido tema habitual en textos de opinión firmados por algunos de los columnistas más leídos en la prensa escrita: Antonio Burgos, Antonio Rico, Javier Caraballo, entre otros, le han dedicado reflexiones a veces despiadadas como una moda lingüística que, para ellos, ha rebasado ya todos los límites. Así se desprende de las palabras escritas por Javier Caraballo el 2 de octubre de 2012 en el blog Matacán del diario El Confidencial:
La pregunta que siempre se responde con la misma respuesta, “lo siguiente”. Es una curiosísima expresión multiusos que lo mismo sirve para definir la cualidad de algo, la capacidad de alguien o el estado de ánimo de una persona. “¿Que si es bueno ese coche? No, lo siguiente…” ¿Tonto ese tipo? No, lo siguiente” “¿Que si estaba contento? No, lo siguiente…”. Así hasta el infinito, porque la expresión se ha generalizado con la eficacia con la que se expanden estas voces y ha pasado a sustituir, de hecho, a cualquier otra forma de adjetivación.3
Este periodista la interpreta como una forma más “de adjetivación” y destaca, pese al empacho que le produce su omnipresencia en la lengua, que es un procedimiento intensificador repleto de posibilidades expresivas. Reflexión interesante desde la perspectiva gramatical, porque apunta dos de los rasgos decisivos a la hora de analizarla: el significado ‚adjetival‘ que encierra y su afinidad con los mecanismos tradicionales de intensificación.
Con palabras semejantes se expresa el autor del blog titulado Elegancia perdida, en una entrada en la que, bajo la denominación de “Ingeniería social y lenguaje: lo siguiente”, se atreve a acuñar el sustantivo siguientismo y el adjetivo siguientista para dar nombre técnico a este “nuevo sarampión” que afecta a todas las capas de hablantes de la sociedad actual. Voces críticas que, por lo que se ve, tendrán que resignarse a aceptar una estructura que cobra fuerza en los medios y se cuela en los programas de mayor audiencia de la televisión sin ningún atisbo de extrañeza para quienes la escuchan en los umbrales del año 2017.
3. Origen y evolución
La fórmula de superlación intensiva que nos ocupa se afianza a modo de eslogan publicitario para vender una galleta de arroz cubierta de chocolate; la galleta en cuestión es bautizada por sus fabricantes con el nombre de Tortazo, sustantivo que en el español coloquial puede significar ‘bofetada en la cara’, aumentativo de torta (cf. DRAE 2014, s. v. tortazo), o ‘torta grande’, también aumentativo de la “masa de harina, con otros ingredientes, de forma redonda, que se cuece a fuego lento” (ibid.). Esta última es la que corresponde al anuncio emitido por la televisión; en ella, el juego de palabras con sus dobles sentidos provoca un diálogo entre unos niños que juegan sentados en el banco de un parque y una voz adulta, personificación del dulce, que formula una pregunta mientras los pequeños ponen música a la siguiente conversación:
Niños:
-Me he ganado un tortazo.
-Un buen tortazo…
-Tortazo, tortazo…
-¡No hay nada mejor que un buen tortazo!
Voz del Tortazo
-¡Es gigante, un tazo,
el auténtico Tortazo!
Niños:
-¡Tortazo!
Voz del Tortazo:
-¿El Tortazo es bueno? No, lo siguiente.
Ohhh. Aquí va a haber tortazo…
La intención de los publicistas es clara y se adivina a través del ya mencionado juego de dobles sentidos de la palabra tortazo y la necesidad, por parte del emisor del mensaje, de despojarlo de sus connotaciones negativas (vinculadas a la violencia y la agresividad) para asociarlo al sabor delicioso de un dulce bañado en chocolate. Además, el texto del anuncio incorpora el sustantivo tazo en boca de la galleta (“es gigante, un tazo”), muy familiar en el lenguaje infantil y juvenil de aquellos años de transición entre el siglo XX y el XXI en referencia a unas figuras circulares de unos 24 mm de diámetro con caricaturas de futbolistas, actores y famosos que ciertos productos de consumo incluían en sus envases. Con ello, la nueva galleta se presenta ante los niños como un obsequio capaz de aportarles mayor alegría que el tazo tan familiar ya en sus juegos. Para reforzar el contenido positivo del mensaje, los autores de la maniobra publicitaria acuñan la expresión interrogativa “¿El tortazo es bueno?” que incorpora una respuesta falsamente negativa con el adverbio no, porque en el acto brota la expresión ponderativa mediante el sintagma “lo siguiente” referido al adjetivo bueno. Y este sintagma comienza a perder así su contenido semántico habitual como marcador de inicio de una enumeración (“que sigue”, según la definición del DRAE 2014 s. v.) y pasa a utilizarse como un intensificador superlativo del adjetivo al que hace referencia en la frase. El propio anuncio, con su acompañamiento musical, fue suficiente para que la nueva estructura dejara su huella en todos los hogares españoles a través del televisor.
Así pues, la fórmula superlativa no, lo siguiente nace como respuesta a una pregunta retórica seguida de un sintagma que encierra en sí un contenido superlativo (conmutable por un adjetivo + el sufijo -ísimo): detrás de lo siguiente siempre viene algo y, si ese algo es ‘lo siguiente a bueno’, literalmente es mejor que bueno, excelente, buenísimo. La expresión pasa a formar parte de los usos colectivos y tiene descendencia inmediata, con abundantes muestras de su vitalidad en la lengua escrita hasta el día de hoy como se observa, por ejemplo, en un foro sobre coches cuando uno de los participantes se pregunta por el origen de la nueva expresión “¿malo? no, lo siguiente”4, o en el testimonio que el periódico El Confidencial proporciona dentro del blog de Javier Carballo que lleva por título “¿Corrupción? No, lo siguiente”5. Fran Moreno, periodista del diario digital Montellano hoy de Sevilla, titula a su columna de opinión “¿Mucho frío? No, lo siguiente para la nochevieja de 2014”6. Y, por citar otro ejemplo de los muchos que se encuentran en Internet, en el título de una página de Facebook se lee la expresión interrogativa con su respuesta a modo de superlativo absoluto equiparable a ‘guapísima’, ‘bellísima’ con los siguientes términos: “Guapa??? Noooo, lo siguiente…”7.
Al ser una pregunta surgida en el registro oral, no cuesta entender que poco a poco haya podido difuminar su entonación característica para favorecer el surgimiento de una estructura enunciativa cuyos elementos pasan a ocupar nuevas jerarquías y a relacionarse de forma diferente entre ellos. En este proceso ha cobrado prioridad el adjetivo en torno al cual giraba la pregunta en las frases que propiciaron el nacimiento de la nueva forma de superlación. La respuesta negativa se integra ahora en la esfera semántica del adjetivo al cual se pospone, y la expresión lo siguiente inicia un proceso de lexicalización con sentido superlativo sin necesidad de apoyarse en otros mecanismos, como sería el sufijo -ísimo, al que en realidad sustituye. Hasta tal punto es así, que en el barrio de Chueca, en Madrid, se inaugura a principios de 2014 el restaurante “Lo Siguiente” (sin referencia explícita a un adjetivo al que esta fórmula serviría de intensificación, como si se tratara de un superlativo absoluto) y en las guías del ocio madrileño se define como “Lo Siguiente: más que completo”, para ponderar su extraordinaria calidad.8
El significado gradativo de la fórmula sin sus adjetivos es tan reconocible que, en ocasiones, favorece el hallazgo de enunciados como los que se apuntan a continuación, con reflexiones metalingüísticas muy perspicaces:
Es que esas cuñas, verdaderamente, no son inquietantes. Son lo siguiente. O lo siguiente de lo siguiente que viene después de inquietante.9
Londres está lejos, lejísimos, super lejos no, lo siguiente si uno de tus hijos está allá.10
Buenos no... Lo siguiente. De lo mejor, auténtico.
Rico no, lo siguiente: de rechupete.
Algunos ejemplos muestran plena conciencia de las capacidades gradativas de este recurso e incluyen la fórmula en relaciones como la que se reproduce a continuación sobre los niveles de belleza masculina:
Niveles de belleza masculina:
1. Guapo hasta decir basta.
2. Guapo no, to siguiente.
3. Guapo.
4. Guapete.
5. Guapo para tu madre.
Los testimonios del cambio de sentido de la fórmula interrogativa hacia una construcción enunciativa son abundantes y, en el panorama actual, podría decirse que predominan de forma clara. En muchos de ellos se encuentra un adjetivo seguido del adverbio de negación no, separado por una coma de la expresión lo siguiente, que es la que, en esta nueva dimensión de intensidad, carga con todo el significado superlativo que adquiere el adjetivo al que califica:
Rápidos no, lo siguiente
Friki no, lo siguiente
Épico no, lo siguiente
Aburrida no, lo siguiente
Malo no, lo siguiente
Guapo no, lo siguiente
Acojonada no, lo siguiente
Manco no, lo siguiente
Bella no, lo siguiente
Guapa no, lo siguiente
Imbécil no, lo siguiente (título de un relato)
Gordo no, lo siguiente
Raro no, lo siguiente
Rico no, lo siguiente
Todos estos ejemplos muestran la misma estructura: “adjetivo calificativo + adverbio de negación no, + lo siguiente”, con algunas variaciones, sobre todo gracias a la incorporación del sustantivo calificado por el adjetivo a la fórmula intensificadora:
Problema gordo no, lo siguiente
Conexión mala no, lo siguiente
Pésimo servicio no, lo siguiente
Tatuajes malos no, lo siguiente
O la estructura “sustantivo + adverbio de negación no, + lo siguiente”, que es cada vez más abundante y funciona en ejemplos como estos:
El paraíso no, lo siguiente
Transparencias no, lo siguiente
Cuponazo no, lo siguiente
País de pandereta no, lo siguiente
Suerte no, lo siguiente
Estrés no, lo siguiente
Salvajadas no, lo siguiente
Locura no, lo siguiente
El puto amo no, lo siguiente
Frío no, lo siguiente
Calor no, lo siguiente
Muchos de los sustantivos de la lista anterior encierran sentidos superlativos como elementos que se alían para intensificar la ponderación. Algunos de ellos (como el apreciativo “cuponazo no, lo siguiente” o “país de pandereta no, lo siguiente”) necesitan factores contextuales, culturales y pragmáticos para completar sus sentidos: el cuponazo es el nombre coloquial que se da a una de las variedades del cupón de lotería de la Organización Nacional de Ciegos de España; “país de pandereta”, referido a España, es una locución adjetiva coloquial que, según el DRAE (2014, s. v.), hace referencia al país “caracterizado por su folclorismo y poca seriedad”. Las dos estructuras tienen un significado intensivo muy claro que, para hispanohablantes españoles, no necesita más aclaración. Otros, como paraíso, transparencias o salvajada cumplen funciones similares en el nivel culto.
En el mismo grupo se podrían clasificar formas algo más complejas desde el punto de vista de su génesis, como “Parkour de la muerte no, lo siguiente”, constituida a partir de un galicismo que da nombre a un conjunto de disciplinas deportivas practicadas en espacios urbanos y que ha pasado a ser expresión habitual en ciertos estadios de los videojuegos.11 Es un buen ejemplo de cómo el carácter hiperbólico de la ponderación “se dispara cuando el sustantivo va acompañado de especificaciones que aumentan su contenido” (González 1984, 187) y, además, pone de relieve la gran vitalidad de una fórmula que va camino de asentarse en el idioma, incluso en el habla de aprendices extranjeros del español, como pude constatar a través de una conversación con una estudiante procedente de la francesa Isla de la Reunión que definió su tierra como “guay no, lo siguiente”.
Otras clases de palabras (por ejemplo el verbo, el adverbio) también admiten esta nueva fórmula superlativa en el uso oral, aunque de forma menos sistemática :
Cerca no, lo siguiente
Lejos del centro no, lo siguiente
Nevar no, lo siguiente
Comer no, lo siguiente
Desde el punto de vista morfosintáctico, la expresión que nos ocupa se percibe, en la mayoría de los casos, como una construcción copulativa (cuando funciona con los verbos ser, estar o parecer) en la que el sintagma nominal sujeto y el verbo pueden elidirse y el adjetivo mantiene sus funciones atributivas intactas:
(Ellos son) Rápidos no, lo siguiente





























