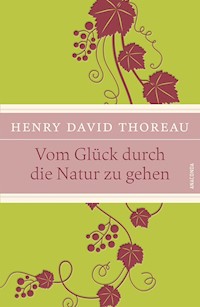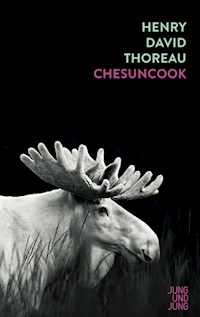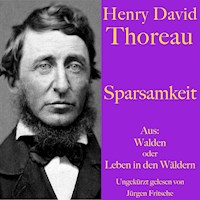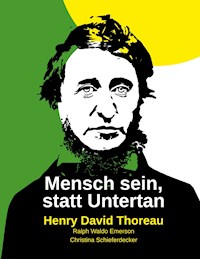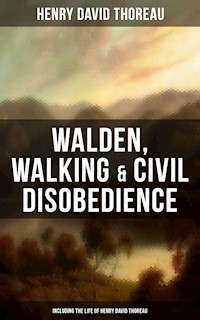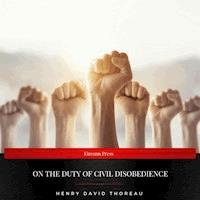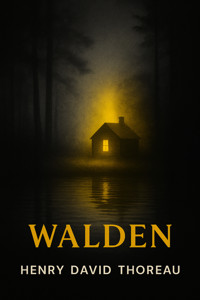
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aroha
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Walden es el testimonio de una experiencia radical de libertad. En 1845, Henry David Thoreau se retiró a vivir solo en una cabaña junto al lago Walden, en los bosques de Massachusetts, con el propósito de redescubrir el sentido esencial de la vida. Durante más de dos años, observó la naturaleza, cultivó su alimento y reflexionó sobre el trabajo, el tiempo y la conciencia. El resultado fue este libro: una meditación poética, filosófica y práctica sobre la existencia humana y su relación con el entorno natural. Thoreau invita a "vivir deliberadamente", a desprenderse de lo superfluo y a encontrar la verdadera riqueza en la simplicidad. Walden combina la observación precisa de la naturaleza con una visión espiritual profunda, y se convierte en un manifiesto de autosuficiencia, resistencia y armonía interior. Más que un diario de soledad, es una declaración de independencia moral y una búsqueda de claridad en un mundo dominado por la prisa y la ambición. En sus páginas, la naturaleza se vuelve espejo del alma, y el silencio del bosque se transforma en una voz eterna que nos recuerda que vivir con plenitud es, ante todo, un acto de conciencia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henry David Thoreau
Walden
Portada de la primera edición de Walden (1854).
WALDEN
No pretendo escribir una oda al abatimiento, sino jactarme con tanto brío como el gallo encaramado a su palo por la mañana, aunque sólo sea para despertar a mis vecinos.
ECONOMÍA
CUANDO escribí las páginas siguientes, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo, en los bosques, a una milla de cualquier vecino, en una casa que había construido yo mismo, a orillas de la laguna de Walden, en Concord, Massachusetts, y me ganaba la vida sólo con el trabajo de mis manos. Viví allí dos años y dos meses. Ahora soy de nuevo un residente en la vida civilizada.
No impondría mis asuntos a la atención de los lectores si mis conciudadanos no hubieran hecho preguntas muy concretas sobre mi modo de vida, que algunos calificarían de impertinentes, aunque a mí no me lo parezcan en absoluto, sino, considerando las circunstancias, muy naturales y pertinentes. Unos han preguntado qué tenía para comer, si no me sentía solo, si no tenía miedo y cosas parecidas. Otros han querido saber qué parte de mis ingresos dedicaba a obras de caridad, y algunos, con familia numerosa, a cuántos niños pobres mantenía. Por tanto, a aquellos lectores que no sientan particular interés por mí, les pido perdón por tratar de responder a algunas de tales preguntas en este libro. En la mayoría de los libros se omite el yo, o la primera persona; en este se mantiene; respecto al egoísmo, esa es la principal diferencia. Por lo general, no recordamos que, al fin y al cabo, siempre es la primera persona la que habla. No hablaría tanto de mí mismo si hubiera otra persona a quien conociera tan bien. Por desgracia, estoy limitado a este asunto por la pobreza de mi experiencia. Además, por mi parte, exijo de todo escritor, antes o después, un relato sencillo y sincero de su propia vida, y no sólo lo que ha oído de las vidas de otros hombres; un relato como el que enviaría a sus parientes desde una tierra lejana, porque si ha vivido sinceramente, tiene que haber sido en una tierra lejana para mí. Tal vez estas páginas se dirijan especialmente a los estudiantes pobres. En cuanto al resto de mis lectores, aceptarán las partes que les afecten. Confío en que nadie fuerce las costuras al ponerse el abrigo, porque reporte un buen servicio a quien le siente bien.
Estoy dispuesto a decir algo no tanto de los chinos y de los isleños de las Sandwich, como de vosotros, que leéis estas páginas y, según se dice, vivís en Nueva Inglaterra; algo sobre vuestra condición, en especial sobre vuestra condición exterior o circunstancias en este mundo, en esta ciudad, es decir, si es necesario que sea tan mala como es, si puede mejorar o no. He viajado mucho en Concord y, en todas partes, en las tiendas, las oficinas y los campos, me ha parecido que sus habitantes estaban haciendo penitencia de mil notables maneras. Lo que he oído de los brahmanes, que se sientan expuestos a cuatro fuegos de cara al sol, o cuelgan boca abajo sobre las llamas, o miran a los cielos por encima del hombro «hasta que les resulta imposible recuperar su posición habitual, mientras que por la torsión del cuello no pueden ingerir sino líquidos»; o que se hallan al pie de un árbol encadenados de por vida; o que miden con su cuerpo, como orugas, la extensión de vastos imperios; o que se yerguen sobre una sola pierna en lo alto de un pilar; ni siquiera estas formas de penitencia consciente son más increíbles y sorprendentes que las escenas que contemplo a diario. Los doce trabajos de Hércules son triviales en comparación con los que mis vecinos han emprendido, porque aquellos eran sólo doce y tenían un final, pero aún no he visto que estos hombres hayan matado o capturado monstruo alguno ni acabado una sola tarea. No tienen un Yolao amigo que queme con un hierro candente la raíz de la cabeza de la hidra, sino que tan pronto como una es aplastada, surgen dos.
Veo a hombres jóvenes, conciudadanos míos, cuya desgracia es haber heredado granjas, casas, graneros, ganado y aperos de labranza; pues es más fácil adquirirlos que librarse de ellos. Habría sido mejor que hubieran nacido en campo abierto y que una loba los amamantara, que pudieran haber visto con mirada más clara qué tierra estaban llamados a cultivar. ¿Quién los ha hecho siervos de la gleba? ¿Por qué habrían de comer sus sesenta acres, cuando el hombre está condenado a comer sólo su porción de barro? ¿Por qué han de empezar a cavar su tumba en cuanto nacen? Tienen que vivir la vida de un hombre, enfrentarse a estas cosas y salir lo más airosos posible. ¡Cuántas pobres almas inmortales he encontrado casi aplastadas y asfixiadas bajo su carga, arrastrándose por el camino de la vida, empujando ante sí un granero de setenta y cinco pies por cuarenta, sus establos de Augías sin limpiar y un centenar de acres de tierra, labranza, siega, pasto y una parcela de bosque! El desposeído, que no lucha con tales inconvenientes heredados, tiene bastante trabajo con someter y cultivar unos pocos pies cúbicos de carne.
Los hombres trabajan por error. La mejor parte del hombre es muy pronto arada en la tierra como abono. Por un hado similar, comúnmente llamado necesidad, se dedican, como dice un viejo libro, a acumular riquezas donde roen la polilla y la carcoma, donde los ladrones abren brechas y roban. Es una vida de locos, como comprenderán cuando lleguen a su fin, si no antes. Se dice que Pirra y Deucalión crearon a los hombres al lanzar piedras a sus espaldas:
Inde genus durum sumus, experiensque laborum,
Et documenta damus qua simus origine nati.
O como Raleigh rima con sonoridad:
Desde entonces nuestra especie es insensible, resiste el dolor y el cuidado,
Y prueba que nuestro cuerpo es de naturaleza rocosa.
Todo por ciega obediencia a un oráculo errado, al lanzar piedras a sus espaldas sin ver dónde caían.
La mayoría de los hombres, incluso en este país relativamente libre, por mera ignorancia y error, está tan ocupada con los cuidados ficticios y las labores superfluamente groseras de la vida, que no puede recoger sus mejores frutos. Sus dedos, por el trabajo excesivo, son demasiado torpes y tiemblan demasiado para ello. En realidad, el hombre laborioso no tiene ocio para una verdadera integridad cotidiana; no puede permitirse mantener las relaciones más viriles con otros hombres; su trabajo se depreciaría en el mercado. No tiene tiempo de ser sino una máquina. ¿Cómo podría recordar su ignorancia —según requiere su crecimiento— quien ha de usar tanto su conocimiento? Tendríamos que alimentarlo y vestirlo gratuitamente y reponerlo con cordiales antes de juzgarlo. Las mejores cualidades de nuestra naturaleza, como la flor de los frutales, sólo pueden preservarse con el trato más delicado. Sin embargo, no nos tratamos a nosotros mismos ni a los demás con esa ternura.
Todos sabemos que para algunos de vosotros, pobres como sois, vivir es duro y a veces jadeáis para respirar. No dudo de que algunos de los que estáis leyendo este libro sois incapaces de pagar todas vuestras comidas o los abrigos y zapatos que lleváis o habéis gastado, y que habéis venido a esta página a pasar un tiempo prestado o sustraído, tras robar una hora a los acreedores. Resulta evidente cuán mezquinas y furtivas vidas vivís muchos de vosotros, porque mi vista se ha aguzado con la experiencia; siempre en los límites, intentando hacer negocio y evitar las deudas, una ciénaga muy antigua, llamada por los latinos æs alienum, el cobre ajeno, porque algunas de sus monedas eran de cobre; viviendo y muriendo, y enterrados con este cobre ajeno; siempre prometiendo pagar, prometiendo pagar mañana y muriendo hoy, insolventes; buscando favores y encargos de muchos modos, con tal que no incurran en penas de prisión; mintiendo, adulando, votando, encogiéndoos en una cascara de nuez de civilidad o dilatando una atmósfera de delgada y vaporosa generosidad, a fin de persuadir a vuestro vecino de que os permita hacerle unos zapatos, o el sombrero, o el abrigo, o el coche, o acarrear por él sus víveres; enfermando hasta reunir algo para un mal día, algo que esconder en una vieja arca o en una media tras el revoque o, con mayor seguridad, en un banco de ladrillos; no importa dónde, no importa si mucho o poco.
A veces me asombro de que podamos ser tan frívolos, casi podría decir, como para atender a la forma de grosera servidumbre, pero algo ajena, conocida como la esclavitud de los negros, cuando hay tantos dueños agudos y sutiles que esclavizan tanto al norte como al sur. Es duro tener un supervisor sureño y peor tener uno norteño, pero lo peor de todo es que seáis vuestros propios negreros. ¡Y hablamos de la divinidad en el hombre! Mirad al cochero en la carretera, dirigiéndose al mercado de día o de noche, ¿acaso se agita la divinidad en él? ¡Su deber superior es forrajear y abrevar a sus caballos! ¿Qué es su destino para él comparado con los intereses de embarque? ¿No conduce para el Señor Escandalizador? ¿Cuán divino, cuán inmortal es? Mirad cómo se encoge y escabulle, qué vagos temores abriga todo el día sin ser inmortal ni divino, sino esclavo y prisionero de la opinión que tiene de sí mismo, una fama lograda por sus propios hechos. La opinión pública es un débil tirano comparada con nuestra propia opinión. Lo que un hombre piensa de sí mismo es lo que determina, o más bien indica, su hado. ¿Qué Wilberforce[32] llevará a cabo la emancipación de uno mismo en las provincias indias occidentales de la fantasía y la imaginación? ¡Pensad también en nuestras señoras, que tejen cojines de aseo para el último día, con tal de no revelar un interés demasiado crudo en su hado! Como si pudierais matar el tiempo sin ofender a la eternidad.
La mayoría de los hombres lleva vidas de tranquila desesperación. Lo que se llama resignación es desesperación confirmada. De la ciudad desesperada marcháis al campo desesperado y os consoláis con la valentía de los visones y las ratas almizcleras. Una desesperación estereotipada, pero inconsciente, se oculta incluso bajo los llamados juegos y diversiones de la humanidad. No hay en ellos el esparcimiento que viene tras el trabajo. Una característica de la sabiduría es no hacer cosas desesperadas.
Cuando consideramos lo que, por usar las palabras del catecismo, es el fin principal del hombre y cuáles son las auténticas necesidades y medios de vida, parece como si los hombres hubieran elegido deliberadamente el modo común de vida porque lo prefieren a cualquier otro. Sin embargo, creen sinceramente que no hay elección, aunque las naturalezas alertas y saludables recuerdan que el sol sale con claridad. Nunca es demasiado tarde para renunciar a nuestros prejuicios. No puede confiarse sin prueba en manera alguna de pensar u obrar, por antigua que sea. Aquello de lo que todo el mundo hoy se hace eco o admite como cierto en silencio puede resultar falso mañana, mero humo de opinión que algunos habían tomado por una nube que salpicaría sus campos con lluvia fertilizante. Haced lo que los viejos dicen que no podéis hacer y veréis como podéis hacerlo. Lo viejo para los ancianos y lo nuevo para los jóvenes. Tal vez los ancianos no hayan sabido traer más combustible con que mantener el fuego; los jóvenes ponen un poco de leña seca bajo una cazuela y giran en torno al globo a la velocidad de los pájaros, de un modo capaz de acabar, según se dice, con los ancianos. La vejez no está mejor ni tan bien cualificada para instruir como la juventud, porque no ha aprovechado tanto como ha perdido. Casi podríamos dudar de si el hombre más sabio, por vivir, ha aprendido algo con valor absoluto. En la práctica, los viejos no tienen consejos muy importantes que dar a los jóvenes, pues su experiencia ha sido tan parcial y sus vidas han sido fracasos tan miserables, por razones particulares, como ellos suponen, y puede que les quede algo de fe que desmienta aquella experiencia y sean sólo menos jóvenes de lo que fueron. He vivido unos treinta años en este planeta y hasta ahora no he oído la primera sílaba de un consejo valioso ni serio de mis mayores. Nada me han dicho y, probablemente, nada puedan decirme a propósito. He aquí la vida, en gran medida un experimento que aún no he llevado a cabo; de nada me sirve que ellos lo hayan hecho. Si tengo alguna experiencia que considero valiosa, estoy seguro de que mis mentores no han dicho nada al respeto.
Un granjero me dice: «No puedes vivir sólo de vegetales, pues no son alimento para los huesos», y dedica religiosamente parte del día a suministrar a su sistema el crudo material de los huesos, caminando mientras habla tras su buey, el cual, con huesos fabricados de vegetales, tira a toda costa de él y de su pesado arado. Ciertas cosas, que en ciertos círculos, los más desamparados y enfermos, son necesidades de la vida, en otros son sólo lujos y en otros son desconocidas por completo.
Algunos creen que todo el terreno de la vida humana ha sido examinado por sus predecesores, tanto las cimas como los valles, así como todas las cosas por que preocuparse. Según Evelyn, «el sabio Salomón prescribió la distancia entre los árboles y los pretores romanos decidieron con qué frecuencia se podía entrar a recoger impunemente las bellotas caídas en la tierra del vecino, y la parte que le correspondía»[33]. Hipócrates indicó incluso cómo cortarse las uñas, hasta el extremo del dedo, no más largas ni cortas. Sin duda, el mismo tedio y aburrimiento que parece haber agotado la variedad y los goces de la vida es tan viejo como Adán. Pero las capacidades del hombre nunca han sido medidas, ni vamos a juzgar sobre lo que puede hacer por precedente alguno, con lo poco que se ha intentado. Cualesquiera hayan sido hasta ahora tus fracasos, «no te aflijas, hijo mío, pues ¿quién te señalará lo que has dejado por hacer?»[34].
Podríamos someter nuestra vida a mil sencillas pruebas, como, por ejemplo, que el mismo sol que madura mis judías ilumina a la vez un sistema de planetas como el nuestro. Si hubiera recordado esto, habría evitado ciertos errores. No las cultivé a esa luz. ¡De qué maravillosos triángulos son ápices las estrellas! ¡Qué seres distantes y diferentes en las varias mansiones del universo contemplan lo mismo a la vez! La naturaleza y la vida humana son tan variadas como nuestras diversas constituciones. ¿Quién dirá qué perspectiva ofrece la vida a otro? ¿Podría ocurrimos un milagro mayor que mirar a través de los ojos ajenos por un instante? Deberíamos vivir en todas las épocas del mundo en una hora, ¡ay, en todos los mundos de cualquier época! ¡Historia, poesía, mitología! Ninguna lectura de la experiencia ajena sería tan asombrosa e informativa como esta.
Creo sinceramente que la mayor parte de lo que mis vecinos llaman bueno es malo y, si me arrepiento de algo, probablemente sea de mi buena conducta. ¿Qué demonio me ha poseído para comportarme tan bien? Puedes decir las cosas más sabias por ser viejo, tú que has vivido setenta años, no sin cierto honor; yo oigo una voz irresistible que me invita a alejarme de todo eso. Una generación abandona las empresas de otra como naves varadas.
Podríamos confiar más de cuanto lo hacemos. Podríamos renunciar al cuidado de nosotros mismos que sinceramente estamos dispuestos a conceder. La naturaleza está tan bien adaptada a nuestra debilidad como a nuestra fuerza. La incesante ansiedad y esfuerzo de algunos es una forma casi incurable de enfermedad. Exageramos la importancia del trabajo que hacemos y, sin embargo, ¡cuántas cosas dejamos por hacer! ¿Y si hubiéramos caído enfermos? ¡Qué vigilantes estamos, resueltos a no vivir por la fe si podemos evitarlo! Pasamos el día en alerta, de noche rezamos con desgana nuestras oraciones y nos encomendamos a incertidumbres. Nos vemos continua y sinceramente obligados a vivir, reverenciando nuestra vida y negando la posibilidad del cambio. Es el único camino, decimos; pero hay tantos caminos como radios pueden trazarse desde un centro. Todo cambio es un milagro digno de contemplarse; pero un milagro es lo que tiene lugar a cada instante. Confucio dijo: «Saber que sabemos lo que sabemos y que no sabemos lo que no sabemos es el verdadero conocimiento». Cuando un hombre reduzca un hecho de la imaginación a un hecho de su entendimiento, preveo que todos los hombres establecerán su vida sobre esa base.
Consideremos por un momento de dónde proviene la mayor parte de la inquietud y ansiedad a la que me he referido y si es necesario que estemos inquietos o, al menos, atentos. Sería provechoso vivir una vida primitiva y fronteriza, incluso en medio de una civilización exterior, aunque sólo fuera para aprender cuáles son las vulgares necesidades de la vida y qué métodos se han adoptado para satisfacerlas; incluso ojear los viejos diarios de los comerciantes para ver qué era lo que los hombres solían comprar en el almacén y lo que almacenaban, es decir, cuáles son las viandas más vulgares. Porque la mejora de los tiempos ha tenido poca influencia en las leyes esenciales de la existencia del hombre, así como nuestros esqueletos no se distinguen probablemente de los de nuestros antepasados.
Con las palabras necesario para vivir me refiero a todo lo que, obtenido por el propio esfuerzo del hombre, ha sido desde el principio, o ha resultado por el uso, tan importante para la vida humana que pocos, si los hay, por salvajismo, pobreza o filosofía, han intentado subsistir sin ello. Para muchas criaturas hay en este sentido sólo una cosa necesaria para la vida, el alimento. Para el bisonte de la pradera consiste en unas pocas pulgadas de sabrosa hierba y agua para beber, a menos que busque el cobijo del bosque o la sombra de la montaña. Nada en la creación animal requiere más que alimento y cobijo. Las cosas necesarias de la vida para el hombre en este clima pueden distribuirse, de manera bastante exacta, bajo los títulos de alimento, cobijo, vestido y combustible, porque hasta que no hayamos asegurado tales cosas, no estamos preparados para afrontar los auténticos problemas de la vida con libertad y una perspectiva de éxito. El hombre no sólo ha inventado casas, sino ropa y comida cocinada, y posiblemente por el descubrimiento accidental del calor del fuego y su uso consecuente, que al principio fue un lujo, surgió la actual necesidad de sentarse junto a él. Observamos que los perros y gatos adquieren la misma segunda naturaleza. Con adecuado cobijo y vestido conservamos legítimamente nuestro calor interior, pero ¿no podríamos decir en verdad que la cocina empezó con el exceso de cobijo o vestido, o de combustible, es decir, con un calor exterior mayor que el interior? Darwin, el naturalista, dice de los habitantes de la Tierra del Fuego que, mientras que los de su grupo, abrigados y sentados junto al fuego, no estaban demasiado calientes, los salvajes desnudos, que se hallaban más lejos, para su sorpresa, «estaban bañados de sudor por el calor». Así, se nos dice que el habitante de Nueva Holanda va impunemente desnudo, mientras que el europeo tirita bajo sus ropas. ¿Es imposible combinar la dureza de estos salvajes con la condición intelectual del hombre civilizado? Según Liebig, el cuerpo del hombre es una estufa y el alimento es lo que mantiene la combustión interna en los pulmones[35]. Con el frío comemos más, con el calor menos. El calor animal es el resultado de una lenta combustión y la enfermedad y la muerte sobrevienen cuando la combustión es demasiado rápida; por falta de combustible o por un defecto del tiro, el fuego se apaga. Por supuesto, el calor vital no ha de confundirse con el fuego; hasta ahí llega la analogía. Parece, por tanto, por la lista anterior, que la expresión vida animal es casi sinónima de la expresión calor animal porque mientras que el alimento puede considerarse el combustible que mantiene el fuego en nuestro interior —y el combustible sirve sólo para preparar el alimento o aumentar el calor de nuestros cuerpos por adición del exterior—, el cobijo y el vestido sirven también para retener el calor así generado y absorbido.
La gran necesidad de nuestros cuerpos es, por tanto, mantenerse calientes, mantener el calor vital en nosotros. ¡Cuántas molestias nos tomamos no sólo con nuestro alimento, ropa y cobijo, sino con nuestra cama, que es nuestro vestido nocturno, robando los nidos y pechos de los pájaros para preparar este cobijo dentro de un cobijo, así como el topo tiene su lecho de hierba y se retira al fondo de su madriguera! El hombre pobre suele quejarse de que este es un mundo frío y al frío, no menos físico que social, achacamos directamente gran parte de nuestras dolencias. El verano, en ciertos climas, hace posible para el hombre una especie de vida elísea. El combustible, salvo para cocinar su comida, resulta entonces innecesario; el sol es su fuego y muchos frutos están suficientemente cocinados por sus rayos, mientras que el alimento es por lo general más variado y se obtiene con mayor facilidad, y el vestido y el cobijo son por completo o casi innecesarios. Hoy en día y en este país, como sé por propia experiencia, pocos utensilios, un cuchillo, un hacha, una pala, una carretilla, etc., y para el estudioso la luz de una lámpara, útiles de escribir y el acceso a unos pocos libros, se aproximan a lo necesario y pueden obtenerse con un coste nimio. Sin embargo, algunos, no los sabios, marchan a la otra parte del globo, a regiones bárbaras e insalubres, y se dedican a comerciar durante diez o veinte años para poder vivir —es decir, mantenerse cómodamente calientes— y morir al fin en Nueva Inglaterra. Los lujosamente ricos no sólo se mantienen cómodamente calientes, sino con un ardor antinatural; como ya he sugerido, se cocinan, por supuesto, à la mode.
La mayoría de los lujos, y muchas de las llamadas comodidades de la vida, no sólo no son indispensables, sino que resultan verdaderos obstáculos para la elevación de la humanidad. Con respecto a los lujos y comodidades, los más sabios siempre han vivido una vida más sencilla y austera que los pobres. Los antiguos filósofos chinos, hindúes, persas y griegos formaron una clase tan pobre en riquezas exteriores, y rica en interiores, como no ha habido otra. Apenas sabemos nada de ellos. Es curioso que nosotros sepamos tanto de ellos. Lo mismo puede decirse de los modernos reformadores y benefactores de la raza. Nadie puede ser un observador imparcial o sabio de la vida humana si no se apoya en lo que nosotros deberíamos llamar pobreza voluntaria. El fruto de una vida de lujo es el lujo, ya sea en agricultura, comercio, literatura o arte. Hoy en día hay profesores de filosofía, pero no filósofos. Sin embargo, es admirable profesarla porque una vez fue admirable vivirla. Ser un filósofo no es sólo tener pensamientos sutiles, ni siquiera fundar una escuela, sino amar la sabiduría y vivir de acuerdo con sus dictados una vida de sencillez, independencia, magnanimidad y confianza. Es resolver ciertos problemas de la vida, no sólo en la teoría, sino en la práctica. El éxito de los grandes escolares[36] y pensadores es por lo general un éxito cortesano, no regio ni varonil. Cambian para vivir sólo por conformidad, prácticamente como sus padres, y no son en modo alguno los progenitores de una raza de hombres más nobles. Pero ¿por qué degeneran siempre los hombres? ¿Qué hace desaparecer a las familias? ¿Cuál es la naturaleza del lujo que enerva y destruye naciones? ¿Estamos seguros de que no se halla en nuestras vidas? El filósofo está por delante de su época incluso en la forma exterior de su vida, No se alimenta, cobija, viste ni calienta como sus contemporáneos. ¿Cómo puede un hombre ser filósofo y no mantener su calor vital con mejores métodos que los de otros hombres? Cuando un hombre entra en calor por los diversos modos que he descrito, ¿qué quiere a continuación? Seguramente, no más calor del mismo tipo, sino más y mejor comida, casas mayores y más espléndidas, ropa más linda y abundante, fuegos más intensos, numerosos e incesantes, y cosas por el estilo. Cuando ha obtenido lo que es necesario para la vida, hay otra alternativa a obtener lo superfluo: aventurarse ahora en la vida, tras comenzar las vacaciones de su esfuerzo más humilde. El terreno, según parece, es idóneo para la semilla, porque ha penetrado su radícula y puede brotar con confianza. ¿Por qué ha arraigado el hombre tan firmemente en la tierra, sino para poder alzarse en la misma proporción hacia los cielos? Las plantas más nobles se aprecian por el fruto que dan al cabo en el aire y la luz, lejos de la tierra, y no se las trata como humildes comestibles, que, aunque sean bienales, se cultivan sólo hasta que ha crecido su raíz, y a menudo se podan por arriba a propósito, de modo que casi nadie las ha visto nunca en flor.
No pretendo prescribir reglas a las naturalezas fuertes y valientes, que cuidan de sus asuntos en el cielo o el infierno y quizá levantan construcciones más magníficas y gastan con mayor prodigalidad que los ricos sin empobrecerse ni saber cómo viven, si, en efecto, tales naturalezas existen, como se ha soñado; ni a quienes hallan su coraje e inspiración precisamente en el actual estado de cosas y lo aprecian con el afecto y entusiasmo de los amantes, entre los que me cuento hasta cierto punto. No hablo a quienes están bien ocupados, en cualesquiera circunstancias, y saben si están o no bien ocupados, sino a la masa de hombres que están descontentos y se quejan ociosamente de la dureza de su suerte o de su tiempo cuando podrían mejorarlos. Algunos se quejan más enérgica e inconsolablemente que otros porque están, según dicen, cumpliendo con su deber. También pienso en aquella clase, aparentemente enriquecida, pero suma y terriblemente empobrecida, de los que han acumulado escoria, pero no saben cómo usarla o librarse de ella y han forjado así sus propios grilletes dorados o plateados.
Si tratara de contar cómo he deseado emplear mi vida en los años pasados, probablemente sorprendería a aquellos de mis lectores que conocen algo de su verdadera historia; asombraría, por cierto, a los que no saben nada de ella. Sólo sugeriré algunas de las cosas en que me he empeñado.
Con cualquier clima, a cualquier hora del día o de la noche, me he preocupado por mejorar la muesca del tiempo y señalarla en mi bastón; por permanecer en el cruce de dos eternidades, el pasado y el futuro, que es precisamente el momento presente, por conformarme con ello. Perdonaréis ciertas oscuridades, ya que hay más secretos en mi oficio que en el de la mayoría de los hombres, no mantenidos voluntariamente, sino inseparables de su naturaleza. Alegremente diría todo lo que sé, sin pintar nunca en la puerta: «Prohibido el paso».
Hace tiempo perdí un perro, un bayo y una tórtola, y aún sigo su rastro. He hablado de ellos con muchos viajeros, les he descrito sus rasgos y la llamada a la que responden. He encontrado a uno o dos que han oído al perro y el trote del caballo, e incluso han visto desaparecer a la paloma tras una nube, y que parecían tan ansiosos por recobrarlos como si los hubieran perdido ellos mismos.
¡Anticiparse, no sólo a la salida del sol y al amanecer, sino, si es posible, a la propia naturaleza! ¡Cuántas mañanas, en verano y en invierno, antes de que ningún vecino se afanara tras sus negocios, estaba yo tras los míos! Sin duda, muchos de mis conciudadanos se han encontrado conmigo al regresar de mis asuntos, los granjeros al partir a Boston con las primeras luces o los leñadores al ir a trabajar. Es verdad que nunca he ayudado al sol a salir materialmente, pero, sin duda, era de suma importancia estar allí.
¡Tantos días de otoño, ay, y de invierno pasados fuera de la ciudad, intentando oír lo que había en el viento, oírlo y expresarlo! Casi he invertido en ello todo mi capital y perdido el aliento por añadidura, por adelantar al viento. Si hubiera importado a algún partido político, y dependiera de él, habría aparecido en el periódico al primer aviso. Otras veces contemplaba desde el observatorio de un precipicio o árbol para telegrafiar una nueva llegada, o esperaba al atardecer en lo alto de una colina a que cayera del cielo, para captar algo, aunque nunca capté demasiado, que, como si fuera maná, se disolvía de nuevo en el sol.
Durante cierto tiempo trabajé como reportero de un periódico[37] de escasa circulación, cuyo editor nunca consideró oportuno publicar la mayor parte de mis contribuciones y, como suele ocurrirles a los escritores, no gané otra cosa que mi esfuerzo. Sin embargo, en este caso mi esfuerzo fue su propia recompensa.
Durante muchos años me nombré a mí mismo inspector de tormentas de nieve y de lluvia y cumplí fielmente con mi deber; agrimensor, si no de carreteras, de sendas forestales y de todas las rutas de cruce, y de barrancos salvados por puentes y transitables en cualquier estación, cuya utilidad había atestiguado el talón público.
Cuidé el ganado salvaje de la ciudad, que mantiene ocupado con sus saltos de valla al fiel pastor, y me fijé en las esquinas y rincones poco frecuentados de la granja, aunque no siempre sabía si Jonás o Salomón trabajaban hoy en cierto terreno; no era asunto mío. Regué la gayuba roja, el cerezo arenoso y el almez, el pino rojo y el fresno negro, la uva blanca y la violeta amarilla, que se habrían marchitado en la estación seca.
En resumen, seguí así durante mucho tiempo, puedo decirlo sin jactancia, ocupándome fielmente de mis asuntos, hasta que resultó cada vez más evidente que mis conciudadanos no me admitirían en la lista de los empleados públicos ni convertirían mi puesto en una sinecura con una paga moderada. Mis ingresos, que puedo jurar haber mantenido escrupulosamente, nunca han sido, en efecto, auditados, menos aún aceptados, y menos aún pagados y fijados. Sin embargo, no puse mi corazón en eso.
Hace poco tiempo, un indio itinerante fue a vender cestas a casa de un conocido abogado de mi vecindad. «¿Quiere comprar cestas?», le preguntó. «No, no queremos ninguna», fue la réplica. «¡Cómo!», exclamó el indio mientras salía por la puerta, «¿quiere que nos muramos de hambre?». Habiendo visto que a sus laboriosos vecinos blancos les iba tan bien, que el abogado sólo tenía que tejer argumentos y que por cierta magia le seguía la riqueza y reputación, se había dicho a sí mismo: me dedicaré a los negocios, tejeré cestas; es algo que puedo hacer. Pensó que cuando hubiera hecho las cestas habría cumplido su parte y luego la del hombre blanco sería comprarlas. No se dio cuenta de que era necesario convencer a los demás de que valía la pena comprarlas, o al menos hacer creer al otro que así era, o hacer algo más por lo que valiera la pena comprarlas. Yo también había tejido una cesta de delicada textura, pero no convencí a nadie de que valiera la pena comprarla[38]. Sin embargo, no pensé que no mereciera la pena tejerlas y, en lugar de estudiar cómo conseguir que los hombres creyeran que valía la pena comprar mis cestas, estudié cómo evitar la necesidad de venderlas. Sólo hay un tipo de vida que los hombres alaben y consideren lograda. ¿Por qué deberíamos exagerarlo a expensas de los demás?
Al saber que probablemente mis conciudadanos no me ofrecerían una habitación en el tribunal de justicia, ni una coadjutoría o beneficio en parte alguna, sino que debía valerme por mí mismo, me volví con mayor determinación que nunca a los bosques, donde era más conocido. Decidí entrar en los negocios de una vez y no esperar a adquirir el capital de costumbre, sino usar los escasos medios que entonces tenía. Mi propósito al ir a la laguna de Walden no era vivir allí de manera barata o cara, sino llevar a cabo ciertos negocios con los menores obstáculos; verme impedido para realizarlos, por falta de un poco de sentido común, de un poco de iniciativa y talento comercial, parecía más alocado que triste.
Siempre me he esforzado por adquirir estrictos hábitos comerciales; son indispensables para cualquier hombre. Si tratáis con el Imperio Celeste, una pequeña casa de cuentas en la costa, en un puerto de Salem, será suficiente. Exportaréis los artículos que proporcione el país, sólo productos nativos, mucho hielo y madera de pino y un poco de granito, siempre del suelo natal. Será una buena empresa. Tendréis que revisar todos los detalles en persona; ser a la vez piloto y capitán, propietario y suscriptor; comprar y vender y llevar las cuentas; leer las cartas recibidas y escribir o leer las cartas enviadas; supervisar la descarga de las importaciones noche y día; estar en muchas partes de la costa casi al mismo tiempo, pues a menudo el flete más valioso se descarga en la orilla de Nueva Jersey[39]; ser vuestro propio telégrafo, barriendo incansablemente el horizonte para hablar con las naves amarradas a lo largo de la costa; preparar un despacho seguro de mercancías como suministro a un mercado lejano y exorbitante; manteneros informados del estado de los mercados, de las perspectivas de paz y guerra en todas partes, y anticiparos a las tendencias del comercio y la civilización, aprovechando el resultado de las expediciones exploratorias, usando nuevas rutas y todas las mejoras en la navegación; estudiar las cartas de navegación, averiguar la posición de los arrecifes y las nuevas luces y boyas, y siempre, siempre, corregir las tablas logarítmicas, ya que por error de cálculo la nave que debía alcanzar un amistoso malecón se parte a menudo en una roca, como el indecible hado de La Perouse[40]; correr parejas con la ciencia universal y estudiar las vidas de los grandes descubridores y navegantes, de los grandes aventureros y comerciantes, desde Hanón y los fenicios hasta nuestros días; en resumen, hacer periódicamente la cuenta del surtido, para saber cómo os va. Es un trabajo que pone a prueba las facultades de un hombre; problemas de beneficio y pérdida, de interés, de tara y rebaja y todo tipo de calibre, que exigen un conocimiento universal.
Pensé que la laguna de Walden sería un buen lugar para los negocios, no sólo por el ferrocarril y el comercio de hielo; ofrece ventajas que tal vez no convenga divulgar; es un buen puerto y una buena fundación. No hay que drenar los pantanos del Neva, aunque en todas partes deberéis construir sobre las estacas que hayáis clavado. Se dice que una marea, con el viento del oeste y el hielo del Neva, borraría San Petersburgo de la faz de la tierra.
Como había que emprender este negocio sin el capital de costumbre, puede que no sea fácil conjeturar dónde iban a obtenerse los medios indispensables para tal empresa. En cuanto al vestido, para llegar de una vez a la parte práctica de la cuestión, al procurarlo tal vez nos dejamos llevar a menudo por amor a la novedad y por la consideración hacia las opiniones de los hombres, antes que por una verdadera utilidad. Que aquel que tenga trabajo que hacer recuerde que el objetivo del vestido es, primero, retener el calor vital y luego, en nuestro estado social, cubrir la desnudez, y podrá juzgar qué cantidad de trabajo necesario o importante se realiza sin aumentar su guardarropa. Los reyes y reinas que visten sus prendas una sola vez, aunque confeccionadas por un sastre o modista para su majestad, no conocen el consuelo de llevar una prenda que les siente bien. No son mejores que la percha en que se cuelga la ropa limpia. Cada día nuestras prendas se asimilan más a nosotros y reciben la huella del carácter del portador, hasta que dudamos si dejarlas de lado sin la demora, los cuidados médicos y la solemnidad con que tratamos nuestro cuerpo. No tengo en menor estima a un hombre porque lleve un remiendo en su ropa; sin embargo, estoy seguro de que, por lo general, hay mayor preocupación por vestir ropa de temporada, o al menos limpia y sin remendar, que por tener la conciencia tranquila. Pero aun si el roto no es zurcido, tal vez el peor vicio sea la imprevisión. A veces pongo a prueba a mis conocidos de este modo: ¿quién llevaría un remiendo o un par extra de costuras sobre la rodilla? La mayoría se comporta como si creyera que sus perspectivas para la vida se arruinarían si tuviera que hacerlo. Les resultaría más fácil cojear por la ciudad con una pierna rota que con un pantalón roto. A menudo, si un caballero sufre un accidente en sus piernas, estas pueden curarse; pero si les ocurre un accidente similar a las perneras de sus pantalones, no hay remedio, porque no considera lo que resulta en verdad respetable, sino lo que es respetado. Conocemos pocos hombres, pero muchos abrigos y calzones. Si vestís a un espantapájaros con vuestro último traje y os quedáis al lado desnudos, ¿quién no saludará antes al espantapájaros? Al pasar el otro día por un campo de maíz, junto a un sombrero y un abrigo en una estaca, reconocí al dueño de la granja. Sólo estaba un poco más curtido por el tiempo que la última vez que lo vi. He oído hablar de un perro que ladraba a cada extraño que se aproximaba vestido a la parcela de su amo, pero al que un ladrón desnudo acallaba fácilmente. Es interesante preguntar hasta qué punto conservarían los hombres su posición si fueran despojados de sus ropas. ¿Podríais, en tal caso, hablar con seguridad de una compañía de hombres civilizados que pertenecieran a la clase más respetada? Cuando Madame Pfeiffer, en sus aventureros viajes por el mundo, de este a oeste, llegó hasta la Rusia asiática, dice que sintió la necesidad de quitarse el vestido de viaje para hablar con las autoridades, ya que «ahora estaba en un país civilizado, donde a la gente se la juzga por sus ropas»[41]. Incluso en nuestras democráticas ciudades de Nueva Inglaterra, la posesión accidental de la riqueza, y su manifestación en la indumentaria y el equipaje, despiertan un respeto casi universal hacia su poseedor. No obstante, los que confieren tal respeto, por numerosos que sean, son paganos en la misma medida y necesitan la visita de un misionero. Además, el vestido ha introducido la costura, un tipo de trabajo que podríamos considerar interminable; un vestido de mujer, al menos, nunca está acabado.
Un hombre que ha encontrado por fin algo que hacer no necesitará un traje nuevo para hacerlo; le servirá el viejo, que ha permanecido polvoriento en el desván durante un periodo indeterminado. Unos zapatos viejos servirán a un héroe más de lo que sirvieron a su criado, si algún héroe ha tenido criados; los pies desnudos son más viejos que los zapatos y también puede usarlos. Sólo quienes van a soirées y a cámaras legislativas deben llevar chaquetas nuevas, chaquetas para cambiar tan a menudo como cambia el hombre con ellas. Pero si mi camisa y pantalones, mi sombrero y zapatos, son adecuados para adorar a Dios, servirán, ¿o no? ¿Quién no ha visto alguna vez sus ropas viejas, su chaqueta vieja, gastada, deshecha en sus elementos originales, hasta tal punto que ni siquiera sería un acto de caridad cedérsela a un pobre muchacho, cedidas tal vez a otro aún más pobre —o diremos más rico— que pudiera valerse con menos? Os digo que tengáis cuidado con las empresas que exigen ropas nuevas antes que un nuevo portador de ropas. Si no hay un hombre nuevo, ¿cómo podrán sentarle bien las ropas nuevas? Si tenéis alguna empresa ante vosotros, tratad de hacerla con las ropas viejas. A los hombres les hace falta, no algo con lo que hacer, sino algo que hacer, o mejor, algo que ser. Tal vez no deberíamos procurarnos un traje nuevo, por harapiento y sucio que esté el viejo, hasta no habernos conducido, empeñado o embarcado de tal modo que podamos sentirnos hombres nuevos en el viejo; conservarlo sería como echar vino nuevo en odres viejos. Nuestro periodo de muda, como el de las aves, debe ser una crisis en nuestra vida; el somormujo se retira a los estanques solitarios para pasarlo. Así la serpiente se desprende de su piel y la oruga de su capa agusanada, por industria interna y expansión, pues las ropas no son sino nuestra cutícula externa y cascara mortal. De otro modo, nos encontraremos navegando bajo pabellón falso y seremos destituidos al fin tanto por nuestra propia opinión como por la de la humanidad.
Nos ponemos una prenda sobre otra y crecemos como plantas exógenas, por adición externa. Nuestras ropas exteriores, a menudo delgadas y fantasiosas, son nuestra epidermis o falsa piel, que no participa de nuestra vida y puede quitarse aquí y allá sin agravio fatal; nuestras prendas más gruesas, que llevamos constantemente, son nuestro tegumento celular o corteza, pero las camisas son nuestro líber o auténtica cascara, que no puede quitarse sin ceñir y, por tanto, destruir al hombre. Creo que todas las razas llevan en ciertas estaciones algo equivalente a la camisa. Es deseable que un hombre esté vestido con tal sencillez que pueda poner sus manos sobre sí en la oscuridad y viva en todos los aspectos compacto y preparado, de modo que si un enemigo toma la ciudad pueda, como el viejo filósofo, salir despreocupadamente por el portillo con las manos vacías. Mientras una prenda gruesa siga siendo tan buena como tres delgadas y la ropa barata pueda obtenerse a precios adecuados a los clientes; mientras pueda comprarse un abrigo grueso a cinco dólares y dure muchos años, pantalones gruesos a dos dólares, botas de cuero de vaca a un dólar y medio el par, un sombrero de verano a un cuarto de dólar y una gorra de invierno a sesenta y dos centavos y medio, o pueda hacerse una mejor en casa a precio nominal, ¿dónde hay alguien tan pobre que, vestido así, con sus propias ganancias, no merezca la reverencia de los sabios?
Cuando pido ropa de cierto tipo, mi sastre me dice seriamente: «Ya no se hace así», sin enfatizar el «se», como si citara una autoridad tan impersonal como los hados, y me resulta difícil que haga lo que quiero, sólo porque no puede creer que quiera decir lo que digo, que sea tan atolondrado. Cuando escucho esa sentencia oracular, me quedo absorto por un momento, enfatizando por separado cada palabra para dar con su significado y averiguar qué grado de consanguinidad hay entre se y conmigo y qué autoridad puede tener en un asunto que me afecta tan íntimamente, y, por fin, me inclino a responderle con el mismo misterio y sin más énfasis en el «se»: «Es verdad, últimamente no se hace, pero ahora sí». ¿De qué sirve que me mida si no mide mi carácter, sino sólo la anchura de mis hombros, como si fuera una percha de la que colgar el abrigo? No adoramos a las gracias ni a las parcas, sino a la moda, que hila, teje y corta con plena autoridad. Una cabeza de mono en París se pone una gorra de viajero y todos los monos de América hacen lo mismo. A veces desespero de que se haga algo sencillo y honrado en este mundo con ayuda de los hombres. Habría que hacerlos pasar antes por una poderosa prensa, para extraerles sus viejas nociones, de modo que no volvieran a erguirse en seguida sobre sus piernas, y luego habría alguno en el grupo víctima de algún antojo, salido de un huevo puesto allí inadvertidamente, pues ni siquiera el fuego consume estas cosas, y vuestro esfuerzo habría sido en vano. Sin embargo, no olvidemos que fue una momia la que nos entregó un puñado de trigo egipcio.
En conjunto, pienso que no puede defenderse que la costura, en este o cualquier otro país, se haya elevado a la dignidad de un arte. Hoy en día los hombres suelen vestir lo que está a su alcance. Como marineros náufragos, se ponen lo que encuentran en la playa y, a cierta distancia, en el tiempo o el espacio, se ríen de su mutua mascarada. Cada generación se ríe de la moda antigua, pero sigue religiosamente la nueva. Nos divierte contemplar la indumentaria de Enrique VIII o de la reina Isabel, como si fuera la del rey y la reina de las islas caníbales. Toda vestimenta sin el hombre es penosa o grotesca. Sólo la seria mirada que viene de ella y la vida sincera que contiene frenan la risa y consagran la vestimenta de un pueblo. Si Arlequín es presa de un cólico, su atavío también le sentará bien. Cuando al soldado le alcanza una bala de cañón, los harapos son tan apropiados como la púrpura.
El gusto infantil y salvaje de hombres y mujeres por nuevos modelos conlleva tantas sacudidas y bizqueras caleidoscópicas que permiten descubrir la figura particular que esa generación exige hoy. Los fabricantes han aprendido que este gusto es meramente caprichoso. De dos modelos que difieren sólo en unos pocos hilos más o menos de cierto color, uno se venderá rápidamente y el otro quedará en el estante, aunque con frecuencia ocurre que al cabo de una estación el último esté de moda. En comparación, el tatuaje no es la horrible costumbre que nos dicen que es. No es bárbaro sólo porque la impresión sea subcutánea e inalterable.
No puedo creer que nuestro sistema industrial sea el mejor modo por el que podamos vestirnos. La condición de los obreros se parece cada día más a la de los ingleses y no hay que sorprenderse, ya que, por lo que he oído u observado, el objetivo principal no es que la humanidad esté bien y honestamente vestida, sino, indudablemente, que las corporaciones se enriquezcan. A largo plazo, los hombres sólo dan en el blanco al que apuntan. Por tanto, aunque fallen de inmediato, harían mejor en apuntar a algo elevado.
En cuanto al cobijo, no niego que sea una necesidad de la vida, aunque hay ejemplos de hombres que prescinden de él por largos periodos en países más fríos que este. Samuel Laing dice que «el lapón, con su vestido de piel y con una bolsa de piel que pone sobre su cabeza y hombros, dormirá sobre la nieve noche tras noche, a tal temperatura que acabaría con la vida de quien se expusiera a ella con ropa de lana». Los ha visto dormir así. Con todo, añade: «No son más duros que otros pueblos»[42]. Pero, probablemente, el hombre no haya vivido mucho tiempo en la tierra sin descubrir la conveniencia que supone una casa, las comodidades domésticas, frase que en su origen significó más las satisfacciones de la casa que las de la familia, aunque fueran extremadamente parciales y ocasionales en los climas en que la casa se asocia en nuestro pensamiento principalmente al invierno o la estación lluviosa, y en que durante dos tercios del año, excepto como parasol, es innecesaria. En nuestro clima, en verano, al principio era casi sólo un refugio para la noche. En las gacetas indias, una tienda era el símbolo de un día de marcha y una fila de ellas cortada o pintada en la corteza de un árbol significaba cuántas veces habían acampado. El hombre no fue hecho con miembros tan grandes y robustos para que tratara de estrechar su mundo y cercara con un muro el espacio que le conviniera. Al principio estaba desnudo y a la intemperie, pero, aunque esto era bastante agradable con tiempo sereno y cálido durante el día, la estación lluviosa y el invierno, por no hablar del tórrido sol, tal vez habrían cortado de raíz su raza si no se hubiera aprestado a encontrar el cobijo de una casa. Adán y Eva, según la fábula, llevaron hojas de parra antes que otras ropas. El hombre quería una casa, un lugar cálido, confortable, primero con el calor físico, luego con el calor de los afectos.
Podríamos imaginar el momento en que, en la infancia de la raza humana, un mortal emprendedor reptó hasta un agujero en una roca en busca de cobijo. El mundo empieza de nuevo, en cierto modo, con cada niño, y a este le gusta estar en el exterior, incluso bajo el frío y la lluvia. Como por instinto, juega a tener una casa, así como un caballo. ¿Quién no recuerda el interés con el que, de joven, miraba las rocas inclinadas o la entrada de una cueva? Era la añoranza natural de aquella porción de nuestro ancestro más primitivo que aún sobrevivía en nosotros. Desde la cueva hemos avanzado hasta tejados de hojas de palma, de corteza y ramas, de lino tejido y extenso, de hierba y paja, de maderos y tablillas, de piedras y tejas. Ya no sabemos qué es vivir al aire libre y nuestras vidas son domésticas en más sentidos de los que creemos. Del hogar al campo hay una gran distancia. Tal vez estaría bien que fuéramos a pasar más días y noches sin obstrucción alguna entre nosotros y los cuerpos celestes, que el poeta no hablara tanto bajo techado o el santo no morase allí tanto tiempo. Los pájaros no cantan en las cuevas ni las palomas abrigan su inocencia en los palomares.
Sin embargo, si alguien pretende construir una vivienda, le conviene ejercitar un poco de astucia yanqui, para no encontrarse al fin, en su lugar, con un reformatorio, un laberinto sin ovillo, un museo, un asilo, una prisión o un espléndido mausoleo. Considerad en primer lugar lo absolutamente necesario que resulta un cobijo ligero. He visto a los indios penobscot, en esta ciudad, viviendo en tiendas de fina tela de algodón, mientras la nieve alrededor llegaba a un pie de altura, y pensé que habrían querido que aumentara para impedir el paso del viento. Antes, cuando ganarme la vida honradamente, con libertad para mis propios fines, era una cuestión que me afligía aún más que ahora, ya que por desgracia me he vuelto algo insensible, solía ver una gran caja junto a la vía del tren, de seis pies de largo por tres de ancho, donde los obreros guardaban sus herramientas por la noche, lo que me sugería que cualquier hombre apremiado podría conseguir una por un dólar y, tras taladrar unos pocos agujeros para dejar pasar el aire, meterse en ella cuando lloviera o anocheciera y, ajustada la tapa, tener libertad a su antojo y ser completamente libre. Esto no parecía lo peor, ni una alternativa despreciable en modo alguno. Podríais levantaros tan tarde como quisierais y, a continuación, marcharos sin que el patrón o el casero os persiguieran por la renta. Muchos hombres, acosados hasta la muerte por el pago de la renta de una caja más grande y lujosa, no se habrían muerto de frío en una caja como esa. No bromeo. La economía puede tratarse a la ligera, pero no es posible deshacerse de ella. Una raza ruda y resistente, que solía vivir a la intemperie, construyó aquí en cierta ocasión una cómoda casa casi por completo con los materiales que la naturaleza puso al alcance de su mano. Gookin, que fue superintendente de asuntos indios en la colonia de Massachusetts, escribió en 1674: «Sus mejores casas están cubiertas con esmero, cerradas y cálidas, con cortezas de árbol arrancadas del tronco cuando ha subido la savia y convertidas en escamas bajo la presión de la madera pesada, cuando están verdes… Las más humildes están cubiertas de esteras que fabrican con una especie de enea, y también resultan cerradas y cálidas, pero no tan buenas como las primeras… He visto algunas de sesenta o cien pies de largo y treinta de ancho… A menudo me he alojado en sus riendas y las he encontrado tan cálidas como las mejores casas inglesas»[43]. Añade que solían estar alfombradas y forradas por dentro con esteras notablemente bordadas y provistas con varios utensilios. Los indios habían progresado hasta el punto de regular el efecto del viento con una estera suspendida sobre un agujero del techo y movida por una cuerda. Esta morada era construida a lo sumo en un día o dos y desmontada y recogida en pocas horas, y toda familia poseía una o su habitación en una de ellas.
En estado salvaje cada familia posee un cobijo tan bueno como el mejor y suficiente para sus necesidades más groseras y elementales; pero creo que tiene sentido decir que, aunque los pájaros tienen sus nidos, los zorros sus madrigueras y los salvajes sus tiendas, en la moderna sociedad civilizada no más de la mitad de las familias posee una casa. En los grandes pueblos y ciudades, donde la civilización prevalece, el número de quienes poseen una casa es una fracción muy pequeña del conjunto. El resto paga un precio anual por esta indumentaria exterior, indispensable en verano e invierno, con la que podría comprarse un poblado de tiendas indias, pero que ahora contribuye a mantenerlo en la pobreza mientras viva. No pretendo insistir aquí en la desventaja del alquiler comparado con la propiedad, pero es evidente que el salvaje posee su casa porque cuesta poco, mientras que el hombre civilizado alquila la suya, por lo general, porque no puede permitirse adquirirla ni puede permitirse, a largo plazo, alquilar una mejor. Se dirá que con el mero pago de esta cantidad el pobre hombre civilizado se asegura una morada que es un palacio comparada con la del salvaje. Una renta anual de veinticinco a cien dólares, según los precios del país, le dan derecho al beneficio de las mejoras de los siglos, espaciosas habitaciones, pintura limpia y papel, una chimenea Rumford, revoques traseros, persianas venecianas, bombas de cobre, cerradura de muelles, un amplio sótano y muchas otras cosas. Pero ¿cómo es que aquel de quien se dice que disfruta de estas cosas es, por lo general, un pobre hombre civilizado, mientras que el salvaje, que no las tiene, es rico como un salvaje? Si se afirma que la civilización es un verdadero avance en la condición del hombre —y yo creo que lo es, aunque sólo el sabio aprovecha sus ventajas—, debe demostrarse que ha producido mejores residencias que no resulten más caras, y el coste de una cosa es la cantidad de lo que llamaré vida que ha de cambiarse por ella, de inmediato o a largo plazo. Una casa en esta vecindad, por término medio, cuesta tal vez ochocientos dólares, y reunir esta suma llevará de diez a quince años de la vida del trabajador, aun sin la carga de una familia —estimando el valor pecuniario del trabajo de cada hombre a un dólar al día, ya que si unos, reciben más, otros reciben menos—, de modo que tendrá que pasar, por lo general, más de la mitad de su vida antes de adquirir su tienda. Si suponemos, en cambio, que paga un alquiler, se tratará sólo de una dudosa elección entre males. ¿Sería sabio el salvaje que cambiara su tienda por un palacio con esas condiciones?
Puede suponerse que reduzco casi toda la ventaja de mantener esta propiedad superflua a un fondo en depósito para el futuro, en lo que concierne al individuo, sobre todo para sufragar los gastos funerales. Pero tal vez un hombre no esté obligado a enterrarse a sí mismo. Esto, sin embargo, señala una importante distinción entre el hombre civilizado y el salvaje; sin duda, se han hecho planes en nuestro provecho al convertir la vida de un pueblo civilizado en una institución, en que la vida del individuo está en gran medida absorbida para preservar y perfeccionar la de la raza. Pero querría mostrar con cuánto sacrificio se obtiene hoy esta ventaja y sugerir que es posible que vivamos para asegurarla sin sufrir desventaja alguna. ¿Qué queréis decir con que el pobre está siempre con vosotros, o con que los padres comieron los agraces y los dientes de los niños sufren la dentera?
«Por mi vida, dice el Señor, que nunca más diréis este refrán en Israel».
«Mías son las almas todas, lo mismo la del padre que la del hijo; mías son, y el alma que pecare, esa perecerá».
Cuando observo a mis vecinos, los granjeros de Concord, que están al menos tan bien como las demás clases, descubro que la mayoría ha estado trabajando duro veinte, treinta o cuarenta años para convertirse en los auténticos propietarios de sus granjas, las cuales, por lo general, han heredado con gravámenes o han comprado con dinero prestado —y podemos considerar un tercio de ese esfuerzo como el coste de sus casas—, y que, no obstante, aún no han acabado de pagarlas. Es cierto que a veces los gravámenes superan el valor de la granja, de modo que la granja misma se convierte en un gravamen mayor, y aún hay un hombre que la hereda y que, según dice, está al corriente de ello. Al consultar a los tasadores, me sorprende saber que no pueden nombrar a una docena en la ciudad que posea su granja exenta de cargas. Si queréis saber la historia de estas heredades, preguntad en el banco si están hipotecadas. El hombre que ha conseguido pagar su granja con su trabajo es tan raro que los vecinos le señalan. Dudo que haya tres hombres así en Concord. Lo que se ha dicho de los comerciantes, que una gran mayoría, incluso noventa y siete de cada cien, no lo logra, es igualmente cierto de los granjeros. Respecto a los mercaderes, sin embargo, uno de ellos dice oportunamente que sus fracasos no suelen ser auténticos fracasos pecuniarios, sino sólo fracasos en cumplir sus compromisos, porque resulta inconveniente; es decir, es el carácter moral lo que se quiebra. Pero esto plantea un aspecto infinitamente peor del asunto y sugiere, además, que probablemente ni siquiera aquellos tres salvarán su alma, sino que quizá su bancarrota sea más grave que la de quienes fracasan honradamente. La bancarrota y la repudiación son los trampolines desde los que gran parte de nuestra civilización salta y da vueltas de campana, pero el salvaje se mantiene en el rígido tablón del hambre. Sin embargo, la feria de ganado de Middlesex suena aquí anualmente con éclat, como si todas las junturas de la máquina agrícola estuvieran lubricadas.
El granjero se esfuerza en resolver el problema del sustento con una fórmula más complicada que el problema mismo. Para conseguir cordones de zapato especula con manadas de ganado. Con notable habilidad ha puesto su trampa de lazo para cazar la comodidad y la independencia y luego, ya de vuelta, su pierna queda atrapada. Por esta razón es pobre y, por una razón similar, todos somos pobres respecto a mil consuelos salvajes, aunque estemos rodeados de lujos. Como canta Chapman:
La falsa sociedad de los hombres
—Por la grandeza terrenal—
Rarifica en el aire los divinos consuelos.
Y cuando el granjero tiene su casa, puede que no sea más rico sino más pobre por ello y que sea la casa la que lo tenga a él. Creo que esa era una objeción válida planteada por Momo a la casa de Minerva, que no «fuera transportable, a fin de evitar una mala vecindad», y aún puede plantearse, ya que nuestras casas son una propiedad tan aparatosa que a menudo estamos más encerados que alojados en ellas, y la mala vecindad que se ha de evitar es nuestra propia ruindad. Conozco al menos una o dos familias en esta ciudad que, durante casi una generación, han deseado vender su casa en las afueras y mudarse al centro, pero no han sido capaces de cumplirlo y sólo la muerte las liberará.
Por descontado que la mayoría es capaz de poseer o alquilar una casa moderna con todas sus mejoras. Mientras que la civilización ha ido mejorando nuestras casas, no ha mejorado de igual modo los hombres que han de habitarlas. Ha creado palacios, pero no era tan fácil crear nobles y reyes. Y si las búsquedas del hombre civilizado no valen más que las del salvaje, si está ocupado la mayor parte de su vida en satisfacer necesidades y comodidades vulgares, ¿por qué deberíamos tener una casa mejor?
¿Y cómo le va a la pobre minoría? Tal vez se vea que, en la misma proporción en que algunos han sido puestos en las circunstancias exteriores por encima del salvaje, otros han sido degradados por debajo de él. El lujo de una clase es compensado por la indigencia de otra. A un lado está el palacio, al otro el asilo y los «pobres silenciosos». Las miríadas que construyeron las pirámides que serían la tumba de los faraones eran alimentadas con ajo y es posible que no fueran decentemente enterradas. El cantero que termina la cornisa del palacio tal vez regrese por la noche a una choza peor que una tienda. Es un error suponer que, en un país donde hay pruebas usuales de civilización, la condición de numerosos habitantes no esté tan degradada como la de los salvajes. Me refiero ahora a los pobres degradados, no a los ricos degradados. Para saber esto no he de mirar más allá de las cabañas que bordean por doquier nuestros ferrocarriles, la última mejora de nuestra civilización, donde veo a diario en mis paseos a seres humanos que viven en tabucos con la puerta abierta todo el invierno, por falta de luz, sin un montón de leña visible, a menudo ni siquiera imaginable, y donde las formas de viejos y jóvenes se contraen por el largo hábito de encogerse permanentemente por el frío y la miseria y se impide el desarrollo de todos sus miembros y facultades. Es justo fijarse en esa clase con cuyo esfuerzo se llevan a cabo las obras que distinguen a esta generación. Tal es también, en mayor o menor grado, la condición de los obreros de todo tipo en Inglaterra, que es el gran asilo del mundo. Podría señalaros Irlanda, marcada como uno de los lugares blancos o ilustrados en el mapa. Contrastad las condiciones físicas de los irlandeses con las de los indios norteamericanos, o de los isleños de los Mares del Sur, o de cualquier otra raza salvaje antes de que se degradara por contacto con el hombre civilizado. Sin embargo, no tengo duda alguna de que los gobernantes de ese pueblo son tan sabios como la media de los gobernantes civilizados. Su condición sólo demuestra la escualidez de la civilización. No necesito referirme ahora a los trabajadores de nuestros estados sureños que producen las materias primas de este país y que son en sí mismos un producto básico del sur. Me limito a aquellos que, según se dice, están en circunstancias moderadas.