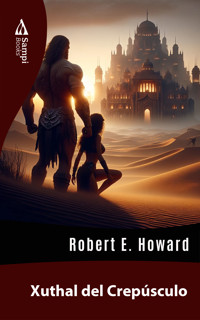
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En "Xuthal del Crepúsculo" de Robert E. Howard, Conan y la guerrera Natala tropiezan con la misteriosa ciudad onírica de Xuthal, oculta en el desierto. Se enfrentan a sus letárgicos habitantes y al acechante y antiguo horror, Thog, luchando por la supervivencia en una historia de decadencia, terror sobrenatural e implacable aventura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 62
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Xuthal del Crepúsculo
Robert E. Howard
Sinopsis
En "Xuthal del Crepúsculo" de Robert E. Howard, Conan y la guerrera Natala tropiezan con la misteriosa ciudad onírica de Xuthal, oculta en el desierto. Se enfrentan a sus letárgicos habitantes y al acechante y antiguo horror, Thog, luchando por la supervivencia en una historia de decadencia, terror sobrenatural e implacable aventura.
Palabras clave
Conan, Decadencia, Sobrenatural
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Capítulo I
El desierto brillaba bajo las olas de calor. Conan el Cimerio contemplaba la dolorosa desolación e involuntariamente se pasó el dorso de su poderosa mano por los labios ennegrecidos. Se erguía como una imagen de bronce en la arena, aparentemente inmune al sol asesino, aunque su única vestimenta era un taparrabos de seda, ceñido por un ancho cinturón con hebillas de oro del que colgaban un sable y una daga de hoja ancha. En sus extremidades bien cortadas se veían heridas apenas cicatrizadas.
A sus pies descansaba una muchacha, con un brazo blanco agarrado a su rodilla, contra la que se inclinaba su rubia cabeza. Su piel blanca contrastaba con los duros miembros bronceados de él; su corta túnica de seda, de cuello bajo y sin mangas, ceñida a la cintura, resaltaba más que ocultaba su esbelta figura.
Conan sacudió la cabeza, parpadeando. El resplandor del sol le cegaba a medias. Sacó una pequeña cantimplora de su cinturón y la agitó, frunciendo el ceño ante el débil chapoteo que se producía en su interior.
La muchacha se movió cansada, gimoteando.
—¡Oh, Conan, moriremos aquí! Tengo tanta sed.
El cimmerio gruñó sin decir palabra, mirando truculentamente el desierto circundante, con la mandíbula desencajada y los ojos azules ardiendo salvajemente bajo su negra melena despeinada, como si el desierto fuera un enemigo tangible.
Se inclinó y acercó la cantimplora a los labios de la muchacha.
—Bebe hasta que te diga que pares, Natala. —le ordenó.
Ella bebió con pequeños jadeos, y él no la retuvo. Sólo cuando la cantimplora estuvo vacía se dio cuenta de que él la había dejado beber deliberadamente toda el agua de que disponían, por poca que fuera.
Se le llenaron los ojos de lágrimas. —Oh, Conan, —se lamentó, retorciéndose las manos—, ¿por qué me dejaste beberla toda? No lo sabía... ¡ahora no hay nada para ti!
—Calla, —gruñó él—. No malgastes tus fuerzas llorando.
Enderezándose, arrojó la cantimplora lejos de él.
—¿Por qué has hecho eso? —susurró ella.
Él no contestó, inmóvil y sin moverse, con los dedos cerrándose lentamente sobre la empuñadura de su sable. No miraba a la muchacha; sus fieros ojos parecían sondear las misteriosas brumas púrpuras de la distancia.
Dotado de todo el feroz amor por la vida y el instinto de vivir del bárbaro, Conan el Cimmerio sabía que había llegado al final de su camino. No había llegado al límite de su resistencia, pero sabía que otro día bajo el sol despiadado de aquellos páramos sin agua lo abatiría. En cuanto a la chica, ya había sufrido bastante. Mejor un rápido e indoloro golpe de espada que la prolongada agonía a la que se enfrentaba. Su sed se había saciado temporalmente; era una falsa misericordia dejarla sufrir hasta que el delirio y la muerte la aliviaran. Deslizó lentamente el sable de su vaina.
Se detuvo de repente, poniéndose rígido. A lo lejos, en el desierto del sur, algo brillaba a través de las olas de calor.
Al principio pensó que era un fantasma, uno de los espejismos que se habían burlado de él y lo habían enloquecido en aquel desierto maldito. Haciendo sombra a sus ojos deslumbrados por el sol, distinguió agujas y minaretes, y paredes relucientes. La observó sombríamente, esperando que se desvaneciera y desapareciera. Natala había dejado de sollozar; se puso de rodillas y siguió su mirada.
—¿Es una ciudad, Conan? —susurró, demasiado temerosa para albergar esperanzas—. ¿O no es más que una sombra?
El cimmerio no respondió durante un instante. Cerró y abrió los ojos varias veces; miró hacia otro lado, luego hacia atrás. La ciudad seguía donde la había visto por primera vez.
—El diablo sabe, —gruñó—. Pero vale la pena intentarlo.
Volvió a enfundar el sable. Inclinándose, levantó a Natala en sus poderosos brazos como si fuera un bebé. Ella se resistió débilmente.
—No malgastes tu fuerza cargándome, Conan, —suplicó ella—. Puedo caminar.
—El suelo se vuelve más rocoso aquí, —respondió él—. Pronto harías trizas tus sandalias, —mirando su suave calzado verde—. Además, si queremos llegar a esa ciudad, debemos hacerlo rápido, y puedo hacer mejor tiempo de esta manera.
La oportunidad de vivir había dado nuevo vigor y resistencia a las férreas piernas del cimmerio. Atravesó el desierto arenoso como si acabara de empezar el viaje. Bárbaro de bárbaros, la vitalidad y la resistencia de lo salvaje eran suyas, lo que le permitía sobrevivir donde los hombres civilizados habrían perecido.
Él y la muchacha eran, por lo que él sabía, los únicos supervivientes del ejército del príncipe Almuric, aquella loca horda variopinta que, siguiendo al derrotado príncipe rebelde de Koth, barrió las Tierras de Shem como una devastadora tormenta de arena y empapó de sangre las tierras exteriores de Estigia. Con una hueste estigia pisándole los talones, se había abierto paso a través del negro reino de Kush, sólo para ser aniquilado en el borde del desierto meridional. Conan lo comparó en su mente con un gran torrente, que menguaba gradualmente a medida que se precipitaba hacia el sur, para secarse finalmente en las arenas del desierto desnudo. Los huesos de sus miembros -mercenarios, parias, hombres rotos, forajidos- yacían esparcidos desde las tierras altas de Kothic hasta las dunas del desierto.
Desde aquella matanza final, cuando los estigios y los kushitas acorralaron a los restos atrapados, Conan se había abierto camino y huido en camello con la muchacha. Detrás de ellos, la tierra estaba plagada de enemigos; el único camino que les quedaba era el desierto del sur. En esas amenazadoras profundidades se habían sumergido.
La muchacha era Brythuniana, a quien Conan había encontrado en el mercado de esclavos de una ciudad shemita asaltada, y se había apropiado de ella. Ella no había tenido nada que decir al respecto, pero su nueva posición era tan superior a la de cualquier mujer hiboria en un serrallo shemita, que la aceptó agradecida. Así que había compartido las aventuras de la horda maldita de Almuric.
Durante días habían huido hacia el desierto, perseguidos hasta tal punto por jinetes estigios que, cuando se sacudieron la persecución, no se atrevieron a dar marcha atrás. Siguieron adelante, buscando agua, hasta que el camello murió. Entonces siguieron a pie. Durante los últimos días su sufrimiento había sido intenso. Conan había protegido a Natala todo lo que pudo, y la dura vida del campamento le había dado más resistencia y fuerza de las que posee una mujer normal; pero aun así, no estaba lejos del colapso.
El sol golpeaba ferozmente la enmarañada melena negra de Conan. Oleadas de mareos y náuseas se alzaron en su cerebro, pero apretó los dientes y siguió adelante sin vacilar. Estaba convencido de que la ciudad era una realidad y no un espejismo. No tenía ni idea de lo que encontrarían allí. Los habitantes podían ser hostiles. Sin embargo, era una oportunidad de luchar, y eso era todo lo que había pedido.





























