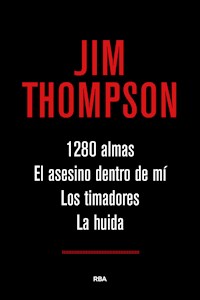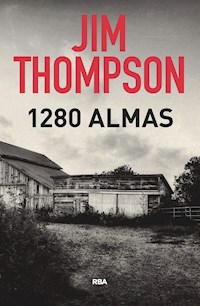
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Racista, misógino e hipócrita, Potts County es el entorno perfecto para Nick Corey, un sheriff algo vago, no muy listo y, como está a punto de demostrar, con muy pocos escrúpulos y ninguna moral. El reverso oscuro de América en un clásico sorprendente y brutal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original: Pop 1280
© Jim Thompson, 1964
© Traducción de Antonio Prometeo Moya, 2010
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
OEBO092
ISBN: 978-84-9867-930-4
Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Otros títulos
1
Verá, señor, el caso es que tendría que haberme sentido satisfecho, tan satisfecho como un hombre pueda sentirse. Porque allí estaba yo, el sheriff de Potts County, ganando casi dos mil dólares al año, sin contar los extras que me iba sacando. Por si fuera poco, tenía una vivienda gratis en el segundo piso del Palacio de Justicia, el sitio más bonito que se pueda imaginar; hasta tenía cuarto de baño, de manera que no tenía que bañarme en un barreño o ir a un lugar público, como hacían casi todos los del pueblo. En lo que a mí respecta, podría afirmarse que aquello era el reino de los cielos. Para mí lo era, y parecía que podía seguir siéndolo —mientras fuera sheriff de Potts County— siempre que me ocupara exclusivamente de mis propios asuntos y sólo detuviera a alguien cuando no tuviese más remedio, y eso siempre que se tratara de un don nadie.
Sin embargo, no estaba tranquilo. Tenía tantos problemas que la preocupación me tenía enfermo.
Me sentaba a la mesa para comer una media docena de chuletas de cerdo, unos cuantos huevos fritos y un plato de bollos calientes con menudillos y salsa; pues bien, no podía acabármelo todo. No me lo terminaba. Empezaba a dar vueltas a los asuntos que me preocupaban y cuando me daba cuenta me había levantado sin rebañar el plato.
Con el sueño me ocurría lo mismo. Puede decirse que no pegaba ojo. Me metía en la cama pensando que aquella noche tenía que descansar, pero qué va. Pasaban veinte o treinta minutos antes de que me durmiera. Y luego, después de sólo ocho o nueve horas, me desvelaba y ya no podía volverme a dormir, cascado y hecho polvo como estaba.
Pues bien, señor, el caso es que estaba despierto, igual que la noche que he puesto como ejemplo, moviéndome en la cama y dándole vueltas a la cabeza, hasta que no pude soportarlo más. Así que me dije:
«Nick, Nick Corey, las preocupaciones acabarán desquiciándote, así que será mejor que pienses algo y pronto. Tienes que tomar una decisión, Nick Corey, porque, si no, lamentarás no haberlo hecho».
Así que me puse a pensar y pensar, y luego pensé un poco más.
Llegué a la conclusión de que no sabía qué coño hacer.
2
Me levanté por la mañana, me afeité y me di un baño, aunque era lunes y ya me había aseado a conciencia el sábado anterior. Después, me puse la ropa de los domingos: el Stetson nuevo de sesenta dólares, las botas Justin de setenta y cinco dólares y los Levi’s de cuatro dólares. Me planté delante del espejo y me observé minuciosamente por todas partes para asegurarme de que no parecía un paleto de pueblo. Quería visitar a un amigo. Iba a ver a Ken Lacey para hablarle de mis problemas, y siempre que iba a ver a Ken Lacey me gustaba ir presentable.
Camino de la escalera pasé por delante del dormitorio de Myra; había dejado la puerta abierta para que corriera el aire. Sin que se percatara de mi presencia, me detuve y eché un vistazo. Entré y me la quedé mirando un ratito. Me acerqué de puntillas a la cama y me quedé a su lado para mirarla bien, relamiéndome y sintiendo un estremecimiento.
Tengo que confesaros algo, y hablo en serio. Hay una cosa que no me ha faltado nunca. Apenas había salido del cascarón —un crío con su primer pantalón largo— cuando las chavalas empezaron a insinuárseme. Cuanto mayor me hacía, más hembras se me acercaban. A veces me decía:
«Nick, Nick Corey, tendrás que hacer algo con las tías. Lo mejor será que lleves un látigo y que te las quites de encima a hostias, porque, si no, van a acabar contigo».
El caso es que no lo hice nunca porque no soporto que le peguen a una mujer. En cuanto una lloriquea un poco, me desarma.
Para volver con lo que estábamos, como decía, nunca me han faltado mujeres; todas han sido de lo más generosas conmigo. Precisamente por eso es más extraño cómo miraba a Myra, mi mujer. Relamiéndome y sintiendo cierto cosquilleo. Myra era un poco mayor que yo y, se la mirara por donde se la mirase, parecía tan soez como era en realidad. Creedme, Myra era una mujer terriblemente ordinaria. Pero el problema soy yo, que soy un tipo de ideas fijas. Me pongo a darle vueltas a algo y ya no puedo pensar en nada más. La verdad es que no andaba falto, pero ya sabéis cómo son estas cosas. Quiero decir que es igual que comer palomitas de maíz: cuantas más tienes, más quieres. Era verano y no llevaba camisón; además, las sábanas estaban revueltas y no la tapaban del todo. Estaba más bien boca abajo, de manera que no podía verle la cara, lo que la favorecía mucho.
Allí estaba yo, mirándola, poniéndome cachondo y excitándome, hasta que ya no pude aguantar más y empecé a desabrocharme la camisa.
«A fin de cuentas —me dije—, a fin de cuentas, Nick Corey, es tu mujer, así que tienes derecho.»
Supongo que imagináis lo que pasó, aunque creo que no lo sabéis porque no conocéis a Myra. Os aseguro que sois afortunados. A lo que íbamos: se dio la vuelta de repente y abrió los ojos.
—¿Qué haces? —me preguntó.
Le expliqué que iba al condado donde Ken Lacey era sheriff, que probablemente estaría fuera hasta bien entrada la noche y que, como lo más seguro era que nos echáramos de menos, quizá deberíamos estar juntos antes.
—¡Ya! —exclamó, casi escupiéndome la interjección—. ¿Pensabas que iba a dejarme, aunque tuviera ganas?
—Bueno —dije—, pensaba que a lo mejor sí. Vamos, lo esperaba. Además, ¿por qué no?
—Porque apenas puedo aguantar tu presencia. ¡Ahí tienes el motivo! ¡Porque eres un idiota!
—Bueno —contesté—, no estoy seguro de que tengas razón, Myra. O sea, no digo que te equivoques, sino que no estoy de acuerdo contigo. Vamos, que no tienes que insultarme, aunque sea un idiota. El mundo está lleno de idiotas.
—Es que tú no sólo eres idiota: ni siquiera tienes voluntad. Eres lo más insignificante que he visto en mi vida.
—Oye, tú —dije—, si piensas eso, ¿por qué te casaste conmigo?
—¡Mira quién fue a hablar! ¡Será animal! —exclamó—. ¡Como si no supiera por qué! ¡Como si no supiera que tuve que casarme con él porque me violó!
Aquello me dolió un poco. Siempre decía que yo la había violado, y eso me sentaba mal. La verdad es que no podía contradecirla cuando afirmaba que yo era un idiota abúlico, porque a lo mejor no soy muy listo —¿quién quiere un sheriff listo?—, y creo que me conviene más dar la espalda a los problemas que hacerles frente. Lo que quiero decir, qué narices, es que ya nos metemos en muchos líos por nuestra cuenta sin ayuda de nadie.
Pero cuando decía que yo era un violador, era otra cosa. Quiero decir que no era cierto. Además, no tenía sentido.
¿Por qué iba a violar a una mujer un tipo como yo, al que le sobraban las tías?
—Mira, voy a decirte algo de eso de la violación —le dije, ruborizándome un poco, mientras me abotonaba la camisa—. No digo que seas una mentirosa porque no sería educado por mi parte, pero entienda una cosa, señora: si me gustaran las embusteras, ya te habría matado a polvos.
Bueno, aquello la puso fatal. Empezó a llorar y a desgañitarse, gritando como un becerro en una tormenta de granizo. Evidentemente, despertó a su hermano Lennie, el cretino, que entró como una tromba, llorando, parpadeando y babeando.
—¿Qué le has hecho a Myra? —preguntó rociando de saliva un área de tres metros—. ¿Qué te has atrevido a hacerle, Nick?
No contesté porque estaba ocupado en limpiarme sus babas. Fue dando tumbos hasta Myra, que lo abrazó y se me quedó mirando.
—¡Animal! ¡Mira lo que has hecho! —vociferó ella.
Dije, maldita sea, que no había hecho nada, que Lennie siempre estaba a punto para berrear y babear.
—Y cuando no lo está —añadí— es porque anda merodeando por el pueblo para espiar a alguna mujer por la ventana.
—¡Qué mala leche! —exclamó Myra—. ¡Acusar al pobre Lennie de algo que no puede evitar! Sabes que es tan inocente como un cordero.
—Puede ser —dije—.
Tema zanjado. Además, se me iba a escapar el tren. Me dirigí al recibidor, pero a ella no le gustó verme marchar sin ni siquiera una súplica de perdón, de manera que se revolvió contra mí.
—Será mejor que mires lo que haces, Nick Corey. ¿Sabes qué pasará si no lo haces?
Me detuve y me di media vuelta.
—¿Qué pasará?
—Les diré a los del pueblo lo que eres en realidad. ¡Veremos cuánto duras de sheriff cuando les diga a todos que me violaste!
—Te diré lo que pasará exactamente —respondí—: me quedaré sin empleo antes de que pueda abrir la boca.
—¡Efectivamente! ¡Será mejor que no lo olvides!
—No lo olvidaré, aunque tú tienes que recordar otra cosa: si dejo de ser sheriff, ya no tendré nada que perder, ¿no te parece?, y todo me importará una mierda. Además, si yo no soy el sheriff, tú tampoco serás la mujer del sheriff, y ¿adónde hostias iréis a parar tú y el cretino de tu hermano?
Abrió los ojos como platos y tragó aire a bocanadas. Hacía tiempo que no le levantaba la voz, y los humos se le bajaron rápidamente.
Le dediqué un significativo gesto con la cabeza y acto seguido salí por la puerta. Bajaba ya la escalera cuando oí que me llamaba.
Había reaccionado deprisa. Llevaba puesta una bata e intentaba esbozar una sonrisa.
—Nick —dijo inclinando la cabeza—, ¿por qué no te quedas un ratito, eh?
—No sé. No estoy de humor.
—Bueno, a lo mejor yo te hago recuperar el humor, ¿eh?
Dije que no sabía. Tenía que coger un tren y quería comer algo antes.
—No... —dijo un tanto nerviosa—, no irás a cometer una locura, ¿verdad?, sólo porque estés enfadado conmigo.
—No, no voy a hacer nada —contesté—. No más de lo que tú harías, Myra.
—Bueno. Que lo pases bien, cariño.
—Lo mismo digo, señora.
Terminé de bajar la escalera, crucé el Palacio de Justicia propiamente dicho y salí por la puerta principal.
Estuve a punto de darme un cabezazo al salir a la luz neblinosa de las primeras horas de la mañana. Estaban pintando la maldita fachada y los pintores se habían dejado las escaleras y las latas por todas partes. Ya en la acera, me volví para comprobar los progresos. Me pareció que no habían hecho casi nada en dos o tres días. Aún estaban en el último piso, pero no era asunto de mi incumbencia.
Yo solito podría haber pintado el edificio entero en tres días, pero ni recaudaba los fondos del condado ni el pintor contratado era cuñado mío.
Cerca de la estación había una freiduría que regentaban unos negros y me detuve allí a comerme un plato de pescado frito con pan de centeno. Estaba demasiado fastidiado para meterme un buen desayuno, demasiado obcecado con mis preocupaciones. Así que me lo zampé todo y pedí otra ración con una taza de achicoria para llevar.
Llegó el tren y subí. Me senté junto a la ventanilla y me puse a comer. Pensaba que aquella mañana había puesto en su sitio a Myra y que en adelante iba a estar más suave conmigo.
Pero sabía que me engañaba.
Habíamos tenido enfrentamientos parecidos muchas veces. Me amenazaba con lo que iba a hacerme, y yo le recordaba que tenía mucho que perder si lo hacía. Luego mejoraban las cosas durante un tiempo, aunque no del todo. No cambiaba nada de lo que realmente importaba.
Y no era, fijaos bien en lo que os digo, porque no fuéramos complementarios.
Era muy echada para adelante, pero cuando las cosas se ponían feas, entendía que yo reculara.
Por supuesto, sabía que si me hacía perder el empleo se perdería a sí misma. Tendría que dejar la ciudad con aquel desgraciado que tenía por hermano, y lo más seguro es que pasara mucho tiempo antes de que pudiera divertirse tanto como conmigo. Probablemente nunca se divertiría tanto.
Pero podía defenderse.
Acabaría consiguiendo cualquier cosa.
En cambio, yo...
Lo único que había hecho en mi vida era trabajar de sheriff. Era todo lo que podía hacer, que no es sino otra forma de decir que todo cuanto podía hacer se reducía a cero. Si dejaba de ser sheriff, no tendría ni sería nada.
Era duro aceptar que no fuera más que una nulidad que no hacía nada. A esta preocupación se sumaba otra: que pudiera perder el empleo sin que Myra dijese o hiciese nada.
Últimamente había empezado a sospechar que la gente no estaba del todo satisfecha conmigo, que esperaba que hiciera algo más que sonreír, bromear y mirar a otra parte. Y, la verdad, no sabía qué hacer al respecto.
El tren tomó una curva y siguió el curso del río durante un trecho. Estirando el cuello, pude ver los cobertizos sin pintar de la casa de putas del pueblo y a dos individuos —dos chulos— tumbados en el pequeño muelle que había delante del local. Aquellos dos macarras me habían causado muchos problemas, un montón. La semana anterior, sin ir más lejos, me habían empujado, presuntamente de forma accidental, y me había caído al agua, y unos días antes me habían tirado de boca en el barro, según decían, sin mala intención. Lo peor de todo era la forma que tenían de dirigirse a mí, poniéndome motes, gastándome bromas ordinarias y sin guardarme el respeto que lógicamente se espera que los macarras le tengan a un sheriff, aunque éste les saque un poco de dinero.
Decidí que tenía que hacer algo con aquellos dos macarras. Algo efectivo.
Acabé de comer y fui al lavabo de hombres. Me lavé las manos y la cara, saludando con un gesto al tipo que estaba sentado en el largo banco tapizado en cuero.
Llevaba un traje de corte clásico, a cuadros blancos y negros. Calzaba botines con polainas y se cubría con un sombrero de hongo blanco. Me observó con detenimiento y sus ojos se detuvieron un momento en la cartuchera y la pistola que llevaba yo. No sonrió ni dijo nada.
Señalé el periódico que leía el individuo.
—¿Qué le parecen los bolcheviques ésos? —le pregunté—. ¿Cree usted que derrocarán al zar?
Gruñó, pero siguió sin decir nada. Me senté a su lado en el banco, bastante cerca.
La verdad es que yo quería echar una meada, pero no estaba seguro de si debía entrar en el retrete o no. La puerta no estaba cerrada y daba bandazos según el movimiento del tren, o sea que debía de estar desocupado. Sin embargo, el tipo seguía allí y quizá quería hacer lo mismo que yo. Así que, aunque estuviera libre, no habría sido muy educado por mi parte colarme.
Esperé un rato. Esperé, removiéndome y retorciéndome, hasta que ya no pude más.
—Perdón —dije—. ¿Espera para entrar en el retrete?
Pareció sobresaltarse. Me dirigió una mirada grosera y habló por primera vez.
—¿Le importa mucho?
—Claro que no. Lo que pasa es que quiero entrar y pensaba que usted iba a hacer lo mismo. Vamos, que creía que había alguien dentro y que usted estaba esperando.
Miró la batiente puerta del retrete; de una sacudida, se abrió lo suficiente para ver la taza. Después clavó los ojos en mí, entre perplejo y molesto.
—¡Por el amor de Dios! —dijo.
—¡Vaya! No me había dado cuenta de que no había nadie dentro.
No me imaginaba que me respondería después de un minuto, pero lo hizo pasado ese tiempo.
—Sí —dijo—, el retrete estaba ocupado. Por una mujer desnuda a lomos de un potro moteado.
—¡Oh! —exclamé—. ¿Cómo se ha atrevido esa mujer a utilizar el lavabo de caballeros?
—Por el potro —dijo—. También tenía que mear el animal.
—Pues desde aquí no veo a ninguno de los dos —contesté—. Es curioso que no pueda verlos en un lugar tan pequeño.
—¿Me está llamando embustero? ¿Dice que no hay una mujer desnuda en un potro moteado ahí dentro?
Respondí que no, por supuesto que no. En ningún momento había dicho yo eso.
—El caso es que me urge bastante —añadí—. Lo mejor será que vaya a otro vagón.
—¡Ni lo sueñe! Nadie me llama embustero y se marcha tan campante.
—Yo no... No he querido decir lo que insinúa. Yo sólo...
—¡Se va a enterar! ¡Le voy a enseñar quién dice la verdad! Se va a quedar usted ahí hasta que salgan la mujer y el potro.
—Pero ¡tengo que mear! —exclamé—. Vamos, que tengo muchas ganas, señor.
—Pues usted no se mueve de aquí —replicó—. No hasta que vea que digo la verdad.
Bien, señor, el caso es que yo no sabía qué hacer. No lo sabía. Puede que vosotros lo supierais, pero yo no.
Durante toda mi vida me he comportado tan amable y educadamente como se puede comportar un hombre. Siempre he creído que si un tipo era simpático con los demás..., en fin, que los demás serían simpáticos con el tipo. Pero no siempre resultaba así. Al parecer, la mayoría de las veces las cosas llegaban al punto en que me encontraba en aquel momento, y yo no sabía qué hacer.
Cuando ya estaba a punto de cabrearme, entró el revisor para pedirnos los billetes y pude salir. Me fui de allí tan deprisa que no tardé nada en llegar a la puerta que daba al vagón contiguo. Entonces oí una explosión de carcajadas procedentes del departamento que acababa de abandonar. Se reían de mí, supuse, el revisor y el hombre del traje a cuadros. Pero estoy acostumbrado a que se rían de mí y, además, en aquel momento tenía otras cosas en que pensar.
Así que crucé el vagón contiguo y oriné. Creedme, fue un alivio. Volvía por el pasillo en busca de un asiento para no tener que encontrarme otra vez con el tipo del traje a cuadros, cuando vi a Amy Mason.
Estaba segurísimo de que ella también me había visto, pero fingió que no. Vacilé durante un minuto junto al asiento vacío que estaba a su lado. Finalmente me crucé de brazos y me senté.
No lo sabe nadie en Potts County porque procuramos mantenerlo en secreto, pero Amy y yo fuimos muy íntimos en otro tiempo. El caso es que nos habríamos casado de no ser porque su padre me puso tantas pegas. Esperamos y esperamos a que el anciano caballero se muriera, pero una semana más o menos antes de que ocurriera, Myra me enganchó.
Desde entonces no había visto a Amy más que un par de veces en la calle. Quería decirle que lo sentía e intentar darle una explicación, pero ella no me había dado ninguna oportunidad. Si hacía ademán de detenerla, cruzaba a la otra acera.
—Hola, Amy —dije—. Bonita mañana.
La boca se le tensó un poco, pero no dijo nada.
—Qué agradable casualidad encontrarte aquí —dije—. ¿Adónde vas, si no es indiscreción?
Esta vez respondió. Lo justo.
—A Clarkton. Me bajo en seguida.
—Me habría gustado que fueses más lejos —dije—. He buscado muchas veces la oportunidad de hablar contigo, Amy. Quería explicarte ciertas cosas.
—¿De verdad? —Me miró de soslayo—. A mí me parece que sobran las explicaciones.
—No, no —dije—. Sabes que nadie me gustaba más que tú, Amy. Nunca he querido casarme con nadie que no fueras tú, ésa es la verdad. Te lo juro. Te lo juraría sobre un montón de biblias, querida.
Parpadeó deprisa, como solía hacer para contener las lágrimas. Le cogí la mano, se la apreté y vi que le temblaban los labios.
—En... entonces, ¿por qué lo hiciste, Nick? ¿Por qué tú...?
—Eso es precisamente lo que quería contarte. Lo que pasa es que es muy largo, y... mira, guapa, ¿por qué no me dejas que baje en Clarkton contigo, nos metemos en un hotel un par de horas y...?
Eso era precisamente lo que no tenía que haber dicho, lo menos indicado en aquel momento.
Amy se puso pálida. Me dirigió una mirada fría como el hielo.
—¿Es eso lo que piensas de mí? —preguntó—. ¿Es eso lo único que quieres... lo único que has querido? Casarte conmigo, no. ¡Oh, por supuesto que no! No me querías para el matrimonio. Sólo para llevarme a la cama y...
—Por favor, cariño, yo...
—¡No intentes engatusarme, Nick Corey!
—Pero si no estaba pensando en eso... en lo que tú creías que yo pensaba —dije—. Lo que pasa es que me llevaría mucho rato explicarte lo que ocurrió entre Myra y yo, y he supuesto que necesitaríamos un lugar tranquilo para...
—Ni lo sueñes. ¿Comprendes? Ni lo sueñes. Ya no me interesan tus explicaciones.
—Por favor, Amy. Déjame por lo menos...
—Le diré una cosa, señor Nicholas Corey, y será mejor que se lo comunique a quien corresponda: como vuelva a pillar al hermano de tu mujer espiándome por la ventana, va a haber jaleo. Jaleo del bueno. No voy a callarme como las demás mujeres de Potts County. Así que díselo a tu esposa. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Le dije que esperaba que no hiciera nada de eso. Por su propio bien, claro.
—No me gusta Lennie más que a ti, pero Myra...
—¡Ya te lo he advertido! —Sacudió la cabeza y se levantó cuando el tren reducía la velocidad al aproximarse a Clarkton—. ¿Crees que ésa me da miedo?
—Bueno —dije—, quizá tendría que dártelo. Ya sabes cómo es Myra cuando la toma con alguien. Empieza a chismorrear y a contar mentiras, ya sabes...
—Déjame pasar, por favor.
Me empujó para abrirse camino y salió al pasillo con la cabeza erguida, mientras la pluma de avestruz de su sombrero se sacudía y se balanceaba. Cuando el tren volvió a ponerse en marcha, quise decirle adiós con la mano, pero ella, aún en el andén, volvió la cabeza inmediatamente, dando otra sacudida a la pluma de avestruz, y echó a andar hacia la calle.
Eso fue todo, y me dije que quizá no había estado tan mal, porque ¿cómo podríamos haber aclarado nada tal y como estaban las cosas entre nosotros?
Myra existía, y el problema seguiría existiendo hasta que Myra o yo muriéramos de viejos. Aunque Myra no era el único inconveniente.
Yo tenía una amiguita, una mujer casada llamada Rose Hauck, uno de esos líos en que acostumbro a meterme sin darme cuenta. Rose me importaba un rábano, aunque era terriblemente guapa y generosa. Pero yo significaba mucho para ella. Mucho, mucho. Cantidad, y me lo demostraba.
Para que os deis cuenta de lo lista que era Rose, Myra la consideraba su mejor amiga. Sí, señor, Rose lo había conseguido. Cuando estábamos solos, quiero decir Rose y yo, echaba pestes de Myra hasta que me sacaba los colores, pero cuando las dos se juntaban, ¡ay, amigo!, Rose la agasajaba, la llenaba de elogios y se la metía en el bolsillo. Myra estaba tan complacida y embobada que casi lloraba de alegría.
La forma más segura de picar a Myra era insinuar que Rose no era del todo perfecta. Ni siquiera Lennie se salvaba. Una vez se le ocurrió decir que una mujer tan guapa como Rose no podía ser tan simpática como aparentaba. Myra lo sacó a guantazos de la habitación.
3
No sé si ya os lo he dicho, pero Ken Lacey, el tipo al que iba a visitar, era el sheriff de un par de condados río abajo. Nos conocimos en una convención de funcionarios jurídicos celebrada hace años, y el caso es que congeniamos. No sólo era un buen amigo, sino que además era muy listo; lo supe en cuanto empecé a hablar con él. De modo que, en la primera ocasión que se presentó, le pedí consejo sobre un problema que tenía.
—Mmmm —dijo cuando le hube explicado la situación y después de pensarlo un rato—. Veamos. Las letrinas se encuentran en una propiedad comunal, ¿no? Detrás del Palacio de Justicia, ¿no es eso?
—Exacto —dije—. Exactamente como dices, Ken.
—Y sólo te molestan a ti, ¿no es así?
—Efectivamente. El juzgado está al final de la planta baja y no tiene ventanas que den atrás. Las ventanas están arriba, en el segundo piso, que es donde yo vivo.
Ken me preguntó si podía conseguir que las autoridades del condado derribasen las letrinas. Le contesté que no, que era muy difícil. Al fin y al cabo, las utilizaba mucha gente.
—¿No podrías hacer que las limpiasen? —preguntó—. ¿Que las desinfectasen un poco con unos cuantos barriles de cal?
—¿Por qué iban a hacerlo? —dije—. Si sólo me molestan a mí. Lo más probable es que se me echen encima en cuanto me queje.
—Ya, ya. —Ken asintió—. Parece que sólo sea cosa tuya.
—Pero tengo que hacer algo, Ken —insistí—. No es sólo el olor que despiden cuando hace calor, lo que ya es bastante insoportable, sino todo lo demás. Están también esos cochinos boquetes en el techo que dejan el interior al descubierto. Suponte que recibo visitas y que piensan: «Caramba, qué vista tan maravillosa». Se asoman a la ventana y la panorámica de la que disfrutan es la de cualquier tío haciendo sus necesidades.
Ken dijo «Ya, ya» otra vez, carraspeó y se pasó la mano por la boca. Luego la abrió para decir que era un problema, un verdadero problema.
—No entiendo cómo se puede molestar a un sheriff como tú, Nick, con todas las preocupaciones que conlleva tu importante cargo.
—Tienes que ayudarme, Ken. Tengo la picha hecha un lío.
—Te ayudaré —asintió Ken—. Nunca he dejado en la estacada a ningún colega de profesión y no voy a hacerlo ahora.
Me dijo lo que tenía que hacer y lo hice. Aquella misma noche me colé en los retretes públicos y aflojé un clavo aquí, otro allá, al tiempo que removía un poco los tablones del suelo. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparado para entrar en acción cuando llegara el momento oportuno.
El tipo que más frecuentaba aquel servicio público era el señor J. S. Dinwiddie, el director del banco, Entraba antes de ir a su casa a comer y al volver del almuerzo, al irse a su casa por la noche y cuando volvía al trabajo por la mañana. A veces pasaba de largo, pero nunca por las mañanas. Cuando la salsa y los menudillos le empezaban a hacer efecto, ya estaba lejos de casa y tenía el tiempo justo para entrar corriendo en los retretes.
La mañana siguiente a la noche de los estropicios lo vi entrar: un tiarrón gordo, con cuello de camisa blanco y ancho y un traje de velarte recién estrenado. Los tablones del suelo cedieron y el fulano cayó con ellas en el pozo.
Más exactamente, en un pozo de mierda acumulada durante treinta años.
Por supuesto, corrí en su ayuda casi al segundo del incidente. No sufrió ningún daño, aunque quedó totalmente embadurnado. En mi vida he visto a un tipo más cabreado.
Daba saltos, se movía arriba y abajo, de lado, agitaba los puños, sacudía los brazos y gritaba cosas muy feas. Quise echarle un poco de agua para quitarle lo más negro de la porquería, pero como no paraba de brincar y retorcerse, fue poco lo que pude hacer. Le tiraba el agua cuando estaba en un sitio, pero cuando el agua llegaba, el tío ya estaba en otra parte. ¡Y soltaba cada taco! Nunca había oído cosa igual, ¡y eso que ayudaba en la iglesia!
Las autoridades del condado y algunos funcionarios llegaron en seguida, todos muy nerviosos al ver al ciudadano más importante del lugar de aquella guisa. El señor Dinwiddie acabó por reconocerlos, aunque es difícil saber cómo lo consiguió, con toda aquella mierda en los ojos. De haber tenido a mano una estaca, seguro que la habría emprendido a palos con todos.
Los puso de vuelta y media. Juraba que los llevaría a juicio por negligencia criminal. Gritaba que los encausaría por daños personales, por tener abierto un lugar público peligroso.
Yo fui el único para quien tuvo una palabra amable. Dijo que un hombre como yo podía gobernar el condado solo y que iba a hacer lo posible para que destituyeran a los demás funcionarios, ya que constituían un gasto innecesario y, además, una amenaza peligrosa.
Pasó el tiempo y el señor Dinwiddie no cumplió ninguna de sus amenazas, pero arregló el problema de las letrinas públicas. Las eliminaron y cegaron el pozo en una hora. Si alguna vez sube algún olorcillo, no hay más que ir a las autoridades y denunciar los retretes del Palacio de Justicia.
Esto ha sido una muestra de los consejos de Ken Lacey. Sólo un ejemplo de lo buenos que eran...
Por supuesto, habrá quien diga que no eran tan buenos, que el señor Dinwiddie podía haberse matado y que yo me habría metido en un buen lío. Podría pensarse que los consejos de Ken estaban dictados por la maldad, que estaban destinados a hacer daño y no a aportar soluciones.
Pero yo, bueno, yo siempre pienso bien de las personas mientras puedo. O, por lo menos, no pienso mal hasta que no me veo obligado a hacerlo. Así que aún no me había decidido en lo que respecta a Ken en ese sentido.
Imaginaba que medía sus palabras, que meditaba los consejos que me daba para que yo tomara una decisión. Si me resultaba medianamente útil, le pagaría el favor. Pero si la utilidad no asomaba por algún lado...
Bueno, ya sabría lo que tenía que hacer con él.
Siempre lo sabía.
4
Compré un poco de comida en el tren: unos cuantos bocadillos, un trozo de pastel, patatas fritas, cacahuetes, galletas y una gaseosa. A eso de las dos de la tarde llegamos al pueblo de Ken Lacey, la cabeza de partido del lugar en que era sheriff.
Era un lugar muy grande, con unos cuatro o cinco mil habitantes. La calle mayor estaba empedrada, y también la plaza que se abría alrededor del Palacio de Justicia. Por todas partes había calesas de ruedas radiadas y fantásticos carruajes cubiertos; hasta vi dos o tres automóviles conducidos por tíos pijos con anteojos, acompañados por mujeres con velos y trapitos de lino sujetándose con fuerza. Vamos, que era como estar en Nueva York o una de esas grandes capitales de las que he oído hablar. Tantas cosas para ver y la gente tan atareada y acostumbrada al movimiento que no presta atención a nada.
Por poner un ejemplo: pasé delante de un espacio abierto en que se celebraba la pelea de perros más acojonante que he visto en mi vida. Una verdadera batalla entre dos sabuesos, un bulldog y una especie de mestizo de culo moteado.
Aunque no hubiera habido ninguna pelea, el mestizo habría bastado para que un tipo se parase a mirar. Porque, de verdad, ¡era algo serio! Tenía el culo levantado, manchado y salpicado como si se le hubiera cagado encima una vaca. Las patas delanteras eran tan cortas que la nariz casi le tocaba el suelo. Tenía un ojo azul y el otro amarillo. Un amarillo muy brillante, como el pelo de una rubia.
Allí estaba yo, como un tonto, deseando que hubiera conmigo alguien de Potts County para que fuera testigo; nadie me creería cuando contara que había visto un perro semejante. Eché un vistazo alrededor y, aunque me resultaba difícil alejarme, abandoné aquel espectáculo y me encaminé al Palacio de Justicia.
Prácticamente me vi en la obligación de marcharme, ya me comprendéis, porque no quería que me tomasen por un paleto: yo era el único que se había parado a mirar. Había tanto que hacer en aquella ciudad que nadie habría mirado dos veces un fenómeno como aquél.
Ken y un ayudante llamado Buck, un tipo al que no había visto nunca, se encontraban en la oficina del sheriff; estaban prácticamente sentados en la rabadilla, con las piernas cruzadas y los sombreros Stetson tapándoles los ojos.
Tosí e hice ruido con los pies. Ken levantó la mirada por debajo del ala del sombrero. Dijo:
—¡Vaya! Que me condenen si no es el sheriff de Potts County. —Giró la silla para encararse conmigo y me tendió la mano—. Siéntate, siéntate, Nick —me ofreció, y así lo hice—. Buck, despierta y saluda a un amigo mío.
Buck estaba ya despierto, al parecer, así que también giró su asiento y nos dimos la mano como Ken había dicho. Acto seguido, Ken hizo un gesto con la cabeza y Buck dio otra vuelta y sacó del escritorio un litro de whisky blanco y unos cigarros puros.