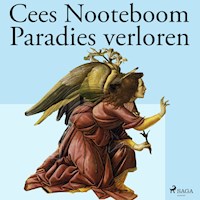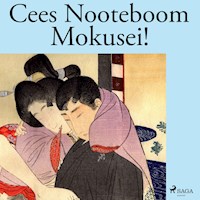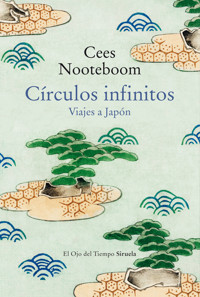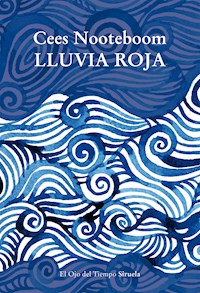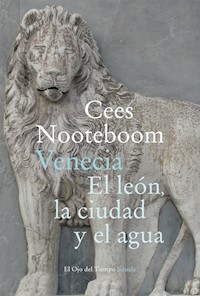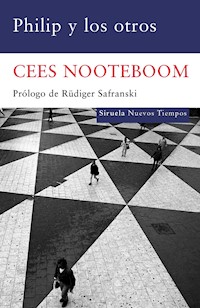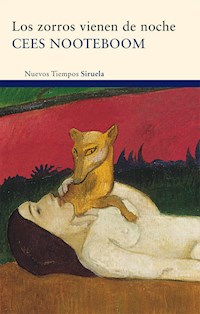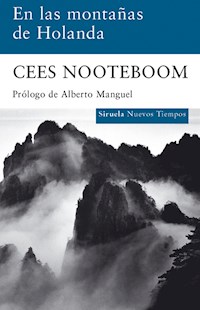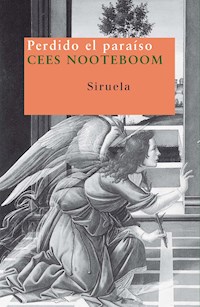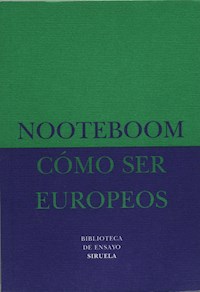Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«Nooteboom no escribe con la sabiduría amarga de la retrospección, sino con la tristeza indagadora de sus contemporáneos». Literatur Spiegel «Un diario de la observación y el pensamiento cargado de ideas profundas y de un rigor lingüístico brillante». Die Zeit Un hombre y su isla. En su amada casa de Menorca, donde Cees Nooteboom pasa largas temporadas cada año, tiene los pies firmes sobre una tierra fértil, rodeado del mar, las palmeras y los cactus. Pero su mirada, atenta y curiosa, se extiende más allá del horizonte. Con escepticismo, Nooteboom contempla una Europa que amenaza con desintegrarse, observa las estrellas; también medita sobre el olvido, sobre la identidad de David Bowie y la obsesión de Gombrowicz con la inmadurez. Un compendio de quinientos treinta y tres días de reflexiones, tan diversas como interesantes, de uno de los escritores más lúcidos, cosmopolitas y reconocidos de nuestro tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: febrero de 2018
Título original: 533: Een dagenboek
En cubierta: dibujo de Lena Lowis, Opuntia vulgaris (1878)
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Cees Nooteboom
© De las fotografías, Simone Sassen
excepto las de "Retrato de Miklós Szentkuthy en La confession frivole" y "Gottfried Breitfuss como Yvonne, princesa de Borgoña, dirigido por Barbara Frey, Schauspielhaus, Zúrich, 2015"
© De la traducción, Isabel-Clara Lorda Vidal
© Ediciones Siruela, S. A., 2018
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17308-47-6
Conversión a formato digital: María Belloso
1
Las flores de los cactus no son comparables a otras flores. Por su aspecto se diría que han obtenido un triunfo y que están deseando casarse hoy mismo, por extraño que parezca, aunque sin saber con quién. Mi cactus más antiguo, que ya vivía aquí cuando yo llegué hace cuarenta años, se compone de elementos contrarios, como si tuviera diferentes edades. Sus grandes hojas, si es que pueden llamarse hojas, son unas manos extendidas sin dedos, verdes y macizas, de forma ovalada y cubiertas de pequeñas espinas (el típico cactus de un paisaje mexicano). Yo no sé nada de cactus. Ellos eran los aborígenes aquí, y el intruso soy yo. Crecen en diferentes sitios. Detrás de mi estudio, en una parcela descuidada del jardín, han impuesto su régimen autocrático. El cactus compuesto de elementos contrarios está en otro lugar. En la punta de lo que más adelante será un fruto —que aquí se denomina «higo chumbo» y en Francia figue de Barbarie —, ha salido este verano una flor amarilla. Algunas de sus hojas, a las que seguiré llamando así para entendernos, son de cuero seco, lo que no impide que en ciertos puntos les salgan unas manitas de un intenso verde claro. Las espinas pueden extraerse. Si se pican bien finas son comestibles. Los cactus dejan caer al suelo sus grandes manos muertas cuyo peso es sorprendente. Después de una tormenta, cuando rastrillo el jardín para quitar lo que han soltado los árboles, recojo las manos con cuidado, preferiblemente con guantes. Arrojo a la basura algo muerto, sí, y, sin embargo, cuando me acerco a la planta, que es mucho más alta que yo, me percato de que en su parte inferior, en lo que parece un trozo de madera seca y pesada, han brotado unas manos nuevas de esa materia muerta. A eso me refiero cuando hablo de elementos contrarios: es como si parte de mí ya fuera materia muerta y al mismo tiempo me estuvieran creciendo unos miembros nuevos. Aunque, la verdad, no sé muy bien cómo imaginarme esta escena. ¿Cuál sería el equivalente en mí de la flor amarilla?
Higo chumbo: el fruto del cactus
El año pasado, después de viajar por el desierto de Atacama, en el norte de Chile, decidí plantar unos cuantos cactus en mi jardín español. Acudí a un invernadero que está en la otra punta de la isla. Cuando pregunté por los cactus, alguien me señaló una planta fálica y peluda de enormes dimensiones y bastante más alta que yo. No había manera de meterla en el coche. Sin embargo, cerca de ella había un pequeño ejército de lo que los vendedores denominan también cactus, toda una tropa dispar de oficiales y soldados en uniforme. Cada vez que preguntaba el nombre de un ejemplar u otro, todos distintos entre sí, la respuesta era inevitablemente «cactus». Y así es como poseo ahora en mi jardín unos seis de esos cactus, o lo que se suponga que sean. A excepción de uno, todos han sobrevivido al invierno. Me resulta muy difícil describirlos. En su Zibaldone, Leopardi sostiene que el poeta no solo debe imitar a la naturaleza y describirla a la perfección, sino que además debe hacerlo de forma natural. Ya, ¿y quién es capaz de eso? En realidad, estos cactus no se parecen en nada a los que había aquí originariamente, los pobladores primitivos. Uno de ellos es una pequeña columna vegetal de color verde mar que me llega hasta las rodillas. Consultando las guías de cactus que he comprado intentaré identificarlos por sus nombres, aunque no es tarea fácil. Hay uno que se divide en varias ramas laterales a casi un metro de altura y luego continúa creciendo hacia arriba como si nada. Pero ¿por qué digo ramas? Más que ramas son partes del tronco que toman un camino transversal. Quizá tampoco «tronco» sea la palabra apropiada. Un cactus que se extiende lateralmente. Xec, que tampoco sabe cómo se llama, sea él o ella, comenta que puede llegar a hacerse enorme. Creo que esa forma de cactus la vi una vez en un anuncio de tequila. Aunque puede que fuera la etiqueta de una botella y que una bruma alcohólica cegara mi mirada. Y luego está ese otro cactus, como una bala bastante tosca procedente de la Primera Guerra Mundial en forma de tubérculo. Está dividido en segmentos y cubierto de un infinito número de pinchos, por lo que las tortugas evitan acercarse a él. «Dividido en segmentos» —¿se dirá así?. ¿Cómo lo diría Von Humboldt?. ¿Cómo se describe un objeto verde que, debido a unas profundas muescas (unas catorce), ha perdido su forma euclidiana de bala y se dedica a existir cerca de la tierra, con toda su peligrosidad y su poderío, intentando demostrar Dios sabe qué con esos pinchos que le recubren y cuya parte superior es de color carmesí?—. Primera lección: no debo decir «pinchos», por muy terriblemente punzantes y grandes que parezcan. Los cactus tienen espinas. Humboldt, claro está, se consagró al estudio de sus características, género, posibilidades de reproducción, especie, similitudes. Yo carezco de instrumental para ello. Todo cuanto poseo es mi impresión a primera vista y la limitación de mi lengua. Porque, cuando digo «verde», ¿a qué me refiero exactamente? ¿Cuántos tonos verdes existen? Al tratar de definir el color de mis seis nuevos cactus, me convierto en el maestro del adjetivo.
Comoquiera que sea, he construido para ellos un pequeño enclave delimitado, por un lado, por un muro ancestral de piedras apiladas, una pared seca1, y, por el otro, por unas cuantas piedras, de la misma clase que las del muro, que he colocado sobre la tierra parda como una frontera porosa que las tortugas ignoran. Estas no alcanzan a llegar más arriba de las hojas inferiores, pero, aun así, las heridas que causan sus mordeduras son tan irregulares como las propias formas de algunas de las plantas. Alrededor de los cactus he plantado otras plantas suculentas, que en holandés se llaman «plantas grasosas». Una de ellas, una de las muchas especies del género Aeonium, tiene hojas brillantes de un negro intenso tan maravillosamente dispuestas en torno a un punto central que uno acaba creyendo que existe una intención de simetría y armonía inmanente a todo. Tal es la sensualidad del negro intenso de sus hojas que podría ser la joya ideal para la tumba de una poetisa malograda. Y, aunque amo a mis tortugas, esta mañana me he escandalizado al ver que la vieja —patriarca que lleva infinitos años sobreviviendo aquí los inviernos sin mí— intentaba con todas sus fuerzas quebrar la armonía de esa simetría matemática mordiendo de forma perversa las hojas con sus dientes de vieja. Sacrilegio.
Pero ¿cómo puedo castigar a una tortuga que con el paso del tiempo ha adquirido muchos más derechos que yo? Por lo que yo sé, las tortugas carecen de anillos de crecimiento, de modo que ignoro su edad. Además tampoco es que ella haga mucho caso de las reprimendas. Me encantaría observarme a mí mismo desde su perspectiva para ver qué imagen le ofrezco. Para ella debo de ser una especie de altísima torre móvil que suministra agua si se le pide con claridad. A veces, en pleno verano, cuando aprieta el calor, aparece la tortuga en la terraza y empieza a presionarme el pie. Entonces mojo las piedras y ella se pone a lamer el suelo a fondo, lentamente. Las piedras que coloqué el año pasado alrededor de las plantas para proteger las hojas inferiores de sus ataques las ha ido apartando milímetro a milímetro, como un buldócer viviente.
Aunque no sé demasiado de cactus ni de tortugas, creo que comparten algunas características: su rigidez, su obstinación, tal vez incluso el material del que están hechos (duro y recio). Los caparazones y las espinas son instrumentos de defensa; la pata de una tortuga produce la misma sensación al tacto que la piel de algunos cactus, y mis tortugas ponen sus huevos bajo tierra, como si se creyeran plantas. Pueden sobrevivir mucho tiempo sin agua y, sin embargo, saben encontrarme cuando tienen sed. Es posible que crean que soy agua. El misterio de los cactus y el agua aún lo tengo que resolver (el misterio del exceso o de la escasez). Permanecí en la isla hasta octubre y luego volví en diciembre por un periodo corto. Javi, mi vecino, dice que ha llovido mucho este invierno. Sin embargo, en los desiertos, de donde son originarios los cactus, no llueve nunca. Esta noche, después de una tormenta eléctrica, ha caído un buen chaparrón. Al parecer eso les ha agradado al ficus y a la higuera, porque sus hojas brillan. Los cactus, en cambio, no comunican nada, al menos nada que yo sea capaz de comprender.
Los cactus muestran la peculiaridad de sus formas como si fuera su obligación, lo cual de hecho es verdad. Tal como hicieron sus ancestros hace ya una eternidad, obedecen a su ADN, un código que en algún momento se escribió para ellos, párrafo a párrafo. ¿O acaso fueron ellos mismos los que escribieron el código en tiempos inmemoriales y fueron después adaptándolo con interminables procedimientos y jurisprudencia? A este tipo de preguntas los cactus responden con un implacable silencio. Los árboles se agitan, los arbustos se inclinan, el viento murmura, pero los cactus no participan de semejantes conversaciones. Son monjes; su crecimiento es inaudible. Mis oídos no están preparados para oírles si hacen ruido. Su forma es su finalidad (eso ya lo sabía Aristóteles). El que yo pueda verlos probablemente a ellos les sea indiferente.
2
A las dos horas de mi llegada se presentó Xec en casa con un libro sobre la muerte.
El cartero había dejado el libro fuera, presa de la lluvia. Xec lo había salvado.
A continuación nos pusimos a hablar de su trabajo. Xec es un escultor en negativo. Modifica la forma de los árboles para que el jardín reciba más luz. Media vida atrás planté unas palmeras que me llegaban hasta las rodillas. Durante años les cortaba yo mismo las hojas muertas hasta que ya no fui capaz de hacerlo (el árbol —en realidad son dos juntos— se hizo demasiado alto; y yo, demasiado viejo).
Las hojas de las palmeras son las típicas del Domingo de Ramos, el domingo anterior a la Pascua, que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando la gente le aclamaba por la calle agitando palmas. En el Domingo de Ramos se bendecían las palmas, y de niño te llevabas una palmita a tu casa, una miniatura que no se parecía a una verdadera hoja de palmera, porque la parte del árbol de la que brotan esas hojas, que es por donde hay que cortarlas, está llena de espinas que pueden hacer mucho daño. Durante el invierno Xec le echa un vistazo al jardín, donde vive una extraña amalgama de caprichosos habitantes que me aguardaban cuando aparecí por aquí hace ya más de cuarenta años. Desde entonces, parte de esa población ya se ha extinguido. Como el clima no es clemente, un jardín sin jardinero lo tiene difícil en una isla donde el viento es un tiránico soberano que a veces sopla del norte trayendo sal del mar. Xec es un hombre joven y fuerte. Se presentó en casa con su hija pequeña, y sin embargo de alguna manera yo le asocié con la muerte, por el libro que me trajo. Era un libro de Canetti, un escritor que no quería morir, aunque eso en sí no es suficiente razón para asociar a un jardinero con la muerte. No, el motivo fue otro. Le pregunté por qué no había arrancado las azucenas que siempre tratan de abrirse paso de forma despótica entre las plantas suculentas. Era lo que habíamos acordado. Al parecer, las azucenas —las llamo así porque ignoro su verdadero nombre— florecen cuando yo no estoy, lo cual es motivo suficiente para que me desagraden. Pero ¿cómo describir ese desagrado? Habría que comenzar por los Aeonium, esas plantas crasas orientadas hacia la casa, apostadas frente a la terraza como un pequeño ejército, que son lo primero que ven mis ojos al empezar el día. Es una hueste sencilla. Las hojas de un verde resplandeciente, bellamente dispuestas en un círculo, son una sustancia poderosa. Solo por el hecho de permanecer en pie durante todo este tiempo, casi siempre en soledad, ya han conquistado su derecho a la existencia. Las azucenas, en cambio, son unas intrusas con sus largas y finas hojas que se afanan por elevarse agarrándose a unos pertinaces y enconados tubérculos difíciles de arrancar sin llevarse la mitad de la planta suculenta. Me he roto medio lomo intentándolo. Xec me había prometido que las arrancaría cuando la tierra fuera un poco más complaciente y yo estuviera dando vueltas por el otro lado del mundo.
A modo de respuesta a mi pregunta, Xec levantó un poco el pie. En la planta del pie tenía una gran mancha negra, como una forma de descomposición, una señal de desgracia inminente. Y así era, pues me dijo que le habían operado del pie a consecuencia de un cáncer de piel. La mancha negra, las azucenas, el El libro contra la muerte de Canetti, con su título desesperado, así fue como se coló en mi interior, entre los cactus y las tortugas, el pensamiento de la muerte. Pensé en la tumba de Canetti que visité en Zúrich y que se encuentra no muy lejos de la de Joyce. La vi en dos ocasiones. La primera vez aún había una cruz católica en su tumba, al igual que en la de Brodsky en Venecia. Más adelante la tumba fue sustituida por otra sin cruz, sin que se convirtiera por ello en un sepulcro judío. Ambas tumbas estaban cubiertas de grava, como las de Celan y Joseph Roth que había visto en París, aunque lo más llamativo de aquellas, situadas muy cerca la una de la otra, era su diferente carácter. Joyce aparece sentado, despreocupado, con las piernas cruzadas de forma relajada, un señor en una mañana de domingo que podría estar fumando un cigarrillo. Normalmente los muertos no están sentados ni menos aún fumando. Quien está sentado puede levantarse, mientras que en la muerte, hasta el momento, está descartada la resurrección. Esta llega, si es que llega, al final de los tiempos. En la tumba de Canetti no había más ornamento que su firma, en la que se apreciaba un fondo de rabia y amargura, como si hubiera sido estampada al final de una carta furibunda dirigida a un adversario estúpido (eso era a lo que más se parecía). Cuando abro su libro, leo: «Los resucitados acusan de repente a Dios en todas las lenguas: el verdadero juicio Universal»2. También esta frase transmite indignación. La vida como un complot que Dios ha maquinado contra la gente, un obsequio que conlleva la pena de muerte. Anteriormente, en su libro, cuenta que visita el lugar donde será enterrado, un lugar que él mismo ha elegido. Eso ya no parece indignación, sino casi lo contrario; parece deseo. Se pregunta qué pensará Joyce de su propósito de yacer tan cerca de él. No obstante, como Canetti es un hombre que no se arredra, se cuestiona también si realmente le apetece ser vecino de Joyce en el cementerio, pues al fin y al cabo escribió sobre este lo siguiente: «Si fuera del todo sincero conmigo mismo, diría que desearía destruir todo lo que ha representado Joyce. Estoy contra la vanidad del dadaísmo en la literatura, que se alza por encima de las palabras. Adoro las palabras intactas». Ahí habla alguien del Pueblo del Libro, eso es innegable cuando luego continúa: «La parte más verdadera de la lengua son para mí los nombres. Puedo atacar y derribar los nombres, pero no hacerlos pedazos. Eso vale incluso para el nombre que más odio, el inventor y custodio de la muerte: Dios». Joyce y el dadaísmo. No se me había ocurrido hasta ahora: odiar a una persona inexistente podría ser también una forma de dadaísmo.
El azar ha querido (aunque el azar no existe para los lectores) que al mismo tiempo esté leyendo un libro de Philip Roth, El teatro de Sabbath, cuyo protagonista, Mickey Sabbath, busca un lugar donde ser enterrado, tal como hizo Canetti. Dos judíos en busca de su tumba. También Sabbath está obsesionado con la muerte. Esta obra, un aria de locura de Eros y Tánatos, contiene reiteradas masturbaciones del protagonista sobre la tumba de la mujer adúltera con la que había mantenido una relación hipererótica. Roth describe estas escenas de modo explícito y con tal abundancia de detalles que al lector le invade de vez en cuando una sensación de agotamiento ajeno, como si subiera una larga cuesta en un día de sofocante calor. Para el lector que yo soy, esto es lo contrario de la erótica de Nabokov, quien puede ser igual de extremo pero recurriendo a la sugerencia en lugar de a la incontenible profusión de extravagantes aberraciones y detalles realistas.
Aunque Sabbath no es el Humbert Humbert de Lolita, sin duda es una figura inolvidable en toda su grotesca naturaleza obsesiva, y es esta figura, perdida, la que fisgonea en un cementerio descuidado de provincias y negocia con el vigilante el lugar donde será enterrado y el coste del sepelio, una cantidad que abona in situ. Ignoro si Canetti habría reconocido algo de esa escena, aunque a buen seguro le habría repugnado el epitafio escandaloso que Sabbath quiere en su tumba y que entrega al agente de pompas fúnebres en un sobre sellado junto con el dinero para el entierro y para el pago del rabino. La diferencia, obviamente, es que Sabbath no es un personaje real. Los personajes no reales necesitan más palabras, qué se le va a hacer. A Canetti le bastó su firma grabada en la lápida junto con los nombres de su primera y su segunda mujer, Veza y Hera.
3
¿Cuándo se convierte algo en acontecimiento? Un accidente de tren, una visita completamente inesperada o la caída de un rayo. Esto último sucede a menudo en esta isla. El cielo se llena de un mené tekel 3 eléctrico seguido de un trueno letal. Al día siguiente el hecho figura en el periódico local como un acontecimiento. ¿Y cómo describir un suceso que para el mundo nunca contaría como acontecimiento y en cambio para ti sí? Primera hora de la mañana. Las «esteras», un tipo de persianas de junco trenzado, no han sido bajadas aún. Estoy sentado en la terraza y de repente aterriza a mi lado una abubilla con un efectismo insuperable. No me ha visto porque si no ya habría levantado el vuelo. La Upupa epops —este es su nombre científico— es un ave muy espantadiza. Sin embargo, aquí está, a mi lado sobre la árida tierra parda, junto al hibisco recién plantado que se niega a crecer. De haber un ave que se parezca a una flor, esa es la abubilla —este es su nombre en castellano—. Aquí, en la isla, la llaman puput. ¿Será ella consciente de su belleza? Luce una cresta elevada de plumas erguidas de color canela con las puntas negras y blancas. Su largo pico curvado es de un tono marrón grisáceo, las patas, de un gris pizarra, y la punta de la cola es una fina raya blanca con un listado más ancho de color negro. Permanezco inmóvil. Pero al cabo de un rato, al mover la mano un segundo, la abubilla levanta el vuelo. A todas luces se trata de un macho. Veo cómo desaparece sobrevolando el campo de los vecinos con su extraño vuelo ondulante a ras de suelo.
Nunca he visto un nido suyo. Al parecer, lo tienen hecho un tremendo revoltijo, como hacen a veces las personas bellas. ¿Se puede llamar acontecimiento a un suceso que te cambia el día?
4
Il faut cultiver notre jardin (Hay que cultivar nuestro jardín), dice Voltaire al final de Cándido. ¿Y si no es así? ¿Y si es al revés? Yo no soy una planta, pero ¿y si fuera el jardín el que me cultiva a mí? ¿El que me enseña a prestar atención a cosas insospechadas? Yo nunca había pensado en el rojo de la surfinia. Quizá es que nunca he pensado en el rojo en sí ni en la necesidad de buscar un nombre a ciertos tonos de rojo mezclados con negro. Las horas del día y la presencia o ausencia de nubes aportan sus propias formas pictóricas. Y teatrales. El cielo despejado, la hora más calurosa del mediodía; la surfinia adquiere un color rojo sangre, el color que sigue al crimen pasional, ese rojo oscuro, terrible, que impregna el albero de la plaza de toros cuando sacan al toro a rastras. Cambio de viento, tramontana, amenaza de tormenta, el cielo ceniciento, la surfinia de repente transformada en actriz, la talentosa maestra del mimetismo, el negro plomizo infiltrándose en el rojo. La desgracia es inminente; me han llegado las señales de advertencia.
5
La política literaria (existe, sí: hegemonías, influencias, triunviratos, herencias) y la muerte. Elias Canetti («El profeta Elías derrotó al ángel de la muerte. Cada vez más inquietante me resulta mi nombre»4) hablando de Thomas Bernhard. Reclama a Bernhard para sí, pero teme tener que cedérselo a Beckett. «... lo elevo nombrándolo discípulo mío, pues desde luego lo es, en un sentido más profundo que Iris Murdoch, quien lo tuerce todo hacia lo agradable y ligero y se ha convertido en el fondo en una autora —inteligente y divertida, eso sí— de obras literarias para el gran público. Ella no es una verdadera discípula mía por el mero hecho de estar poseída por el sexo. Thomas Bernhard, en cambio, está poseído por la muerte, igual que yo. Eso sí, en los últimos años ha sucumbido a una influencia que oculta la mía, concretamente la de Beckett. La hipocondría de Bernhard lo hace propenso al influjo de Beckett. Igual que este, cede a la muerte, no se opone a ella. [...] Por eso considero que, gracias al fortalecimiento causado por Beckett, existe ahora una sobrevaloración de Bernhard, pero una que viene de arriba: los alemanes han encontrado en él a su propio Beckett».
Un discípulo del que Canetti se distancia, porque considera que sirve a otro maestro y que ha echado agua al vino de la muerte. Castigo. Eso sucedió en 1970. Bernhard reaccionó con indignación en Die Zeit. Seis años después (¡!) Canetti le responde con una carta que finalmente no le remite. Sie schlagen besinnungslos um sich (Usted da golpes sin sentido a su alrededor). Las últimas frases, que nunca le envió, dicen: «¿No tiene usted a nadie que le diga la verdad? ¿Acaso ya no le importa la verdad?». Para Canetti la muerte era el gran enemigo que había que combatir como si fuera un adversario viviente. Odiaba a quienes se conchababan con el enemigo, un odio que no era abstracto. Ya me gustaría a mí dar golpes sin sentido a mi alrededor. ¿Cuál es mi problema?
6
Hace más de cincuenta años escribí una novela, El caballero ha muerto. Me ha venido a la memoria al oír el canto de un ave nocturna. La historia se desarrolla en una isla mediterránea, no en esta, sino en otra más cercana a África. El pájaro que oigo aquí es el mismo que sale en mi libro. Su canto consiste en la repetición regular de un sonido que en mi novela describí así: «gluk, silencio, y otra vez gluk». No he releído el pasaje, pero ese sonido me sigue fascinando por su constante repetición. Es como si le marcara el tempo un metrónomo; los intervalos son todos idénticos, se pueden contar. La guía de aves representa el sonido del autillo como tchuh. Ese sonido final sin consonante fuerte es acertado. Se le parece bastante, sí, aunque sería más adecuado representarlo como tiuh pronunciado suavemente. El canto de esos pájaros es muy misterioso. Si se escucha con atención, se oye la respuesta que suena igual pero en un tono más bajo; un sonido que forma parte de la noche y de la caza, un reclamo que anuncia la muerte de los escarabajos, los gorgojos y las arañas. Él llama, ella contesta y a mí me involucran en una invisible intimidad envuelta en la negrura de la noche mediterránea.
7
El límite entre el mundo de mi casa y el mundo exterior lo constituye una barrera menorquina fabricada en madera de olivo silvestre, una madera que, para tallarla, primero se seca y luego se sumerge en agua. La barrera está formada por seis o siete largas ramas de olivo colocadas en horizontal —unas ramas toscas, sin pintar, ligeramente curvas—, y una que las atraviesa oblicuamente de arriba abajo, que es la pieza de cierre que mantiene el conjunto unido. Los artesanos que construyen estas barreras se llaman arraders. En otros tiempos iban de lloc en lloc, de lugar en lugar, acudiendo a las granjas donde siempre había algo que reparar. Son los últimos artesanos, al igual que los constructores de muros de piedra seca. En el campo aún se ven estas barreras, aunque se imponen cada vez más los altos portones pintados que impiden cualquier vista de las casas. Por regla general, la gente que vive detrás de estos portones no es de la isla. La altura de los mismos y su ocultamiento de la vida denotan propiedad privada y miedo a perderla. Mi barrera, que así se llama la verja de mi casa, no tiene cierre ni por tanto llave. Para cerrarla hay que insertar en una argolla un largo gancho metálico, aunque lo cierto es que la mayoría de las veces no cerramos la barrera. Se abre por el travesaño curvo superior. Esta semana, al abrir la barrera, me encontré posada sobre la rama superior curva una polilla del tamaño de una mano de niño. Sin duda, era un animal de una belleza insolente, un diseño de la Escuela de Viena: eficiente, sobrio como un monje, severo al modo moderno. Tenía el color de la madera seca, un color de camuflaje perfecto. La polilla, macho o hembra, estaba posada sobre la barrera por alguna razón, y, fuera esta la que fuera, no se quedó sola por mucho tiempo. Al cabo de un instante apareció su pareja. Un matrimonio bien avenido. Me alegré de que las polillas hubieran elegido mi barrera. No me hacía falta protegerlas —eran demasiado grandes para las salamanquesas que viven por aquí; las ratas no se suben a las barreras, y los halcones, lechuzas y águilas ratoneras no suelen acercarse mucho—. En realidad, el mayor enemigo de las polillas era yo, aunque eso aún no lo sabíamos en aquel momento. A partir de ese primer instante en que las sorprendí, volví a verlas a diario. Habitualmente, cuando yo cruzaba la barrera, ellas levantaban el vuelo, aunque en apariencia estaban tan domesticadas que Simone logró fotografiar una de ellas con toda tranquilidad. Con esa foto en la mano, consulté mi guía de mariposas, porque las polillas pertenecen a la misma categoría que las mariposas, al menos según la guía española que tengo aquí. Sin embargo, no logré encontrar ese ejemplar. Contemplé toda clase de diseños de lo más peregrinos (Gucci, Armani), todos ellos modelos de extrema belleza. Entiendo que algunas personas prefieran creer en Dios que en el Big Bang y en la eterna gran soledad resultante. Pero yo —qué le voy a hacer— vivo en un mundo de diseñadores y artistas, y siempre me encuentro en cualquier lado con una firma, aunque la de Dios no la hayamos visto nunca, a no ser que su firma sea precisamente la polilla. Polilla o mariposa, esa es la cuestión. Las polillas se caracterizan por poseer unas antenas filamentosas sin engrosamiento final (eso ya lo sabía yo). La elegante figura de la fotografía era sin duda una polilla, pero ¿cuál de ellas? ¿Carecía de nombre? ¿Por qué no figuraba en la guía? Hoy ha llegado la respuesta a estas preguntas y con ella el desencanto. Debajo de una pila de periódicos viejos nos hemos encontrado de repente con una carta de advertencia del Consejo Insular, que estaba aquí desde el año pasado. ¡ALERTA! ¡Grave peligro para sus palmeras! Recordé entonces que Xec nos había comentado que les inyectaba a las palmeras una sustancia para protegerlas de un bicho que las amenazaba, como sucedió hace un par de años cuando tuvimos que combatir la plaga de la oruga procesionaria colgando una cosa de los pinos. El bicho que nos toca exterminar ahora es la oruga barrenadora de las palmeras. Comprendí entonces por qué no había encontrado nunca mi polilla en la guía de las mariposas. Mi libro era de 1985 y esa polilla era una migrante reciente, una intrusa depredadora procedente de Uruguay y Argentina que la había tomado con nuestras palmeras. Ahora al fin podía observarla bien, pues en nuestra fotografía llevaba las dos partes delanteras de su abrigo cerradas cubriendo la parte de su prenda que me habría permitido reconocerla. En la fotografía del folleto aparecía con las alas muy extendidas, lo que permitía ver su prenda interior. Y era esa prenda la que la traicionaba: una composición en negro y naranja con unas manchas blancas en el centro aplicadas con ímpetu. Suntuosidad oculta bajo el hábito de monje. Una santa peligrosa. Volví a examinar la fotografía con atención. Ignoro los nombres científicos de las partes de una mariposa. La cabeza es la cabeza, eso está claro, pero lo que yo llamo la prenda interior quizá se denomine ala posterior. Simone tomó la foto desde arriba. Dos órganos sensoriales que reciben el nombre de antenas, un caparazón, dos patas laterales. El caparazón le confería un aspecto de pendenciera, se me ocurrió de pronto. Sus extremos, a izquierda y derecha, eran un poco frívolos, y estaban cubiertos con algo parecido al vello. Las alas, en esa foto extendidas hacia abajo, eran de un color marrón con diferentes matices, en el centro más claras y atravesadas por dos pequeñas franjas blancas dispuestas de forma oblicua, como una especie de distinción militar. El cuerpo, medio visible, mostraba anillos o bandas negros y era de un material desagradable que recordaba, como suele suceder con los insectos, a un enemigo armado de aspecto lúgubre salido de una película de ciencia ficción. Hay imágenes bellas que, al ampliarse, pueden llegar a formar parte del arsenal de una pesadilla. Y, por si fuera poco, de repente ese insecto se había convertido en un enemigo. Entonces me pregunté: ¿cómo se mata una mariposa? Hace más de treinta años que planté esas palmeras; es como si ya fueran de la familia. La belleza de la mariposa se ha tornado su condena. Ella nos había parecido bonita y nos habíamos habituado a su presencia como si fuera un obsequio inesperado que ya nos perteneciese. Una nueva amiga de la familia. Nunca la hubiéramos ahuyentado. Y el amor era mutuo. Por eso la polilla se posaba siempre con su pareja —él o ella— sobre la barrera. Ahora ya no.
Capturamos la polilla y la ahogamos. Batió un poco las alas. Entre las dos formas de traición me vi obligado a elegir la menor. En el folleto del Consejo Insular (Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça) aparecían ese tipo de fotos que figuran en las cajetillas de cigarrillos de los Estados Unidos (unos pulmones enfermos y perforados sobre unas hojas de palmera que colgaban dolientes). Paysandisia archon es su nombre científico (Burmeister, 1880). Según mi diccionario griego, un archos es un dirigente, un líder, un caudillo. Archon sería entonces el caso acusativo del nombre, el complemento directo que padece la acción del verbo. Sí, ese día eso era cierto. El único consuelo es que las mariposas no suelen vivir mucho tiempo. La mayoría de las especies miden su tiempo en días, a veces en semanas, y allí termina la cosa. He aprendido que no hay mucho que decir sobre el misterio del tiempo y su duración.
Ahora que sabía cómo se llamaba la polilla podía consultar internet, lo que siempre le lleva a uno a desviarse por toda suerte de caminos transversales. La polilla era con toda probabilidad una hembra, pues las hembras de la familia Castniidae suelen ser de mayor tamaño que los machos y se confunden fácilmente con una mariposa. Sus alas alcanzan los 110 milímetros de anchura. La larva es blanca y se alimenta de las raíces y los troncos de las palmeras. La muerte había entrado volando en mi jardín en forma de joya. Y, ya adentrado en uno de los muchos caminos transversales, encontré otra figura de cuento, la C-blanca, que tampoco consta entre las dos mil especies de mi guía española de mariposas. Soy un explorador que se ha perdido y que solo encuentra desconocidos en su camino. No sé cuántas veces habrá sido ampliada la foto. «El huevo amarillo ha salido; el derecho todavía no», pone al lado. Pero ¿cómo es posible que el huevo derecho se parezca a uno de los cactus que planté el año pasado? Un gran huevo verde esférico, con una forma tan regular como un soneto, pero cubierto de espinas malignas.
Oruga barrenadora de las palmeras
El azar no existe para los lectores, ya lo indiqué antes. Hoy me llegó un libro de un poeta amigo mío del Tirol del Sur, Oswald Egger, titulado Euer Lenz. Su obra no tiene nada que ver con los huevos de mariposa ni con los cactus y sin embargo creo que existe una relación entre ellos, aunque para demostrarlo tendría que seguir leyendo el libro durante un año. Creo que es así porque hace unos meses escuché a Egger declamar sus versos y antes de oírle me había fijado en las ilustraciones y los pies de foto de su libro. Al lado de una fotografía clara de algo que parece un relieve en cera, pone: Wie die Rinde der berindeten, dünnästigen Birken birst, bin ich – Bostrichus Typographus. No sé si mi traducción de la frase será correcta: «Como la corteza del abedul de finas ramas que se resquebraja, así soy yo». Al volver a mirar el dibujo veo una psicografía que pretende ser un autorretrato. La segunda imagen es un dibujo oscuro de Charles Darwin, no un retrato del erudito, sino un aguafuerte o grabado ejecutado por él de algo que se parece a una topera erguida y estructurada: «La formación de tierra cultivable gracias a la actividad de los gusanos, Stuttgart, 1882». Y la tercera ilustración muestra a un muchacho tumbado en el suelo con las piernas en alto representando una Y, y a pie de imagen una cita de Eichendorff: «Quisiera adentrarme en el mundo como un desesperado, y, al igual que Don Quijote, ponerlo todo patas arriba y estar por una vez verdaderamente loco». Eso llevo yo deseándolo toda la vida, añado. Quien no distinga entre molinos de viento y gigantes puede llegar a confundir un huevo de mariposa con un cactus. En su eterno desvío, el peregrino debe dosificar su locura para poder manejarla.
¿Comprendí los poemas de Egger cuando los escuché aquella noche en Düsseldorf?
No lo creo, porque tampoco ahora, leyéndolos en silencio, sin público a mi alrededor y sin el poeta, los acabo de entender del todo. Al igual que entonces, poco importa. Algunos poetas poseen esa habilidad (una salmodia de druida que te permite saber que lo que escuchas está en orden). Te dejas mecer por una voz y un ritmo, porque sabes que esa voz pertenece a una persona completamente segura de sí misma, sumida en su propio universo. La melodía te inspira confianza. Envías a la razón a descansar por ahí en un banco de algún parque. Esa lengua quiere ser, antes que nada, escuchada. Cuando Lucebert recitaba sus poemas, uno oía el poema antes de comprenderlo. Era magia, una forma de hechizo.
8
Salgo a pasear por el norte de la isla, una zona abrupta y pedregosa. Un sendero angosto y, según dicen, milenario, recorre el litoral siguiendo el contorno de la isla (el Camí de Cavalls). Cae la noche. La costa es escarpada; y las rocas, empinadas y de gran altura. Si te acercas al borde del acantilado, oyes cómo ahí abajo, muy al fondo, el mar le responde a la roca. Camino hasta llegar a un cúmulo de piedras y al aproximarme me doy cuenta de que se trata de una construcción. Las piedras están apiladas sin orden, aunque el conjunto posee intencionalidad formal. Es un monumento tosco. Al rodearlo veo en la parte de atrás, de cara al mar, una placa rectangular con un texto apenas legible, algo referido a una embarcación que se hundió en las profundidades del mar allí abajo. Como la placa está orientada hacia el mar y hacia el viento del norte no sé muy bien por qué razón, nadie pasa por detrás del monumento. De no haberme detenido, nunca hubiera llegado a ver la placa. En ella se menciona a un general; su nombre apenas se ve y no me dice nada. El conjunto posee un aire heroico. El viento que domina en esta zona es la tramontana. Alguien quiso conservar un nombre, y el azote del viento ha querido borrarlo. En otros tiempos, naufragaron en este sitio un gran número de embarcaciones. Estoy rodeado de cardos y hojas de hierro oxidado que casi me llegan a la cintura. A lo lejos avisto una manada de caballos. Serán unos cinco, con un potro. Han alzado la cabeza, me han oído, no hay nadie más por aquí. Los caballos permanecen completamente inmóviles y yo también. Nos miramos. Para ellos yo soy un acontecimiento; y ellos lo son para mí. Juntos oímos el rumor de las olas rompientes. Quizá haya por aquí también cabras o corderos. Con las piedras que abundan en esta tierra la gente construyó unas extrañas edificaciones de planta circular con una abertura baja por donde pasa el ganado para resguardarse de la tormenta cuando azota el temporal en tierra. Son como los restos de una civilización desaparecida. Al cabo de un rato oigo gaviotas. Existen muchas especies de gaviotas. Las de aquí no hablan el mismo idioma que las del canal que tengo al lado de casa, en Ámsterdam. Sus graznidos a veces suenan como un llanto infantil, otras veces como una risita obscena o una extraña carcajada, como si se burlaran de alguien; otras veces como una grotesca risotada de hombre viejo o como las voces de las brujas de Macbeth