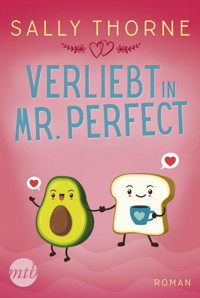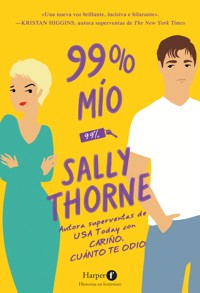
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Encaprichamiento: m. Enamoramiento fuerte y, a menudo, de corta duración, especialmente de alguien que está fuera de tu alcance... Darcy Barrett ha hecho un sondeo global de hombres. Ha viajado por el mundo y puede afirmar categó-ricamente que nadie está a la altura de Tom Valeska, cuyo único defecto es que el hermano gemelo de Darcy, Jamie, lo vio primero y lo reclamó para siempre como su mejor amigo. A pesar de los esfuerzos de Darcy, Tom está fuera de su alcance y es leal a su hermano en un 99%. Ese fue el problema de encontrar al hombre de sus sueños a los ocho años y alcanzar el punto máximo en su carrera fotográfica a los veinte: desde entonces, ha tenido que aprender a conformarse con segundos platos. Cuando Darcy y Jamie heredan de su abuela una casa de campo en ruinas, reciben también instruc-ciones estrictas para devolverle su antigua gloria y vender luego la propiedad. Darcy planea estar en un asiento de pasillo sobrevolando el océano cuando comiencen las reformas, pero antes de que pueda salir corriendo, ve una cara familiar en el porche: el extraordinario Tom ha llegado, es el contratista, lleva herramientas eléctricas y está soltero por primera vez en casi una década. De repente, Darcy está considerando quedarse para asegurarse de que su gemelo no arruine el encanto de la casa con su afición por el gris y el cromo. No se queda por las camisetas ajustadas de su nuevo socio de negocios, ni por esa cara perfecta que la inspira para coger la cámara otra vez. Pronto saltan chispas, y no es el cableado defectuoso. Tal vez el 1% del corazón de Tom ya no sea suficiente para Darcy. Esta vez, ella está cambiando las tornas: va a hacer que Tom Valeska sea 99% suyo. Una inolvidable comedia romántica sobre una mujer que por fin tiene una oportunidad con su amor de siempre… si se atreve.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
99% mío
Título original: 99 Percent Mine
© 2019, Sally Thorne
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Jesús de la Torre
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Connie Gabbert
ISBN: 978-84-18976-39-1
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo uno
Capítulo dos
Capítulo tres
Capítulo cuatro
Capítulo cinco
Capítulo seis
Capítulo siete
Capítulo ocho
Capítulo nueve
Capítulo diez
Capítulo once
Capítulo doce
Capítulo trece
Capítulo catorce
Capítulo quince
Capítulo dieciséis
Capítulo diecisiete
Capítulo dieciocho
Capítulo diecinueve
Capítulo veinte
Capítulo veintiuno
Agradecimientos
Posdata
Sobre el libro
Epílogo de 99% mío: Un 1% más
Si te ha gustado este libro…
Para Roland, para los Lanzallamas y para mí.
CAPÍTULO UNO
Nadie me enseñó esto cuando empecé como camarera pero, por suerte, aprendí rápido: cuando entra un grupo hay que averiguar quién de ellos es el macho alfa.
Si le sabes controlar, es posible que te ganes cierto respeto por parte del resto. Esta noche, consigo identificarlo de inmediato. Es el más alto y más guapo, con un resplandor de «no hay de qué» en los ojos. Qué previsible.
Sus amigos y él han salido en avalancha de una fiesta universitaria, aburridos y en busca de aventuras. Todos llevan camisetas polo de colores pastel. Pues abrochaos los cinturones, guapos. Si una sabe jugar bien sus cartas, la cosa puede ponerse emocionante de verdad. El bar El Fin del Diablo no es para cobardes.
Veo que algunos de los moteros intercambian miradas risueñas sobre las mesas de billar. Junto a la puerta, nuestro gorila está sentado con la espalda más erguida. Resulta curioso que siempre tengamos más problemas cuando este tipo de chicos entra en el local.
No sonrío al macho alfa.
—¿Os habéis perdido, chicos?
—Eh, señor —responde con una burla por mi pelo corto.
Sus amigos se ríen y entonan un: «Jooooodeeeer».
Me llamo Darcy y él ha hecho sin querer una broma de Jane Austen. Dudo que se haya dado cuenta. Su risa se desvanece un poco cuando le miro con los ojos entrecerrados y expresión seria. El macho alfa recuerda que yo tengo el control absoluto del alcohol.
—En serio, te queda muy bien.
Mi compañera Holly se aparta. Es demasiado nueva en esto y siente que todos nos miran.
—Voy a ir a por más… papel para la caja registradora —dice y desaparece entre una nube de perfume de gardenia.
Yo sigo con los ojos fijos en el macho alfa y siento una señal de triunfo en el estómago cuando él aparta antes la mirada.
—Debemos ir al mismo peluquero porque tú también estás muy guapo. Ahora, pide una copa o lárgate.
El machito no está acostumbrado a que una mujer le hable así y, para su sorpresa, le gusta. Mastica chicle con la boca abierta y me mira con ojos ávidos.
—¿A qué hora sales de trabajar?
Me imagino a un muñeco Ken al que han dejado demasiado tiempo al sol y cómo le piso esa cabeza blanda y bronceada como si fuese un cigarro.
—Para ti, nunca.
Se queda visiblemente mosqueado. Al fin y al cabo lo de ser guapo ha sido siempre su acceso gratis a los camerinos. ¿No debería funcionarle eso conmigo? ¿Es que me pasa algo? La luz le da en la cara con un tono beis sin sombras y no veo en él nada que me pueda interesar. Soy muy exigente con las caras. Las sombras lo son todo.
—¿Qué quieres? —pregunto mientras voy cogiendo vasos de chupito.
—Chupitos de sambuca —grita uno de ellos.
Claro. El elixir de los imbéciles.
Les sirvo una fila de chupitos. Les cobro y el bote de las propinas se llena más. Les encanta que les traten como basura. Estos chicos quieren vivir la experiencia completa de la excursión al bar de moteros y yo soy su guía. Su líder continúa ligando conmigo, decidido a agotarme, pero yo le dejo con la palabra en la boca.
Es domingo por la noche, pero a los que están aquí no les preocupa ir mañana descansados a trabajar.
Mi abuela Loretta me dijo una vez que, si sabes servir una copa, puedes encontrar trabajo donde sea. Ella también fue camarera a los veintitantos. Fue un buen consejo. He servido copas por todo el mundo y me he tenido que enfrentar a todo tipo de machos alfa habidos y por haber.
Me pregunto qué diría Loretta si me viera ahora, sirviendo esta cerveza con un insulto preparado en la punta de la lengua. Quizá se reiría, daría una palmada y diría: «Podríamos haber sido gemelas, Darcy Barrett», porque siempre decía eso. En su funeral proyectaron varias fotografías y pude notar cómo me miraba de reojo.
Gemelas. No es broma. Ahora duermo en su dormitorio y me estoy acabando todas sus latas de conservas. Si empiezo a meterme cristales en el bolso y a leer las cartas del tarot, me convertiré oficialmente en su reencarnación.
Holly debe de estar fabricando esos rollos de papel. Uno de los moteros con chaqueta de cuero lleva demasiado rato esperando y mira de refilón a los pastelitos. Le hago una señal con la cabeza y levanto un dedo. «Un minuto». Él gime y resopla, pero decide no provocar lesiones graves.
—¿Eso son pantalones de cuero? —pregunta uno de los pastelitos, que se ha inclinado sobre la barra para mirarme la parte de abajo—. Eres como Sandy, la de Grease.—
Fija su mirada en la chapa con nombre falso que me he puesto sobre el pecho: Joan. Sus ojos escépticos se deslizan hacia abajo. Supongo que no me pega lo de Joan.
—Es evidente que soy Rizzo, idiota. Y, si sigues echándote así para verme las tetas, tendré que llamar a Keith. Ese, el de la puerta. Mide uno noventa y está aburrido —advierto haciendo un gesto a Keith. Él responde con otro saludo desde su taburete —. Está aburrido. Yo también. Y los de las chaquetas de cuero, mucho más.
Me muevo por la barra repartiendo copas y cobrando a la vez que cierro el cajón de la caja con la cadera una y otra vez.
—Joan tiene razón. Estamos muy aburridos —dice uno de los moteros más jóvenes con tono divertido.
Ha estado apoyado en la barra, siguiendo con interés la conversación. Los pastelitos se estremecen y se ponen a mirar sus teléfonos. El motero y yo nos sonreímos y yo le sirvo una cerveza, invitación de la casa.
Estoy harta de sus comentarios.
—La sambuca os va a arrugar las pelotas —les digo—. Ah, espera, demasiado tarde. Ahora, largaos de aquí.
Obedecen.
Holly asoma sus grandes ojos por la puerta cuando todo se ha tranquilizado. No trae nada en las manos. Es toda piernas y codos y nuestro jefe, Anthony, la ha contratado sin hacerle ni una sola pregunta. Las caras como la de ella son muy contratables. No sabe contar monedas, ni servir copas, ni tratar a los hombres.
—Siempre me siento aliviada cuando veo que compartimos turno —comenta, y se sienta en el banco soltando un largo y sonoro suspiro, como si hubiese hecho un gran esfuerzo. En su chapa pone Holly y le ha añadido una pegatina con un corazón rosa de purpurina—. Me siento más segura cuando estoy contigo. Apuesto a que incluso estás pendiente de Keith.
Es verdad. Sí que lo estoy.
Intercambio una mirada con Keith. Él responde levantando el mentón y se apoya en la pared sentado en su taburete. ¿Otro consejo de camarera? Hazte amiga de los encargados de seguridad. Yo emborracho a los tíos y Keith se ocupa de que no pase nada. Se me ocurre que debería compartir con Holly estos sabios consejos, pero no quiero que se aferre a este trabajo más tiempo del necesario.
—Cuando me vaya vas a tener que ser más dura —le digo.
Holly hace un mohín.
—¿Cuánto tiempo más vas a seguir aquí?
—Las obras de la casa de mi abuela empiezan en dos meses, a menos que vuelvan a retrasarlas. Luego me iré de aquí —afirmo. La pegatina de brillantina de Holly me pone nerviosa—. Yo nunca me pondría mi verdadero nombre en el pecho en este sitio.
Inclina la cabeza a un lado. Sería una estupenda modelo de trajes de novia ataviada toda de blanco con un vestido pomposo y una tiara.
—Nunca se me ha ocurrido ponerme uno falso. ¿Cuál me podría poner?
Si a la vieja etiquetadora le queda rollo de pegatina dentro, sería un milagro. La atención de Anthony a la rotación de personal se resume a un buen montón de placas de identificación. Aún tienen que marcharse unas cien personas más para que tenga que ocuparse de ello.
—Doris te quedaría estupendamente.
Holly arruga la nariz.
—Eso es muy de vieja.
—¿Quieres un nombre falso sexy? Vamos, Hol.
Saco una etiqueta y la pego en una placa. Cuando se la doy, ella se queda un momento en silencio.
—¿Crees que soy una Bertha?
—Sin lugar a dudas.
Sirvo a algunos clientes más.
—Soy más una Gwendolyne. O Violet.
De todos modos, obedece y se la coloca. La obligo a darme su antigua etiqueta y la tiro a la basura. Quizá pueda estar algo más tranquila en mi turno si sigue por este camino.
—Algún día serás la doctora Bertha Sinclair, atendiendo a loros deprimidos y metida en la cama cada noche a las nueve. —Parezco una hermana sobreprotectora, así que añado—: O podrías ser veterinaria en la selva sudamericana y ayudar a los guacamayos a que aprendan a quererse de nuevo.
Se mete las manos en sus ajustados bolsillos y sonríe.
—La verdad es que en la facultad de Veterinaria no solo nos ocupamos de loros. Te lo he dicho muchas veces.
—Hola, guapa —le dice un tipo a Holly.
A los chicos malos les encantan las chicas buenas.
—Si tú lo dices —le digo a ella, y a él le respondo—: Vete a la mierda.
Ella sigue con nuestro juego.
—Apuesto a que cuando le esté realizando una laparoscopia a un viejo gato atigrado, tú estarás en la selva sudamericana, con tu enorme mochila a la espalda, caminando entre las enredaderas —dice y hace un movimiento como si cortase con un machete.
—La verdad es que eso ya lo he hecho en los Andes —confieso, a la vez que trato de no sonar muy jactanciosa. No hay nada peor que una trotamundos engreída—. Ahora mismo no me vendría mal un buen machete —comento mirando hacia la clientela del local.
—He mirado un poco tu Instagram. He perdido la cuenta de la cantidad de países en los que has estado.
—Se me perdió el pasaporte, si no te contaría todos los sellos.
Empiezo a recoger vasos sucios. Vuelvo a revisar el plano de la casa mentalmente. Es probable que el espíritu de Loretta esté jugando conmigo. O eso, o es que mi hermano Jamie me lo ha escondido.
Solo pensar en los bonitos ojos de Holly mirando mi antigua vida me produce escalofríos. Me imagino a mis ex pasando de una foto a otra, a ligues de una noche o antiguos clientes de mis fotografías curioseando o, lo que es peor, a Jamie. Tengo que hacer privada esa cuenta. O borrarla.
—Y había fotos tuyas con tu hermano. No me puedo creer lo mucho que os parecéis. Es muy guapo. Podría ser modelo.
Esas últimas palabras las ha soltado de forma involuntaria. Ya las he oído en muchas otras ocasiones.
—Lo intentó una vez. No le gustó que le dijeran lo que tenía que hacer. Gracias de todos modos. Eso es también un cumplido para mí —contesto, aunque ella no lo ha entendido.
Jamie y yo nos parecemos porque somos mellizos. Hay varias categorías de mellizos y nosotros estamos al final: un chico y una chica. Ni siquiera podemos vestirnos igual ni hacernos pasar el uno por el otro. Hermanos, menudo muermo.
Pero si contamos lo de que somos mellizos, hay gente a la que le resulta fascinante. Siempre nos preguntan quién nació primero, si podemos saber lo que el otro piensa o sentir el dolor del otro. Me doy un pellizco fuerte en la pierna con la esperanza de que él dé un salto en un bar elegante del centro y se le caiga la copa.
En teoría, si él es guapo yo también debería serlo, pero ya me han dicho demasiadas veces que soy «Jamie con peluca» como para creerlo. Si nos ponen a uno al lado del otro, con mi cara lavada, a mí me confundirían con su hermano pequeño. Lo sé porque ya ha ocurrido.
—¿Dónde vas a ir primero?
Desde luego Holly es de ese tipo de chicas que se pondría una boina en una calle de adoquines y llevaría una baguette en la cesta de la bicicleta.
—Voy a enterrar todas mis chapas identificativas en un bosque de la muerte japonés que se llama Aokigahara. Hasta entonces, mi alma no quedará libre del bar El Fin del Diablo.
—Entonces, no vas a París —dice ella haciendo un dibujo en el suelo con la punta de su zapatilla blanca, y yo casi suelto una carcajada al ver que tenía razón.
Le apoyo una fregona en la pierna, pero ella la sujeta con las manos y reclina la mejilla en el palo, como una actriz de musical que está a punto de empezar a cantar.
—¿Por qué viajas tanto?
—Me han dicho que tengo problemas para controlar mis impulsos —contesto con una mueca.
Ella sigue pensando en las fotos que ha fisgoneado.
—Eras fotógrafa de bodas. ¿Cómo lo hacías?
Me mira de arriba abajo.
—Es bastante fácil. Buscas a la que lleva el vestido blanco y haces esto —digo levantando en el aire una cámara invisible y pulsando con el dedo.
—No, lo que quiero decir es si no estabas siempre viajando.
—Trabajaba durante la temporada de bodas y vivía aquí con mi abuela. El resto del año, viajaba —le explico. Hablar de presupuesto ajustado sería quedarse corta, pero me las arreglé así durante seis años—. Trabajo en bares cuando necesito dinero. También hago algunas fotos de viajes, pero no se venden muy bien.
—Bueno, no te ofendas pero…
—Normalmente, es ahora cuando alguien dice algo que sí ofende —la interrumpo, pero me salva uno de los viejos moteros con los antebrazos teñidos de tatuajes azules y una mancha marrón en la barba. Es la personificación de la repugnancia, pero no dice nada mientras le sirvo su copa, así que le premio con una sonrisa. Parece molesto.
Cuando se ha ido, voy al baño y me miro al espejo con una sonrisa cortés. Es como si llevara tiempo sin probar a hacerlo. Mi reflejo se parece a la portada de un documental de tiburones.
A Holly se le da bien poner en pausa su cerebro. Yo trato de arreglarme el pelo, me pongo más lápiz de ojos, me lavo las manos durante una eternidad y, aun así, cuando vuelvo, ella continúa como si nada:
—Pero a mí no me parece que encajes en el mundo de las bodas.
—¿Por qué no, Bertha?
He escuchado ese mismo comentario en boca de infinidad de tipos borrachos en celebraciones de bodas que me tiran del codo mientras yo trato de hacer fotos del baile inaugural.
—Las bodas son románticas —responde Holly—. Y tú no lo eres.
—No tengo por qué ser romántica. Solo tengo que saber qué es lo que el cliente considera romántico.
No debería sentirme ofendida, pero doy una patada a una caja de cartón que está debajo de la barra y lanzo una mirada asesina al montón de vasos sucios.
Hay una pareja dándose el lote ahora mismo en la pared de atrás, junto a los baños. El giro de la cadera de él mientras se manosean me da ganas de vomitar. Pero en algunos momentos, cuando se toman un descanso para respirar y separan los labios, él deja la mano en el pelo de ella y se miran. Es entonces cuando haría la foto. Puedo hacer incluso que esos dos gilipollas parezcan hermosos.
Después, abriría la manguera de incendios y les echaría de aquí.
—Entonces, ¿no has tenido ningún romance con ese tal Vince? —pregunta Holly como si ya conociera la respuesta.
La primera vez que le vio entrar aquí dijo: «No es un buen chico, Darcy». Y yo contesté: «Tiene un piercing en la lengua, así que una parte de él es bastante buena». Holly se quedó boquiabierta y sin palabras.
Reviso el contenido del frigorífico que tengo más cerca.
—Tengo un soneto en el bolsillo de atrás. La próxima vez que le vea se lo voy a leer.
—Pero si no estás enamorada.
Le respondo con una carcajada. Ya he perdido la esperanza de sentir algo por los hombres.
—Es una forma de pasar el rato. Llevo aquí mucho más tiempo del que tenía pensado. —Por favor, no me hagas la siguiente pregunta, la de «¿Alguna vez te has enamorado?»—. Eh… vale, supongo que no soy romántica.
—¿Por qué dejaste lo de las bodas?
Esa palabra, dejar, es una espinita y Holly lo ve en mis ojos. Baja la mirada y toquetea su chapa de Bertha.
—Lo siento. En tu web decía que no aceptabas más reservas de forma indefinida. Y que ahora te dedicas a la fotografía de producto. ¿Qué es eso?
—¿Por qué no lo buscas en Google, Bertha? —intento hacer una broma, pero estoy furiosa.
¿Por qué está constantemente intentando hacerse amiga mía? ¿No entiende que me voy a ir? Voy a borrar toda esa web.
—Nunca me dices nada en condiciones —protesta en voz baja—. Nunca me hablas en serio.
Su preciosa cara se ha sonrosado y arrugado con expresión de preocupación. Yo voy al otro extremo de la barra y le doy la espalda. Cojo el vaso de cerveza que tiene las chapas con nombres. Ya estoy harta de ser Joan. Decido ser Lorraine durante el resto de la jornada.
Estoy harta de ser Darcy.
—Lo siento —dice de nuevo Holly con voz tímida.
Me encojo de hombros y arrastro botellas de vodka al fondo de la nevera.
—No pasa nada. Es solo que estoy… —«Atrapada, sin pasaporte ni billete de avión. Viviendo una pesadilla»—. Soy una zorra. No me hagas caso.
Por el rabillo del ojo veo que la luz se refleja en una botella de whisky y le da un destello dorado. Siento un pellizco en lo más profundo del estómago y suelto el aire hasta que no me queda nada dentro. Últimamente sufro un caso crónico de suspiros fuertes y tristes, sobre todo cuando pienso en bodas. Lo cual me niego a hacer.
He tenido mi propio negocio durante varios años y siento como si tuviera visión de rayos X para cosas que van a convertirse en un grave problema. A Holly no le han dado todavía ninguna nómina. Las existencias son preocupantemente bajas. Puede que el alcohol no sea la principal fuente de ingresos de Anthony. Voy a la trastienda y escribo una nota: Anthony, ¿quieres que haga un pedido para el almacén? D.
Para ser una chica dura, tengo una letra vergonzosamente femenina. Desde luego, no veo que los chicos del turno de día le dejen al jefe notas concienzudas. La arrugo.
Cuando vuelvo a salir y empiezo a contar el dinero de la caja, Holly prueba de nuevo y retrocede al momento anterior al comentario en que la ha cagado.
—No creo que Vince sea tu hombre, de todos modos. Yo creo que lo que necesitas es uno de esos.
Se refiere a los chaqueta de cuero. Sigo contando dinero. Quinientos, quinientos cincuenta. Resulta interesante viniendo de ella. Le dan miedo. Si se rompe una copa, soy yo la que tiene que salir con el recogedor y el cepillo.
—¿Por qué lo crees?
Holly se encoge de hombros.
—Necesitas a alguien aún más fuerte que tú. Y ese no deja de mirarte y siempre se asegura de que le sirvas tú.
Ni siquiera me molesto en levantar la vista de la caja registradora para ver a quién se refiere. Seiscientos, seiscientos cincuenta…
—Prefiero morirme sola que terminar con uno de esos gilipollas.
El mismo chaqueta de cuero joven que me ha ayudado a asustar a los universitarios nos vuelve a hacer una señal con la mano. Es evidente que la cerveza gratis se acaba con facilidad.
—Esta noche estás sediento —le digo mientras le sirvo esta vez su marca de whisky habitual.
—Mucho —responde con un tono que parece sensual, pero cuando le miro a la cara compruebo que está sereno—. Aburrido y sediento, más bien.
—Bueno, por eso estás aquí. Pero si vas a darles luego una paliza a esos niñatos, hazlo en el aparcamiento, por favor.
Sus ojos de azul cristalino se fijan en mi chapa.
—No hay problema. Hasta luego, Lorraine.
Paga, me deja una propina y se va.
—Ese es el que te quiere —dice Holly con voz demasiado alta.
CAPÍTULO DOS
La bota se le tuerce y el whisky salpica el suelo. Con decisión recupera el paso y se aleja con gesto nervioso.
—Ni una palabra —le espeto a Holly.
Jamás me había fijado siquiera en que existía, pero ahora aparece ante mí alto, guapo y tatuado. Músculos, culo y botas; aprobados, aprobado, aprobadas. Buena estructura ósea también. Me imagino intentando hablar con él. Tocándole. Conociéndole. Después pienso en que él intenta hacer lo mismo conmigo.
Quizá pueda llevarme al aeropuerto.
—Paso.
Le lanzo a Holly una mirada de «no te metas» y ella la recibe, alta y clara. Nos evitamos cortésmente, puede que durante casi una hora. Ella sirve copas, llevando a cabo cada transacción como si fuese para ella una novedad y parpadeando claramente ante la caja. Me da miedo pensar si la cuenta final va a cuadrar.
Saco a rastras un barril nuevo del almacén y empiezo a sentir una agitación en el pecho que me es familiar. Ya debería estar acostumbrada, pero me sorprendo cada vez porque soy imbécil. Cualquiera pensaría que una arritmia de corazón crónica es algo a lo que estoy habituada, pero en cada ocasión pienso «Dios, esa cosa otra vez». Es el dispositivo de seguridad del que siempre me olvido después de que ocurra y, a pesar de mis veintiséis años gozando, por lo demás, de buena salud, tengo que sentarme en el sillón de Anthony mientras la visión se me pixela y el corazón me palpita con fuerza.
—¿Estás bien? —grita Holly asomando la cara por la esquina—. Se supone que las chicas no tienen que sacar los barriles.
—Me ha dado una pequeña punzada —le miento de inmediato señalándome la espalda—. Sal tú.
—Deberías habérselo dicho a Keith —replica con tono soliviantado y yo le respondo con una peineta hasta que se va.
Mientras tanto, mi corazón va subiendo a toda velocidad por la escalera de incendios de un rascacielos con una pata de palo. Escalón, pausa, salto a pata coja, arriba. Cada vez más alto, sin barandilla, sin miedo, sin caerme de espaldas al interior de la oscuridad. Solo tengo que aguantar el bache hasta que pase. Pero esta vez estoy respirando como si también llevase a cuestas la escalera. En este momento casi puedo sentir la rabiosa preocupación de Jamie a mi alrededor en medio de una nebulosa; estaría valiéndose de su fuerza de voluntad para ajustar mi ritmo cardiaco.
Jamie provocó mi cardiopatía. Me desconectó el cordón umbilical para darle un trago, con una sonrisa de satisfacción, viendo cómo me ponía azul antes de devolvérmelo. El cardiólogo me dijo que eso era imposible, pero yo sigo convencida de que fue así. Es muy propio de Jamie.
Al parecer, yo estaba situada para ser la primogénita pero, en el último segundo, Jamison George Barrett se me echó encima y me dio una paliza. Fue el primero en salir de mi madre, todo rosado y robusto, gritando: «¡Touchdown!» Estaba en el percentil superior de todo. Yo salí con ictericia y me tuvieron metida en una de esas ollas exprés durante una semana con un monitor cardiaco. Jamie me ha estado superando en todo desde entonces, marcándose infinidad de tantos en clases, despachos y bares, en superficies reflectantes y, probablemente, también en camas. Uf, un asco.
Puede que la razón por la que sé tratar a los tíos del bar sea que ya tuve que enfrentarme a un macho alfa en el útero.
Hoy llovía en la nueva ciudad de Jamie. Me lo imagino caminando por la acera en dirección a su trabajo soñado de adjunto en un banco de inversiones. No sé qué es lo que hace, pero me imagino que tiene que ver con nadar en una cámara acorazada llena de monedas de oro. Irá vestido con la gabardina de Burberry, el paraguas negro en una mano y el teléfono en la otra: «Bla, bla, bla. Dinero, dinero, dinero».
¿Qué diría ahora mismo si me volviese a hablar? «Respira, te estás poniendo gris».
Distraerme pensando en Jamie siempre parece funcionar. Puedo centrar mi irritación en él en lugar de en mi defectuoso motor. Mi torturador es también mi pilar.
«Darce, tienes que hacer algo con tu corazón».
Pago primas desorbitadas por mi seguro médico por culpa de mi desastroso corazón y mis ingresos de este sitio solo sirven para pagarlas cada mes. Cuando lo pienso, a este trabajo se le añade una capa más de depresión.
Mi ritmo cardiaco ha vuelto ya a su triste versión de normalidad, pero hasta que Jamie vuelva a hablarme tras mi legendaria metedura de pata, voy a intentar enfrentarme a lo imposible: no tener hermano mellizo. Considero la idea de enviarle un mensaje ofensivo y despreocupado, pero entonces me acuerdo de que no puedo, aunque quiera. Voy a intentar enfrentarme a la segunda cosa imposible de este día y de esta edad: no tener teléfono.
Salí con Vince hace dos fines de semana al bar Sully’s y se me cayó el teléfono al váter. Cuando se hundió en el fondo, la pantalla se iluminó con una llamada entrante y una foto de la petulante cara de mi hermano. Qué típico. La primera vez que intentaba ponerse en contacto conmigo desde hacía meses y estaba bien hundido en agua con pis. El teléfono se apagó, yo me lavé las manos y salí.
Mis padres me matarían si supieran que no tengo teléfono. También me matarían si supieran que no me pongo una bata en las noches frías cuando estoy en casa. «¡Tu corazón! ¡Tápate! ¡Tápate!». Tengo una sensación aún peor: que nadie se va a dar cuenta siquiera de que no se puede contactar conmigo. Desde que lo jodí todo y Jamie se fue, mi teléfono ha dejado de sonar. Él es la luz centelleante hacia la cual todos gravitan.
Oigo un golpe en la parte de delante y las voces de unos chicos gritando: «Oooooh». Los hombres se encienden cuando se rompe algún vaso. Me oigo tomar aire para recuperar fuerzas. Llevo haciendo esto durante años pero, aun así, no describiría esta parte como la más fácil.
—¿Qué pasa? —pregunto mientras salgo pisando fuerte con las botas.
Veo una fila de tíos sonriendo con gesto de suficiencia. Holly está tratando de amontonar los cristales rotos y tiene la cara colorada. Hay cerveza por todas partes y tiene el borde de la camiseta empapado. Nunca he visto a una chica que necesite más que la rescaten.
—Esa tonta no sabe siquiera poner una cerveza —dice el macho alfa de este grupo. Este es de los que insultan—. Menos mal que está buena. No como esta otra.
Se refiere a mí. Me encojo de hombros.
—No pasa nada —le digo a Holly.
Ella asiente sin pronunciar palabra y desaparece por la parte de atrás. ¿Es este el turno que va a poder con ella?
Este tío no va a pagar y marcharse sin más. Está buscando estímulos. Respondo con el piloto automático y los detalles resultan aburridos. Sería más guapa si no tuviese el pelo tan corto. Sería más guapa si me esforzara más. Casi parezco un tío con maquillaje. Vale, eso ha escocido un poco. Soy una verdadera zorra dura de roer, ¿no? Puedo esquivar cada comentario o insulto con facilidad y estoy poniendo cinco whiskies dobles cuando él se pasa de la raya.
—Además, ¿quién te crees que eres? ¿Alguien especial?
Su voz atraviesa la niebla y yo vuelvo a clavar la mirada en su cara. Siento que algo en mi interior se rompe con fuerza, como si fuera un tronco seco y me hubiesen cortado por la mitad con un hacha. No se me ocurre ninguna respuesta. Él ve que ha tocado un punto sensible y sonríe.
Me han dedicado insultos peores y en muchos idiomas, pero esta noche siento como si esto fuese lo peor que me han dicho jamás.
La verdad es que lo es. Es lo mismo que me dijo mi hermano antes de irse.
—Este —le digo a Keith como si estuviese eligiendo un pescado y él le saca agarrándole del cogote. El resto del grupo murmura y maldice. La rabia se enciende como un soplete en mi interior—. Lo único que tenéis que hacer es pedir vuestra bebida, pagar y dejar una propina. No habléis. Haced solo esas tres cosas y apartaos de mi vista.
Holly vuelve y se pone de rodillas a mi lado para meter los cristales en el recogedor.
—¡Ay!
Ahora hay una fina línea de sangre que le recorre la espinilla hacia el interior del calcetín blanco y el zapato.
—A ver —consigo decir sin soltar un suspiro. Mientras busco en el botiquín, pienso si podría buscarle otro trabajo—. ¿Sabes algo de costura? Puede que mi amiga Truly necesite pronto una ayudante. Probablemente podrías hacerlo desde casa.
—Hice la manta de mi cama. Pero no son más que líneas rectas, no fue difícil. Podría hacer cosas sencillas.
Se limpia la capa de sudor y mira a su alrededor como si se diera cuenta de lo que yo he sabido desde el principio: este lugar no es para ella.
Le pongo una tirita, reparto las propinas y la envío a casa temprano.
—Si no quieres volver, envíale un mensaje a Anthony.
Ella asiente entre lágrimas. Es una chica de lo más agradable, pero espero por su bien que deje el trabajo. Podría acabar como yo.
Son casi las diez de la noche. El bar no cierra hasta las cuatro de la madrugada, así que llegan las zorras realmente malas que hacen el turno de la noche. Son lo que yo voy a terminar siendo. Me meto las propinas en el bolsillo y pasamos unos minutos charlando sobre cuáles son los imbéciles a los que hay que vigilar.
—Adiós —le digo a Keith al pasar junto a su taburete en la puerta, pero él ya se está poniendo de pie.
—Ya conoces las normas.
—Esas normas son una basura.
—Así es la vida —contesta encogiéndose de hombros.
—¿Quién te acompaña a ti hasta tu coche?
Le miro mientras se lo piensa.
—Probablemente lo harías tú —afirma sonriendo—. Si alguna vez quieres ganarte un dinero extra, quizá pueda encontrarte trabajo de seguridad. Se te daría de maravilla.
—Es posible, pero no —contesto atravesando la puerta de la calle, resignada al hecho de que va a venir detrás de mí. Salgo entre una nube de cigarrillos y humo—. En serio, no sabes lo poco que me gusta que tengas que tratarme como a una cría.
—Me hago una idea —responde Keith con tono seco.
Cuando miro hacia atrás, está supervisando el aparcamiento con ojos experimentados. Hace mucho tiempo le pasó algo a una chica que trabajaba aquí, mucho antes de que yo viniera, y el callejón parece teñido de una desagradable y escalofriante maldad.
Me rindo y empiezo a caminar.
—Vamos, perro guardián, es la hora de tu paseo.
Las piernas increíblemente largas de Keith se ponen fácilmente a mi altura mientras atravesamos los pequeños grupos de chicos reunidos junto a sus motos.
—Espera un momento, guapa —dice uno de ellos.
—Esta noche no puedo —responde Keith con voz femenina, haciendo que todos estallen en carcajadas—. ¿Estás bien, Darcy? Pareces un poco débil.
No debería subestimar lo perspicaz que puede ser. Se gana la vida observando a la gente.
—¿Quién?, ¿yo? Estoy bien. Gracias por lo de antes. Debe ser lo mejor de tu trabajo, ver cómo salen rodando por el cemento.
Meto la mano en el bolso. No necesito una llave apretada en el puño con un acompañante tan grande.
—No creas —contesta Keith apoyando un codo en el capó de mi coche. Es del tamaño de un pies grandes, normal tirando a guapo y tiene un anillo de oro—. Por cierto, todavía te debo los veinte pavos de la otra noche. Quería darte las gracias por eso… y por escucharme.
Ahora me siento mal, porque no le escuché en absoluto. Estuve comprobando la lista de turnos como una lameculos compulsiva, señalando los fallos y los huecos libres mientras Keith estaba sentado en un taburete de la barra contándome una historia sobre su mujer, su suegra y una cartera que había desaparecido. Algo sobre una enfermedad y tener que trabajar a todas horas. Me quedé con algunos suspiros y un posavasos roto en diminutos pedazos. Por muy triste y dulce que sea, veinte dólares me resultaron toda una ganga para poner fin a aquella conversación.
—No te preocupes. —Siempre me hincho de orgullo cuando soy generosa. Espero, pero Keith sigue ahí apoyado—. En serio, no me importa lo de los veinte dólares. Puedes invitarme a una copa cuando por fin me largue de este sitio. Más vale que me vaya. El vino no se bebe solo.
—Podrías bebértelo ahí dentro —dice—. Es un bar, ¿lo sabías?
Hago una mueca.
—No quiero respirar el mismo aire que esos tíos más tiempo del necesario.
—Te pondré un taburete al lado del mío —me ofrece, pero niego con la cabeza.
—Bebo mejor en casa, en el sofá, sin pantalones y con los Smiths deprimiéndome de lo lindo.
Eso ha sido demasiada sinceridad. Pongo la mano sobre la puerta del coche, pero él se limita a soltar un fuerte suspiro. Sigue ahí por algún motivo. Yo empiezo a pensar que está preparándose para pedirme un préstamo mayor.
—Dios, ¿qué pasa? Suéltalo ya.
Levanta la vista hacia las estrellas con los ojos entrecerrados.
—Menuda noche, ¿eh?
Me pongo una mano en la cadera.
—Keith, estás muy raro. Por favor, deja de aplastarme el coche.
—Tú lo sientes, ¿verdad? —dice mirándome de una forma extraña, como si necesitara estornudar.
—¿Una estampida de dinosaurios?
No consigo que sonría. Simplemente, sigue mirándome y no deja que me vaya.
—¿Qué? —le pregunto—. ¿Qué se supone que debo sentir?
—Tú y yo. Esto —dice señalándonos a los dos.
Impacto más sorpresa igual a rabia.
—Keith, ¿qué narices dices?
—Me miras mucho.
—Porque eres el chaleco antibalas que tenemos en el taburete de la puerta. No. Ni lo intentes —le advierto, y aparto mi brazo cuando él me lo va a agarrar—. Apuesto a que tu mujer se quedaría muy impresionada contigo.
La infidelidad es la cosa más abominable que se me puede ocurrir, porque es lo contrario a las bodas. Y en eso es en lo que he estado sumergida durante años. Alguien promete amor eterno, ¿y después empieza a mirar a las chicas del trabajo?
—En serio, Keith, que te den.
Su cuerpo se desploma con la mano en la nuca; la viva imagen de la desgracia.
—Ella apenas tiene tiempo para mí desde que enfermó su madre. Siento como si tú y yo tuviéramos una conexión, ¿sabes?
—Porque éramos amigos. Éramos.
Abro bruscamente la puerta del coche y siento un pellizco de miedo cuando su mano me agarra la muñeca sin dejar que la mueva. Yo tiro y él aprieta más fuerte. Mi rabia aumenta y tiro con más fuerza. La muñeca me está doliendo más que cuando Jamie me la retorcía a posta cuando éramos niños. Pero quiero que me duela. Mejor que quedarme quieta.
—Si al menos me escucharas… —intenta explicarse Keith, pero mi piel es demasiado blanda para que él la pueda mantener sujeta y consigo liberarla como si fuese un pañuelo de seda.
El aparcamiento está ahora inexplicablemente desierto. Mi ritmo cardiaco se activa y le miro como un tipo que alza la vista por encima de su periódico pensando «¿Qué está pasando aquí?». Si la caga conmigo, me voy a poner furiosa.
Le señalo a la cara con el dedo.
—Creía que eras de los buenos. Me he equivocado, como siempre.
Apoyo el trasero en el asiento. Cierro la puerta de golpe y oigo un leve gemido de dolor. Me voy con el seguro de las puertas echado. Esta es mi especialidad: escaparme de amarres demasiado apretados y salir pitando. Mi viejo amigo no es más que una figura de cartón infiel en mi espejo retrovisor.
—Equivocada, como siempre. Porque no hay ninguno bueno.
Cuando oigo mi voz diciéndolo en voz alta, sé que no es verdad. Todavía queda un hombre realmente bueno. Es la marca de la marea alta en un mundo lleno de charcos de un centímetro de profundidad. Rápido, necesito mi vino de emergencia. Beber esta noche, acostarme y olvidar.
Conduzco por un camino sinuoso hasta la tienda que está cerca de mi casa mientras miro el espejo retrovisor. Vuelvo a meter el corazón en su caja y aguanto una discusión de diez minutos con mi parte femenina. ¿Me he mostrado demasiado cariñosa con Keith? ¿Demasiado relajada, demasiado traviesa, maleducada y sonriente? No. Que le den.
Repaso distintas conversaciones que he tenido con él y me estremezco al pensar en lo fáciles, agradables y platónicas que me parecían. Quizá incluso le haya usado como sustituto de mi hermano. ¿Le pagué veinte dólares a Keith para que fuese mi amigo?
Ay, Dios, doy pena.
Me pregunto cuántos Keiths habrá en los retratos de boda que he hecho a lo largo de los años. Me froto la muñeca dolorida. Es un buen recuerdo de que, por muy cuidadosa que sea, nunca será suficiente. Voy a necesitar mucho vino esta noche.
Aparco el coche en el bordillo. Esto era antes una zona verde sin absolutamente nada entre la casa de mi infancia y la de Loretta. El progreso era inevitable, pero la tienda del 7-Eleven con sus luminosos de neón me parece insultante. Sigo sin poder pasar junto a mi antigua casa. La han pintado de malva. Aun así, quizá podría arriesgarme a mirar ese palacio púrpura antes de obligarme a darme la vuelta para mirar la destartalada casa del otro lado de la calle.
Otra vez las emociones. Vino. Vino.
—Otra vez no —dice Marco, el dependiente, cuando entro—. Otra vez no.
—Estoy demasiado cansada para tus mierdas, así que no empieces.
Este lugar es tan práctico como su cartel de neón de la fachada. De lo contrario, no soportaría esto.
—El azúcar es veneno blanco —asegura.
Desde que leyó un libro sobre el azúcar, la vida le ha cambiado. Empieza a contarme una historia que suena falsa sobre ratas de laboratorio adictas al azúcar mientras cojo una botella de vino blanco y dulce barato y una lata de tripas de pescado para Diana. Después entro en mi pasillo favorito en el mundo entero.
—Preferían el azúcar a la comida y, al final, murieron por malnutrición.
Marco le vende un paquete de tabaco a alguien sin decirle nada.
Yo asomo la cabeza por encima del pasillo:
—Eso es lo que pienso hacer. Por favor, no sigas hablándome.
Odio llevar tanto tiempo aquí como para que hasta un dependiente de una tienda sepa quién soy. No voy a dejar que me eche esto a perder. Este momento es especial.
Las formas que puede adoptar el azúcar son increíbles. El azúcar es arte. Es ciencia. Es cósmico. Es lo más cercano a la religión que tengo. Estoy enamorada de estos colores de dibujos animados. Gominolas ácidas rebozadas en azúcar de caña granulado, regalices de charol, alegres bolsitas de caramelos masticables, malvaviscos rosas y blancos más suaves que los pétalos de rosa. Está todo aquí, en esta gama de azúcar con los colores del arcoíris, esperándome.
—Diabetes… Cáncer…
Marco es como una radio que puedo sintonizar y desintonizar.
Mi amiga Truly, mi única amiga del colegio que todavía vive aquí, piensa que las mujeres deberían darse un premio de consolación semanal. Ya sabes, por tener que soportar la mierda de todo el mundo. Ella se compra flores. Como regalo, yo aumento mi insulina y mis niveles de alcohol en sangre. El domingo por la noche es mi Halloween semanal.
Camino despacio mientras rozo con los dedos los chocolates, puñeteros y sensuales cuadraditos. Negros, con leche, blancos. No hago discriminación. Me los como todos. También esos caramelos amargos que solo les gustan a los odiosos niños pequeños. Chupeteo las manzanas caramelizadas hasta acabármelas. Si un sello de correos es dulce, lo lamo dos veces. Mientras crecía, fui esa niña a la que podían tentar para que se metiera en una furgoneta con la promesa de que le darían una piruleta.
A veces, dejo que la seducción de la compra dure veinte minutos, sin hacer caso a Marco mientras manoseo la mercancía, pero estoy muy cansada de oír voces masculinas.
—Cinco bolsas de malvaviscos… —comenta Marco con tono de resignación—. Vino y una lata de comida de gato.
—La comida de gato es baja en carbohidratos.
No hace movimiento alguno para pasar nada por el escáner, así que lo escaneo yo misma y saco unos cuantos billetes de mis propinas.
—Tu trabajo implica tener que vender cosas. Venderlas. El cambio, por favor.
—Es que no sé por qué te haces esto —dice mientras mira la caja registradora con expresión de estar sufriendo un dilema moral—. Cada semana vienes y haces lo mismo.
Vacila y mira por encima del hombro hacia donde está su libro sobre el azúcar bajo una capa de polvo. Sabe bien que no debe tratar de metérmelo en la bolsa con el resto de mi compra.
—No sé por qué te preocupas, tío. Cóbrame y ya está. No necesito tu ayuda.
No se equivoca del todo al decir que soy una adicta. Sería capaz de lamer una línea de azúcar glas de este mostrador ahora mismo si no me viera nadie. Podría meterme en una plantación de caña de azúcar y empezar a dar bocados.
Llevo ya varios años trabajándome este disfraz negro y es a prueba de balas. Pero hay personas que están seguras de que soy una debilucha y siempre intentan protegerme y ayudarme. Debe de ser algo relacionado con la supervivencia del más fuerte. Pero están todos equivocados. Yo no soy una pobre gacela. Voy a ser la que cace al león.
—Dame mi cambio o te juro por Dios… —digo cerrando los ojos con fuerza e intentando mantener la calma—. Limítate a tratarme como a cualquier otro cliente.
Me da las monedas del cambio y mete en la bolsa mis drogas dulces y esponjosas.
—Me recuerdas a como era yo antes. Igual de adicto. Cuando estés preparada para dejarlo, pídeme el libro. Llevo casi ocho meses sin tomar azúcar. Solo endulzo el café con agave en polvo…
Ya voy camino de la puerta. ¿Sin azúcar? ¿Por qué la vida consiste solamente en tener que dejar cosas? ¿Qué me va a quedar para poder disfrutar? La sensación de fuerte suspiro se vuelve más intensa y más triste. Me detengo en la puerta.
—Voy a escribir a tu jefe para quejarme por tu servicio —le aviso. Soy una hipócrita al jugar la carta de la atención al cliente pero no me lo pienso dos veces—. Acabas de perder a una clienta, bombón.
—No te pongas así —grita Marco mientras la puerta se cierra detrás de mí.
Vuelvo a meterme en el coche, cierro las puertas con pestillo, mantengo el motor al ralentí y subo el volumen de la música. Sé que puede verme porque está dando golpes a la ventana de su pequeño cubo de cristal a prueba de asesinos tratando de llamar mi atención. Hombres en su cascarón de plexiglás.
Abro un paquete en mi regazo y me meto cuatro enormes malvaviscos rosa en la boca, convirtiendo mis mejillas en las de una ardilla rayada. Después, le hago una peineta y los ojos se le salen de las órbitas. Es uno de los mejores momentos que he vivido últimamente y me río durante unos cinco minutos mientras conduzco, a la vez que el azúcar va entrando en mis pulmones.
Gracias a Dios que me estoy riendo. De lo contrario, podría estar llorando. ¿Quién me creo que soy?
—Oye, Loretta —digo en voz alta a mi abuela. Espero que esté ahí arriba, en una nube justo encima de mí. Me detengo en un semáforo en rojo, meto una mano en la bolsa de celofán y mis dedos rozan la acolchada suavidad. Si alguien tiene que ser mi ángel de la guarda, lo será ella. Se empeñaría en serlo—. Por favor, por favor, dame algo mejor que el azúcar. De verdad que lo necesito.
Nada más decirlo en voz alta siento un nudo en la garganta. Necesito un abrazo. Necesito la cálida piel de alguien sobre la mía. Sufro de soledad y seguiría sufriéndola aunque Vince apareciera de vez en cuando.
¿Quién me creo que soy? Una persona no amada, sin ataduras. Y sin mellizo.
El semáforo se pone en verde como si me diera una respuesta, pero cojo unos cuantos malvaviscos más antes de acelerar. Todo el mundo se ha metido en la cama y yo estoy completamente sola.
Pero quizá no lo esté.
Entro en la calle Marlin y veo un coche desconocido aparcado delante de mi casa. Bajo la música y reduzco la velocidad. Es una furgoneta grande y negra, como la que llevaría ese paleto albañil. Parece nueva y reluciente, con matrícula de otro estado. ¿Ha encontrado mi casa? El vello de los brazos se me ha puesto de punta.
Giro la cabeza mientras paso al lado despacio. No hay nadie sentado en el interior. No puede ser Jamie. Él jamás cogería una furgoneta de una agencia de alquiler. Además, habría aparcado en la entrada, no en la calle. Rodeo la manzana mientras mi corazón late a mil por hora. Por un momento deseo que sea Keith, pero después recuerdo lo que ha pasado. Y entonces, me enfado.
Aparco en el camino de entrada con un acelerón agresivo y enciendo las luces largas. Bajo la ventanilla unos centímetros y grito por encima de los ensordecedores latidos de mi corazón:
—¿Quién está ahí?
Oigo un ladrido y una vieja chihuahua de patas rígidas sale de las sombras vestida con un jersey a rayas. Sale también un hombre y me siento bien. Aun sin la perra, conocería esa enorme silueta donde fuera. No me van a asesinar. Ahora soy la chica más segura del planeta.
—Gracias, Loretta —digo a la nube que está encima de mí. Solo hay una cosa más dulce que el azúcar—. Has sido rápida.
CAPÍTULO TRES
Tom Valeska tiene un animal en su interior y yo lo he sentido cada vez que me ha mirado.
Jamie se encontró a Tom un día en que no podía entrar a su casa, en la acera de enfrente. Jamie la llamaba «la casa para pobres» porque siempre se mudaban a ella familias tristes que se marchaban con alarmante regularidad. Mamá le regañaba por eso. «Solo porque nosotros tengamos mucho no significa que tengas que ser grosero, príncipe.» Obligó a Jamie a cortarles el césped gratis.
Cada seis meses o así preparábamos una cesta de bienvenida para nuestros nuevos vecinos. Normalmente quienes se asomaban tras el marco de la puerta eran mujeres asustadas con los ojos hinchados. Pero aquel verano había hecho mucho calor. Mi madre tenía muchos alumnos de canto, mi padre estaba ocupado en su estudio de arquitectura y había resultado especialmente difícil dar con la señora Valeska. La cesta de bienvenida estaba ya envuelta en celofán y atada con un lazo, pero aquella señora salía al amanecer en un coche herrumbroso, siempre cargada con cubos y cestos llenos de productos de limpieza.
Su hijo de ocho años, como nosotros, se quedaba allí, cortando un tronco con un hacha en el jardín delantero para pasar el rato. Yo lo sabía porque le había visto días antes de que Jamie le encontrara. Si me hubiesen dejado ir más allá del felpudo, me habría acercado a darle unas cuantas órdenes. «Oye, ¿no tienes calor? ¿Ni sed? Siéntate en la sombra.»
Jamie, al que dejaban salir a la calle siempre que se le pudiera ver desde casa, vio que Tom se había quedado sin poder entrar a la suya cuando ya era tarde y lo trajo a nuestra casa. Le arrastró de la manga hasta la cocina. Tom tenía aspecto de necesitar un baño antipulgas. Le dimos de comer unos palitos de pollo.
—Iba a dormir en el columpio del porche. Todavía no tengo llave —les explicó Tom a mis padres con un susurro tímido y ronco.
Estaban tan acostumbrados a los bramidos de Jamie que les costaba oírle. Se mostraba muy tranquilo ante la perspectiva de no poder cenar ni meterse en la cama. Yo estaba pasmada, deslumbrada como si estuviera delante de algún famoso. Cada vez que me miraba apenas un segundo con sus ojos marrones anaranjados sentía chispas en el estómago. Parecía como si me conociera de cabo a rabo.
Aquella noche supuso un punto de inflexión en la mesa de los Barrett.
Tom estaba prácticamente mudo por la timidez, pero tuvo que capear la embestida del parloteo de Jamie. Sus respuestas monosilábicas tenían un tono de gruñido que me gustaba. Sin tener ya que mediar entre los mellizos, nuestros padres podían besuquearse y decirse cosas en voz baja. Y por primera vez en mi vida, se olvidaron de mí y me volví invisible.
Me gustaba. Nadie me robaba palitos de pollo de mi plato. Nadie pensaba en mi corazón ni en mis medicinas. Podía jugar con la vieja cámara Pentax en mi regazo entre bocados y mirar de soslayo a la interesante criatura que estaba sentada enfrente de Jamie. Todos aceptaron de buenas a primeras que era humano, pero yo no estaba tan segura. Mi abuela Loretta me había contado suficientes cuentos sobre animales y humanos que intercambiaban sus cuerpos como para mostrar mis recelos. ¿Qué más podía provocar una mirada así y hacer que sintiera descargas en mi interior?
Pudieron entregar la cesta de bienvenida a su agotada madre a última hora de esa misma noche. Ella estuvo llorando, sentada con mis padres durante un largo rato en el porche delantero con una copa de vino. Decidimos cuidar de Tom durante el verano mientras ella estaba en el trabajo. Él fue el parachoques que nuestra familia nunca había sabido que necesitaba. Mis padres prácticamente suplicaron poder llevarlo a Disney con nosotros. La señora Valeska era una mujer orgullosa y trató de negarse, pero ellos respondieron: «De verdad que es por nuestro bien. Ese niño vale su peso en oro. Tendremos que esperar a que la medicación de Darcy funcione y, entonces, tendremos libertad para poder viajar más. A menos que la dejemos con su abuela. Quizá eso sería lo mejor».
Y después de aquella primera cena, confieso que hice una cosa muy rara. Fui a mi habitación, dibujé un perro con trineo en medio de una libreta y lo escondí en el conducto de la calefacción.
No sabía qué otra cosa hacer con esa sensación que me inundaba. En la chapa del perro, demasiado pequeña como para que pudiera leerse, ponía Valeska. Imaginé a una criatura que dormiría a los pies de mi cama y comería de mi mano, pero también podría arrancarle el cuello a cualquiera que entrara por mi puerta.
Sabía que era algo raro. Jamie me crucificaría por haber creado un animal de ficción basándome en el chico nuevo de enfrente, pero no iba a tener ninguna prueba. Lo cierto es que eso es exactamente lo que hice y, hasta el día de hoy, cuando estoy sola en un bar del extranjero y quiero parecer ocupada, mi mano sigue dibujando la silueta de Valeska en un posavasos con sus ojos de lobo o de príncipe encantado.
Tengo muy buen ojo para juzgar a la gente.
Cuando uno de los mimados mellizos rubios de los Barrett se caía en algún agujero, aparecía nuestro fiel Valeska. Sus bonitos y escalofriantes ojos examinaban la situación y, después, sentías sus dientes en el cuello. A continuación, su fuerza y el humillante tirón hasta dejarte a salvo. Tú eres una inútil y él un competente. ¿El descapotable de Barbie se ha roto? «Solo es el eje. Apriétalo.» ¿El coche de verdad se ha averiado? «Sube el capó. Prueba ahora. Ya está.»
No solo me pasaba a mí, la melliza hembra. Tom ha sacado a rastras a Jamie de peleas, de bares y de camas. Y en cada ciudad a la que he viajado, cuando por error me metía en un callejón oscuro y tenebroso, invocaba mentalmente a Valeska para que me acompañara el resto del camino. Y eso es raro, supongo. Pero es la verdad.
Así que, a modo de resumen, mi vida es una mierda y Tom Valeska está en mi porche. Está iluminado por la luz de la farola, la de la luna y la de las estrellas. Yo siento que se me despierta el estómago y llevo tanto tiempo hundida en un agujero que ya no noto las piernas.
Salgo del coche.
—¡Patty!
Joder, qué suerte que existen los animales pequeños y su forma de interrumpir las situaciones incómodas. Tom la suelta en el suelo y Pecas Patty sube por el camino de entrada con sus patas rígidas en dirección a mí. Cuando veo que no hay ninguna morena elegante que sale de las sombras, me pongo de rodillas y rezo en silencio.
Patty es una chihuahua de pelo negro, corto y brillante, con cabeza grande en forma de manzana. Sus ojos miran entrecerrados y críticos. Ya no me lo tomo como algo personal pero, madre mía, esta perra te mira como si fueses un zurullo echando humo. Se acuerda de mí. Qué honor estar grabada de forma permanente en su diminuto cerebro de nuez. La cojo en brazos y la beso las mejillas.
—¿Qué haces aquí tan tarde, Tom Valeska, el hombre más perfecto del mundo?
A veces, es un alivio ocultar tus pensamientos más sinceros dejándolos a plena vista.
—Yo no soy el hombre perfecto —responde—. Y he venido porque mañana empiezo con la casa. ¿No has recibido mis mensajes de voz?
—Mi teléfono está en el váter de un bar. Justo donde siempre debió estar.
Arruga la nariz, probablemente contento de que no le llamara para recuperarlo.
—Bueno, todos sabemos que, de todos modos, nunca contestas al teléfono. Ya conseguimos el visto bueno, así que empezamos… en fin, ahora.
—Aldo nos ha estado reteniendo por los motivos más tontos, ¿y ahora va a ser dos meses antes? Eso es… inesperado —comento. Los nervios se activan dentro de mí. Nada está preparado. Especialmente yo—. Si hubiese sabido que venías me habría abastecido de cola Kwench.
—Ya no la sirven —dice sonriendo y siento una fuerte chispa en el estómago que me sube hasta el corazón. Con tono confiado, añade—: No te preocupes. Tengo una bodega llena de botellas.
—Uf, esa cosa no es más que agua de plástico negro.
Siento que pongo una expresión rara. Me llevo una mano a la mejilla y estoy sonriendo. Si hubiese sabido que venía habría preparado una toalla de baño bien doblada, habría llenado el frigorífico de queso y lechuga y habría esperado en la ventana de delante hasta ver su coche. Si hubiese sabido que venía, habría puesto un poco en orden mis mierdas.
Recorro el borde del camino de entrada y noto que los ladrillos se tambalean.
—Solo deberías beberla en ocasiones especiales. Podrías tomarte un vaso de Kwench con tus bocadillos de queso y lechuga en tu ochenta cumpleaños. Ese sigue siendo tu almuerzo, ¿verdad?
—Lo es —afirma, y aparta la mirada a la defensiva y avergonzado—. Supongo que no he cambiado. ¿Qué comes tú?
—Depende del país en el que esté. Y bebo algo un poco más fuerte que una cola de marca blanca.
—Entonces tú tampoco has cambiado.
Sigue sin mirarme más de un segundo antes de apartar la mirada con un parpadeo. Pero no pasa nada, un segundo me parece siempre mucho tiempo cuando estoy con él.
Hablo con Patty:
—Recibiste mi regalo de Navidad, pequeñita —le digo refiriéndome a su jersey.
—Gracias. Le queda estupendamente. El mío también.
La vieja camiseta del Día de St. Patty que lleva puesta, probablemente por mera cortesía, le queda estrechísima y apenas le cabe. Si fuese una persona, sería un espectro agotado y estaría jadeando: «Por favor, ayúdame». Le queda de maravilla. Tanto que es como un sueño del que despiertas toda sudada y avergonzada.
—Sabía que no serías tan guay como para llevar una camiseta de Patty.
La vi en una tienda de segunda mano de Belfast y en ese momento volví a encontrar a Tom. Llevaba probablemente un par de años sin hablar con él, pero sentí que algo se encendía en mi interior. Era el regalo perfecto para él. Envié por correo aéreo un paquete con dos prendas dirigidas a