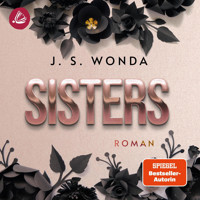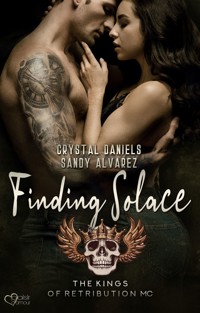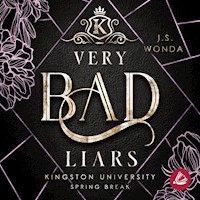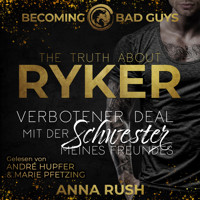6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
¡A huevo, Kuala Lumpur! es una novela de aventuras y de apariencias; por un lado, la historia gira en torno al descubrimiento del amor y la sexualidad y los conflictos que se desprenden de ambos sucesos en la vida de cualquier persona y que se reflejan en los personajes de la trama. Por otro lado, la novela aborda un tema interesante y singular: la homosexualidad y las relaciones entre miembros del mundo de la política y otras personas de poder que deben guardar las apariencias en todo momento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Ähnliche
¡A huevo, Kuala Lumpur!
Jorge López Páez
Primera edición, 2012 Primera edición electrónica, 2013
Fotografía del autor: Moramay Herrera Kuri
D. R. © 2004, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios: [email protected] Tel. (55) 5227-4672 Fax (55) 5227-4649
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1308-0
Hecho en México - Made in Mexico
Acerca del autor
Jorge López Páez nació en Huatusco, Veracruz, en 1922. Estudió la licenciatura en derecho en la UNAM, donde también estudió filosofía y letras y coordinó talleres literarios. Es uno de los grandes narradores veracruzanos de hoy. Ha colaborado en las revistas Humanismo, Cuadernos Americanos, Mercurio y Prometeus. Fue becario del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1994. Ha recibido los premios Internacional de Cuento La Palabra y el Hombre, de la Universidad Veracruzana (1992), Xavier Villaurrutia (1993), Mazatlán de Literatura (2003) y Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura (2009).
Para Víctor Balvanera
•
Cualquier semejanza con la realidad se debe
a la coincidencia, o a la concomitancia
encabronada de los hechos.
•
El hombre público no tiene vida privada
ANÓNIMO
•
¿Más mezcla, maistro, o le remojo los adobes?
Mis sentimientos hacia mi tía Lidia siempre fueron encontrados. Me explicaré. Según yo, era la única hermana de mi madre, quien, además de ella y de mi abuelita, no contaba con ningún otro familiar. En esta aseveración no soy justo: tenía uno que otro pariente que por ahora no vale la pena mencionar. Después del accidente en que perdieron la vida mis padres y por el cual quedé al cuidado de mi abuelita, mi tía Lidia le pidió a ésta que me dejara pasar parte de mis vacaciones en la capital; de esta forma mataría de un tiro varios pájaros: yo conocería la Ciudad de México; tendría roce con su hijo Pilín y con su cuñado; y su mamá, o sea mi abuelita, podría realizar cuando menos una peregrinación a su santuario favorito y hacer otras diligencias que había descuidado.
Como les gusta decir a las señoras, mi tía Lidia era un amor; después de la desgracia, no faltó un bulto dirigido a mi persona a principios de mes siempre con un juguete, y algún obsequio para mi abuelita. Nos visitaba cada vez que sus obligaciones familiares se lo permitían, y casi siempre la acompañaba mi primo Félix, para nosotros Pilín. A éste le gustaba el pueblo. Dejaba de estar bajo la tutela de sus padres y disfrutaba de su breve libertad; una que otra vez mi tía se hacía acompañar también por su cuñado Baltasar y raramente por su marido.
Al esposo de la tía Lidia, llamado Roberto, yo lo trataba algunas veces en la casa y en las fiestas o en preludios a hechos dolorosos, y en los lugares en que éstos ocurrían. A mi llegada a México, en la estación de autobuses de inmediato me di cuenta de que no se hablaban mi tía Lidia y su marido; Pilín, mi primo, apenas si me saludó. De inmediato me sentí huérfano, por primera vez añoré intensamente a mi abuelita. No mencioné que mi arribo fue en la tarde, y tuve luego que ver la televisión solo. Mi tía se excusó: en la cocina tenía mucho por hacer. La televisión me aburrió, tenía ganas de estar en mi cama y llorar y no temer que me vieran con los ojos enrojecidos; Baltasar, el cuñado, me saludó rascándome la cabeza. Sin consultarme cambió el canal para que él pudiera ver una pelea de box; así como entró salió, para regresar con unas bolsas que por el olor supe que eran palomitas, papas fritas y cacahuates sin pelar; a pesar de los aplausos y de los gritos del público oía el tronar de las papas, de las palomitas y de los cacahuates. No me pidió que participara en su festín.
Durante la cena Pilín no me dirigió la palabra; mi tía estuvo pendiente de mí; su marido cumplió con su cometido engullendo; Baltasar se excusó por no acompañarnos, tenía que estudiar. Tuve buen cuidado de no sollozar en la cama para que Pilín no se diera cuenta de que lloraba.
Desayunamos mi tía y yo. Ella me explicó que Pilín y su papá, no dijo Roberto, habían salido de compras porque se irían por la noche a la costa. Yo no debía preocuparme, ella se encargaría de que conociera cuando menos los lugares que había prometido en su invitación. Era mejor que ellos no estuvieran: tendríamos más tiempo. En cuanto a su cuñado Baltasar, no nos estorbaría para nada, era una alma de Dios, con todo se conformaba, su único defecto era ser miedoso —no agregó a qué—. En el trayecto a la Villa de Guadalupe me explicó que el motivo del viaje de su marido a la costa era visitar a la familia de él, y aprovecharía la ocasión para que Félix, el hijo de ambos, se tratara con sus parientes, lo que se plasmaría en que Roberto mejoraría: “Que tu tío, muchacho, no me reproche que nada más los visito a ustedes y sólo hablo de ustedes. En este aspecto seré gananciosa, pero por el otro lado yo seré la que tendrá que escucharlo”, y se rió con gusto, como si ya estuviera viviendo su previsión.
Mi tía se las arregló para mantenerme ocupado y, así como yo, se divirtió con la película que me llevó a ver. Antes de llegar a la casa pasamos por un lugar llamado La Flor de Lis a comprar tamales para la cena. Al salir de ahí, tomamos un taxi. Ella me explicó: “No te extrañe ver en la casa a una señora. Es amiga mía y vecina, a la que mi marido no puede ver y a quien irás a tratar todos los días mientras no estén ni Pilín ni tu tío Roberto. Si ayer te expliqué que Baltasar mi cuñado es miedoso, yo lo soy peor. Leonorcita del Pino, nombre de mi amiga y vecina, siempre me acompaña cuando se ausenta Roberto; entonces Pilín duerme en el lado inferior de la otra parte de la casa donde tienen sus habitaciones Baltasar y Tonchita, nuestra muchacha; a ésta la viene a acompañar la muchacha de Leonorcita. Ni falta nos hace tu tío Roberto. Al que sí extraño es a Pilín, aunque sé que él adora a su padre y la pasan muy a gusto. Pilincito, al igual que su padre, es muy celoso. Él cree que no me doy cuenta de sus majaderías que ha tenido contigo, cuando va al pueblo, y a su regreso siempre está hablando de ti y de mamá, tu abuela; en cambio aquí se muere de celos, no soporta que te quiera tanto”.
Leonorcita del Pino era una señora inquieta, graciosa, coqueta. Tanto a mí como a Baltasar nos mantuvo entretenidos, aun cuando no pude ocultar un bostezo. Ella y mi tía me acompañaron a mi cuarto, me señalaron un timbre encima del buró, si algo necesitaba o si tenía alguna pesadilla ellas vendrían en mi auxilio o, si no, me dijeron, que le gritara a Baltasar, él con sus “patas largas”, en dos zancadas estaría a mi lado para ayudarme o si quisiera podría contarme un cuento.
Ni siquiera escuché cuando ellas cerraron la puerta, tan cansado estaba. Sí oí, a la mañana siguiente, los pasos precipitados de Baltasar al bajar la escalera como si lo persiguieran. Mi tía Lidia era sabedora de sus hábitos: “Este muchacho parece que lo corretea el diablo. Yo soy mañanera; es raro el día en que se me pegan las sábanas, y él con sus pasos y sus taconazos me despierta, lo mismo ha de haber pasado contigo, me supongo que tú no has de ser miedoso…”
—A mí también mi abuelita me enseñó a que no lo fuera.
—¿Te dijo de eso?
—Sobre los ventosos, sí, que estando solo podría echármelos a gusto, por respeto...
—¿Y no dijo que tú podrías faltárselo a ella al echarte uno en su presencia?
—Tal como usted lo dice, tía.
Yo me reí desaforadamente, manoteé y derramé mi taza de espumoso chocolate, recién traído de Yucatán, según comentó mi tía.
Leonorcita del Pino nos acompañó al bosque de Chapultepec. Comimos en un restaurante yucateco por la colonia Roma y como estaba cerca fuimos de compras al Palacio de Hierro; luego me llevaron al parque México, y mientras ellas conversaban intenté practicar en todos los juegos para niños, y algunos no los conocía. Terminamos la tarde tomándonos unas horchatas en un lugar muy concurrido en la calle de Salamanca, y de tan cansado me acosté sin desvestirme. Me parece que Baltasar me ayudó a hacerlo. No supe por qué en la mañana tenía una irritación en mi rostro y en mis piernas, de lo que se dio cuenta mi tía Lidia, y comentó que podría ser salpullido o que algo de lo que había comido me lo había provocado, me puso un poco de crema y no nos volvimos a acordar del incidente. Durante el apretado programa del día, me parece que visitamos el mercado de La Lagunilla, porque me llenaron de advertencias: no debía separarme de ellas por ningún motivo, ellas me estarían vigilando y yo a mi vez a ellas. No me acuerdo de las demás cosas que hicimos; es probable que no me haya afectado tanto porque me desvestí yo solo. Lo grave fue que llegó Baltasar, no sé a qué horas, creí que era para cerciorarse de si me había puesto mi piyama. Todo esto entre sueños, después sentí iné-ditas cosquillas en los intersticios de los dedos de mis pies, los que instintivamente encogí. Yo todavía era un niño de once o doce años, como si me estuvieran arrullando en los brazos de Baltasar. Su barba rozaba mi cuello, así le digo ahora, en ese tiempo era mi pescuezo, y mi risa acabó por despertarme. Sentí su enorme boca en mi sexo, me acordé del lobo de Caperucita e intenté levantar mis rodillas para protegerme. Yo era todo miedo y cosquillas, mientras sus ruidos me parecían extrañísimos. Con toda seguridad mi tía Lidia los estaría oyendo, y las muchachas y Leonorcita, porque estábamos haciendo cosas prohibidas. Luego Baltasar dejó de jadear, me hizo a un lado, se quedó dormido junto a mí. Entonces oí el palpitar de mi corazón; el de él se fue calmando. Sentí entonces que se enfriaba un líquido por mi cara, empecé a tiritar; para calentarme me arrimé al cuerpo de Baltasar y me atreví a jalar un poco una de las cobijas para taparme. No sé qué tiempo estuve así. Baltasar se levantó, me tentaleó, yo fingí que estaba dormido, lo oí orinar, no dejó que fluyera el depósito del baño, abrió la llave del lavabo, de repente sentí un trapo frío que limpiaba mi cara y mi cuello, me reacomodó en la cama, me cubrió bien con las cobijas y con todo cuidado abandonó el cuarto, no oí sus pasos en la escalera.
Después de desayunar bajé a lavarme los dientes; debía apresurarme, iríamos a Chapultepec con Leonorcita y las dos muchachas. Baltasar se quedaría a estudiar y a recibir el gas y no sé qué otros encargos. Yo, al buscar mi pañuelo en la cama, me quedé dormido; me despertaron las muchachas por órdenes de mi tía Lidia.
Procuré ocultar el sueño que tenía en el prolongado paseo. La vitalidad de Leonorcita superaba a la de mi tía y a la de las dos muchachas, y eso que mi tía nos invitó primero unos barquillos de diversas nieves y al ver los bostezos generales unos cafés. Me pareció que la caravana se arrastraba como si estuviera en el desierto hasta llegar a donde estaba estacionado el automóvil de Leonorcita del Pino. A sugerencia de mi tía Lidia nos sentamos en su sala; las muchachas se fueron a preparar la comida y a traer unos bocadillos, yo me quedé dormido y no saboreé las golosinas.
Con el pretexto de ir a lavarme los dientes me eché en la cama. Mi tía Lidia me despertó: iríamos a hacer algunas compras ella y yo. Leonorcita, acompañada de su muchacha, iría a hacer lo mismo por su lado. Apenas fuera del alcance de sus oídos me dijo mi tía: “Mi querido Enrique, a mí no me engañas: tú no estás durmiendo bien; es natural, tienes unas ojeras como si te hubieras ido de parranda. Sé que me vas a decir que tuviste una pesadilla. Desde esta noche dormirás en mi recámara, tengo una camita portátil, que a veces empleo con mi hijo Pilín, cuando lo veo como tú estás ahora”.
No me pidió mi opinión; pensé que a lo mejor él también recibía las visitas de su tío Baltasar. Descarté que pudiera saciar mi curiosidad así como estaban mis relaciones con Pilín; quizás si nos iba a visitar al pueblo podría indagar algo.
Cuando mi tía supo la fecha del regreso de su marido y de su hijo Pilín, y como ya había cumplido de sobra sus promesas, porque volvimos luego sin las muchachas a Chapultepec, fuimos a comprarle unos regalitos a mi abuelita. La víspera de mi regreso su cuñado Baltasar le pidió permiso a mi tía para llevarme a dar una vuelta al parque México e invitarme unos helados y con eso, claro, comprar mi silencio, lo que no habría necesitado hacer, ya que de sólo acordarme yo temblaba. Todo eso era como una pesadilla viva. Baltasar, para hacerme su cómplice, me reveló que mi tía, aunque yo tenía aún días de vacaciones, me iba a llevar al pueblo antes de que terminaran mis vacaciones para que no me diera cuenta de las diferencias que tenía con su marido, entre otras el automóvil, que mi tío se había llevado sin el permiso de ella, que era la propietaria, y por esa razón nos iríamos yo y mi tía en autobús.
Me extrañó a la mañana siguiente ver a Baltasar subir al taxi con nosotros y calculé que venía a acompañarnos a tomar el autobús, me asombró también verlo subir al mismo tiempo que nosotros al autobús; no le tocó un asiento cercano a los nuestros, ni hubo oportunidad de hablar con él. La razón no tardé mucho en saberla, no sé si ese día o el siguiente. Dormido en el regazo de mi abuelita (miento, me gustaba recargar mi cabeza para que ella acariciara mis cabellos y yo dormía o fingía hacerlo), escuché que mi tía le decía a su madre: “Tuve que traérmelo; tengo dificultades con mi marido Roberto, no quiero que él se entere”. Yo calculé que en mi próxima visita, que sabía que sería inevitable, yo desesperado le podría decir a mi abuelita de las peleas de la pobre de mi tía Lidia con el patán de su marido, y quizás ella, al oír mi información, podría evitar que fuera a ver ese horror y sin saber me evitara el otro: el tener a Baltasar cerca.
Mis aprensiones cesaron en cuanto vi a mi abuelita, y algo similar ocurrió con Baltasar. Ni siquiera me miraba de reojo y delante de mi tía y de mi abuelita, si me entregaba alguna golosina, sucedía lo mismo. No supe cuándo regresó a la capital. En cambio estuve muy bien enterado de los progresos de Pilín en Canadá y de la fecha aproximada en que yo iría a tomar su lugar. Nunca se me preguntó si yo deseaba ir: mi futuro había sido decidido, y esta sentencia no era apelable.
En las primeras semanas de las vacaciones de mi primo Pilín no tuve que preocuparme, Pilín se fue a Francia en uno de esos programas de intercambio y mi tía, en compañía de Leonorcita, fue a visitarlo a Canadá. El informe de ellas fue muy positivo, seguro que parcial, favorable: Pilín, que estaba atrasado en el aprendizaje del francés, había logrado una mejoría notable, tanto que su padre había decidido acompañarlo en las vacaciones siguientes para que tuviese más logros. A mi tía la habían excluido, al fin tenía muchas cosas en qué ocuparse, entre otras estar al pendiente de mí y de mi abuelita. En el ínterin entablé firme amistad con Leonorcita del Pino, en las semanas en que venía mi abuelita a la capital, y mi cariñosa y encantadora tía debía acompañarla a ver a los doctores. Para que no me quedara solo, Leonorcita y yo íbamos al cine o a cualquier sitio en que me distrajera. Leonorcita velaba para cumplir mis caprichos: yo había resultado el nieto del que había podido gozar, pues los que había tenido nacieron hacía mucho tiempo y en lugares lejanos. Por ejemplo, en esa temporada, dos de ellos se iban a casar en una ceremonia conjunta en México, a la que yo tuve que asistir.
Regresó Pilín, orgulloso poseedor de dos lenguas más, inglés y francés. Diré que la pasé bien con él, porque sólo se quedó una semana. Su padre lo premió llevándoselo a Francia. Esto coincidió con un problema cardiaco de Leonorcita, ella debería vivir en la costa. Su sobrino Eduardo del Pino, director de la mejor escuela del puerto, bien podría hacerse cargo de mi educación; en uno de los dos bungallows anexos a la escuela podría vivir durante la semana, y del viernes en la tarde al lunes en la mañana, le haría compañía a Leonorcita del Pino en su casa, y mi querida tía Lidia podría ir a visitarnos en la primera oportunidad. Ella también tenía algunos achaques, parecidos a los de Leonorcita, y estar algunos días en la costa era beneficioso para su salud. Me sentí a gusto.
• • •
En vez de extrañar la capital y mi pueblo me sentí a gusto. Es cierto, y mentiría si no lo recalcara, que la presencia de mi tía Lidia me era necesaria, muy necesaria; en cambio en la escuela todo fue miel sobre hojuelas; en todas las clases los maestros me prestaban mucha atención y yo tenía que reciprocar, por temor a que mal informaran al señor Del Pino y por amor propio. Mis calificaciones mensuales no tenían parecido con las de mis compañeros de clase, y aunque sabían de mi relación con el señor Eduardo del Pino, no podían reprocharme ningún nepotismo. No hubiera podido quejarme de la alimentación, compartía la del señor Limón, y cuando él era invitado a comer con su tía, yo los acompañaba.
Fue una gran novedad el pasar los fines de semana en el departamento adjunto a la casa de Leonorcita del Pino; más que adjunto era parte de la casa, precisamente al lado de la alberca. No fue de este modo al principio, cuando yo dormía en la recámara próxima a la de Leonorcita del Pino, y había un ligero inconveniente: Leonorcita se desvelaba viendo la televisión, y, aunque discreta al emplearla, ésta solía despertarme o bien por el ruido del aparato o por algún grito destemplado de ella, provocado por las emociones que le producían las películas. Ella se daba cuenta de esto y se disculpaba a la mañana siguiente.
Empezó la temporada de lluvias, primera para mí cerca del mar. A pesar de los truenos y de su intensidad no me atemorizó. Ayudé al señor Limón, a inspeccionar si había goteras u otros desperfectos en la escuela o en los bungallows. Ni a él ni a los empleados los oí musitar el Trisagio o cualquier otra oración propia para tales acontecimientos, a lo que me tenían acostumbrado mi tía Lidia y mi abuelita. Al regresar a nuestras recámaras le pregunté al señor Limón si me permitía que me quedara en el ancho alero de la terraza a disfrutar la tormenta.
—¡Pero muchacho, eso no se pregunta! Quédate, hasta que te canses. A mí también me gusta hacerlo, no lo hago porque mañana me tengo que levantar temprano, y de paso te recuerdo que tú también.
La advertencia me fue útil: pude haberme quedado más tiempo, y el hecho de poder decidir por mí mismo me estimulaba. Pero no quería oír, quizás después, un fingido reproche del señor Del Pino, y para justificar mi ida a la cama tomé como pretexto el fresco que había acompañado a la tormenta.
En los anteriores fines de semana, al ir a disfrutarlos con Leonorcita del Pino, me acompañaba el señor Eduardo Limón, y éste aprovechaba la ocasión para quedarse a merendar —nunca empleó el término cenar—. Cuando fuimos después de la tormenta encontramos muy atareada y nerviosa a Leonorcita. El cuarto donde solía dormir se había inundado, así como el de la muchacha. Yo no sabía dónde iría a pasar la noche, si en la sala o en el cuarto del escritorio. El señor Limón, ufano, indicó que yo estaba presto, tanto física como intelectualmente, a disfrutar del departamento junto a la alberca; orgulloso, le relató mi conducta durante la reciente tormenta. Me llenó de satisfacción que con su mirada Leonorcita inquiriera si yo aprobaba la sugerencia; al asentir, ella propuso que en caso de necesitarlo yo tenía a mi disposición un timbre especial, así como el teléfono para comunicarme con ella, y, además, la puerta que permitía pasar al departamento estaría abierta.
Cuando partió el señor Limón, Leonorcita, en compañía de Tonchita, y yo fuimos al departamento a revisar si no me faltaba nada. Leonorcita, incrédula de mi valentía, me recomendó que no estuviera con el ojo abierto, expresión que empleó ella. Había en el refrigerador leche bronca, hervida, la cual era una gran ayuda para conciliar el sueño. Una vez que se despidieron, me instalé en la terraza del departamento, esto es, arrimé junto a la puerta un camastro. Apenas puse mi cabeza en el cojín, me quedé dormido. Mi previsión resultó cierta; cuando empezaba a salir el sol, puse el camastro en su lugar (por fortuna tenía ruedas) y me recosté satisfecho en la cama que me había señalado Leonorcita.
Pisaba el comedor a la mañana siguiente cuando Leonorcita relataba mi hazaña al señor Limón, valiéndose del teléfono. No me acerqué a ella para darle mi beso mañanero hasta que su fuente de adjetivos acerca de mí había dejado de manar.
Después me pidió que fuera con ella a mi nuevo lugar, o sea el departamento, con Tonchita; a ésta le pidió que siempre que yo estuviera en el departamento, debería ella tener el florero lleno, así como otro que estaba en la mesa cercana a la alberca.
—Yo soy una burra. Muchacho. Por consejos de algunas de mis amigas, alquilé este departamento, dizque para que me ayudara a solventar los gastos, lo que ocasionó que siempre que vinimos al puerto tuviéramos que alojarnos en algún hotel o en las casas de nuestras amigas. A lo hecho pecho, pero lo lamento, y ahora más que te tengo cerca; no creas que soy malagradecida con Eduardo Limón. Él tiene un pero: en todo momento está enseñando, aunque sea un buen maestro, y con eso marca una distancia. Contigo no sucede lo mismo, quizás porque más que la amiga de tu tía he querido ser tu amiga. Lo mismo me ha pasado con Víctor Zaragoza Limón, a quien vas a conocer pronto. Me prometió que vendría a nadar si se desocupaba. En este aspecto no es de fiar, con esto quiero decir que es impuntual, lo que es un pequeño defecto que se olvida pronto y más si lo tiene uno enfrente. No te voy a decir sus virtudes, las que has de saber por tu tía Lidia, porque no cesa de hablar de él, quizá te haya tocado oírla. Desde que estoy aquí él ha venido tres o cuatro veces, y de ahora en adelante ten la seguridad que aquí seguido lo tendremos. Él tiene junto a tu recámara la suya en el departamento. Ya me dirás tu opinión. Para que lo comprendas, tienes que saber que es un muchacho inquieto; le interesa la política, y muchas cosas más. Como dice un conocido: tiene una gran curiosidad intelectual (yo de tonta no sabía calificarlo). Y ya que estoy aquí te voy a enseñar la puerta secreta, la que mandó hacer el diputado al que le renté esta casa. La que por cierto me quería comprar.
Fuimos a la cocina, a la que no le había prestado atención. Leonorcita, traviesa, dejó que la examinara. Hice el esfuerzo y no hallé nada en especial; ella pasó a mi lado, retiró una cortina cercana al refrigerador y ahí estaba la puertecilla secreta con un marco de acero que la limitaba; el resto de ella parecía ser del mismo color y material del de las paredes de la cocina.
Leonorcita abrió el refrigerador, sacó una caja de madera —que después supe que se utiliza para empacar el queso camembert—; tomó una llave, la secó con cuidado con un trapo de cocina antes de introducirla en la cerradura. La puerta daba a la parte trasera de la casa, de la que formaba parte el departamento. La separaba de la calle un espacio estrecho con un seto.
—Cuando venga Víctor Zaragoza Limón la puerta la vamos a dejar sin el seguro. No me sigas pelando tus grandes ojos, te tengo que explicar que Víctor mi sobrino aceptó mi ofrecimiento de que se viniera a alojar aquí, porque le enseñé la puerta, de este modo, por lo gentil que es, no me perturbaría, y no tendría que entrar por la puerta principal. Pero en cualquier caso me debería avisar, para que yo no fuera a creer que estaba en este departamento un extraño, y como comprenderás tú siempre estarás enterado si va a llegar. La vas a pasar bien, aprenderás muchas cosas de él, las que quizás yo no pueda explicarte. Y ahora te dejo que termines tu tarea, y al finalizar, si no ha llegado él, puedes ir al centro a hacer tus compras. Te recuerdo, Víctor no es puntual.
Al oír el timbre nos miramos. “Así es Víctor Zaragoza, impredecible e inexplicable y no sé qué más.” Escuchamos unos rápidos pasos. Se abrió la puerta, una cabeza se asomó y vimos un brazo con un ramo de rosas pachiches, como decimos en México. “Querida tía, dispensa las flores, son las únicas que encontré en el camino, si hubiera ido a buscar de las que te gustan, claro, porque puedes pagarlas, me habría encontrado a algún conocido y ahorita estaría en algún hotel popofón tomándome una copa. ¿Adivina cuál?”
—Desde niña nunca me gustaron las adivinanzas, tal vez porque no sabía la respuesta o mi cacumen no me daba para resolverlas, y ahora me preguntas por las copas: qué voy a saber con mi ignorancia mundana. Lo mismo me podría pasar si me preguntas cuáles mujeres le gustan a tu primo Enrique, al que, por si no lo sabes, le hacen los mandados las tempestades, y si éstas son movidosas es capaz de acostarse con ellas.
Leonorcita, con su mirada en mis ojos, se rió —lo que me hizo sentir que mis mejillas iban a explotar, y yo que simulaba ingenuidad por el recién llegado—. Éste me dio unas palmadas en la espalda. “No te apenes, muchacho. Hubiera sido peor que mencionara que les tienes miedo a las tempestades y te escondes debajo de la cama.” Se dirigió a Leonorcita, que inquieta posaba su mirada en su sobrino y en mí. “Mi querida tía, de una vez te anuncio que me voy a quedar a comer, y tal vez vuelva en la noche. Eso sí, espero que me ofrezcas mis platillos favoritos; hay tiempo, porque voy a nadar en la alberca del departamento hasta que me canse, y así aprovecharé el rato para conocer a tu sobrino espurio.”
Con una sonrisa dijo entonces Leonorcita: “Los espero después de las dos. Mi secretaria les traerá lo que quieran, y espero, Víctor, que no le ofrezcas a mi sobrino postizo lo que no deba tomar”.
Me quedé parado sin saber qué hacer, hecho un verdadero bobo. Oí detrás de mí la voz de Víctor: “¿No te vas a poner tu traje de baño? A mí no me importa verte como te echó tu madre al mundo, pero… a lo mejor nos mandan ‘unas picaditas’ o viene nuestra tía en persona”.
No le contesté, subí a trancos a mi cuarto a vestirme, como si estuviera muy atrasado en cumplir una orden. Me encontré a Víctor nadando de crawl, como si se estuviera preparando para los Juegos Olímpicos; era tal su maestría. Desconcertado me acomodé en un camastro. Las voces de Leonorcita y de su secretaria me despertaron, me levanté y, como si estuviera cometiendo un desacato, corrí a recibirlas a la puerta. Las dos portaban sendas charolas que despedían excitantes olores.
Entonces me di cuenta de que Víctor venía bajando por la escalera. Vestía de blanco. Al verme me advirtió: “A la tía no le gusta que hagamos las comidas en traje de baño”. Cuando regresé estaban instalados alrededor de una mesa bien puesta. En medio un florero. Me dijo Leonorcita: “Aquí tienes tu Campari preparado, especial para muchachos de tu edad, no quiero que te pase lo que a Félix, mi otro sobrino espurio, como los llama Víctor. Casi estoy segura de que a su edad Félix no ha probado ni un vaso de vino; tú te has dado cuenta de que tu tío Roberto es abstemio, como buen hipócrita que es, y le tiene prohibido hasta que vea una botella. Es un ridículo. Todo lo contrario a la actitud que Lidia tiene de liberal y abierta. Perdona, Víctor, yo ahora estoy hablando como vieja chismosa y murmuradora. Ahora tú, Víctor, si se puede saber tus planes. Yo soy toda oídos…”
—Querida Leonorcita: te voy a decepcionar. Así que no es necesario que te tapes los oídos. De lo único que te puedo contar es del mucho trabajo que tengo y que debo hacer. No te extrañe que veas luz en mi cuarto en la madrugada.
—Pues, querido sobrino, lamento que no quieras platicar. Por mí no te preocupes, mi otro sobrino postizo, repito: no espurio, dejará la otra puerta abierta sin doble llave y sin seguro, y si tú, desconsiderado, haces ruidos excesivos para entrar, tú que tienes poderes abrirás las puertas del cielo para que te acompañe una buena tormenta a tu llegada y no despiertes a Enrique.
La conversación entre Leonorcita y su sobrino siguió en el mismo tono, yo no me di cuenta de que me había terminado mi Campari, ni de que la secretaria de Leonorcita me había servido otro. Al bostezar me sentí ligeramente mareado. Al ver la mirada de Leonorcita sobre mí, avergonzado, apuré otro trago de mi bebida. De repente yo estaba subiendo la escalera del brazo de Leonorcita, y a sugerencia de ella, nos echamos en los camastros de la terraza del departamento, precisamente en uno en los que había gozado la tormenta con el señor Limón.
Ya había anochecido cuando desperté. Obedecí la advertencia de Víctor, esto es, me puse un short y una playera, y me rocié en exceso con una loción, que supuse era de Víctor. Antes de que pudiera saludarla, Leonorcita me dijo en un tono retozón: “No cometiste ninguna falta, mi única recomendación es ésta: no te apresures a tomar ninguna copa, chiquitéatelas, si tienes sed bebe agua. El licor sirve para muchas cosas buenas y malas; pon atención: los tragos dulces o semi-dulces pueden ser fatales para los primerizos y como tú eres uno de ellos, supongo, me permito darte algunas advertencias. No te alarmes, no te las diré todas de sopetón, y como no quiero darme los aires de sabionda como el maestro Limón, sólo cuando sea estrictamente necesario te las haré”.
Luego de cenar nos fuimos al jardín, nos sentamos en un columpio amplio con cupo para dos personas como si fuera un love seat; de una bocina oculta nos llegaba el ritmo de los danzones, muy del gusto de Leonorcita. Ella no me preguntó mi opinión sobre su sobrino Víctor Zaragoza Limón. La secretaria estaba muy bien entrenada; con discretas señas me preguntó si quería café, y después de traerle un brandy a Leonorcita, me ignoró.
Cuando vino la acompañante de Leonorcita consulté mi reloj. Ésta me dijo: “Mi querido sobrino, a mí me gusta que me arrullen los danzones, hasta dormida me alegran. Esta niña antes de que nos acostemos tiene instrucciones de poner dos discos con danzones, así lo hace cuando el tiempo lo permite; espero que no te incomoden. Se oyen mejor si te acuestas en uno de los camastros junto a la alberca. Toma nota de los discos y puedes pedirle que los ponga a esta gran compañera que es Tonchita. Quiero que nada te vaya a perturbar”. Al darle su beso, su aliento delataba que se había tomado más de un trago. Para ese entonces había visto cruzar el cielo a cuarenta y tres estrellas fugaces; oí el caudaloso tránsito del puerto.
Tirado en el camastro, seguí viendo las estrellas. Me quedé dormido. El cosquilleo del roce de una barba me despertó, entreví a Víctor Zaragoza. Pude ver que estaba frente a mí con su pecho descubierto, me hacía señas; esto es, colocó el dedo índice de una de sus manos sobre sus labios, se inclinó y, como si yo no hubiera entendido su lenguaje de sordomudo, acercó su barba a mi oído. Mis músculos se tensaron, para luego aflojarse. La sensación era inédita, placentera en extremo. Me dijo al oído, casi su lengua en él. “Todo lo haremos en silencio, desde este momento está prohibido hablar.” Intenté levantarme; con brusca seña me ordenó que siguiera como estaba. Lo vi quitarse con calma su traje de baño, el cual dejó tirado en el suelo; se acercó a la pared, abrió una especie de alacena, de la que extrajo muchas toallas blancas, y ese blancor parecía irradiar la luz de la luna, y más al extenderlas, como si preparara un lecho. Yo, para ese momento, sentado en el camastro, atento a sus maniobras. Vino hacia mí, sin quitarse el dedo índice de la mano derecha sobre sus labios. Me tomó la mano derecha, descendimos a la alberca; al sumergirnos, al cesar el oleaje de ésta, colocó su mano izquierda sobre mi espalda, y logró que, extendido, flotara en la superficie. Cerré los ojos; me lastimaba su mirada fija en la mía. Después me deslizó alrededor de la alberca, sin dejar de sujetar mi espalda. Se inclinó hacia mí y me dio un beso prolongado, que me tuvo en trance. Me paré para aguardarlo, no fuera a alejarse; volvió a tomar mi mano para conducirme, y la soltó cuando nos inclinamos sobre las capas de las toallas blancas.
A todas sus demandas obedecí con gran atención, con la actitud de un esclavo frente a su dueño. Tuve la idea de que yo debía asegurar una cita, de sólo pensar que nos separaríamos me hacía contraer los músculos, como si esperara otro delicioso descubrimiento. Él era una enciclopedia; después de uno, venía otro asombro. Ahora, al recordarlo, quedo estupefacto. ¿De dónde saqué esos recursos áureos? Yo era una mina. A pesar de los excesos y de una especie de duermevela, estaba consciente de que él se iría y, como en el famoso cuento, dejaría un reguero de piedritas blancas, lo que me permitiría verlo de nuevo. Al despedirse algo dijo que mi fatiga no permitió que registrara.
• • •
El repiquetear del timbre del teléfono me despertó: era Leonorcita. Ya era mediodía, estaba temerosa. ¿Acaso me había ido de parranda con Víctor? Era obvio que debía mentir, y lo hice. No me había dado cuenta. Me había desvelado estudiando, en espera precisamente de Víctor. Ni siquiera lo había visto en realidad. Él no había dejado ningún aviso. En unos momentos estaría con ella para acompañarla a tomar su aperitivo.
Leonorcita era discreta, no mencionó para nada a Víctor, ni me ofreció que bebiera; ha de haber tomado nota de que las desveladas me provocaban un apetito inextinguible.
Cuando consideré oportuno, me retiré, porque, según Leonorcita, Víctor era impredecible e inexplicable. Podía ya estar en el departamento o podía llamar por teléfono. La guardia no me exasperó: dormí toda la tarde y me adelanté en llegar al lado de Leonorcita. Al darle las buenas noches, como si fuera común y corriente la conducta de Víctor, reiteró: “Bien te lo dije, ahora tú y yo no sabemos si Víctor está aquí en el puerto, en la capital del Estado, o en México. ¿Qué digo? En Nueva York, o está llegando a Europa”.
—¿Por qué Europa? —pregunté con desaliento.
—La única respuesta veraz que se me ocurre: Víctor así es, que de ahora en adelante no te asombre nada acerca de él, como si fuera un fantasma; o no lo pongamos así, más bien como si fuera una aparición. No te adelantes en agregarle “maravillosa”, solamente es una aparición ¿fugaz? No lo sé, mi querido sobrino; nada más me servirás otro brandy, del tamaño que acostumbro.
En la escuela no recibí el aviso del maestro Limón, lo que indicaba que no iría a comer con su tía Leonorcita. Yo me disponía a abordar mi camión, impaciente porque los rayos de sol quemaban, literalmente. Un gran automóvil estorbaba mi perspectiva para ver si venía mi autobús; de ese monstruo salió un insolente claxonazo; me volví a verlo con rencor, y me encontré la sonrisa de Víctor; con su mano izquierda, que había sacado del vehículo, me instaba a que subiera; corrí, me detuve en la puerta, indeciso, como señorita virgen, y todavía titubeé al oír el saludo: “¡Anda, sube, estamos deteniendo el tránsito! No te voy a hacer nada que no te haya hecho. ¡Anda!” Me quedé parado, inmóvil. En cambio mi cabeza, como si tuviera movimientos propios, casi giró para cerciorarme de si alguien nos oía. Me temblaron las piernas. Víctor, impaciente, se bajó del carro. Abrió la puerta frente a mí y, sonriendo, ante mi total turbación, me empujó al interior. Aceleró, como si fuera automóvil de carreras.
—Si sigues así de tieso, para que se te quite te voy a besar. Tú cierra tus ojos. No mucho, sólo cinco o diez minutos.
Sin exagerar estaba aterrado y al mismo tiempo lleno de alegría, dispuesto a abrazarlo si no hubiera habido público. Si fueron cinco minutos o menos o diez o veinte no lo sé, continué con los ojos cerrados. Cuando nos detuvimos, caminamos por una acera amplia, yo guiado por la fuerte mano de Víctor. Hubo un chirrido atribuible a la puerta, el golpe de un elevador al cerrarse, la ascensión, unos pasos, se abrió otra puerta, el limpio y fresco olor a brisa de mar, el movimiento del otro brazo de Víctor, el que no me sostenía, el impacto de un bulto sobre un mueble. La mano de Víctor se aflojó, luego un tentaleo para desabrochar los botones de la camisa de mi uniforme, después sus dos manos sobre mis ojos indicándome que continuara cerrándolos, deslizó mi pantalón junto con el calzoncillo hasta los zapatos. Pude escuchar los movimientos rápidos cuando Víctor se desnudaba, volvió a taparme los ojos, los que mantenía cerrados, me quitó los zapatos… Pude abrir mis ojos, sentí el cuerpo sudoroso de Víctor, inmóvil; las paredes reflejaban un tranquilizador color verde, y de reojo pude ver en un espejo que reflejaban el movimiento ondulante de una manta de lona que protegía a la estancia del sol. Me estremecí con el contacto fresco del cuerpo de Víctor, quien me instó a acomodarme a su lado y, cuando menos yo, me dormí.
Me informó Víctor cuando desperté: “La tía sabe que estás conmigo, que ya hiciste la tarea, y que vas a llegar a tu departamento en un momento dado. Ahora tranquilízate, ponte esta bata porque está por llegar un muchacho con la comida, y, mientras aparece, me supongo tomarás por primera vez una copa de champaña. Dime ahorita si ya la has tomado; si le atiné, contesta, no es un delito, y de paso también te digo que lo que hacemos tampoco lo es”. Esta última frase me trastornó. Como si me desvistiera, como si me exhibiera desnudo en un espectáculo. Por más que intenté retenerlas, se me salieron las lágrimas; yo estaba solo, desamparado. Lo único que pude hacer fue apretar el cinturón de la bata y quedarme parado, y al sentir que Víctor intentaba quitármela, quise impedirlo. Él me abrazó entonces de tal forma que me sofocó, lo que desapareció al besarme; gocé sus labios por todo mi cuerpo. Oí sin entender sus palabras, y al fin escuché: “Cuando tengas estas angustias, o como quieras llamarlo, acuérdate de estos momentos. Tienes que enfrentarte al mundo y aquí me tienes y me tendrás”. También escuché insistentes llamados en la puerta. La voz fuerte y varonil de Víctor ordenó que dejaran la comida en la administración del edificio. Para mí sus palabras fueron mágicas, sentí una gran tranquilidad, como si no me importara el mundo. Disfrutamos de la comida y de la champaña, aunque ésta no fue una sorpresa, una revelación. Él me explicó que no deberíamos tomar más; el licor era para disfrutarlo con medida, y ahí teníamos enfrente a la bahía, vendría el atardecer, y éramos dos hombres, solos, libres. Recordé a Leonorcita, su comentario sobre el tono del maestro Del Pino. Víctor era lo contrario, no intentaba enseñar sino compartir, su impactante presencia se esfumaba, tenía algo que yo no había sentido nunca y quería seguir disfrutándolo.
Me fue a dejar al departamento. Esperó a que terminara mi tarea, le echó una breve mirada. “Mañana los dos tenemos que hacer, y lo haremos. Yo me comunicaré contigo. No me preguntes cómo. Estaré al pendiente de ti siempre que me necesites o yo a ti. Lo único que quiero es que aprendas y que no me atosigues con preguntas. Sólo fíjate en mi conducta contigo. No me gusta verte llorar como ahorita, de este momento en adelante.”
Tomó mis dos manos, las estrechó y desapareció por la semioculta puertecilla secreta de la cocina.
Al regresar a mediodía y al encontrarme con Leonorcita me saludó cariñosa y no me hizo ningún comentario en ese momento, ni en la noche. Me despedí con el pretexto de que tenía urgencia de ir a preparar un trabajo para la escuela; en realidad lo que hice fue estar al lado del teléfono, y, si mis deseos se cumplían, esperar a ver abrirse la cortina que ocultaba la puertecilla para mirar el milagro. De ahí para adelante me volví el vigilante, el guardia del teléfono y me convertí en el mejor estudiante del grupo.